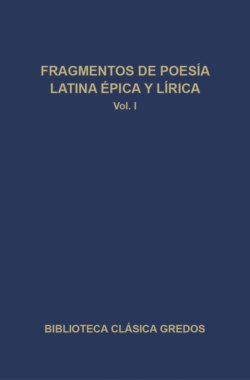Читать книгу Fragmentos de poesía latina épica y lírica I - Varios autores - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
I. LAS EDICIONES DE FRAGMENTOS DE POESÍA LATINA
Nuestro conocimiento de la literatura latina se basa en un número de textos relativamente pequeño. Pues las obras de la Antigüedad se fueron perdiendo por distintas razones; entre ellas, el carácter perecedero del soporte papiráceo, que en el siglo IV d. C. fue sustituido definitivamente por el pergamino, lo que trajo consigo que muchas obras cuyo interés había dejado de ser primordial no pasaran al nuevo soporte, considerablemente caro, pereciendo por ello: éste parece haber sido el caso de los Anales de Ennio 1 , una vez que Virgilio se hubo convertido en el mayor poeta épico latino. Otras, de extensión considerable —por ejemplo, las Historias de Tito Livio—, fueron resumidas desde la época postclásica, y así hemos conservado los resúmenes, aunque no la obra completa. Por fin, las invasiones bárbaras, a partir de finales del siglo IV , contribuyeron de modo importante a la pérdida de la literatura antigua.
En consecuencia, de la mayoría de los autores latinos antiguos hoy apenas conocemos el nombre, a veces junto a los títulos de sus obras, mientras que de otros sólo podemos leer una pequeña parte. Los fragmentos son, por ello, imprescindibles para completar en lo posible nuestra visión de la poesía romana; en ellos se han conservado tanto partes de obras literarias perdidas, debidas a célebres autores (Livio Andronico, Ennio) como pequeñas joyas de otros menos conocidos (los poetae noui compañeros de Catulo, el fragmento de Albinovano Pedón). Esta traducción intenta poner al alcance de los lectores de habla hispana estos pasajes, a veces relativamente largos, a veces brevísimos, que suelen quedar relegados o casi ignorados, por su situación marginal con respecto a la literatura de tradición manuscrita independiente.
La colección de poesía fragmentaria latina editada por Jürgen Blänsdorf en la Bibliotheca Teubneriana, Leipzig, 1995, es el texto latino cuya traducción española se presenta aquí. La edición de Blänsdorf es la más reciente de las tres que, publicadas por la misma editorial a lo largo del siglo XX , han reunido en un volumen los fragmentos épicos y líricos de la poesía romana, tanto de autor conocido como anónimos, desde los primeros testimonios hasta el siglo VI d. C.
Como es lógico, la tarea de ofrecer una edición semejante presentaba arduos problemas, no solamente los debidos —como en cualquier trabajo filológico— a la propia transmisión de los numerosos y diversos textos, sino, de entrada, a la dificultad de encontrar el criterio adecuado para incluir o no determinados fragmentos, criterio que ha venido evolucionando a lo largo del pasado siglo.
En 1927, Willy Morel publicó sus Fragmenta poetarum Latinorum epicorum et lyricorum praeter Ennium et Lucilium. Partía Morel de la necesidad de mejorar la anterior recopilación de Emil Baehrens 2 , que había suscitado críticas adversas entre los estudiosos debido sobre todo a la inclusión de un buen número de versos pertenecientes en realidad al género dramático, así como de otros que, a pesar de ser conocido su autor, procedían de contextos en los que el nombre de éste no aparecía. Morel decidió, pues, editar de nuevo todos aquellos fragmentos que aún no contaran con una adecuada edición independiente; omitió, por ello, los versos de Ennio y de Lucilio, que habían sido editados respectivamente por Johannes Vahlen 3 y Friedrich Marx 4 , añadiendo en cambio nuevos fragmentos de poetas como Cicerón y Apuleyo, que ya figuraban, aunque con menos textos, en la colección de Baehrens. Otra novedad aportada por Morel fue incluir los fragmentos que eran traducción de versos griegos, desde Andronico a Calcidio.
En 1982 apareció la siguiente edición de Teubner, esta vez a cargo de Karl Büchner, que desgraciadamente había muerto el año anterior, por lo que las pruebas fueron corregidas por Jürgen Blänsdorf. La edición de Büchner se vio beneficiada por las aportaciones de algunas reseñas notables a la edición de Morel, entre ellas las de Ulrich Knoche 5 y A. E. Housman 6 . Como Büchner reconoce en el prefacio a su edición, se hizo imposible el deseo manifestado por Knoche de reunir en un solo volumen todos los poemas latinos recogidos en la Antología latina de Alexander Riese 7 , los Poetas latinos menores de Emil Baehrens y Friedrich Vollmer 8 , y los Fragmenta poetarum Latinorum de Morel, dado que mientras tanto se habían ido publicando ediciones independientes de poetas conservados fragmentariamente: varias de Nevio 9 , de la poesía de Cicerón gracias a Jean Soubiran 10 , de los Poetae noui, por obra de Antonio Traglia 11 , o de Cornelio Severo, con el amplio estudio de Hellfried Dahlmann 12 . No hay que olvidar, por otra parte, las útiles aportaciones de E. H. Warmington 13 y Henri Bardon 14 .
La intención de Büchner no fue, pues, engrosar el corpus de fragmentos (aunque añadió algunos, como las citas de Catulo y los fragmentos del papiro de Cornelio Galo), sino más bien corregir los errores señalados por los investigadores en la edición de Morel. Una de las más notables aportaciones de Büchner quizá sea la inclusión del contexto en el que aparecen los fragmentos, contexto que suele resultar decisivo para la comprensión de los versos. Amplió además la bibliografía, como es lógico después de los años transcurridos entre la edición anterior y la suya.
En años sucesivos, la edición de Büchner se vio, por su parte, acompañada de aportaciones tan importantes como el Supplementum Morelianum de Alfonso Traina y Monica Bini 15 y la reseña del propio Traina 16 . De 1982 data la inestimable obra de Silvia Mattiacci sobre los poetae nouelli 17 , e inmediatamente aparecen los señeros trabajos de Dahlmann sobre la poesía fragmentaria latina: Zu Fragmenten römischer Dichter I, II y III 18 . Por los mismos años ven la luz los estudios editados por Vincenzo Tandoi 19 ; por fin, en 1993, los Fragmentary Latin Poets de Edward Courtney 20 .
La obra de Courtney no pretende ser una colección de todos los fragmentos de la poesía latina, pues excluye parte de los textos tradicionalmente recogidos por los editores de Teubner, como la poesía arcaica en saturnios, los versos traducidos del griego, o bien —por su escasa calidad literarialos versos contra los emperadores romanos de la Historia Augusta; en contrapartida, sí recoge, por ejemplo, los versos de Tiberiano, poeta ausente de los fragmentos de Teubner hasta que lo retomó (bien es verdad que parcialmente) Blänsdorf en la última edición, tras haber sido objeto de un completo estudio por parte de Mattiacci 21 . Puede ser discutible el criterio de Courtney a la hora de seleccionar los fragmentos, e incluso sus comentarios han suscitado algunos desacuerdos 22 . Sin embargo, la obra de Courtney supone una enorme contribución al estudio de la poesía fragmentaria latina: junto a la edición crítica, en la que suele mostrarse más atrevido, muchas veces con acierto, que los editores de Teubner, Courtney proporciona un brillante comentario en lo que supone la primera edición crítica comentada de los fragmentos 23 .
Con este precedente inmediato, difícil de superar en algunos aspectos, J. Blänsdorf, revisor de las pruebas de la edición anterior, ofreció en 1995 la suya propia. Blänsdorf aumenta el número de éstos, sobre todo gracias al Supplementum Morelianum de Traina y Bini 24 ; por otra parte, en la línea de sus predecesores, renuncia a incluir fragmentos que ya tenían su correspondiente edición, como los recogidos en la Antología Latina 25 , los Aratea de Cicerón y los Fenómenos de Arato del malogrado Germánico.
Las mayores novedades de la edición de Blänsdorf son dos: en primer lugar, presenta junto a los fragmentos los testimonios más señalados de la vida y obra de su autor; por otra parte, además de una lista bibliográfica general, proporciona una bibliografía actualizada de cada uno de los poetas. Poco antes de entregar a la editorial su trabajo, Blänsdorf tuvo ocasión de revisar la obra de E. Courtney, e incluso el Accius 26 recién publicado por Jacqueline Dangel.
La edición de Blänsdorf ha sido objeto, a su vez, de numerosas reseñas, que tratan de afinar aún más en el difícil terreno de la edición de poesía fragmentaria. El trabajo de Blänsdorf ha sido discutido, en especial, por Courtney 27 , que se muestra contrario a la inclusión de los carmina arcaicos (por ejemplo, los fragmentos de autor desconocido 16 a 24), por no considerarlos fragmentos de poesía; otras críticas de Courtney se centran en el tratamiento de Blänsdorf a Tiberiano, y en el propio criterio de recopilación de los fragmentos. Finalmente, Courtney hace acertadas observaciones sobre el aparato crítico de la edición.
También S. J. Harrison 28 se muestra en desacuerdo con la selección de los fragmentos, aunque reconoce que la nueva edición de Teubner es la más moderna y completa de que disponemos actualmente. Entre las recensiones más elogiosas que ha recibido Blänsdorf, cabe recordar las de Dangel 29 y Fabio Cupaiuolo 30 .
La colección de Blänsdorf se abre con una introducción al carmen, lo que también constituye una novedad en las ediciones teubnerianas; el último autor de nombre conocido es Prisciano, de principios del siglo VI . Sigue por fin una serie, igualmente cronológica (en lo posible) 31 de fragmentos de autor desconocido.
La edición de cada texto va acompañada del aparato crítico correspondiente, así como de unas breves notas. En cuanto a la numeración, sigue siendo en la mayoría de los casos la de Morel y Büchner; en los casos en que Blänsdorf ha optado por cambiarla, recoge la antigua entre paréntesis. Con un asterisco, asimismo entre paréntesis, se señalan los autores y fragmentos que aparecen por primera vez en la colección.
La bibliografía general aparece al final de la introducción, junto a una relación de las fuentes de los fragmentos y de los principales códices de dichas fuentes; al final del libro figuran, en cambio, unas concordancias para los versos de autor desconocido y —de nuevo por primera vez— un índice de los comienzos de verso. El volumen se cierra con un índice de poetas y de obras anónimas.
II. LA TRANSMISIÓN DE LOS TEXTOS
Los fragmentos de poesía latina se han conservado en tres tipos de fuente: papirácea, epigráfica y literaria.
1. Textos papiráceos
A. Cornelio Galo, fragmentos 2 a 5.
El llamado «Papiro de Qasr Ibrîm», que contiene los fragmentos de Galo, fue descubierto en 1978 en las ruinas de la fortaleza así llamada, que desde 1971, y como consecuencia de la construcción de la presa de Assuán, se encuentra en un islote del lago Nasser, en Egipto. La fortaleza data de la ocupación romana en época augustea, bajo el mando del prefecto Gayo Petronio; el papiro parece corresponder a la época en que Cornelio Galo fue gobernador de Egipto, entre los años 30 y 27 a. C. La atribución a Galo de estos versos se basa, sobre todo, en la aparición del nombre Licóride (el seudónimo de Citéride, la amada de Galo) en vocativo en el primero de los elegíacos conservados.
El hallazgo del papiro supuso un avance decisivo en el conocimiento de este poeta elegíaco, de cuya obra sólo teníamos hasta entonces un pentámetro citado por el geógrafo Vibio Secuestre, de época tardía 32 . La editio princeps, de 1979, se debe a Anderson, Parsons y Nisbet 33 .
B. Guerra de Accio (Versos de autor desconocido 46), del Papiro Herculanense 817.
Procedente de la ciudad de Herculano, que quedó sepultada por la erupción del Vesubio en el 79 d. C., el papiro ha de ser, por lo tanto, anterior a esta fecha. El conocimiento del texto no es reciente, pues en 1466, el humanista P. C. Decembrio ya afirmó poseer el manuscrito de un poema sobre la Guerra de Accio 34 . El fragmento fue publicado por primera vez en 1809 por Niccolo Ciampitti, en una obra que recogía además el resto de los papiros de Herculano 35 .
En 1958 aparece la primera edición independiente, debida a Giovanni Garuti, que atribuía el poema al épico augusteo Gayo Rabirio 36 ; inmediatamente después, Léon Herrmann 37 (que le daba el título de Cleopatra) lo adjudicó al poeta postclásico Lucilio el Joven, junto con la Ciris de la Appendix Vergiliana y la pretexta Octauia que forma parte del corpus senecano. La decisión sobre la autoría no ha podido aclararse con argumentos suficientes, por lo que el texto figura en esta colección entre los Versos de autor desconocido.
2. Documentos epigráficos
El fragmento del Canto de los Cofrades Arvales está inscrito en una de las placas de mármol, descubiertas en el Vaticano en 1778, que recogen las Actas de la Cofradía Arval del año 218 d. C., con ocasión de la entrada en dicha Cofradía del emperador Heliogábalo. La fecha del carmen se supone, sin embargo, muy arcaica, oscilando su datación entre los siglos XI y VI a. C. Las placas fueron publicadas por primera vez en 1795 por Luigi Gaetano Marini 38 y luego, en 1874, por Wilhelm Henzen 39 . El carmen se conserva en el Museo Pío Clementino (Museos Vaticanos) de Roma. Las principales referencias epigráficas del carmen son las siguientes: CIL I. 22 n. 2; VI .2104. CLE 1; ILS 5039. ILLRP 4 40 .
3. Textos de transmisión literaria
A. Relacionados con la epigrafía.
La inmensa mayoría de los fragmentos que componen esta colección se ha conservado únicamente en fuentes literarias. Sin embargo, dado el carácter epigráfico de algunos de los textos, creo conveniente hacer una referencia inicial a ellos, partiendo de los autores que los citan 41 .
Cicerón transmite en Catón 61 y Sobre el supremo bien y el supremo mal II 116 el comienzo del elogio en saturnios de Aulo Atilio Calatino 42 (cónsul en 258 y 254, censor en 247), grabado en la tumba de Atilio, en la vía Apia junto a la puerta Capena. En Sobre el orador II 240, aporta una referencia epigráfica mucho más difusa al transcribir el verso contra Memio 43 , un senario yámbico que, según Cicerón, tuvo su origen en las siglas LLLMM, que aparecieron en las paredes de las casas de Tarracina.
Cesio Baso, en su tratado Sobre los metros, incluye tres ejemplos de tablas triunfales en verso saturnio. La primera, en honor de Manio Acilio Glabrión 44 (cónsul en 191 a. C.); la segunda, grabada en el templo dedicado por Lucio Emilio Regilo 45 (cónsul en 179 a. C.); de ambas tenemos, además, referencias en Tito Livio 46 . No conocemos al titular de la tercera tabla 47 , ni tampoco sabemos a quién celebraba el saturnio conservado por el Fragmento de Pseudo Censorino 48 .
Plinio el Viejo recoge en su Historia natural cuatro hexámetros procedentes del templo de Juno en Árdea, junto a una pintura de Marco Plaucio 49 . La fecha de erección del templo es desconocida, y tanto podría situarse en el VI a. C. como en el II a. C.; en cuanto al poema, en hexámetros dactílicos, tiene que ser posterior a Ennio (239-169 a. C.). Otra cita de Plinio se refiere a los diez versos elegíacos compuestos por Tulio Láurea, liberto de Cicerón, junto a la fuente de aguas termales de la antigua villa de su patrono 50 .
Quintiliano, por su parte, pone como ejemplo de ambigüedad en la expresión un verso anónimo 51 que es la versión latina del griego transmitido por Aristóteles, Argumentos Sofísticos 166 a37; la relación de dicho verso con la epigrafía está atestiguada por la existencia de una inscripción pompeyana cuyo texto es muy similar 52 .
En las Cartas de Plinio el Joven hallamos otro texto supuestamente epigráfico: el epitafio de Lucio Verginio Rufo 53 , un dístico elegíaco que, compuesto por él mismo o por otro poeta, Verginio había dispuesto que, tras su muerte, fuera grabado sobre su sepultura.
Según Suetonio, poco antes del asesinato de César alguien grabó bajo una estatua suya dos septenarios trocaicos que criticaban sus ilimitadas ansias de poder 54 .
El Epistolario de Frontón contiene una cita mucho más vaga: en una carta a él dirigida, el emperador Marco Aurelio dice haber visto, durante un viaje por el Lacio, una misteriosa inscripción en la puerta de un templo de Anagnia 55 .
Aulo Gelio nos transmite en sus Noches áticas tres epitafios de poetas: el de Pacuvio 56 , en senarios yámbicos, pudo ser auténtico dado que cuenta con claros paralelos epigráficos, en especial el epitafio de Mecio Filotimo 57 . En cambio, los de Nevio y Plauto 58 , en versos saturnios y hexámetros dactílicos respectivamente, son, al parecer, obra de Varrón de Reate. Al propio Varrón se refiere otra referencia de Gelio 59 : un epigrama de las Imágenes del reatino, en dos trímetros yámbicos, sería la traducción del que supuestamente estuvo grabado en la (más improbable aún) tumba de Homero en Íos.
El epitafio de Virgilio 60 , citado por las Vidas de Donato, Servio y Probo 61 , así como por Jerónimo en su traducción de la Crónica de Eusebio 62 , es atribuido por todos ellos al poeta mantuano. Sin embargo, la autoría virgiliana es sumamente dudosa, como se explica más abajo junto a la traducción del fragmento en cuestión. El gramático Servio transcribe, además, una inscripcion en senario yámbico grabada en el templo de la diosa Feronia en Tarracina 63 .
Nonio Marcelo sitúa el epigrama de Pompilio en una Sátira Menipea de Varrón 64 ; se trata de un dístico elegíaco que parece haber sido compuesto como un epitafio en verso, si bien no tenemos noticia alguna de que haya existido como tal.
La Historia Augusta (¿s. IV d. C.?) cita dos inscripciones en verso. De la primera 65 , que se dice fue grabada en griego bajo la estatua del César Pescenio, la Historia ofrece una traducción latina en dísticos elegíacos. La segunda 66 es la inscripción del tirano Auréolo, que habría mandado grabar el emperador Claudio Gótico en Pontirolo, sobre el río Adda. Curiosamente, el carácter epigráfico del texto se vio falsamente confirmado por una traducción griega del mismo, al parecer obra de Andrea Alciati (1492-1550), publicada en las Inscriptiones Graecae de Kaibel 67 .
Por último, los fragmentos 4 y 5 de Jerónimo 68 contienen dos presuntas inscripciones que afirma haber grabado el propio Jerónimo: la primera, en la tumba de Santa Paula (muerta en 404 d. C.); el segundo, a la entrada de la cueva que guardaba el sepulcro.
B. Específicamente literarios
El ingente número y variedad de estos fragmentos hace imposible ofrecer aquí una clasificación, aunque conviene mencionar, al menos, a los principales transmisores.
Marco Tulio Cicerón es la fuente casi exclusiva de sus propios fragmentos poéticos, cuyos pasajes gustaba de intercalar en su prosa. Conservamos, por ejemplo, un largo pasaje del poema Sobre su consulado, además de otro más breve del Mario, gracias a que los citó en su tratado Sobrela adivinación 69 ; las ocasionales traducciones de pasajes homéricos y trágicos proceden, sobre todo, de las Disputas Tusculanas.
Otros prosistas hicieron algo similar; así el filósofo postclásico Apuleyo, principalmente en su Apología 70 y en la novela Las Metamorfosis o El asno de oro 71 . Más tardíamente, el historiador Julio Valerio Alejandro Polemio adorna con algunos pasajes en verso —generalmente oráculos o visiones nocturnas— su traducción de la Historia de Alejandro de Macedonia de Pseudo Calístenes 72 ; también el original griego incluía varios oráculos en verso. Otro prosista tardío, Aurelio Símaco, recoge en sus Epístolas una serie de poemitas propios 73 , así como cinco epigramas de su padre, Lucio Aurelio Avianio Símaco 74 . Por último, Calcidio salpica su Comentario al Timeo de Platón con la traducción de una serie de versos griegos, en especial de la Ilíada 75 y de Empédocles.
El recurso a la cita de versos propios es también adoptado por Plinio el Joven, cuyas Epístolas recogen un par de epigramas dactílicos 76 ; pero quizá sea más notable la labor de Plinio en la transmisión de versos ajenos, pues gracias a él conocemos a dos poetas contemporáneos suyos, Lucio Verginio Rufo 77 y Sencio Augurino 78 .
Precisamente como transmisor nos interesa aquí Lucio Anneo Séneca (58 a. C.-aprox. 32 d. C.), llamado también Séneca el Viejo o el Rétor; en especial sus Suasorias, que guardan el precioso pasaje —único conservado— del poema en hexámetros de Albinovano Pedón sobre la expedición de Germánico 79 , así como el fragmento más largo de la Historia de Roma de Cornelio Severo 80 , y los únicos versos existentes de otros dos poetas, Sextilio Ena y Arbronio (o Arbonio) Silón.
Un caso similar es el de su hijo, Lucio Anneo Séneca, que además de insertar —al modo de Cicerón— traducciones de autores griegos en sus Epístolas Morales cita en esta misma obra varios pasajes de Mecenas 81 .
Hay, por otra parte, autores cuya enorme importancia en la transmisión de fragmentos ajenos llega a oscurecer la literaria. Marco Terencio Varrón de Reate nos ha dejado, en su obra gramatical La lengua latina, una inapreciable colección de vestigios, desde los principios de la literatura romana hasta el siglo I a. C. Entre ellos se cuentan varios fragmentos del Canto Saliar 82 y de Nevio 83 ; de Valerio Sorano 84 , el Breve epigrama de Papinio o de Pomponio en versos elegíacos; algunas muestras de la polimetría de Manilio 85 . También nos ha conservado Varrón fragmentos anónimos: el único saturnio superviviente del Poema de Príamo 86 y, tanto en La lengua latina como en su tratado La agricultura, sendas fórmulas mágicas curativas 87 .
Es insigne, en este sentido, la labor de Aulo Gelio (siglo II d. C.) y su obra miscelánea Noches áticas; pues Gelio reunió en ella un cúmulo de datos, ya fueran de gramática, filosofía, historia o literatura. Nos ha dejado versos de Livio Andronico 88 y los tres epitafios de poetas ya mencionados 89 ; importantes muestras de la poesía preneotérica, que nos dan a conocer los epigramas de Valerio Edítuo, Lutacio Cátulo y Porcio Lícino 90 , así como el fragmento más extenso de Volcacio Sedígito en senarios 91 ; el único pasaje, en hexámetros, del ignoto Furio de Anzio 92 , gran parte de los restos de la poesía de Macio 93 . Es ya contemporánea de Gelio la cancioncilla en dímetros yámbicos de un amigo cuyo nombre no cita 94 .
En época más avanzada, el gramático y filósofo Macrobio (siglos IV-V d. C.) reunió en sus Saturnales variadísimas disquisiciones sobre historia, mitología, literatura y gramática. Formalmente deudora del Banquete de Platón y las Noches Áticas de Gelio, la obra de Macrobio, poco esmerada literariamente, es inapreciable por la abundancia de pasajes ajenos que contiene: desde algunos fragmentos arcaicos, de Nevio 95 , el poeta épico Hostio 96 , pasando por el célebre fragmento en hexámetros de Sueyo sobre la preparación del almodrote 97 , a varias citas del polimétrico Levio 98 , y sobre todo de los poetae noui, entre las que destacan ocho valiosos fragmentos de los Anales de Furio Bibáculo 99 . Es también a través de Macrobio como hemos conservado algunos restos del poema en hexámetros Sobre la muerte, obra del augusteo Vario Rufo 100 .
De tipo histórico-biográfico es, en cambio, la obra de Gayo Suetonio Tranquilo (siglos I-II d. C.), célebre por su biografía de los Doce Césares, desde Julio a Domiciano. En su calidad de secretario privado de Adriano, Suetonio tuvo acceso a documentos de los archivos imperiales, que mezcla con una serie de anécdotas no siempre confirmadas. Conservamos, además, parte de otras obras biográficas: las Vidas de poetas y las de Gramáticos y Rétores. En sus escritos se encuentran varios fragmentos yámbicos de Sedígito 101 , los hexámetros de Sevio Nicanor 102 , los de Julio César 103 , los anónimos dísticos sobre Crasicio 104 ; pero Suetonio es sobre todo la fuente principal de los versos populares contra los emperadores romanos 105 .
Otra obra histórica, aunque de autor incierto, es la Historia Augusta, que data al parecer del siglo IV d. C. En ella aparecen los anacreónticos de Floro y de Adriano 106 ; además, una serie de versos dedicados a los Césares romanos, desde Cómodo (180-192 d. C.) hasta Aureliano (270-275) 107 .
No hay que olvidar la provechosa labor de los gramáticos, comentaristas y escoliastas. La colección de Gramáticos latinos publicada por Heinrich Keil en 1855-1880 (con sucesivas reimpresiones) recoge un gran número de autores, desde el siglo I d. C. (Cesio Baso, Valerio Probo) a los siglos VII-VIII (los tratados sobre métrica y ortografía de Beda el Venerable). Las citas de autores y de versos anónimos que contiene la colección de Keil llegan, por ello, hasta el final de la época tardía; suelen ser muy breves, ya que sirven para ilustrar cuestiones lingüísticas concretas.
Junto a los gramáticos de Keil hay que citar además, como transmisores de citas breves, a otros que cuentan con edición independiente 108 . Paulo Diácono, que en el siglo VIII abrevió el tratado de Sexto Pompeyo Festo Sobre el significado de las palabras, que a su vez era un resumen del tratado del gramático augusteo Verrio Flaco; Nonio Marcelo, autor del De compendiosa doctrina a principios del siglo IV ; Flavio Sosípatro Carisio, del mismo siglo; Aldelmo de Malmesbury (640-709 aprox.), autor de un tratado de métrica.
Entre los comentaristas de época tardía, son importantes Pomponio Porfirión, Donato y Servio. El primero, de principios del siglo III d. C., nos ha dejado unas explicaciones retóricas y gramáticas sobre las obras de Horacio. Elio Donato, que vivió en el siglo IV d. C., es autor de un comentario a Terencio particularmente importante. Marco Servio Honorato, gramático y comentarista de finales del siglo IV d. C., comentó las tres obras de Virgilio; en el siglo siguiente, hizo lo mismo Junio Filargirio.
Muy posteriores son el Comentario De Berna a Lucano, ya medieval, y el de Jacobus Cruquius o Jacob Crosque a Horacio, datado en torno al 1578. El comentario de Cruquius tiene el mérito de proporcionarnos las únicas noticias sobre el manuscrito más importante de Horacio, llamado vetustissimus Blandinius, hoy perdido y que Cruquius pudo leer en 1565.
Hay, por fin, una serie de escolios: los Escolios a Horacio, tardíos aunque atribuidos a Helenio Acrón (siglo II d. C.); los Escolios a Estacio atribuidos a Lactancio, así como los de Bartio o Caspar von Barth (1587-1658); diversas colecciones de notas sobre Lucano, Persio, Juvenal; una serie de escolios conservados en manuscritos de Verona y Berna, basados en comentarios antiguos sobre Virgilio y Lucano; por fin, las distintas glosas recogidas en las colecciones de Goetz y Lindsay. Sería imposible detallar el papel desempeñado por este tipo de textos en la transmisión de la literatura fragmentaria; baste decir que los comentarios, escolios y glosas nos informan de la poesía romana desde sus inicios —el Canto Saliar, Livio Andronico, Nevio— hasta Paulo Cuéstor, ya del siglo IV d. C.
III. LA PRESENTE TRADUCCIÓN
Al tratarse de una colección de fragmentos pertenecientes a numerosos autores, se ha optado por ofrecer una breve introducción parcial a cada autor o fragmento. Y, además, una breve bibliografía específica, remitiendo siempre que sea posible a la RE y a trabajos fundamentales sobre la poesía fragmentaria latina, como los de Courtney, Dahlmann, Mattiacci y Soubiran citados en la lista bibliográfica general; menciono por último las principales traducciones españolas de las obras donde se han transmitido los fragmentos.
Cada pasaje va precedido de la correspondiente catalogación métrica del texto latino; en los pocos casos en que se ha traducido un texto distinto del de Blänsdorf, se da, como es lógico, la catalogación del texto utilizado como básico. Siempre que la serie completa de fragmentos conservados de un autor, de un texto o de un conjunto de textos anónimos estén compuestos en un único metro, su catalogación figura antes de la traducción de dicha serie.
La traducción va acompañada de unas breves notas que explican el contenido del fragmento, especialmente en lo que se refiere a los personajes y sucesos históricos o míticos que en él aparecen. En ciertos casos, y dado el carácter de la colección que se traduce, ofrecen además una orientación sobre los problemas de autoría y las vicisitudes sufridas por el texto.
La numeración de los fragmentos es la de la edición de Blänsdorf, y, como en ésta, se ofrece entre paréntesis la numeración de las ediciones anteriores (M = Morel, B = Büchner) en caso de discordancia, y un asterisco cuando es la primera vez que el fragmento aparece en las ediciones de Teubner.
Con respecto a la edición de Blänsdorf, se han omitido sus largas listas bibliográficas, que pueden consultarse allí; se ha prescindido además, como es propio de esta colección, de ofrecer un aparato crítico. Se ha añadido en cambio, además de los capítulos introductorios a los autores o fragmentos anónimos, una breve introducción a los Poetae noui y a los Poetae nouelli.
Los signos utilizados son los siguientes:
— las restituciones se indican mediante paréntesis angulares: 〈 〉
— las seclusiones, entre corchetes: [ ];
— las lagunas, con asteriscos: ***.