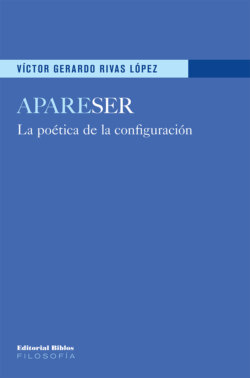Читать книгу ApareSER - Víctor Gerardo Rivas López - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Introducción
ОглавлениеLa teología (al menos la cristiana, si es que acaso hay otra) ha nacido cuando se ha hecho menester explicar eso de que “el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros”; la estética (como lo mostraremos a lo largo de este libro) ha nacido cuando se ha hecho menester vivenciar eso de que “la carne se hace Verbo y habita entre nosotros”. No de una vez y para siempre sino todo el tiempo y en cada uno de los fenómenos.
Desde su génesis, y a pesar de la incesante incorporación de nuevos temas secundarios a medida que la comprensión del tema se ha profundizado, el problema general de esta obra ha sido clarísimo para mí: cumplir con el imperativo fenomenológico y más en concreto husserliano de ir a las cosas mismas. Este imperativo es ya de entrada desconcertante, pues las cosas nos rodean por doquier y antes siquiera de que abramos los ojos al despertar están ahí en la anticipación del primer contacto con el mundo si es que, de hecho, nos han dado alguna tregua durante el sueño; pues aunque sea cierto que perdemos la consciencia durante él, hay una contundencia existencial que de un modo misterioso nos vincula aun en medio del dormir más profundo con la realidad a nuestro alrededor. A la luz de este inamisible contacto con las cosas, ¿qué sentido tiene que se nos ordene ir a ellas si siempre las tenemos al alcance de la mano y aun en nuestro fuero interno proliferan todo el tiempo como esas percepciones que no requieren mayor consistencia que un parpadeo para tomar posesión de todo nuestro ánimo? La respuesta, como es obvio, tiene que ver con el modo de darle sentido a esa permanente revelación de las cosas en medio de lo que llamamos el mundo, en el que y por el que junto con ellas nos percibimos a nosotros. Y aquí es donde se hace indispensable preguntarse, antes de por el sentido del imperativo fenomenológico, qué es una cosa (como veremos lo ha hecho Heidegger): si con “cosa” nos referimos a una entidad substancial (o sea, que permanece a través del tiempo y que podemos determinar de modo objetivo con la aplicación de un método ad hoc), he de confesar que no la veo por ningún lado. Ni siquiera cuando me capto a mí mismo logro determinar con rayana claridad un substrato o entidad substancial identificable como tal a lo largo del tiempo (por más que haya un temperamento inalterable que sale a la luz cuando menos lo espero a pesar de todos mis esfuerzos por modificarlo o “espiritualizarlo”). Al contrario: veo en mí una confusa sucesión de percepciones y estados de ánimo tan disímiles que termino por renunciar a defender que yo sea igual a ese muchacho de hace no sé cuántos años que me mira desde una fotografía de juventud o incluso al hombre que hace algunos meses ha comenzado a escribir este libro. Así que, al igual que a Cartesio, la percepción inmediata de mi ser me sume en la perplejidad respecto a qué sea yo o, por decirlo de otro modo, de qué tipo de cosa soy. Y si yo no lo logro respecto a mí, que sería lo más inmediato que podría captar, menos respecto a algo más. Esto muestra, en principio, que el imperativo husserliano no es una de esas frases deslumbrantes y finalmente hueras a las que son tan dados los filósofos y de las que tanto desconfía el resto de los hombres y que, por el contrario, apunta al problema de la captación de lo que nos rodea en todas las factibles dimensiones de lo real, es decir, en todas las factibles combinaciones del espacio y del tiempo en las que aparece: quizá el problema es que las cosas no se me dan en lo inmediato o de modo espontáneo sino en una percepción sui generis que involucrará por fuerza trabajar sobre el sentido del espacio y el tiempo que hasta ahora he dado por sentado o he simplemente relegado a instrumentos de medición como la disposición de los muebles en la habitación donde escribo o el reloj que me dice que ya llevo dos horas aquí. Y al hablar de estos dos términos recuerdo que según Kant el espacio y el tiempo son formas trascendentales de la sensibilidad humana, es decir, que son las formas en las que la experiencia de alguien en concreto (por ejemplo, yo ahora que escribo esta introducción) se abre a la de cualquier otro ser que se halle en una determinación distinta (por ejemplo, yo mismo dentro de tres horas, cuando quizá me arrebate la cólera y me haga desconocerme al dejarme llevar por ella o dentro de muchos años cuando en un alarde borgeano apenas me acuerde de que he escrito este libro). Las cosas, y yo entre ellas, dejan de ser esas entidades o substanciales u obvias cuya existencia consideramos natural y se muestran de súbito como determinaciones trascendentales con las que le doy sentido a lo que vivo de tal suerte que cualquier otro pudiese vivirlo a su manera si soy capaz de mostrarle cómo yo lo he vivido a la mía. Lo trascendental (es decir, la común referencia de lo que acontece a una estructura sensible que se comparte de acuerdo con condiciones que hay que determinar en cada caso de modo explícito) me da un acceso insospechado a las cosas y me hace ver que ir a ellas solo es dable si dejo de buscarlas como entidades substanciales y las inscribo en la experiencia que tengo de ellas, la cual siempre tiene un aspecto vivencial pues se convierte en el acto en forma de identificación para mí: este libro que he escrito también ha sido un modo de poner en juego mi capacidad de hablar con lucidez de su tema, de entrar en relación con el desarrollo de él al margen de la idea original que tenía al respecto. Por ello, no es igual saber algo sobre la historia de la filosofía o de la pintura a involucrarme con un pensamiento o un cuadro como modo de desarrollo integral o complejo de mi ser en el mundo fuera ya del ámbito de la filosofía o del arte (por ejemplo, en el ámbito de las relaciones políticas como las ha entendido el siglo XX). Y algo similar ocurre con un relato en el que tengo que discernir no ciertos rasgos estilísticos para cuya determinación basta y sobra algún formulario sino el modo en el que me descubre la contextualización existencial que implica la pérdida del amor que los personajes viven. Ir al cuadro o al relato, según esto, es ir a los modos en que se descubren los diversos sentidos del acontecer a mi alrededor y a través de mí y viceversa, es decir, como expresión mía respecto de ello. Las cosas (y yo como una de ellas) han entrado en una relación verdaderamente significativa conmigo que por la exigencia de apertura, de proceso y de certeza del imperativo (ir - a las cosas mismas) me veda de entrada el darles ese carácter meramente mental que signa todo lo subjetivo o (por otra parte) lo conceptual y regular que signa lo objetivo.
Esta necesidad de realización a través de determinaciones fenomenológicas se me ha hecho impostergable a partir del fenómeno básico de la configuración. En el mundo, las cosas proliferan en torno a perspectivas de muy diversas índoles: si las veo de modo espacial, al menos pueden estar arriba, abajo, atrás, adelante, a la derecha o a la izquierda; si las veo de modo temporal, en el pasado, en el presente, en el futuro; de modo vivencial, en la percepción actual, en el recuerdo, en la anticipación, en la fantasía o en el sueño (que finalmente son formas de percepción). Y la proliferación, por supuesto, no se da en planos paralelos sino en auténticos núcleos estético-existenciales en los que un futuro promisorio no solo estará adelante, también estará arriba, pues si estuviere abajo, lo único que me esperaría sería el fracaso: por eso la imagen de un futuro prometedor implica que uno alce la mirada para verlo, no que la baje, que es justo lo que hace Zaratustra al adentrarse en el amanecer. O sea que la figuración, más que depender de la inventiva personal, depende de la capacidad de captar las dimensiones en las que un fenómeno se hace significativo o en las que, por el contrario, pierde todo interés. Discernir el sentido de estos incesantes cruzamientos espaciotemporales es aún más arduo porque en ellos las cosas se despliegan como entidades cuya identidad es problemática pues, por ejemplo, un recuerdo parece estar en el pasado y en el presente a la vez y un espejismo parece estar frente a mí aunque a medida que me acerco a él desaparece (como en la alucinación, de la que adelante nos ocuparemos). Mas no es menester llegar a esos extremos: basta el apasionamiento del amor para que la presencia de alguien que está físicamente muy lejos se le hinque a uno en lo más hondo del alma y entonces tenga que preguntarse por la constitución del vínculo sentimental en el mundo. Ello me hace ver que la dificultad no es nada más que la cosa aparezca y se la determine de manera espaciotemporal, es que lo hace como devenir por encima de condiciones físicas o mentales más o menos objetivas, por lo que es natural que uno se desconcierte y no atine a expresar a veces ni siquiera algo que es obvio para uno mismo. Por otro lado, es bastante común que lo que más nos interesa se resista a nuestras capacidades expresivas, de suerte que entre más lo delimitamos y desarrollamos más difícil nos resulta exponerlo con claridad o sencillez. Y no hablo de, por ejemplo, expresar un sentimiento o alguna determinación emocional que a duras penas nos permite tomar distancia de ella; hablo de algo tan pedestre como esa conocidísima experiencia de recibir una instrucción de modo verbal para hacer algo como armar un aparato muy sencillo o dar un paso de baile y no ser capaz de realizarla si no ve uno aparte un diagrama o un ejemplo de cómo hacerlo; la de no saber cómo darle a alguien indicaciones para llegar del modo más rápido a un sitio cercano que está a dos o tres calles cuyo sentido vehicular implica cierta dificultad para trazar la ruta; o, para ser más directo aún, la de escribir esta introducción sobre un tema en el que me he concentrado durante varios meses y no saber por dónde empezar. Esta última experiencia, puesto que me toca de modo directísimo, me ha mostrado la extraordinaria dificultad de configurar las cosas, de abrirse camino en ellas sin que nos abrumen o terminen por desquiciarnos. Y es que la presencia de ellas se nos da a raudales, incluso en la vivencia del tedio que analizo en algún lugar adelante, en la que parece que se abriese un vacío a nuestro alrededor cuando lo que ocurre es lo contrario: lo real nos oprime con tal fuerza que no nos deja prácticamente ni respirar.
En semejantes circunstancias, la configuración se revela como el proceso de hallarles sentido vivencial o total a las cosas en cuanto fenómenos y no en cuanto substancias. Esto involucra, en primer lugar, que el fenómeno es un modo de aparecer que nos integra en un dinamismo que no alcanzamos a expresar pues desborda el modo natural de pensar la identidad, que como he dicho en los párrafos anteriores no es otro que el de una substancia que permanece por encima de cualquier cambio de acuerdo con un ciclo espiritual, natural o técnico que pese a cuantas mutaciones se observen en el ser concluirá por develar lo que ha sido desde su origen. En el caso del hombre, este modo substancial de concebir lo que somos se enraíza en una consciencia psicológica que toma como fundamento el yo que anteponemos a cualquier forma de hablar acerca de nosotros o de lo que hacemos. Sin mayor análisis de las diferencias que hay entre expresiones como “corro”, “deseo” u “pretermito”, las consideramos como pruebas de que hay una entidad unívoca y quizá muy difícil de determinar pero que siempre es la misma: esa entidad es nuestro yo, ser o consciencia. Y lo que vale para nosotros vale para cualquier otra forma de ser: la rosa que tengo enfrente se marchitará en unos cuantos días y al cabo de un tiempo terminará por desintegrarse como si nunca hubiese existido, más incluso cuando no quede de ella ni el polvo será lo que es, una entidad entre las innúmeras que conforman la realidad en un momento dado. Mas si vemos la cosa como fenómeno, como un modo de aparecer que por necesidad lo hace en un ámbito determinado desde el que señala a la inmarcesible diversidad de lo real, entonces el asunto cambia de aspecto: lo que me importa ya no es lo substancial, es lo dinámico o metamórfico de la rosa en cuanto un modo de reconfigurar su aparecer, y aunque desde una perspectiva lógico-ontológica es cierto que por siempre será una determinación de lo real que ha tenido lugar en tales o cuales circunstancias, desde una fenoménica o fenomenológica es todavía más cierto que en cuanto se hunde en el olvido desaparece por completo y es como si nunca hubiese sido pues ya no suscita configuración alguna. Lo que nos muestra un sentido particular de la finitud y el olvido que resulta sin duda mucho más definitivo que el que confiamos al supuesto orden metafísico de la realidad. La expresividad de lo real, es decir, su condición fenoménica, es pues un problema que hay que plantear y resolver no como operación subjetiva sino como auténtica forma de determinación existencial que responde y al unísono soluciona el problema de moverse en medio de un flujo avasallante que irrumpe, insisto, hasta en los momentos en los que el tedio parece aplastar nuestra consciencia con el peso insoportable del entorno.
En segundo lugar, y por extraño que parezca, abandonar la condición natural de la cosa sin caer en el mero caos perceptivo implica el privilegiar la figura humana como el eje alrededor del cual se ordena cualquier forma de sentido configurable y en relación con la cual se proyectan el espacio y el tiempo como lugar de realización y devenir de la identidad de algo en particular. Como es obvio, al hablar de las cosas a mi alrededor o en el desarrollo de mi propio ser a través de la configuración me refiero a lo sensible en cuanto se abre como hontanar de sentido al hombre más que como supuesta creatividad personal: en otros términos, hay que configurar un sentido que en su origen siempre se nos da. Para este desplazamiento de la creatividad individual por el dinamismo de lo sensible que lleva a la figura humana por encima de su representación anatómica me apoyo en la génesis del arte prehistórico, cuyo sentido se encarna a veces con tremenda fuerza, como ocurre en las Cuevas de Altamira o Lascaux y, sobre todo, en esas maravillas que son las Venus esteatopígicas que corroboran la genial intuición hegeliana de que el núcleo y a la vez el culmen de la configuración artística es la figura humana, sea que tenga que luchar con las excrecencias atávicas de lo simbólico o con las psicológicas de lo romántico y por más que lo clásico propiamente dicho haya durado solo un instante desde el punto de vista histórico y haya tenido inicialmente una dimensión reducidísima desde el geográfico en la cual hubiese quizá permanecido si no hubiese sido por el modo en el que se ha constituido la tradición occidental. Mas con esto no quiero dar a entender que mi interés por lo antropomórfico gira en torno a lo clásico entendido sobre todo como la espiritualización en el sentido idealista de la corporalidad humana. Lejos de ello, todo el desarrollo del libro se da contra la identificación de lo figurativo y lo clásico y más bien corresponde a lo que Hegel llama lo romántico por más que la similitud entre el idealismo y la configuración como yo la expongo termine ahí. Pues si me centro en la figura humana es por el afán de arrancar gran parte de la producción artística contemporánea del opresivo dominio de la ocurrencia y de la abstracción (formas bastardas de la creatividad) que hacen ver que a partir de Warhol prácticamente cualquier cosa es válida en el terreno del arte con tal de que haya modo de hacerla pasar por tal, es decir, de publicitarla. Yo pienso que eso no es cierto, que hay una raíz antropomórfica aun en lo que llamamos arte abstracto, por más que el antropomorfismo del que se trata no tenga nada que ver con las determinaciones naturales de la presencia humana, sean anatómicas o anímicas, y mucho menos con la espiritualidad que el pensamiento hegeliano postula. Como me esforzaré por mostrar a lo largo del libro, esto plantea retomar la enorme capacidad expresiva de esa presencia, que se ha reducido al impacto que la imagen de alguien nos provoca. Y aquí volvemos a la condición problemática de la cosa, en este caso de la presencia, que la fenomenología saca a la luz allende la tiranía de la objetividad o de la imagen en el sentido vulgar de esta palabra (proyección psicológica de la apariencia personal), que la configuración supera con lo expresivo de la figura.
En tercer lugar, mi modo de tratar la configuración me ha llevado una y otra vez a hacer hincapié en la ambigüedad de lo existencial y lo estético. Sé que académica y críticamente esto es innecesario y quizá para muchos contraproducente (pues obliga a romper con la especialización de campos de conocimiento filosófico), mas no he podido menos que entroncar el análisis de la figura con la preocupación más amplia por el sentido de la existencia que la configuración nos revela y que advierto en todas las piedras miliares de la tradición filosófica a partir de Platón y hasta la hermenéutica. Y aquí invierto lo que acabo de decir: si para mí hay una plena identidad entre la configuración y lo antropomórfico es porque esto último, de hecho, obliga a reflexionar sobre la figura en general y no nada más en la humana. Como lo veremos sobre todo en el capítulo primero, con el término “figura” articularé una reflexión que atraviesa lo estético para identificar lo ontológico con lo lingüístico y lo esencialmente histórico por medio de lo simbólico. Si volvemos a la dificultad que he señalado en el proceso de configuración incluso de fenómenos que se sitúan en las lindes de la actitud natural (por ejemplo, cómo entender las instrucciones para realizar un movimiento gimnástico más o menos difícil para alguien bisoño), será obvio que la figura de la que me ocuparé a lo largo del libro va allende el antropomorfismo para abrazar otros sentidos del término que también juegan un papel decisivo en la existencia: el nexo entre figura y forma, por ejemplo, o entre figura y expresión y, sobre todo, entre figura e imagen, es un claro índice de que cuando hable de lo figurativo tendré a la vista la necesidad de mostrarlo en toda su complejidad filosófica. Esto, a su vez, obligará a realizar cruces entre lo filosófico y lo cultural que serán, no obstante, indispensables para quien intenta en todo momento ir al modo de ser en el que las cosas se revelan como motivos de desarrollo figurativo para el hombre y no como entidades que ocupan un lugar en el espacio durante un cierto tiempo.
En cuarto y último lugar, mi enfoque aduna lo estético y lo artístico que aunque aparezca al final provee el marco de referencia obligado de todas las anteriores. Aquí la ambigüedad del proceso se debe a que me ocupo de la consciencia sociohistórica cuya dialéctica posromántica ha barrido con una comprensión anatómica de la figura para instaurar otra en la que irrumpen diversas fuerzas como la del espacio, del deseo o del lenguaje a costa de la naturalidad de lo psicofísico. Los cuerpos que comienzan a aparecer sobre todo en la pintura a fines del siglo XIX desfondan la anatomía bajo la presión de un mundo pulsional en el que el hombre de súbito se identifica más con lo animal que con la racionalidad trascendente de la metafísica que lo asimilaba a lo divino. Por supuesto, esa identificación no implica tampoco una vuelta ingenua a los orígenes del arte en la prehistoria y mucho menos a un naturalismo de acuerdo con el cual ciertas formas simbólicas son en última instancia puentes directos con lo totémico o con lo atávico, pues (lejos de ello) solo se da a través de una consciencia muy aguda de las contradicciones culturales y simbólicas del presente que nada tienen que ver con el sentido mágico y ritual de la pintura rupestre o de la Venus de Willendorf (aunque los artistas suelan justificar lo que hacen con tales antecedentes). De suerte que si bien comenzamos con un ejemplo exclusivamente estético (que tiene que ver con la relación intencional entre el dinamismo de lo real y la constitución de una sensibilidad sui generis), prácticamente de inmediato damos el salto a lo artístico pues a fin de cuentas hay que reconocer la extraordinaria potencia de cualquier obra (antes o después de la así llamada “muerte del arte”) para lanzarnos de golpe a un mundo sensible que si como naturaleza da visos de expresar lo que cada cual siente (y entonces hasta podemos abandonarnos a él sin tener que poner en jaque la condición psicológica de la sensibilidad), como obra pasa por encima de cualquier remisión al individuo creador. En la conocida anécdota de cómo Rilke ha comenzado a escribir las Elegías de Duino mientras caminaba en lo alto de un farallón vertiginoso, vemos cómo la vivencia de lo sublime ante un paisaje no tiene mayor sentido si no se convierte en una determinación histórica, es decir, en una obra que resultará difícil aun en el mejor de los casos pues desbancará lo que alguien considera esencial de acuerdo con su época. En otras palabras, a la hora de pensar en una “poética” he tenido en mente no tanto un conjunto de reglas para la creación de una obra (aunque en ciertos pasajes daré sin duda la impresión de ello) como la dialéctica de lo figurativo, el sentido y el mundo que vuelve a ponerse de manifiesto sobre todo en esas obras en las que creemos que nos complaceremos cuando lo único que hacen es obligarnos a suspender cualquier juicio acerca de la realidad porque desbordan nuestra capacidad de integrarlas en alguna forma de representación. En otros términos, las obras que han guiado mi reflexión han sido en su totalidad de esas que, en vez de invitar a la complacencia del espectador refinado, nos obligan a replantear lo que entendemos por el sentido de lo real. No son obras ni bellas ni muchas veces interesantes pero sí son modos de darse cuenta de que el devenir es tan enigmático para nosotros como lo ha sido en su momento para Hesíodo o para Heráclito.
En una palabra, mi enfoque permite
1 superar la oposición subjetivo/objetivo a través de la percepción de un ser que
2 originariamente se da en relación con nosotros aunque no se confunde con ninguna representación pues
3 tiene un dinamismo ajeno al del pensamiento aunque afín a este ya que
4 corrige incluso la memoria y/o la proyección futura y también
5 modula el sentido de lo real allende lo fáctico.
Huelga decir que, en conjunto, esto supone hacer a un lado de golpe la actitud natural (que toma las cosas como cosas en sí) a favor de una percepción crítica o, mejor dicho, estética cuya temporalidad propia es por fuerza histórica, pues si bien en el horizonte de lo contemporáneo es donde como individuos experimentamos el carácter irruptor de la configuración, solo en lo histórico lo experimentamos como miembros de un mundo de la vida interpersonal. Esto sustenta lo que acabo de mencionar respecto a la condición ciertamente ingrata de varias de las obras que comentaremos adelante y de los conceptos filosóficos con los que intentaré explicar la función que juegan en los distintos ámbitos de la existencia (por ejemplo, en la comprensión de cómo o, incluso, de por qué ha desaparecido la idealización femenina en la pintura). Mas eso también hace más evidente la necesidad de una temporalidad irreductible o a la contemplación extática del espectador en busca de una experiencia sublime que en última instancia se queda en lo psicológico o, lo que es casi idéntico, al parpadeo del visitante de un museo en busca de entretenimiento una mañana dominical. Estos dos extremos de la percepción cultural chocarán de modo casi ineluctable con la exigencia de detenerse a veces por muchísimo tiempo en una sola obra aunque no haya alcanzado la categoría de “maestra” que mucha gente considera sinónimo de un sentimiento profundo y arrebatador por más que casi siempre resulte lo contrario: ¿quién no ha experimentado la desilusión de ver que la Mona Lisa es apenas motivo de aglomeración para fotografiarla desde el mejor ángulo pero difícilmente de algo más? Por ello, también existe la posibilidad de que la categoría de “obra maestra” se alcance por razones muy distintas a las que uno supondría desde la ingenuidad de lo museístico o institucional, de suerte que hay que recurrir de nuevo a lo histórico para que la sensibilidad salga del círculo de la complacencia subjetiva que todo el tiempo tiende a cerrarse sobre uno y se compenetre con formas fenoménicas donde lo antropomórfico se da la mano con lo antropológico, no en el sentido de una reflexión sobre lo humano desde el punto de vista de lo sociocultural y mucho menos desde lo popular o nacional (variantes vulgares del asunto), sino desde el muy conflictivo del ser como dinamismo expresivo o devenir en el que participamos de modo consciente solo cuando logramos romper con la actitud natural y con la condición mental o puramente psicológica de la configuración, para lo cual el arte es el mejor espolón.
Quiero hacer unos breves comentarios sobre el método que he empleado aquí que, a tenor de lo dicho, no puede ser otro que el fenomenológico. Por principio de cuentas, creo que a la luz de lo que nos muestra Cartesio al hacer su autobiografía intelectual justamente en la primera parte del Discurso del método, cualquier utilización de uno en particular debe basarse en una aguda consciencia de la clase de pensador que uno es y (como contraparte de ello) de la clase de comprensión que quiere generarse en los demás. La autoconsciencia de la que hablo exige, en primer lugar, delimitar el campo de estudio propio no a partir de necesidades teóricas que siempre será dable enfocar de otras maneras sino de necesidades existenciales que tienen que satisfacerse conforme con el método que más que elegir hemos tenido que utilizar porque la realidad misma nos lo ha indicado. Y esas necesidades no tienen nada de psicológico porque, en vez de referirse a la constitución emocional de uno, se desprenden de la constitución intempestiva del sentido en la existencia (en este caso, a partir de una configuración que nos toma por asalto cuando menos lo esperamos y nos lleva a desarrollarla como si hubiésemos sido nosotros su origen). De ahí que el método fenomenológico, al reducir el aparecer sensible a formas esenciales (como, por ejemplo, la figura humana que ordena el espacio pictórico o una relación amorosa en cuanto fundamento de lo trágico) sirva para delimitar también los límites del saber personal si por esto se entiende la capacidad de articular lo real al menos en un cierto ámbito, con lo que subraya desde otra perspectiva su carácter de herramienta vivencial más que de conjunto de pasos para la obtención de un conocimiento verificable de modo objetivo (que es a lo que corresponde la idea común de “método”). Más aún, puesto que se trata de ir “a las cosas mismas” (es decir, como acabamos de ver, de situarlas en la dimensión espaciotemporal en la que pueden desempeñar la función expresiva que la existencia les asigna a través del artista), creo que el único sentido auténticamente filosófico de la fenomenología es el de proveer a uno de un método para hacer comprensible un proceso vivencial y en concreto configurador. Con esto, por otro lado, hago ver que no me interesa en lo más mínimo esclarecer ningún punto de la teoría fenomenológica. Y esto, que podría sonar a un imperdonable descuido, es, a mis ojos, una gran virtud de este libro. Pues, por extraño que parezca, la mayoría de los textos sobre fenomenología (y también, por cierto, sobre estética) comienza por la aclaración de algún punto obscuro de la tradición o por la exposición de la posición teórica del autor y solo después, si acaso, se ocupa de aplicar esa teoría a tal o cual forma de aparecer. Si esto me parece reprobable en cualquier campo filosófico, me parece doblemente reprobable en el de la estética, pues no se trata de comentar lo que alguna autoridad haya dicho, se trata de mostrar que la realidad existencial se hace significativa cuando uno la enfoca desde un determinado concepto (que aquí es el de “configuración”). Lo cual me lleva a responder una muy factible objeción: al partir de los fenómenos y buscar conceptos que permitan articularlos en el mundo de interrelaciones que plantea una obra de arte, ¿no caigo en el más puro subjetivismo? Pues si por este término entendemos un modo de pensar que se basa en la manera particular de ver la realidad que cada cual tiene, no cabe duda de que mi uso de la fenomenología es completamente subjetivista y que lo que comentaré a lo largo del libro no dejará de ser muy discutible, poco menos que una opinión sobre lo que me parezca significativo de un cuadro o de una novela. A lo cual respondo que como lo muestra (de nuevo) Cartesio, lo subjetivo no es en esencia un modo de pensar que apele a lo que uno ve en lo real de manera irreflexiva o acrítica bajo el imperio de la actitud natural; por el contrario, es un modo de pensar que ha pasado por la criba de la autoconsciencia que pone por delante los conceptos con los que interpreta uno lo real solamente porque ha percibido algo que se los sugiere y se ha tomado el tiempo indispensable para ver si la impresión de ello permanece. La subjetividad, en efecto, no es una forma substancial (por más que desde un ángulo psicológico parezca por momentos serlo), es el nombre que recibe el proceso de clarificación consciente de lo que uno es y piensa, por lo que no veo ningún problema en aceptar que mi uso del método fenomenológico es por completo subjetivista, es decir, me obliga a modificar todo el tiempo el vínculo perceptivo que tengo con este o aquel fenómeno. Y es que el riesgo de arbitrariedad que cualquier forma de subjetivismo afronta en este caso no tiene sentido porque aquí nos las veremos con formas de realidad que no es dable interpretar como a uno se le ocurra. Sin ir más lejos, los fenómenos y muy en concreto los artísticos, lejos de someterse al “punto de vista” del espectador común, demuestran la inadecuación de este, de suerte que en vez de que uno pueda siquiera reducirlos a ideas que a duras penas tienen consistencia, obligan a desarrollar el pensamiento a su máxima capacidad para dar razón de esos matices sensibles o expresivos que jamás se alcanzarán sin comprender el sentido de la reducción que el artista ha realizado en su obra. Como lo hace ver mejor que nada el ejemplo de la Mona Lisa, a menos que se plantee el problema de la presencia humana en relación con el paisaje y con la ambigüedad del ánimo (que son los tres vértices que delimitan la originalidad del cuadro), es prácticamente imposible que este último sea significativo desde el punto de vista estético por más que la industria de la cultura masiva o popular lo promocione como el pináculo de la retratística sin tomar en cuenta lo ridículo de su canonización (la cual tiene más que ver con el hecho de que cuando se lo ha robado un italiano se haya convertido de súbito en el símbolo del orgullo nacional francés).
Para redondear mi reflexión sobre mi uso del método, quiero hacer hincapié en que al tomar en cuenta el riesgo de subjetivismo implícito en el hecho de partir siempre del análisis formal de ciertos fenómenos estéticos he llegado, creo, a una comprensión cabal de los mismos que propongo a lo largo del libro, sobre todo de aquellos fenómenos cuyo significado es en apariencia más abstracto (como el de “carne” o incluso “pensamiento”). Por otra parte, lo filosófico no está en el punto de partida ni tampoco en el de llegada, está en el nexo que se establece entre ambos: partir de un cuadro de Manet no es más ni menos subjetivo que partir de un fragmento de Husserl, aunque en este último caso se tenga la impresión de que se hace en verdad filosofía cuando quizá lo que se hace es historia de las ideas. Con esto en mente, he recurrido siempre al análisis de tal o cual obra para dar sentido a lo que digo aun cuando con ello parezca hacer más crítica de arte que filosofía, cosa que yo he evitado porque no me he ocupado de, por ejemplo, las influencias de un predecesor sobre el artista que estudio en un momento dado o de qué tipo de religiosidad tienen sus personajes o de si en verdad representa tal o cual estilo (que serían conceptos propios de la crítica o incluso de la historia del arte): solo he tenido en cuenta lo que me llevaba al problema de la configuración de la presencia humana en cuanto a través de ella hay modo de ocuparse de la espinosa relación del lenguaje y el pensamiento, por ejemplo. Y esta doble aclaración sobre el método y el sentido subjetivo de la reflexión me lleva a otro aspecto que también considero importante: que la elección de las obras en las que me baso solamente ha tenido que ver con su posibilidad de profundizar la percepción del fenómeno del que me ocupo en ese momento. Cierto es que la mayoría de ellas se encuentra en un rango temporal más o menos definido: el último cuarto del siglo XIX y los primeros tres del XX; pero como verá el lector, recurriré a otras que se encuentran en el origen y el extremo de la historia del arte occidental que ha sido mi guía más por formación y gusto personal que por otra razón.
En el mismo tenor, creo conveniente mencionar el nombre de los dos únicos autores que de manera directa me han dado pie para desarrollar el libro como lo he hecho: Bachelard y Merleau-Ponty. El primero de ellos es una presencia implícita pero evidente desde el inicio en cuanto al igual que él trato de fundamentar un proceso fenomenológico como él lo ha hecho con la ensoñación o con las capacidades imaginativas que dan los cuatro elementos de Empédocles de acuerdo con cierto dinamismo sensible (como, por ejemplo, el del agua de un estanque o la del mar). Sin pretender mayor filiación con él, lo que me sorprende en Bachelard es la extraordinaria libertad con la que se mueve en la poesía francesa en busca de formas esenciales de la sensibilidad y la lucidez con la que acepta el riesgo de subjetivismo, él, para quien la formación científica bien podría haber sido una cortapisa y que, sin embargo, ha sabido mantenerla en las lindes de un conocimiento determinante que en nada interfiere con lo que Kant ha llamado “reflexionante”. Por lo que toca a Merleau-Ponty (cuya presencia es más que explícita), lo que ha aportado a mi reflexión ha sido la constatación del sentido hondamente filosófico que tiene el arte y muy en concreto la pintura merced a la comprensión originalísima que proyecta de la condición crítica de la percepción: no en balde, recordémoslo, durante siglos el término “pintor” ha sido prácticamente sinónimo de “artista”. Además, como la historia también muestra, la pintura ha llevado la voz cantante en la gran empresa de transformación estética de la realidad que se ha echado a andar con el Renacimiento y ha concluido (si Danto lleva razón) con el pop. Por ello es lógico que Merleau-Ponty recurra con tanta frecuencia a ejemplos pictóricos cuando analiza, por ejemplo, aspectos de la percepción o del lenguaje. Ahora bien, sin ocuparme en ningún momento de precisar el sentido de estos o de otros conceptos (sobre todo el de “carne”) en el pensamiento del autor, he tratado de mostrar todo lo que uno aprende a través de él sobre la forma sensible, comparada con la cual la puramente racional o argumentativa se queda en abstracciones sin fin.
Para concluir, una breve mención de lo que trabajo en cada capítulo: en el primero me ocupo del desarrollo psicológico-fenomenológico de la configuración que permite precisar ciertas constantes formales (como la de figura, sentido y mundo en cuanto componentes de la imagen) que explican, a su vez, el privilegio de lo humano en cuanto elemento de comprensión sensible. Ya en este capítulo marco una doble pauta que seguiré en el resto del libro, a saber, recurrir a las obras que considero pertinentes con independencia de si son plásticas o literarias y tomar un fenómeno como hilo conductor del tema en cuestión (que aquí será los límites de la configuración en relación con lo natural, los cuales oscilan entre lo simbólico y lo monstruoso). En el segundo capítulo, mi caballito de batalla será la descomposición de la figura femenina en la pintura del último siglo y medio, lo que me dará pie para explicar cómo entiendo el concepto de “carne” que retomo de Merleau-Ponty y con el que quiero hacer énfasis en la dimensión existencial de la pintura a despecho o del desinterés kantiano o del idealismo hegeliano. Huelga decir que esto me obligará a precisar, por ejemplo, la diferencia entre la carne, el cuerpo y la presencia que van de la mano con determinaciones espaciotemporales que de cualquier otra manera resultarían inexplicables o verdaderamente “subjetivas” (en el sentido vulgar del concepto que he hecho a un lado). En el tercer capítulo, retomo a Cassirer entre otros autores para analizar la condición simbólica del fenómeno estético en un doble sentido: en el propiamente artístico y en el cultural. Es decir, trato de exponer el dinamismo de lo sensible como producción de nuevas formas imaginativas y, al unísono, como fundamento de una forma de pensar la identidad del hombre a la luz de la tradición y allende su derrumbe al inicio del siglo XX. Este análisis conjunto del símbolo y la tradición me obliga también a retomar la cuestión del espacio aunque ya no como la determinación de la presencia sino como la del destino o de la falta de él en la comprensión contemporánea de la existencia. En el cuarto capítulo, elucido cómo las potencialidades estéticas del lenguaje provocan una permanente tensión entre su sentido elemental o nominal, que centro en la voz, y su expresividad, que centro en el gesto o en la posición. Es decir, paso de lo verbal a lo corpóreo para mostrar que todas las dificultades que ha planteado el lenguaje durante los dos últimos siglos tienen que ver con la necesidad de articular formas de sentido que han salido a la luz tras la magna crítica kantiana de la metafísica y la concomitante emergencia de una sensibilidad que el romanticismo ha problematizado el primero. Más aún, esto me lleva a subrayar el nexo ontológico y la diferencia estética y hasta empírica entre lo verbal y lo visual que he tenido muy presente al pasar de una forma de lenguaje a la otra. Por último, en el quinto capítulo clarifico en qué sentido es dable hablar de un pensamiento estético que no tiene nada que ver con uno lógico-discursivo, pues responde a una percepción histórica y personal a la par de la condición intempestiva de la realidad a la que llamo “plasticidad”, condición cuya emergencia coincide con el agotamiento de la percepción naturalista o anatómica de la figura humana que se advierte en la pintura a partir del inicio del siglo XX (o quizá hasta lo explica). Esto me lleva al postrer tema del libro: el estudio de las variantes pictóricas que se han suscitado como respuesta al agotamiento del antropomorfismo que acabo de mencionar.