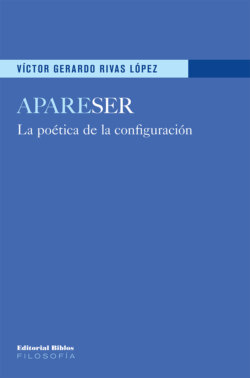Читать книгу ApareSER - Víctor Gerardo Rivas López - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. La génesis de la configuración
ОглавлениеMientras mi mirada vaga en la pared frente a la cual me encuentro en busca de las palabras idóneas para dar inicio a mi reflexión sobre la sensibilidad, el hilo de la misma se pierde por un instante en el revoque que tengo a un paso, donde se perfilan esas figuras que siempre aparecen en las superficies que tienen un cierto relieve o veteado. Ahí, frente a mí, percibo sin el menor esfuerzo cómo un hombre que lleva una especie de turbante se inclina como si fuese a hacer una reverencia en tanto a sus espaldas aparece la faz de una mujer sonriente de un tamaño por completo desproporcionado respecto al del hombre. Esta desproporción, sin embargo, no tiene por ahora ninguna importancia pues las dos figuras se hallan en medio de otras muchas de varios tamaños que o se funden con las primeras o tienden a desdibujarlas, de suerte que el turbante que acabo de ver se transforma de súbito en el torso de una mujer cuyo peinado se encaja literalmente en la ingle de una figura que me recuerda la iconografía tradicional de san Sebastián, que lo muestra como un hombre joven y semidesnudo que se estremece mientras sus verdugos paganos lo asaetean. ¿Exceso de imaginación? ¿Libre asociación que descubre no sé qué problemas emocionales? ¿Manera infantiloide de darle la vuelta al inicio de un texto que debería comenzar con algún planteamiento filosófico de trascendencia irrefutable en vez de disolverse en divagaciones? Lo cierto es que ninguna de estas posibilidades les hace justicia a las figuras que sin yo quererlo se proyectan en la pared y que me hacen ver en el acto que el problema del que tengo que ocuparme no es la explicación de alguna teoría metafísica acerca de la sensibilidad, sino de algo a la vez mucho más sencillo y difícil: la comprensión de la experiencia perceptiva que es, después de todo, la piedra de bóveda de la realidad para mí y para cualquiera: “me doy, es decir, me encuentro siempre en situación y en compromiso en un mundo físico y social”.1
La sencillez en este caso radica en que, en principio, solo tengo que describir lo que veo sin intentar fundamentarlo ni justificarlo; la dificultad, en cambio, se halla en encontrar la forma de hacerlo sin menoscabar la extraordinaria singularidad del fenómeno, en “evitar aquí la confusión de lo inmediato con elementos que no he experimentado y que doy por sentado o presupongo en las explicaciones”.2 Desde que recuerdo, siempre me ha sucedido lo mismo cuando miro una superficie con irregularidades o un veteado en la superficie sea cual sea el material del que se componga, aunque nunca antes se me ha ocurrido detenerme en ello pues más bien lo he considerado una mera fantasía que no amerita mayor reflexión. No obstante, ahora que por vez primera reparo en ello, no me parece tan poca cosa el que de modo espontáneo adquieran un aspecto definido o más bien una cierta identidad las líneas que se entrecruzan y las protuberancias que se proyectan al azar sobre la pared y que como por arte de magia se extienden por las tablas que componen el escritorio en el que escribo y las duelas del piso. Cuando pensaba estar a solas, descubro que me hallo en medio de un mundo de entidades que se mezclan como al azar y sin curarse de la armonización o de la simetría, pese a lo cual, en vez de un mero caos, me hacen palpable un orden perceptivo. Y es que no solo miro personas, también de pronto capto un perro y algunos otros animales en medio de la proliferación de las figuras, que de acuerdo con los juegos de la luz sobre la superficie en cuestión o la postura de mi cuerpo pueden ser efímeras al punto de aparecer un solo instante o de hacerlo cada vez que vuelvo a buscarlas con la mirada. Y estos elementos no son casuales: son, de hecho, los ejes de mi factible comprensión de este fenómeno, que en lo sucesivo tendrá que integrar la presencia humana (1), la del resto de los seres (2), la influencia de la luz o de cualquier otro factor sensible (3), mi corporalidad (4) y todo ello en el dinamismo que le da el encuadre espaciotemporal (5). Lo curioso es que aun cuando capte un animal o hasta un objeto inanimado (por ejemplo, un trasto o un instrumento musical) la figura respectiva se integra en cierta acción con sentido propio: el trasto nunca aparece solo pues junto a él descubro a alguien que extiende el brazo para tomarlo o a un animal que lo muerde con fuerza. El carácter integral de la figura no depende, por lo tanto, de la proporción de los elementos que la constituyen sino revela una identidad problemática esencial que más que romper con la disposición natural de aquellas la pone en movimiento: por ejemplo, el hombre que se inclina frente a mí en el muro comparte uno de sus muslos con el hombro de la mujer que se encuentra a sus espaldas pues cada uno mantiene una relativa autonomía y a la vez coadyuva para que el otro se perfile a través de él. Lo decisivo es que aun cuando la figura sea la de un objeto inanimado, en ella siempre se percibe un rostro, un gesto o una actitud que organiza lo amorfo del veteado para que encarne una intención consciente que llega a ser en verdad perturbadora: mientras sigo en la contemplación de ese extraño mundo que hormiguea por dondequiera, recuerdo vagamente algún programa televisivo en que una mujer veía cómo figuras similares a las de ahora se proyectaban hacia ella para arrastrarla consigo hacia el espesor de la pared del manicomio donde injustamente la habían encerrado, por lo que ella buscaba siempre estar en habitaciones de paredes totalmente lisas hasta un día en que por error los que la creen loca la ponen en un cuarto donde hay una grieta insignificante y termina por ser víctima de los seres que la acechaban desde mucho tiempo atrás. Como es de esperar, los que nunca le han creído piensan que se ha escapado quién sabe cómo y no se dan cuenta de que la grieta ahora tiene el aspecto de una mujer que grita en medio del horror.
A reserva de retomar los procesos (y excesos) narrativos a que pueda conducir, esta curiosa condición no solamente la descubro en las superficies que acabo de mencionar, cuya continuidad material podría quizá explicar el fenómeno: también salta a la vista en todas las cosas que, como las nubes o el follaje de los árboles, tienen un límite que puede reconfigurarse sin mucho esfuerzo en relación con lo que les sirve de fondo aunque físicamente implique una gran distancia (lo que apunta a la diferencia básica entre lo fenomenológico y lo empírico que tendré sin duda que desarrollar aquí). En este caso, la condición es todavía más sorprendente, ya que, a diferencia de lo continuo de una sola superficie, aquí el dinamismo o más bien la plasticidad de la figura se despliega a través de planos fenoménicos muy distintos y termina por integrarlos sin hacerlos perder, empero, su especificidad (lo que corrobora que me las he con una profundidad perceptiva sui generis de acuerdo con la cual “la forma en tanto que unidad, en tanto que configuración, implica la existencia de un todo que estructura sus partes de manera racional”):3 en la nube, por ejemplo, el contraste de la blancura con el azul del cielo (sobre todo si hay mucha luz al momento de percibirla) hace surgir rostros o figuras a través de los matices cromáticos, que serán mucho más vivos si también hay viento. Así, las figuras de las que hablamos integran la profundidad de la bóveda celeste, la iridiscencia de la luz y la fuerza eólica, de suerte que todos estos factores se unifican sin mayor dificultad para quien los percibe, al punto de que si acaso el viento termina por desdibujar la figura, la que la substituya servirá parar mostrar otro aspecto de la misma unidad de los elementos (por ejemplo, en vez de los juegos cromáticos, la inmensidad del espacio). Asisto, pues, a la revelación de un “ser de latencia y presentación de una cierta ausencia [que] es un prototipo del ser, del que nuestro cuerpo, el sintiente sensible, es una variante muy notable pero cuya paradoja constitutiva ya se encuentra en todo lo visible”.4 Lo cual me sorprende sobre todo porque a la postre el dinamismo se despliega sin perder su profundidad en un solo plano perceptivo, el de un antropomorfismo que roza el mito en la medida en que halla en lo sideral los elementos indispensables del perfil humano que se modula conforme con distintas formas de sentir.
La integración más sorprendente del fenómeno es, pues, la del aspecto sensible que me remite a meras líneas o bordes irregulares y la de su inequívoca definición como figura antropomórfica. No solo me parece ver a alguien como cuando percibo una sombra con el rabillo del ojo que se deshace en cuanto la enfoco bien, lo veo sin lugar a dudas en cuanto mi mirada se posa en un punto específico de la pared y hasta permanece cuando barro rápidamente con los ojos la superficie, por lo que me cuesta trabajo advertir las irregularidades del revoque o contemplar las nubes en el horizonte como tales. Será que en cuanto mi mirada se detiene en un aspecto concreto tengo que identificarlo en medio de la proliferación de líneas o rescatarlo de lo amorfo de una masa nubosa que atraviesa el horizonte o de la plenitud del follaje en medio de un bosque. Lo que me hace pensar que al margen de que se despliegue en la continuidad de una superficie o en la diversidad de los planos de la realidad, el fenómeno siempre revela una enigmática unidad e identidad o, mejor dicho, una intencionalidad, es decir, la disposición a una acción consciente por parte de alguien o algo que tratamos en cierta forma de concretar en nuestra percepción.5 Y conviene hacer hincapié en esto, ya que aunque en ocasiones la figura se muestre indefinida, esté trunca o incluso sea monstruosa (como cuando el juego de la corteza de un árbol nos hace ver la cara de un hombre con un ojo de más en medio de la mejilla o con el tronco demasiado corto respecto a las piernas), el gesto que hace o la manera en que se echa hacia atrás permiten que los defectos que pueda tener pasen a segundo plano en aras de la acción que percibimos (por lo que el ojo adicional o la desproporción corpórea, más que convertir a la figura en un monstruo, le dan un aspecto o una actitud verdaderamente personales que impiden verla como un garabato abstracto). Esto no quiere decir que los defectos sean imperceptibles sino que se subordinan a la unidad de la figura aunque contradigan el aspecto que normalmente esta tendría, como ocurre con esos rostros de perfil donde la nariz surge directamente de los labios o donde ciertas partes son asimétricas o no aparecen del todo (pensemos en algunos de los más famosos retratos de Picasso y otros artistas del siglo XX que, como lo mostraremos adelante en detalle, podrían considerarse recreaciones del fenómeno que nos ocupa). Lo cual, por otro lado, es justamente lo que acontece cuando captamos a alguien cuya personalidad se hace sentir por encima de la fealdad, de la debilidad de la vejez o de alguna mutilación, por terrible que esta sea (es decir, que corrobora la diferencia esencial entre lo caracterológico y lo físico). El rostro o la figura de los que hablamos comparten así en mayor o menor grado la expresividad y la unidad emotiva de la persona humana que se distinguen de cualesquier rasgos físicos por más que solo se hagan perceptibles por medio de ellos: así, captamos a alguien entre protuberancias o en ciertas configuraciones sensibles de la realidad que trascienden lo circunstancial para mostrarse como el aspecto característico de un ser que lleva a cabo tal o cual acción aunque sea algo tan simple como asomarse a una ventana o sonreír para sus adentros.
Esto nos lleva a destacar otros tres aspectos del fenómeno: el primero es la asimilación entre lo antropomórfico y la irreductible pluralidad de los seres que conforman la existencia. Por ejemplo, en la pared frente a la que sigo sin poder iniciar mi texto ahora observo con claridad una cabeza que (por el modo en que la luz cae sobre el revoque en el que literalmente encarna) es al unísono la de un perro labrador y la de un hombre más o menos rústico y ya entrado en años que alza la mirada con una mansedumbre similar a la fidelidad canina. Si me atengo a lo que percibo (por más que al describirlo pierda la nitidez con la que se delinea en la pared), la cabeza puede verse de dos modos no solo distintos sino hasta absolutamente opuestos, y lo más desconcertante es que no hay necesidad de elegir entre ambas concreciones porque algunos animales (sobre todo los perros de ciertas razas) con mucha frecuencia nos dan la impresión de estar absortos o de sentir algo más que las condiciones instintivas de su corporalidad como son el hambre o el calor, en tanto que ciertos hombres ya grandes, por su parte, constantemente lucen como si no tuvieran nada en qué pensar mientras las mejillas se les cuelgan y le dan a su faz el aspecto de un animal en reposo. Y no hablo nada más de los rasgos físicos de algunos individuos, hablo del modo de moverse o del temperamento que aun sin quererlo nos recuerdan a este o a aquel animal, lo que permite hablar, por ejemplo, de un rostro caballuno o simiesco o de una conducta brutal. Esta reflexividad propia de la vida orgánica que hace que un ser tome posición física y figurativamente respecto al mundo que lo rodea (sea de modo instintivo o volitivo) es el elemento que vincula lo animal en particular y lo real en general con el desenvolvimiento emocional del hombre, lo que de tantas maneras se refleja en la capacidad de la cabeza de la que hablo de mostrarse como la de dos seres muy distintos sin que ello implique una contradicción y hasta parezca, al contrario, por completo natural. Más aún, si de la impresión que me causa la ambigüedad de la cabeza paso a la que me causa la peculiar afinidad de lo antropomórfico y lo animal en la constitución del mundo de la vida que incluye también todos los seres inanimados y las fuerzas naturales, advierto que lo figurativo vincula cualesquiera formas de aparecer a través de la humana y viceversa. Y ahora que lo digo, pienso que esta condición de la figura se percibe también en la capacidad de los muñecos que reproducen animales (algunos de ellos desproporcionados respecto al hombre, como son los dinosaurios) pero que sirven para que el niño juegue con ellos como si jugara con un compañero que tuviesen un aspecto humano aunque en realidad fuese un animal prehistórico que atravesara el tiempo para estar con aquel. Otro fenómeno similar es el del mito, en el que las fuerzas naturales se hacen presentes en el mundo de la cultura como personificaciones de un temperamento la mayoría de las veces intempestivo, justo como el que cualquiera puede mostrar llegado el caso y que a pesar de lo irregular de su manifestación sirve para caracterizarlo. Lo antropomórfico es pues la piedra de bóveda de una integración figurativa existencial y/o emocional que aunque indudablemente compartible no lo es de modo directo y requiere la capacidad por parte de quien lo vive de hacer ver a los demás lo que para él es por completo evidente aunque solo se objetive por medio de un esfuerzo descriptivo.
Como segundo aspecto del fenómeno hay que recalcar la identidad que mantienen las figuras aun cuando solo aparezcan un instante y después se pierdan en las irregularidades de la pared. Vuelvo a la cabeza antropomórfica y cinocéfala cuyo aspecto, lejos de desconcertarme, se confirma cada vez que la contemplo: no es nada más que la vida como unidad orgánica total me permita figurarme a un hombre como animal y viceversa; es que en cada ser hay múltiples fuerzas que desbordan sus determinaciones puramente físicas o naturales. Si es sorprendente ver cómo un garabato se identifica con el aspecto humano, es mucho más sorprendente notar en él gestos y actitudes que descubren un temperamento que justamente por lo grosero o hasta grotesco resulta inconfundible aunque no por ello sea más fácil explicarlo pues “es un movimiento del cuerpo o de una herramienta que se liga con él, para el cual no hay una explicación causal satisfactoria”.6 Y lo más curioso es que ese detalle que en la vida real podría ser desagradable (pensemos en qué será estar cabe un palurdo con el rostro colgado), en la figura en cuestión es grato porque corresponde a un ser que de entrada nada tiene que ver con las proporciones anatómicas o zoológicas: esta cabeza no es ni de hombre ni de perro, es de ambos a la vez, lo que le permite oscilar entre lo mítico, lo simbólico y lo estético (valores todos de la configuración que habrá que elucidar uno por uno). Así, la identidad caracterológica, que en los seres de carne y hueso es una determinación ontológica axial que nos obliga a verlos como individuos pese a cuantos defectos tengan (incluyendo, en este caso, la sosera), se refleja en estas figuras y prueba que a pesar de su insignificancia o lo incidental de su aparecer no son ni fruto de una imaginación febril ni representaciones arbitrarias que dependan del punto de vista de cada cual: es obvio para mí que no soy yo quien las proyecta, que ellas, al contrario, brotan por sí mismas quién sabe cómo y pasan por lo humano para ahondarlo aun a costa de su inteligibilidad o de su propia idealidad. Por ejemplo, que desde el primer momento un torso apenas definido me haya hecho evocar el suplicio de san Sebastián en lugar de, por ejemplo, hacerme ver cualquier otra cosa es un índice de que la figura es concreta y singular, y que no puedo captarla como me plazca pues su “forma de ser” (o, mejor dicho, de aparecer) se traza sin ambages en medio de la de las demás. Su carácter figurativo no la reduce a un trazo en la pared sino la integra en mi consciencia como posibilidad de figurarme a un santo en medio de su martirio cuando tengo años de no pensar en él. Y lo hace de tal manera que al referirme a san Sebastián no hablo de una representación general, pues tengo presente una imagen en concreto, la que aparece en un célebre cuadro de Mantegna con un despliegue anatómico verdaderamente hercúleo. O sea que no estoy frente a un mero signo abstracto sino frente a la imagen de alguien en un momento específico por más que la figura no sea más que un grumo de argamasa pintado de un amarillo que poco o nada tiene que ver ni con la santidad ni con el martirio (lo que aun sin quererlo me hace pensar en cuán difícil es llevar simplemente la idea que ha dado origen a estas reflexiones a un nivel discursivo para depurarla de todas las nebulosidades de la mera ocurrencia).
Esta singularidad irrecusable nos lleva al tercer aspecto del fenómeno: que la figura aparece en un medio multiforme mas homogéneo en el por un instante es una protuberancia y al siguiente es una presencia inequívoca si bien tiende a confundirse con las que pululan a su alrededor. Esta doble posibilidad depende, claro está, de condiciones perceptivas como la luz, la distancia y mi postura, aunque también del tremendo empuje de todas las figuras que se hallan alrededor de aquella en la que me concentro, que tienden a desdibujarla para imponerse en el dinamismo perceptivo en el que también hay que considerar el del fondo que vuelve a surgir como irregularidad en el revoque. La identidad se constituye en estas circunstancias en un vaivén intempestivo entre lo que miro y lo que me figuro, de suerte que una vez que he captado una cabeza o un martirio es prácticamente imposible ver las protuberancias de la argamasa y, al revés, cuando tiendo la vista al revoque, las figuras pasan a segundo término aunque nunca desaparecen del todo (de hecho, cuesta mucho abstraerlas). La tensión de ambos factores es la esencia misma de lo figurativo y se encuentra como tal allende la oposición de lo objetivo y lo subjetivo, ya que no puedo olvidarme sin más de la argamasa que vuelve por sus fueros y tampoco puedo ver lo que me plazca pues hay un contorno que me obliga a pensar en Mantegna y no, por ejemplo, en Memelino (que también tiene una espléndida versión del suplicio de san Sebastián). O sea que la identidad del fenómeno es a tal punto evidente que me permite distinguir aun contra mi voluntad entre lo que veo ahí frente a mí y lo que, en cambio, me figuro.
Aquí lo interesante es, pues, la ambigüedad ínsita al proceso figurativo: en principio, mirar algo y figurarse algo son dos cosas distintas o incluso opuestas, como cuando al mirar una figura en la pared me figuro una obra de arte en específico. Lo más importante aquí es que esa distinción vale tanto para quien lleva a cabo la acción o para el objeto que la provoca como para el sentido total de la acción como tal: mirar una figura que aparece de modo espontáneo sin representar nada es percibir una tensión en la realidad que antecede cualesquiera interpretaciones que haga uno al respecto. La figura que capto y el figurarme la obra de Mantegna (y no la de Memelino) son dos caras de un solo proceso aunque al ponerlo en palabras tenga que distinguir cada una justo porque ellas me lo imponen aun cuando en apariencia sean intercambiables sin mayor dificultad. Esta condición es todavía más obvia en el caso de la cabeza de hombre/perro, que surge justamente como la de un ente único que más que tener dos caras tiene una con un aspecto dual que se confirma una y otra vez cuando la veo. Lo cual muestra que si hay una irreductible diferencia entre la condición fenoménica de lo que capto y su expresión verbal, eso no afecta a la esencial condición de la experiencia figurativa aunque sí dificulta o hace prácticamente imposible compartirla sin tomar en cuenta la problemática identidad de lo sensible: “las cosas, cualidades, relaciones y hechos de los cuales tengo consciencia por mis sentidos no son las cosas completamente en bruto y objetivas que podría suponer. Mi lenguaje entra en ellas y se convierte en una parte de esas cosas, cualidades, relaciones y hechos”.7 En otros términos, con independencia de cómo la enuncie, la vivencia figurativa funde la determinación psicológica y su concreción perceptiva (lo que pueda figurarse una persona que no haya visto nunca una representación del martirio de san Sebastián) de modo que se mantenga la identidad fenomenológica entre una protuberancia en el muro y la imagen de un cuadro en particular sin tener que apelar a la noción subjetiva del “punto de vista” que convertiría el proceso en una mera proyección mental; ello no obstante, el sentido social de mi percepción sí queda en jaque, por lo que tengo que batallar a fin de ser lo más claro posible.
Antes de seguir, conviene que nos detengamos en esta diferencia entre figurarse algo y tener un punto de vista. Sin ir más lejos, el punto de vista tiene como condición elemental la posibilidad de adoptarse, de modificarse o hasta de abandonarse por propia voluntad en cuanto uno se percata justamente de que no permite captar lo que está en juego, con lo que nunca puede confundirse (a diferencia de la figura, que siempre se confunde con el medio en el que aparece, por lo que no puedo dejar de captarla como se da). Por otra parte, gracias a su carácter abstracto respecto a aquello que proyecta, cualquier otro puede determinar por su cuenta mi propio punto de vista y hacérmelo ver como estructura general (contra lo que sucede con la figura, que es singular y difícil de comunicar pues siempre implica una posición personal y un medio concreto). Por último, hay que subrayar que el punto de vista es dialógico, es decir, se define en el proceso de objetivación de aquello de lo que se trata y no cuando uno se esfuerza por comunicar lo que a pesar de ser absolutamente visible no es objetivable sin más, ya que puede mutar o desaparecer en cualquier momento y aun cuando permanezca exige, reitero, que la persona que deseamos que lo vea se coloque en un lugar específico o, mejor dicho, que lo encarne como nosotros lo hacemos.
Más aún, esta identidad responde a la dificultad o más bien imposibilidad de expresar lo que veo sin convertirlo en una fantasmagoría absurda, de compartir mi asombro ante la fuerza con la que se despliega frente a mí como algo con sentido propio que, empero, no es dable objetivar o generalizar sin más pues la vivencia se agota en sí misma (lo que explica que a pesar de su perpetuo entrecruzamiento es imposible identificar por completo el aparecer y el lenguaje con el que se expresa). Las figuras están todo el tiempo a mi alcance en cada uno de los planos que constituyen este momento (psicológico, físico, cultural), algunas permanecen y otras no, mas en cualquier caso su unidad se despliega sin que ello me obligue a darles un valor representativo preciso (lo cual se compensa, sin embargo, con la carga estética que cada una aporta). O será que busco a toda costa ligarlas a alguna forma de trascendencia (sea ontológica o epistemológica) en vez de limitarme a hablar de ellas como lo que son, formas de integrar sensible o estéticamente lo humano en el mundo. Si, por ejemplo, fijo la mirada de nuevo en la cabeza que ya he comentado, noto que su aspecto me parece natural porque refleja el que ofrecerá ahora mi consciencia a quien pudiese captarla en medio del afán por aclarar lo que en principio no requiere clarificación ya que salta a la vista: igual que el hombre (o el perro), yo alzo la vista en pos de las palabras que darán inicio a mi texto para evitar que este se disgregue en un mero devaneo o, por el contrario, en una obviedad que no merezca la pena analizar. Pues, ¿qué caso tiene detenerse en lo que no tiene vuelta de hoja, es decir, la presencia de un elemento figurativo en cualquier percepción de la realidad? Fuera de subrayar lo que todo mundo puede ver con sus propios ojos y de apuntar algunas de sus determinaciones fundamentales (lo antropomórfico, lo singular y lo concreto), no parece que haya mucho que añadir. A menos, por supuesto, que lo figurativo no haya recibido la atención que amerita no como expresión de la sensibilidad de alguien o como factible motor de ciertas formas de pensamiento más o menos primitivas como lo mítico o lo totémico sino como original apertura de la realidad al hombre, como la donación irrecusable de sentido que se modula conforme las posibilidades de cada cual que, no obstante, pertenecen también al horizonte vivencial que identifica la individualidad. Por ello, debo confesar que lo que me impide dar inicio a la reflexión que había ingenuamente planeado es la inquietud de ser redundante o trivial, máxime porque he hecho olímpicamente a un lado el bagaje de la tradición y he buscado precisar una vivencia más que elaborar una teoría, y con ello uno siempre corre el riesgo de embrollar lo que otros mucho más lúcidos han desembrozado.
Desde esta perspectiva, lo único que me queda es la perplejidad ante la omnipresencia de lo figurativo allende la oposición de lo mental o psicológico y lo real o, por mejor decir, de lo subjetivo y lo objetivo, que pasan a segundo término ante la plenitud del fenómeno por una razón axial: que entre ambas determinaciones no hay unidad fuera de la que establece el conocimiento, mientras que aquí la unidad se da de antemano y lo difícil es convertirla en hecho social (o sea, en discurso). La plétora de figuras a mi alrededor no tiene nada que ver ni con las que brotan de mi fantasía ni muchos menos con la realidad extramental en la que las cosas se perciben de acuerdo con características más o menos generalizables de acuerdo con las cuales, por ejemplo, la cabeza de un hombre no puede verse jamás como la de un perro a menos que uno esté fantaseando, que es lo que hasta ahora no he podido hacer pues en cuanto lo intento la contundencia del fenómeno me obliga a volver sobre lo andado. Lo único cierto hasta ahora es que lo figurativo se me ha mostrado como la estructura fundamental de la percepción, es decir, del “acto que crea de un solo golpe, junto con la constelación de los datos, el sentido que los vincula; que no solamente descubre el sentido que tienen sino incluso hace que tengan un sentido”.8 ¿Cómo? Pues con la descripción de la proliferación figurativa que salta a la vista por más que resulte absurda frente a la idea común de que en la realidad las cosas tienen una cierta identidad que únicamente se confunde en el plano de la percepción para volver a clarificarse en el de la reflexión. Mas el fenómeno me ha mostrado algo muy distinto: no es que el rostro que se percibe en una pared o, más aún, en una nube se confunda con el de una persona, es que aparece ahí como si lo fuese, que es por lo que no solo hay que descubrir la figura que está frente a uno sino hay que darse el tiempo para que se desemboce la identidad que hace patente desde el primer instante. La percepción es activa no porque yo tenga que echar a volar la imaginación (al contrario, acabo de decir que tengo que contenerla, que reducirla a la figura que brota como por arte de magia); lo es porque al fijarme en el modo de aparecer del fenómeno este libera un flujo emotivo que podría llevarme muy lejos, tanto como para comenzar a hacer asociaciones más o menos arbitrarias que serían el mentís más palmario de lo que ahora hago: absorberme en la realidad. Por ello, la creatividad perceptiva, en vez de referirse a lo que me rodea o a mí mismo se refiere a la vivencia como estructura en la que algo que aparece me intriga e impone un límite expresivo que no es fácil superar. Pues no habrá, en efecto, sentido que comunicar si no me esfuerzo por coordinar el empuje de las múltiples figuras y el tren de asociaciones que me lleva a la pura jerigonza.
Como se ve, el aparecer se constituye en una auténtica proliferación o más bien en una intrusión de la esfera objetiva por parte de fuerzas sensibles que cuesta un ojo de la cara identificar no porque surjan de modo confuso sino porque la temporalidad estalla bajo su presión y no tengo forma de reconducirlo al discurso sin perderme bajo su empuje. Este “ser salvaje”,9 con todo, lejos de imponerse como un sinsentido acerca del cual es dable decir lo que a uno se le ocurre, impone la búsqueda de un sentido humano al alcance de cualquiera, justo porque al presentárseme hace obvio que no tiene nada de psicológico o de íntimo por más que sus modulaciones tampoco tengan que ser precisamente violentas: de hecho, cuando menos lo espero brota en medio de la proliferación una serie de formas tan reposadas como la del hombre/perro que sin tener nada de híbridas dan pie o a la risa o, por qué no, a la ternura que provoca un ser que sabemos que en cierta medida depende de nosotros; pues si de golpe me levantara de la silla o aumentara la intensidad de la luz, quizá perdería para siempre esa figura que de todos modos se funde en el revoque y cuando menos lo espero termina por ser de nuevo un grumo. El desconcierto no es pues el de perder una figura para que surja otra, es el de percatarme de que una forma de ser deviene otra en un plano por completo distinto como es el de lo material respecto a lo figurativo o el de lo inorgánico respecto a lo psicológico. Lo “salvaje” del aparecer radica así más en la posibilidad de que la naturaleza o principio racional del devenir quede en entredicho ante una fuerza que la desarticula sin dejar, no obstante, de hacernos conscientes de ella. Como ya lo he dicho varias veces, lo intempestivo no es igual a lo caótico, al contrario, marca una condición cíclica que no alcanzo a explicarme y mucho menos a exponer con claridad.
Si lo planteo de este modo, el drama televisivo de la mujer que percibe la ominosa potencia de las figuras en la pared de su cuarto de manicomio deja de ser una tomadura de pelo y se asimila a todos los procesos en los que la diferencia entre los planos de lo real hace vacilar el principio de identidad no porque todo pueda redefinirse de acuerdo con el punto de vista de cada cual sino, al revés, porque todo tiene un modo de aparecer problemático más comprensible y la mayoría de las veces no sabemos cómo expresarlo. Lo cual corrobora sin lugar a dudas que no se trata aquí de tener un punto de vista lo suficientemente objetivo para hacerse comprender, pues en última instancia no habría modo de vincularse con ningún objeto desde una postura esencialmente subjetiva o, por decirlo mejor, empírica. En efecto, cuando se lo reduce a las condiciones fenomenológicas del aparecer de la realidad, el punto de vista siempre resulta ser una forma de percepción limitada que no explica cómo uno se hace consciente de lo que lo rodea: “sin duda alguna el objeto visible está frente a nosotros y no encima de nuestros ojos, pero hemos visto que finalmente la posición, el tamaño o la forma visibles se determinan por la orientación, la amplitud y la captación de ellos por nuestra mirada”.10 Por ello, es indispensable mostrar que la configuración, aun si exige un esfuerzo que no puede ser más que personal y en modo alguno generalizable, es por fuerza comunicable cuando uno se abre al fenómeno como tal, es decir, como una presencia que hay que precisar en medio del mundo circundante. Y eso es así porque, por otro lado, el interlocutor se halla en el mismo barco que uno y sabe que no es fácil mostrar no solo algo tan obvio como la condición figurativa que hemos descrito hasta aquí sino algo mucho más difícil de captar, v.gr., el carácter auténticamente personal de figuras que en principio son abstractas o ajenas a los intereses de uno. Por ello, el que las cosas tengan sentido (si por esto entendemos que susciten en los demás una vivencia como la que uno tiene en un momento dado) depende por completo de hallar un lenguaje que las haga visibles en el mundo allende (o más bien a través de) la propia percepción. Lo cual da pie, por cierto, a reflexionar en la imperiosa necesidad de comunicar lo que uno ve justamente como un acontecer de la realidad y no como una determinación subjetiva. Sería muy fácil dejarse llevar por las impresiones que uno tiene desde un cierto punto de vista que cualquier otro podría adoptar sin tomarse mayor molestia que la de abandonar el que primero había elegido. Esto es precisamente lo que hace Polonio en una famosa escena de Hamlet en la que cambia de punto de vista de acuerdo con lo que le dicta el príncipe, quien sin transición dice que una nube que ambos ven parece un camello, después una comadreja y, finalmente, una ballena, figuras todas a las que asiente Polonio sin el menor empacho a pesar de lo contradictorio que ello resulta.11 Y es que, como hemos reiterado, el punto de vista no se refiere a ningún fenómeno sino a las proyecciones psicológicas de este que varían de acuerdo con las circunstancias o con la necesidad de plegarse a la opinión de alguien más. Por ende, ni siquiera merece mucho la pena exponer o defender una determinación de entrada subjetiva, que es por lo que con tanta frecuencia pasa desapercibida para cada cual hasta que por alguna necesidad absolutamente imprevisible tiene que hacerse consciente de ella (como sucede cuando uno tiene que decir cómo se configura la realidad y no halla palabras para hacerlo de modo claro). Mas cuando en vez de colocarse en el relativismo de la opinión uno intenta hablar de lo que ve por más extraño que parezca ya no digamos a los demás sino a uno mismo, la cosa cambia por completo y hay que abandonar los lugares comunes del objetivismo o de su inevitable contraparte subjetivista que es, de nuevo, a lo que conduce de modo inevitable una configuración con valor crítico o, por mejor decir, estético.
Esto nos obliga a volver a una cuestión que hemos ventilado al inicio de estas líneas: por qué es tan extraordinariamente difícil hablar con sentido tanto de fenómenos más o menos incidentales (v.gr., las figuras que aparecen de súbito en un muro) como de algunos otros que se consideran, en cambio, substanciales o significativos (v.gr., la constitución de una sensibilidad personal a partir de la misma configuración incidental). La razón de esto es que, como ya hemos indicado, la percepción de cualquier fenómeno, en vez de meramente constatar un cierto aspecto o forma de ser que pudiese definirse de modo discursivo, exige adoptar la postura indispensable para que el fenómeno se vivencie con independencia de cualesquiera estructuraciones empíricas (como los trazos en una pared) o de las correspondientes proyecciones psicológicas (las preferencias de uno que se materializan como por arte de magia). Pues la percepción corre pareja con la configuración en tres niveles que deben diferenciarse en un nivel discursivo por más que en la vivencia tiendan a dársenos de modo simultáneo: el empírico o fáctico, el estético o artístico y el onírico o fantástico. Y aquí conviene oponer el carácter extrañamente intencional de las figuras antropomórficas que se delinean espontáneamente en los distintos planos de la realidad al carácter indiferenciado de todas las figuras a las que se apela como ejemplificaciones de alguna determinación conceptual, como es el caso de las figuras geométricas y de las que apoyan la comprensión de un texto científico. Vuelvo una vez más a la supuesta figura de san Sebastián que me ha hecho evocar un cuadro de Mantegna así como a otra persona la hará evocar, quizá, al bañista atlético que ha visto pavonearse en la playa dos semanas antes durante sus vacaciones. Sea cual sea el encuadre memorístico o emotivo que cada persona le dé, la figura organiza una vivencia singular que es la del amor a la pintura renacentista o (por qué no) la de la posible envidia ante un despliegue muscular del que uno jamás se dará el lujo ni en la playa ni en ningún otro lugar. Más aún, para que el sentido se realice ni siquiera es menester que haya una gran efusión emotiva: rememoro el cuadro de Mantegna porque la figura que ahora percibo se parece extraordinariamente a la del santo que él pintó y no porque sea un artista o una obra que me gusten particularmente, aunque lo cierto es que a través de ambos se me despliega el horizonte de la pintura cuatrocentista o el otro muy cercano de la pintura veneciana que para mí son esenciales. Mutatis mutandis, para quien anhele una figura muscular, la percepción de alguien que hace alarde de ella será de seguro el punto de partida de un proceso desiderativo en el que apenas importará el incógnito bañista o la proyección de la superficie sensible que lo ha echado a andar. O sea que el fenómeno integra a la persona en un campo de reconstitución posible donde la memoria va de la mano con las impredecibles variaciones que aparecen cuando una figura se ajusta a las que la rodean y a la propia expresividad, lo cual hace extremadamente difícil hablar de la identidad de cada cual sin perderse o en el juego de las apariencias que roza la obviedad o en el de la libre asociación que es casi un disparate: “en el espacio mismo y sin la presencia de un sujeto psicofísico no hay ninguna dirección, ningún interior, ningún exterior”.12
Esto es solo la mitad de la cuestión, pues lo problemático no es tanto la constitución de la sensibilidad personal como el dinamismo de las figuras que siempre surgen como variaciones de algo que por su parte se asemeja a otro ser. Ya he reiterado que el san Sebastián que percibo en la pared se encuentra a horcajadas sobre una mujer que a su vez luce como el turbante de un hombre a punto de hacer una reverencia. Ahora que por enésima vez lo miro al hacer una pausa en mi reflexión, descubro, sin embargo, que la figura no solo no es la del cuadro de Mantegna y ni siquiera la del santo que creía recordar, sino otra muy distinta: la de un cuadro de Caravaggio que representa la flagelación de Cristo, en el que este último parece estar a punto de desmayarse en medio de sus verdugos sin que se aprecie, empero, ninguna herida en su torso. Tal como aparece aquí, la figura de Cristo no es tan distinta de la iconografía tradicional de san Sebastián, y eso explica la confusión o, mejor dicho, la fusión entre ambas, lo que a su manera corrobora que el fenómeno se presenta en un plano de lo real ajeno a la oposición del sujeto y el objeto o entre la percepción actual y la memoria. La identidad de la figura no depende de mi capacidad de recordar alguna otra que haya percibido con anterioridad, sino de cómo abre el campo de referencias posibles para observar el suplicio de un hombre joven con el torso desnudo: “nada es más libre que la imaginación del hombre; y aunque no puede exceder ese depósito original de ideas de la que la han provisto los sentidos externos e internos, tiene ilimitado poder de mezclar, componer, separar y dividir esas ideas, en todas las variedades de ficción y visión”.13 De ahí que la figura sea extrañamente la de un ser concreto e inconfundible (por no decir de carne y hueso) y al unísono apunte a la de alguien más gracias precisamente a lo incidental de su modo de aparecer, que la libera de cualquier identificación absoluta con un personaje en particular. Lo cual sería indudablemente contradictorio si se tratase de una representación objetiva y no, como es el caso, de la integración de lo sensible que es lo suficientemente poderosa como para rescatar la memoria de las brumas del pasado que uno cree sostener por su cuenta cuando lo cierto es que se mueve a través de emociones muy extrañas y la mayoría de las veces ajenas por completo a la constitución de nuestro pasado objetivo.
La figura o, mejor dicho, la figuración, en cuanto piedra de bóveda de la percepción que termina por ser casi sinónimo de ella, contextualiza y contemporiza la realidad pues perfila cada elemento a través de dimensiones espaciotemporales en las que las determinaciones objetivas y/o subjetivas, aunque orientan el proceso en relación con un aspecto específico o con un plano del desarrollo personal de quien percibe, se subordinan al dinamismo total y trascendental del fenómeno: una figura que apenas se dibuja entre los grumos de la pared nos hace evocar un cuadro entre los muchos que uno ha visto en su vida y, a través de él, el horizonte histórico de una escuela pictórica y junto con ello la sensibilidad correspondiente para que finalmente surja otra obra que, si acaso no es la definitiva (pues la memoria solo tiene por función recrear lo vivido de acuerdo con las posibilidades que le brinda el aparecer actual o, mejor dicho, actuante), mantendrá el interés de uno a pesar de lo incidental de la figuración y evitará así que la libre asociación se hunda en una divagación con un mínimo alcance mental. Esto es por lo que la figuración ofrece una peculiar certeza respecto a lo que se percibe frente a lo que cada cual se “figura” por su cuenta aun cuando la mayoría de las veces resulte prácticamente imposible expresarlo de modo claro o significativo, pues cuando el proceso se comunica de manera verbal parece un sinsentido aunque constituya para la persona en turno una vivencia original que quizá ni siquiera se había anticipado.
Huelga decir que esa originalidad vivencial profundiza el singular carácter antropomórfico que ya hemos señalado como el modo en el que la realidad sensible se nos da: cualesquiera de las figuras que se trazan en las infinitas modulaciones plásticas de la realidad revela un viso humano, una intencionalidad propia no de la consciencia psicológica sino de un mundo de sentido que se abre para nosotros aunque se encarne en objetos tan disformes como las protuberancias de un revoque o la iridiscencia del atardecer sobre las nubes. La originalidad vivencial corresponde así punto por punto a la originalidad ontológica y antropomórfica que identifica el aparecer de cualquier fenómeno con el sentido que la consciencia le da a lo que percibe a través del tiempo, lo que incluye por fuerza la capacidad de reorientar el pasado en función del dinamismo fenoménico: “siempre nos centramos en el presente”.14 Pues con independencia de la interpretación usual o más bien mental de la memoria que la considera una simple actualización o mejor dicho recuperación de algo ya percibido que de alguna manera se ha conservado en el tiempo, el recuerdo que sale a la luz de modo espontáneo reorganiza a través de una figura la relación personal con lo pasado para hacernos conscientes de que no era esta o aquella cosa la que recordábamos, sino la que al fin se presenta en un ímpetu total para que la propia figura se mantenga ante nosotros: el torso que miro cada vez que alzo los ojos hacia la pared y me abro literalmente camino entre la multitud de líneas y volúmenes que la cruzan se presenta más como el del Cristo que ha pintado Caravaggio que como el del san Sebastián que ha pintado Mantegna. El recuerdo se redefine en función del presente que hace visible la figura y lo mismo ocurre con el futuro que, en principio, escapa a cualquier esfuerzo por determinarlo y que, no obstante, se despliega en el juego de la figuración en el que me mantienen las variaciones del fenómeno que apuntan a una nueva identidad por medio de la acción que sugieren (lo cual confirma la esencial distinción fenomenológica entre la percepción y la representación mental o intelectual: percibir, en efecto, no es pensar): “el ser de lo percibido es el ser antepredicativo hacia el que nuestra existencia se polariza”.15 Por ello, la contextualización del fenómeno en los diferentes planos de la realidad refleja la contemporización que el aparecer impone por su cualidad sensible como recuerdo o como intuición de lo que está por surgir y que uno reconoce como un cierto estado de ánimo cuando confiesa “me gusta más Caravaggio que Mantegna”. Es decir que la condición propiamente estética de fenómeno, que se refiere a la manera en que este me sitúa en el tiempo y hace factible que recuerde o no una cosa que después de un rato va a resultar otra que también me sugerirá otra y así sucesivamente, no tiene por qué plantearse como una manifestación subjetiva sino, al revés, como una condición del fenómeno que se concreta en la figura de lo humano y personal por más extraña que parezca a simple vista (estoy consciente de que, a la postre, hablo de algo que puede desaparecer en cualquier momento en la vorágine de lo que lo rodea y trata sin cesar de absorberlo).
Como el tiempo se abre como figura de lo humano hasta en los más absurdos garabatos cuando menos lo esperamos (lo que supone la primacía ontológica del espacio), el ánimo personal se concreta hasta en los estados más difíciles de expresar. La conocida expresión “siento un no sé qué que qué sé yo” alude justamente a esa condición elemental de la sensibilidad que es identificar algo solo cuando uno es capaz de contextualizarlo, de situarlo en el incesante flujo fenoménico con un lenguaje que la mayoría de las veces se resiste a nuestros afanes por ser precisos o coherentes (ahora mismo, yo experimento esa resistencia de lo real a someterse al deseo de expresarlo). De ahí que la temporalidad se revele en una percepción difícil de comunicar como vivencia propia y no como mera recensión de un hecho que cualquier otro podría observar con objetividad. El tiempo es, según esto, ante todo la configuración misma de la sensibilidad, la recreación de algo que ha de revelarse siempre como si fuese la primera vez porque, además de que las circunstancias en las que aparece nunca son idénticas, el sentido de actualizar una percepción se halla en que esta sea original en cuanto integración de la realidad y por encima de lo que la condición mental del recuerdo diga. Pues aunque la memoria suela interpretarse como si fuese una recolección del contenido empírico de la vivencia, hay en la primigenia comprensión griega de ella como la madre de las musas la intuición de que su esencia es la de alumbrar un aspecto que no habíamos captado con anterioridad como para que la vivencia sea factible de nuevo (aunque solo sea el estado de ánimo que tenemos en el momento justo de recordar): “Mnemosine es una fuente no solo de inspiración sino también de conocimiento. Se debe a su inspiración desde las alturas que el poeta sea capaz de saber cómo el pasado mítico realmente ha sido […] Mnemosine posee una sophia o sabiduría que es en principio omnisciente”.16 Es decir que la quintaesencia de la memoria no puede ser otra que la de hacer perceptible algo al trasluz de un pasado que por el hecho de reaparecer no puede ser una mera reiteración sino, en el sentido más profundo del término, una actualización o potenciación de lo que se ha vivido, lo que solo es dable, reitero, como forma de la sensibilidad personal y no como representación psicológica:
Tanto el poeta como el profeta saben más de lo que saben, más en cualquier caso de lo que podrían saber por su esfuerzo y sin auxilio alguno. Mientras que para el profeta este saber es primariamente del futuro, para el poeta es sobre todo del pasado […] Solo necesitamos substituir “saber” por “emoción” […] para estar por completo de acuerdo con la antigua visión griega del don único de Mnemosine del saber evocador.17
Y aquí hay que hacer hincapié en que actualizar no es, como suele pensarse, reorganizar algo de acuerdo con un programa general sino mostrar el acuerdo del presente con alguna posibilidad del pasado que en su momento no se ha visto como tal (pongamos, que el cuadro en cuestión sea de algún pintor del que entonces no se ha acordado uno). La dificultad expresiva de la que tratamos desde el inicio es, pues, la integración de la insalvable diferencia que hay entre lo ontológico y lo estético o propiamente figurativo o, por mejor decirlo, entre la contemporización que permite situar el fenómeno en algún plano de lo real (por ejemplo, un pasado que revivimos como si nunca antes hubiésemos tenido contacto con la realidad que nos revela) y la contextualización que lo pone ahí como expresión de nuestra sensibilidad (sea o no a través del gusto). De suerte que la condición antropomórfica de cualquier fenómeno, el hecho de que siempre surja como una figura de lo humano y no como mera determinación material o mental o como un signo abstracto, es también su condición estética o personal que pone de manifiesto nuestra capacidad de integrar la realidad por medio de lo que sentimos. El fenómeno se identifica como tal en una situación cuyas condiciones existenciales son, no obstante, trascendentales, lo que las hace por definición compartibles una vez que esta o aquella figura se ha trazado en el intempestivo flujo del tiempo gracias a la sensibilidad personal que, empero, deberá matizarse conforme con el dinamismo del aparecer en los distintos planos del lenguaje, del gusto, de la identidad, del sueño y, como síntesis de todos ellos, del arte cuyo sustento es la existencia misma.
Antes de proseguir, merece la pena hacer hincapié en que la integración o figuración, en cuanto estructura fenomenológica, no depende de que su expresión final sea estética en el sentido usual del término que lo vincula con lo indeterminable de la fantasía individual tal como se presenta sobre todo en el arte o en las condiciones socioculturales de una época. Al hablar de la figuración me refiero de manera específica a la intencionalidad del aparecer que cada cual vivencia como si fuese una proyección propia, en la que uno literalmente ve cómo el espacio y el tiempo se concretan por medio de un fenómeno que es menester percibir por cuenta propia para echar a andar cualquier proceso teórico. Lo estético, según esto, alude al fundamento temporoespacial de cualquier vivencia más que a la sensibilidad de quien la tiene. Y este uso de lo estético es axial ya que hasta un matemático (por mencionar el caso que para el común de la gente se halla más lejos de los vuelos figurativos) debe “ver” en la realidad y no como mera representación mental lo que busca comprender o explicar. O sea que volvemos a la cuestión que ya hemos tocado varias veces, la de que la percepción es ajena a la oposición de lo subjetivo y lo objetivo pues si bien plantea la realidad del fenómeno como manifestación de la sensibilidad personal, lo refiere por necesidad a lo que aparece y no a lo que cada cual fantasea por su cuenta. Para retomar el caso del matemático, esta absoluta certeza del aparecer que se vive aun al hablar de algo tan aparentemente subjetivo como los trazos en la pared tiene un sentido estético porque concreta y configura la realidad y a través de ello despierta la emotividad de uno lo que, además, se advierte en que, por ejemplo, en inglés “figure” sea primeramente sinónimo de número o cantidad y que, por otra parte, en castellano “figura” se refiera ante todo al aspecto exterior de una cosa que despierta diversas formas de sentir según sea la situación en la que se plantea. Por ello, la figuración que hasta aquí se ha descrito mayormente en relación con una temporoespacialidad vivencial cuya realización obvia sería la delectación o la creatividad que hace evocar tal o cual obra de arte también debe comprenderse como el fundamento trascendental para que sea dable entender ahora sí por conceptos teóricos, cosa que, por otra parte, ha visto con extraordinaria lucidez Kant al usar el vocablo “estética” para hablar, por una parte, de las intuiciones temporoespaciales que dan base a la aritmética y a la geometría y, por la otra, de la reflexión acerca del placer que da la percepción de la realidad natural en cuanto parece afín a nuestra sensibilidad.18
Esta ambigüedad de lo estético que permite pasar de un ámbito tan determinado como la matemática a uno en apariencia tan indeterminable como el placer que provoca la figuración exige sin lugar a dudas analizar desde otro ángulo la inmarcesible multivocidad de lo fenoménico, pues páginas atrás hemos dicho que una sola figura da pie para evocar dos motivos pictóricos que por más que compartan ciertos rasgos (la juventud de la víctima, el torso desnudo, el suplicio a manos de los infieles) son bastante diferentes. Sin ir más lejos, lo multívoco de un fenómeno se entiende como sinónimo de vaguedad o difuminación, lo que podría pensarse con mayor razón cuando uno habla de una vivencia que parece hallarse a un paso de la mera alucinación y acerca de la que, por ende, podría decirse cualquier cosa que a uno se le ocurriera, como que no me acordaba de san Sebastián sino de Cristo aunque a fin de cuentas uno se asemeje al otro en una figura que todo el tiempo está a punto de desdibujarse en medio de los grumos del revoque (ahora mismo llevo un buen rato sin hallarla ahí donde se supone que ha estado desde el momento en que he reparado en ella). Esta asimilación de lo multívoco y lo difuso o más bien confuso se hace particularmente en relación con situaciones interpersonales, sean en concreto morales o no, y tiene casi siempre un sentido negativo: uno no sabe a qué atenerse cuando las palabras de alguien sugieren un doble sentido, lo cual es doblemente grave cuando la cosa que está en juego es de peso para cualquiera de los involucrados. En circunstancias tales, la multivocidad o, mejor dicho, la ambigüedad (como la llamaremos en lo inmediato) es indudablemente criticable ya que en vez de favorecer que uno actúe con mayor consciencia hace que uno se pierda ante posibilidades contradictorias. Y es que cuando hay que tomar una decisión importante debe contarse con directrices claras que abran un curso de acción, lo cual es fundamental también en el otro tipo de experiencia en el que la ambigüedad es injustificable: la determinación teórica de la realidad. Cuando en vez de que un concepto o una teoría nos hagan comprensible del modo más claro posible las manifestaciones de un fenómeno o lo integren en campos de conocimiento bien definidos lo dejan en las brumas de una explicación mal articulada no solo mantienen la ignorancia, sino que también la nutren con opiniones o puntos de vista que impiden, además, identificar el trabajo teórico con el valor vivencial del conocimiento que es perceptible en todos los grandes científicos:
La fantasía matemática […] está orientada de un modo muy distinto a la de un artista y una y otra son cualitativamente diferentes. Pero no difieren en cuanto proceso psicológicos. Ambas son “embriaguez” (en el sentido de la “manía” platónica) e “inspiración”.19
Es obvio que si la ambigüedad no tiene ningún valor ni en la esfera de la moral ni en la del conocimiento es porque en ambas hay por principio una determinación conceptual de la realidad que hace absurdo el juego de las apariencias del que brota la figuración: el valor de cualquier lazo interpersonal que se realiza a través del respeto a la dignidad de todos los seres humanos sin excepción o el de cualquier determinación teórica que persigue la objetividad del conocimiento obliga a eliminar la mínima vaguedad, lo que para la vox populi sería igual a eliminar la ambigüedad. No obstante, habría que preguntarse si ambos términos son sinónimos o si en el fondo poco tienen que ver uno con otro. Y aquí el fenómeno de la figuración vuelve a mostrar su riqueza como percepción elemental de la realidad, ya que cada una de las entidades que espontáneamente se perfilan entre los planos temporoespaciales, lejos de ser vaga o imprecisa como se supone que es, revela una singular consistencia que a pesar de lo incidental o más bien de lo dinámico triunfa por encima de las limitaciones del lenguaje con el que queremos hacérsela ver a alguien más. La figura, huelga decirlo, no es vaga o difusa, es más bien problemática pues obliga a tomar una posición determinada para captarla y una vez que ha salido a la luz tiende a producir otras tantas con las que, en primera instancia, nada tendría que ver si no fuese por el modo incidental en que surge: por volver a nuestro caballito de batalla, que la figura de un hombre a punto de hacer una reverencia nos integre a un proceso perceptivo en el que sin ceder en nada a la fantasía propia al final vemos el torso de un hombre semidesnudo que nos recuerda un cuadro que por su lado nos descubre otro muestra en conjunto que la ambigüedad se refiere en el plano perceptivo a la capacidad de cualquier figura para generar otras en el ámbito temporoespacial en el que aparece, lo que, por otro lado, conlleva el reacomodo total del espacio mismo. Esto, sin embargo, es solo la mitad de la cuestión. La otra tiene que ver con la percepción del entorno como un medio esencialmente estético en el que cada figura encarna el dinamismo del tiempo y del espacio sin perder, empero, su aspecto específico gracias a que las diferencias de un plano a otro realzan la continuidad vivencial desde la que se proyectan. Lo ambiguo está en la capacidad de la figura de hacerme ver de súbito la superficie donde se traza por sí sola y sin que yo tenga que echar a volar la imaginación, el momento en el que se integra con la de junto para formar una nueva unidad perceptiva. La potencia plástica del espacio se conjuga así con la expresividad del tiempo que le da sentido a algo tan extraño como la figuración en la que el contenido material y/o mental de la vivencia pasa a segundo término a favor del flujo estético, que solo se mantiene por la claridad con la que las figuras surgen sin cesar ante uno.
Que la figuración sea incidental o más bien insubstancial (o sea, ambigua) no tiene, pues, nada que ver con que sea vaga o difusa; de hecho, si las figuras no tuviesen un perfil claro, no habría modo de percibir en ellas esa intencionalidad con la que se muestran como si solo lo hiciesen para uno en particular (y de ahí la dificultad de comunicarlas a alguien más a pesar de lo obvio de su aspecto). Más aún, esa ambigüedad intencional da pie para percibir la concreción del espacio que o aparece como una superficie plana en la que hay ciertas diferencias que dan relieve al fenómeno o se despliega en la multiplicidad de perfiles y entidades que en él se trazan. La ambigüedad intencional de lo plano y lo profundo hace que la percepción del espacio sea extraordinariamente compleja aun en el caso de una superficie con bordes bien definidos, y lo mismo pasa con el tiempo en el que un momento de distracción se totaliza en la consciencia de uno como lo que una identidad requiere para configurarse a través de la interrelación del presente y del pasado en el que se refleja y corrige la percepción: según uno, tal cosa ha ocurrido hace quién sabe cuánto, pero cuando por lo que sea la representación se transforma en figuración uno se da cuenta de su error: el recuerdo se asienta, por ejemplo, en la moda de hace una década, uno en la de hace tres. La claridad figurativa y la ambigüedad estética son entonces afines si no acaso idénticas, y ello explica desde otro ángulo por qué me resulta tan difícil hablar de este o de aquel fenómeno conforme surge, pues para hacerlo mis palabras tienen que ser igualmente expresivas y mostrar lo que vivo sin que se confundan con un mero desvarío que difumine la figura o (lo que es casi lo mismo) con una serie de pormenores que termine por deformarla. De nada sirve, pues, que el espacio sea ambiguo (o sea, generador de una identidad singular más dinámica) y se abra al tiempo de la percepción si al desplegar su potencia figurativa uno la confunde con una fantasmagoría mental que justamente es confusa porque no tiene que lidiar con las condiciones fenoménicas de la existencia en las que cada cosa aparece en un plexo vivencial donde se funde con el entorno y se revela como intencionalidad (por ejemplo, la de la moda de un cierto período que remarcaba la silueta en vez de ocultarla bajo muchos pliegues).
Ahora bien, quizá el mejor ejemplo artístico de la ambigüedad figurativa que hasta ahora he analizado como un trazo que se continúa de modo incidental a otro para crear identidades elusivas se encuentre en esa serie de obras de Escher en las que el mismo trazo, en vez de proseguir serpentina y caprichosamente, perfila cuerpos con límites muy precisos como los de ciertos animales que surgen del espacio sin que haya en esencia solución de continuidad. Hay, al respecto, algunas variantes que merece la pena mencionar: en una versión de la banda de Moebio, una parvada de cisnes blancos avanza en primer plano hacia la derecha mientras el envés de la banda los muestra al fondo de color negro y orientados a la izquierda. En esta primera variante, la figura se reitera y se refleja en un espacio cuyo dinamismo es cíclico y no conoce otra modulación que la del giro que traza el símbolo del infinito, de suerte que la identidad del proceso se mantiene en todo momento. En cambio, hay una obra en la que se ve a cisnes similares a los anteriores (también de color negro, aunque en una posición ligeramente distinta) que vuelan hacia la derecha en tanto en los huecos que hay entre ellos se descubre un banco de peces blancos que nadan en la misma dirección. En conjunto, los dos tipos de figuras forman un rombo a la mitad del cual se invierte la coloración del fondo: en la parte superior es blanca para contrastar con los cisnes negros y en la inferior es obscura para hacer resaltar la blancura de los peces. Aquí, en vez de mostrar el dinamismo infinito de un espacio ideal en el que la identidad se reitera sin otra diferencia que la del lugar que cada una de sus figuras ocupa (como en la primera variante), se ve un cómo un espacio natural se metamorfosea en uno geométrico gracias a un ciclo que no puede ser el de la mera identidad sino el de la alternancia de las figuras y de las fases cuya unidad, no obstante, prevalece como principio rector: el día se refleja en la noche como el medio celeste lo hace en el marino. El reflejo no es idéntico aunque el dinamismo natural del ciclo salva la diferencia de un medio y otro. Lo cual me lleva a la tercera variante, en la que vuelve a aparecer la infaltable parvada, aunque en vez de cisnes ahora son gansos, tan estilizados que semejan aviones o cohetes. En la parte superior se percibe con claridad de nuevo un rombo que, empero, a la mitad se funde con la superficie de un tablero de damas o ajedrez cuyos cuadros a su vez se desdibujan para formar la figura de los gansos. En los bordes laterales de la figura romboidal que se abre por su parte inferior se ven dos bandas que en realidad son dos ríos, uno claro y uno obscuro, que corren por un paisaje agrícola en el que dos villorrios que se reflejan uno al otro se encuentran en la linde de las parcelas que son al unísono los cuadros inferiores del tablero que irrumpe en el espacio geométrico superior. De suerte que los ciclos físicos y vitales de la naturaleza y de la actividad humana se hermanan gracias a la ambigüedad del espacio existencial en el que cada uno de los planos refleja e invierte a los demás en la interrelación existencial de lo cósmico, lo animal y lo humano.
Paso a la cuarta y última variante de la obra de Escher (al menos de la que por ahora quiero comentar) en la que para mi sorpresa descubro el principio de ensamblaje incidental que he apreciado desde el primer momento en las figuras que se trazan espontáneamente en los relieves de cualquier superficie: en Mosaico II, un conjunto de seres que incluye una especie de diablos o ídolos, animales más o menos estilizados y hasta una guitarra se perfila en un cuadrado en el que no hay el menor vacío pues cada cuerpo es el contorno de otro sin que quede resquicio alguno entre ellos. En este abigarramiento estos seres conviven entre sí a pesar de la diferencia de tamaño y forma física que hay entre, por ejemplo, un elefante y un caracol de jardín (que, sin embargo, es más grande que aquel). Por otro lado, se aprecia que varios de ellos se deforman para adaptarse a los que los rodean y para que no quede ningún hueco con el de junto: en el ángulo superior izquierdo se ve a una especie de mangosta con cuernos sentada junto a un pez que se apoya sobre una gaviota en pleno vuelo. Huelga decir que las desproporciones y deformaciones físicas de los seres que aquí aparecen reflejan diferencias cronológicas abisales (la mangosta y el pez se ven prehistóricos, la gaviota, no) y, sobre todo, otras tantas de naturaleza (en apariencia, los diablos y la guitarra no tienen mucho que ver). Este patrón se advierte en el resto de las figuras del cuadrado que, en cierta medida, muestra la singular paronimia que (al menos en español) existe entre lo geométrico y lo plástico: el cuadrado es simultáneamente una figura compleja que se forma igual que las que uno ve en la pared, el cuadro que la contiene y el espacio de la coexistencia total donde la diferenciación se da la mano con la identidad. La paronimia y la asimilación visual, además, revelan la ambigüedad que informa a cada uno de estos seres: contra la idea común de que las cosas tienen límites físicos absolutos y se distinguen de modo substancial del espacio en el que se hallan, estos seres expresan el contorno que en vez de separarlos los funde en una sola figura o más bien forma espacial o fenoménica.20 La espacialidad es idéntica pues a la figuración por la que cada elemento del conjunto se integra con los demás, de suerte que sin borrar la individualidad de cada uno la hace ver en una continuidad inexpugnable. No obstante, a pesar de que no hay el mínimo resquicio y, por ende, no hay manera de que alguno de estos seres se mueva sin alterar la figura total, el cuadrado da prima facie la impresión de un extraño dinamismo integrador, lo que de seguro se debe al ensamblaje común que organiza la diferencia de naturaleza que acabo de mencionar, diferencia que a su vez se estructura en el momento de la percepción en el que se condensan épocas geológicas abisalmente distintas: lo prehistórico y lo contemporáneo se asimilan mientras yo recorro con la mirada el cuadrado donde lo humano aparece también en la ambigüedad de lo personal y lo simbólico (en los ademanes o los gestos de la mayor parte de los animales fabulosos). La unidad temporoespacial o fenoménica se despliega en la ambigüedad (no física sino auténticamente plástica) de las figuras que se contornean unas a otras sin empero compenetrarse: la figura muestra la relación entre lo topográfico, lo topológico y lo espacial como determinaciones existenciales y por eso conserva su identidad en medio del abigarramiento. Y lo más interesante es que a diferencia de las obras anteriores, en las que una figura se reproduce o se invierte sin otra variación que la de la orientación o el lugar (pensemos en las aves que surcan el cielo o en los ríos que corren a ambos lados de un valle), aquí la pluralidad de formas confirma, por una parte, que la figuración es una estructura vivencial con sentido propio en la medida en que pone en contacto formas de ser en principio disímbolas; por otra parte, esa pluralidad muestra que la distinción del espacio y de lo que en él aparece es por fuerza incidental o más bien estética pues depende en todo momento de la percepción en cuanto actividad consciente que, como hemos visto, obliga a que uno participe en la integración de cualquier realidad. En esta obra todo se perfila sin perder el carácter espontáneo e intencional que tiene cada vez que por lo que sea nos detenemos en los relieves de la realidad: por ejemplo, si primeramente percibimos las figuras obscuras porque son las que más resaltan, ellas por su lado hacen brotar las claras, igual que frente a un revoque con protuberancias vemos cómo las oquedades son formas de incorporar el espacio y la identidad de este o aquel ser sin que por ello se difumine el plano o medio en la que aparece.
Se plantea aquí una nueva posibilidad de comprensión del extraordinario dinamismo de la figuración: cada elemento perceptivo integra el espacio en un solo plano o superficie que al entrar, empero, con otro puede variar su orientación y delimitar el espacio existencial donde las múltiples formas de ser se acoplan dialécticamente a las que las contornean a través de una temporalidad sui generis en la que lo físico se pone al servicio de lo estético y lo cronológico se pone al servicio de lo vivencial: lejos de que el abigarramiento del cuadro implique la confusión de los seres que en él se hallan, da a cada uno de ellos la suficiente amplitud dentro de la figura que trazan en conjunto, en la que lo estático de un elemento en particular se percibe como su relación con los demás en la superficie de la realidad o, en este caso, de la obra, lo que constituye el sentido fenomenológico de ella. El ser individual es figura de la unidad existencial y plástica. Animales y seres fantásticos o diabólicos que remedan lo humano ocupan un lugar fijo porque solo así puede verse su función en el proceso de identificación de lo antropomórfico y la pluralidad de formas de ser que es la quintaesencia de la figuración o, mejor dicho, de la configuración, pues ahora es más obvio que nunca que el proceso del que hablamos no tiene nada de subjetivo sino que su verdadero motor se halla en el aparecer como condición de posibilidad que ofrece el propio espacio a la correspondiente sensibilidad. Lo real se configura a través de la percepción como la posibilidad de que uno se haga consciente de él, y por ello la temporalidad que fusiona épocas muy distintas es el factor que nos permite contemplar el cuadro cuadrado como proyección de la propia sensibilidad en la que uno “descubre” a una mantarraya donde un momento antes solo había un espacio en blanco entre una sierpe y una especie de anacrónico dodo. El contraste cromático refuerza la ambigüedad temporoespacial al convertir un lugar vacío en la figura de un ser que desconcierta no nada más por su súbita aparición sino porque con un solo trazo nos permite figurar la unidad del mundo natural: lo aéreo, lo terráqueo y lo marino se hacen uno en la interacción insospechada de los tres animales que son de modo respectivo tres formas de temporalidad: lo histórico, lo mítico y lo cronológico.
La ambigüedad de la figuración muestra, pues, que hay que superar el prejuicio naturalista que Platón ha convertido en dogma metafísico de que cada cosa en la realidad tiene por naturaleza un aspecto definido que se distorsiona o incluso se pervierte cuando se adopta un punto de vista inadecuado, es decir, subjetivo: “mi distancia respecto al objeto no es una dimensión que crece o decrece sino una tensión que oscila alrededor de una norma”.21 Como hemos indicado (y a reserva de las limitaciones del punto de vista que ya hemos sacado a luz), este prejuicio es insostenible a la luz de la elemental configuración en la que surgen de súbito entidades antropomórficas que a veces rozan lo monstruoso como efecto del dinamismo perceptivo que se subraya cuando se trata de una obra de arte y no nada más de una vivencia personal que podría tildarse de mera fantasía. Lo cual da pie para ver que la configuración, aun cuando como en la obra que comentamos parezca estática o literalmente cuadrada, siempre se integra con un dinamismo que violenta lo físico con el fin de que la presencia de algo se afirme en la realidad. Pensemos, por ejemplo, en la figura quizá más interesante de Mosaico II, un ave híbrida con cabeza de perro o zorro y con un rostro humanoide cuya sonrisa, en lugar de agradar, repugna. Lo grotesco de este ser se halla sobre todo en este último detalle, en el que el gesto personal por antonomasia (pues la manera de sonreír es inequívocamente reflejo del modo de ser de cada cual) descubre los dientes del híbrido como si se mofara en vez de saludar o acoger mientras el resto de su cuerpo se descoyunta en la combinación más o menos forzada de sus partes. La figura en cuestión deforma lo humano al mostrarlo como una máscara tras la cual hay no se sabe bien qué intenciones, de suerte que la ambigüedad, que hasta ahora ha tenido un carácter positivo en el proceso de configuración, también puede verse como lo contrario cuando impide fijar lo antropomórfico en un plano concreto de la realidad desde el cual podría dar forma a lo que lo rodea, que es lo que ocurre siempre que se presenta un aspecto monstruoso como el del híbrido que analizamos. Aquí, pues, lo humano queda en entredicho al reducirse a la expresión entre sarcástica o maligna de un ser que en lugar de permitir que la configuración siga adelante, la descuadra y muestra como un sinsentido. Lo que implicaría el fin de la figuración si no fuese porque la plenitud del espacio que rodea al híbrido me absorbe tras el momentáneo desconcierto y me abre a la siguiente forma de identidad que adopta. Porque ahora me queda más claro que nunca que ninguna figura que se trace ante mí está en el espacio sino es una forma de mostrarlo, de darle la dimensión precisa para que yo pueda moverme a mis anchas en él.
Si se les mira como la concreción y el dinamismo de la configuración, el espacio y el tiempo que me lleva recorrer los diversos aspectos de aquel (sobre todo los que más desconcertantes parecen) revelan una tensión entre la identidad que una figura sugiere y la necesidad de integrarla en una realidad sin resquicios donde todo se halla en contacto inmediato con todo. Esta necesidad se nota, por ejemplo, en el hecho de que en la obra que comentamos varias figuras adoptan posiciones un tanto absurdas o tienen rasgos como los que acabamos de subrayar o, por último, se deforman con tal de seguir el contorno que las define, que es lo que sucede con un danzante que se halla cerca del híbrido y cuya cabeza se alarga hacia arriba para formar una especie de corona o tocado porque de otra manera no cubriría el hueco que lo separa de la figura que tiene encima. La deformación, como acabamos de ver, tiene un carácter extraño y hasta ridículo porque hace que el contorno de una cosa se distienda o contraiga para mantenerse en contacto con lo real y porque pone en jaque el sentido antropomórfico de la percepción: ver una cosa siempre es ver perfilarse en ella un rasgo de cierto modo humano aunque no sea identificable con ninguna cualidad personal específica (como ocurre con los animales que hemos señalado al inicio de este análisis). La identidad de la figura, su capacidad de mantener un contorno preciso en el abigarramiento total, dependerá de las necesidades que imponga el medio en el que espontáneamente se contornea y constituye, y eso corrobora que el dinamismo temporoespacial no se percibe en principio como desplazamiento de una figura respecto a las demás sino como su recomposición respecto a un aspecto supuestamente normal o al contorno que comparte con alguna otra. En otros términos, la figura se anima en la plenitud del aparecer por el modo en el que se acopla a su entorno aun cuando en apariencia no se mueva en lo más mínimo:
Hay que ir más lejos, seguir hasta el fin la aplicación del principio, y después de haber reducido el universo a la superficie del cuerpo viviente, contraer este mismo cuerpo que terminaremos por suponer inextenso. Entonces, de este centro se harán partir sensaciones inextensas que se henchirán, por así decirlo, se engrosarán en extensión, y terminarán por hacer extenso nuestro cuerpo de entrada y después todos los demás objetos materiales.22
Esto hay que tomarlo en cuenta porque el danzante del que hablo alza una de las piernas como si estuviese a punto de saltar, mas nunca podría hacerlo ya que lo circundan por todas partes otras figuras que a su vez también se disponen a mover un miembro o cuya presencia simplemente impide que alguien siquiera intente hacerlo. Con tal de que no rompa por completo con algún atisbo de antropomorfismo, la deformación (que en este caso roza lo caricaturesco) parecería ser entonces el único modo de hacer visible un espacio o más bien un lugar en el que cada cosa puede expresarse sin tener que reducirse a lo grotesco de la hibridación que distorsiona hasta los gestos más elementales en el esfuerzo por hacerse notar en una realidad sin resquicios. Mas esta posibilidad hay que situarla a la luz de la coexistencia en la que si bien no hay lugar para el menor movimiento físico, hay una posición que lo anticipa o, mejor dicho, lo hace aparecer de manera virtual o más bien simbólica merced al acoplamiento de cada figura con las demás: la deformación craneana del danzante es ciertamente visible, mas eso, en vez de hacerlo lucir monstruoso, le da un aspecto hasta simpático pues ni lo paraliza (él igual está a punto de dar el salto aunque no haya lugar donde lo haga) ni lo despersonaliza (aunque su rostro tenga una expresión neutra, su postura le da un cierto carácter propio). La adaptación al medio de cada elemento sensible por parte de la figuración aparece así como uno de los modos más poderosos de la ambigüedad pues da a la figura esa tensión sui generis que es otro nombre de la intencionalidad que desde un plano específico abarca las múltiples variaciones del entorno, que se define no como el límite absoluto de una figura en el espacio sino como el índice de su permanente contacto con él. Más aún, eso explica que el plano de la configuración se proyecte para dar relieve a todos los elementos del proceso, de manera que en este caso el cuadrado que los contiene se despliega en el cuadro donde las más inverosímiles formas de ser se acoplan sin mayor problema aun cuando para ello tengan que romper con las determinaciones anatómicas (que es lo que, por otro lado, humaniza hasta las figuras que apenas son algo más que un garabato en el muro). Y seguir este dinamismo es difícil porque a cada instante muta su sentido, por lo que el resultado oscila entre lo simpático y lo monstruoso.
La ambigüedad muestra de nuevo que cada identidad podría verse como una concreción espaciotemporal en la que hay otras muchas otras sin que ninguna pueda considerarse eje único de las demás, ni siquiera cuando la configuración se limita a reorientar la misma forma, como en las obras de Escher que he mencionado primeramente, en particular la de la banda de Moebio que se compone de cisnes y que gira sin abrirse jamás a lo que la rodea, igual que los ciclos de reproducción y migración que cada temporada se cumplen de la misma manera. En vez, entonces, de hablar de las cosas en el espacio, habría que hablar de la configuración óntica del mismo que se orienta conforme a las necesidades de la figura total. Además, hay que considerar que en la reiteración de la particularidad hay al menos una variante, sea el tono que se alterna de una hilera a la otra (en este caso, blanco y negro), sea la de la profundidad en la que la figura se despliega en dos planos al dar el giro, de suerte que lo que parecía ser idéntico se orienta en sentido contrario ya en la disposición total. Así se salva la aparente discrepancia entre los dos modos originales de la figuración, la reiteración de lo mismo y el acoplamiento de lo diferente que impone la adaptación o hasta la desfiguración del elemento individual para que el dinamismo temporoespacial de la unidad se mantenga. Lo cual apunta también a las extrañas maneras de afirmar el sentido antropomórfico de cualquier percepción, que se hace presente aun cuando la figura apenas recuerde nuestro aspecto (como ocurre en los varios peces que se ven en Mosaico II, que por la presencia del danzante o del híbrido con rostro humano lucen como si estuviesen conscientes del papel que juegan en el cuadrado, cosa que también sucede en la naturaleza con los animales y aun, como veremos en un instante, con las plantas).
Justo por estas razones, la configuración es mucho más que la representación de un sentido preexistente y tiene que concretar y animar lo que sería un ciclo natural ajeno a la constitución de una sensibilidad personal o un ensamblaje caótico cuyas partes se yuxtapondrían sin lograr integrarse, lo que a fin de cuentas es casi igual. La figura da sentido a lo real a través de algún aspecto antropomórfico (sea o no físico) y descubre el fondo existencial como la mutua acción del espacio y el tiempo en la definición de lo singular sin que ello implique, no obstante, que aparezca necesariamente un ser humano tal cual (a veces basta y sobra un perfil o una posición para que se perciba una consciencia donde a primera vista no hay más que una línea mal trazada o un animal en medio de la naturaleza). De ahí que haya que ver la configuración como la espontánea y aleatoria proyección del fundamento existencial sobre la individualidad y no al revés, es decir, como la definición de lo individual sobre el fondo espaciotemporal (que es como por lo común se le interpreta). Y este carácter aleatorio indica que la individualidad puede variar o incluso subsumirse en la concreción total pues su sentido solo se percibe en ella, como se echa de ver tanto en las extrañas entidades que se dibujan en cualquier relieve de la realidad como en las obras de Escher que integran tal o cual forma de ser en otra que le da su verdadera originalidad (el cisne, por ejemplo, ni siquiera llamaría la atención si no fuese por cómo se acopla al paisaje o a la banda de Moebio). Mas la totalidad, a su vez, requiere la participación de la particularidad antropomórfica para constituirse justamente como una figura de la realidad y no como una representación sin el menor valor existencial o estético. En buen castellano, aunque la configuración se despliegue a través de lo singular, su valor es universal pues plantea condiciones de existencia que la percepción saca a la luz. Lo cual muestra que la configuración como la entiendo aquí (es decir, como percepción antropomórfica o, mejor dicho, intencional concreta del dinamismo temporoespacial) jamás reproduce las determinaciones empíricas dadas de antemano (los relieves de una pared, la sinuosidad de un río al cruzar un valle) sino las integra como modos originarios del aparecer que, por supuesto, desmienten el carácter puramente mental o fantasioso del proceso o el físico de sus materiales al sacar a luz las tensiones ontológicas que se dan entre la identidad de un elemento y la función que cumple en la realidad.
Hay, en consecuencia, un sentido profundamente perturbador en esta tensión que se entabla entre la figura y el sentido o, en otras palabras, entre el contorno y el entorno o entre la identidad y el devenir, y es que si bien hay incorporación aunque no haya movimiento (así como en cualquier rasgo hay un atisbo de lo humano), eso no significa que el proceso en su totalidad reafirme la preeminencia de la forma humana en la realidad. Ya hemos visto que hay híbridos que adoptan algún rasgo antropomórfico únicamente para hacer patente su condición grotesca o ridícula o que, por otro lado, la individualidad humana se encuentra rodeada por todas partes de los seres más extraños y que para trazar un espacio propio (si acaso tiene la capacidad de hacerlo) tiene que adaptarse al perfil que le ofrece el resto de los elementos que configuran la realidad, aunque ello implique el riesgo de perder su límite supuestamente natural. Y es que la acción que una figura lleva a cabo en cierto momento (aunque solo sea estar inmóvil ahí) antes que nada exige un espacio existencial para ello, que es justamente a lo que se refiere el sentido simbólico del término “lugar” como determinación de cualesquiera relaciones de la individualidad con el entorno. El lugar que la figura traza es así su identidad misma que puede o hasta debe modificarse para que el vínculo con el todo se mantenga pero que no puede jamás borrarse por completo pues entonces el proceso no tiene dónde realizarse y se reduce a una fantasmagoría, cosa que he negado desde el principio al insistir en que la configuración se echa a andar espontáneamente y como por arte de magia. Mas eso es solo la mitad de la cuestión, ya que la figura debe también integrar un espacio común en el que ningún elemento se mueve si no es por el dinamismo de la percepción que lo hace surgir del fondo y lo hace retornar a él. Y si ese espacio no tiene por qué ser permanente o absoluto (mal podría serlo ya que el contorno que lo identifica es infinitamente fluido), al menos tiene que trazarse por un momento para evitar el riesgo de la proliferación caótica de figuras que acabarían por devastar lo humano por completo o lo proyectarían de tal suerte que no podría integrar el resto de la realidad (como cuando alguien o algo literalmente no tienen cabida en un lugar determinado).
Este carácter antropomórfico de la configuración constituye sin duda alguna su rasgo más enigmático ya que muestra que sin que haya reglas al respecto, hay límites para la organización temporoespacial de cualquier fenómeno, y esos límites se encuentran en el sentido que aquel pone de manifiesto para que quien percibe desarrolle su sensibilidad y lleve la configuración a algún plano del mundo de la vida. En otros términos, lo antropomórfico no tiene que ver tanto con la figura tal cual sino con la capacidad de integrar sensiblemente la estructura socioindividual de la existencia. Mas esto no será dable si la figura en cuestión es difusa, si tiene rasgos que se contraponen o si se limita a reproducir las determinaciones anatómicas del hombre sin tomar en cuenta que lo antropomórfico se refiere más a la concreción consciente de la realidad que a ciertos rasgos o cierto tipo de cuerpo (por lo que aun un garabato puede ser más expresivo que la fotografía de una persona de carne y hueso). Algo de esto lo hemos encontrado ya en el híbrido de Mosaico II que a pesar de sonreír es repugnante pues niega la cordialidad de su gesto con un atisbo de malignidad que no tiene cabida en la impenetrable continuidad temporoespacial que convierte a cada ser en un modo de la configuración total y de la correspondiente sensibilización. Y no es precisamente que la expresión del híbrido sea ominosa (más bien al revés), es que contrapone dos formas de ser sin en verdad fusionarlas: el rostro y el cuerpo en el que se injerta no tienen nada que ver uno con otro y la sonrisa se vuelve sarcástica o burlona, por decir lo menos (como lo hacen también ciertos muñecos que sonríen con amabilidad un segundo antes de animarse contra uno). De ahí que esta contraposición entre un detalle en apariencia grato y la imposibilidad de incorporarlo al proceso existencial llegue al paroxismo cuando la figura a la que corresponde se reproduce por doquiera y amenaza con invadir y devastar el lugar que cada cual define como propio aunque solo sea de manera provisional, como ocurre, v.gr., cuando uno se halla de paso en un sitio en el que no reside o en circunstancias que impiden que uno se mueva a sus anchas. En ese caso, la figura (aun cuando no tenga en sí ninguna característica desagradable y se vea inocua) se convierte en un elemento que silenciosamente nos amenaza y busca frustrar cualquier intento de nuestra parte por identificarnos con la realidad.
Esta doble posibilidad de desfiguración y deshumanización se presenta con tremendo dramatismo en Los sauces, la célebre historia de Algernon Blackwood que ya desde el título se refiere sin ambages a la figura con la que idealmente más nos identificamos con la naturaleza: la del árbol.23 En general, los árboles son seres que llaman la atención porque comparten con la figura humana un aspecto determinante: el tronco, que los distingue del mero arbusto como al hombre de cualquier primate, establece una extraordinaria semejanza entre los dos que se acusa más todavía por otra igualmente significativa: la de la copa con la cabellera que es en todas partes el mejor adorno de la cabeza, pues sirve para darle una expresión muy personal a todo el mundo aun antes de que veamos su rostro o su manera de moverse. Así, esta semejanza de la copa y la cabeza es particularmente llamativa en los sauces por el tipo de follaje del árbol, que cae hasta el suelo en ramas muy dúctiles y se agita al menor soplo como si fuese el largo cabello de una mujer suelto al viento según lo ha visto la propia mitología al proyectarlo como figura de mujeres que lloran la muerte de Hércules. Sin embargo, la semejanza figurativa del árbol y el hombre que tiene un tan alto valor simbólico se deforma en la historia de Blackwood porque los sauces de los que trata no son árboles en realidad sino arbustos muy parecidos a ellos pero que carecen de un tronco rígido, lo cual hace que su figura se vea de inmediato como algo claudicante o, más aún, monstruoso, a medio camino entre dos formas de ser que se mezclan sin identificarse (como sucede con el híbrido de Escher). La deformación o más bien deformidad que subrayamos se hace más ominosa porque, a falta de un tronco, los sauces de la narración se agitan sin cesar y dan en conjunto la sensación de que toda la llanura pantanosa en la que se encuentran “se mueve y está viva”. Esta vitalidad del paisaje resulta siniestra porque lleva a su extremo la condición más singular tanto de los árboles como de las plantas respecto a cualquier otro ser vivo (sobre todo, respecto al hombre): poner de manifiesto la esencia del espacio o (en este caso) de la tierra como dinamismo existencial que integra a cada organismo con su entorno desde un solo lugar sin que pueda sobrevivir en ningún otro. Árboles y plantas crecen en apariencia simplemente como si no fuese indispensable esforzarse para ello o como si la potencia vital del organismo fuese capaz de vencer la resistencia del terreno, lo cual es aún más desconcertante porque al unísono salta a la vista que se hallan atados a un lugar, es decir, que la fuerza que tienen no es realmente suya sino de la tierra que los nutre, sí, porque los somete a sus condiciones. La fuerza que sobre todo un gran árbol hace ver se despliega entonces a partir de una originaria sujeción a la tierra y al clima que la singulariza y que fija al organismo a un solo tipo de terreno. La vitalidad temporoespacial que se expresa como planta tiene así un sesgo absoluto y a la vez particular a la luz del cual el aparente reposo vegetal se revela más bien como el anonadamiento de lo orgánico ante el poderío de la tierra. Y esto contradice por completo el dinamismo existencial del hombre, el cual se realiza a través de la búsqueda de un sitio en el que asentarse para seguir siempre adelante aun a costa de los riesgos que ello implica y del poder hasta fatídico con el que la tierra busca que uno se detenga en un cierto lugar de una vez y para siempre: “el hombre es lo más pavoroso […] porque se pone en camino y trasciende los límites que inicialmente y a menudo le son habituales y familiares”.24
Esta serie de afinidades y diferenciaciones figurativas entre, por un lado, los árboles y las plantas y, por el otro, el hombre se entretejen a lo largo de la narración de Blackwood, cuyo contenido anecdótico merece la pena sintetizar: dos hombres maduros que suelen viajar juntos siguen en canoa el curso del Danubio a través de una inmensa región “de singular soledad y desolación” sita entre Viena y Budapest y cubierta por espesos bosques de sauces enanos entre los que se pierde el mismo río, que corre ahí por una multitud de canales antes de recuperar de súbito un cauce único como parar recordarle al narrador y a su compañero su “absoluta insignificancia frente a ese indómito poder de los elementos”.25 Ambos deciden pasar la noche en un islote arenoso que se halla a mitad del río y al rato ven flotar algo que parece o una nutria o el cadáver de un hombre. Ese incidente es solo el inicio de la cada vez más férrea opresión del entorno sobre ellos, que se materializa en una serie de daños a su canoa que los obliga a quedarse ahí un día más. Como es lógico, la tensión del narrador crece, sobre todo cuando a altas horas de la noche descubre unas enormes figuras ominosas y amorfas que surgen de entre los sauces y se proyectan hacia el cielo como si buscaran algo o cuando siente alrededor de su tienda de campaña la presión de unos cuerpos pequeños mas violentos que intentan entrar. Tras un mutuo esfuerzo por acallar la angustia, los viajeros confiesan que se hallan a merced de fuerzas terribles a las cuales solo pueden resistir concentrándose en cosas muy concretas, pues las fuerzas atacan a través del pensamiento. Antes de que amanezca el segundo día, el narrador salva a su compañero que está a punto de arrojarse al río sin darse cuenta. Cuando despierta horas más tarde, ambos se percatan con horror de que, aunque ellos sobrevivirán, ha habido otra víctima: la supuesta nutria se revela al fin como el cadáver de un hombre espantosamente desfigurado que la corriente arrastra fuera del alcance del narrador y su compañero de viaje.
Más que el análisis del desarrollo narrativo de la historia, lo que ahora nos interesa es el análisis del proceso figurativo que sirve como hilo conductor de aquel. Es, en efecto, fascinante ver cómo al deformarse una figura que en principio identifica al hombre con lo natural, como lo hace la del árbol, el ámbito existencial de la acción humana se reduce hasta casi desaparecer bajo el empuje de fuerzas que no solo nos trascienden sino que buscan aniquilarnos: “«Piensas –dijo– que es el espíritu de los elementos y yo pensé que quizá era el de los antiguos dioses. Pero ahora te digo que no es ninguno de los dos […] Estos seres que están ahora alrededor no tienen absolutamente nada que ver con lo humano y es pura casualidad que su espacio se cruce con el nuestro en este sitio”.26 La espacialidad que se proyecta en la multiplicidad figurativa no lo hace ni a través del juego de reflejos en que una figura simplemente se orienta en sentido contrario para armonizar distintos planos de la realidad (Escher) ni como la continuidad del contorno que identifica a todos los seres en una realidad cuya plenitud ontológica colma el mínimo resquicio (idem); por el contrario, aquí el espacio, aunque conserva los dos rasgos que acabamos de resaltar, los pone de manifiesto como fuerzas ajenas al hombre que disturban su identificación con el resto de la realidad y atentan contra él y, en esencia, contra el orden mismo de la existencia como se hace concebible para nosotros, o sea, como fruto de una acción que nos define de modo sociopersonal en el mundo. Y este cambio de sentido que bien puede calificarse de pavoroso o terrorífico se percibe en la contraposición de la vitalidad de los sauces con su deformidad que apunta, igual que en la de un ser consciente que la tuviese de nacimiento, a una forma de ser que, al no poder asimilarse a la de los demás, trata de destruirla: “Esos acres y acres de sauces que se apiñaban, que crecían tan pegados unos a otros, que pululaban hasta donde llegaban los ojos, amontonándose sobre el río como para sofocarlo, formándose en densas líneas milla tras milla bajo el cielo, viendo, esperando, escuchando”.27 La deformidad de la figura se proyecta por doquiera y entonces no hay manera de ver algo más que a través de ella, como si el paisaje en su totalidad la encarnase en cualquiera de sus planos, lo que explica por qué los sauces irrumpen en el río en forma de reflejo así como en otro momento irrumpen en el viento en la de un ensordecedor rumor que aturde a los viajeros: en todos estos ámbitos de la vivencia hallamos un poder que absorbe lo real no para comunicárnoslo de modo antropomórfico o afín a nuestra sensibilidad sino para mostrar el carácter insubstancial de todo el proceso de proyección sentimental del paisaje que el romanticismo ha descubierto y llevado a sus últimas consecuencias, una de las cuales es, por cierto, la visión de la naturaleza como una fuerza irracional que pasa por encima de lo humano para afirmarse sin más: “la doctrina romántica afirma que hay un infinito que pugna hacia adelante por parte de la realidad, del universo alrededor de nosotros, que hay algo infinito, algo que es inagotable, de lo que lo finito intenta ser el símbolo aunque por supuesto no puede serlo”.28 Lo cual, a tenor de lo que nos dice la narración, es consecuencia de la audacia que nos empuja a invadir los diversos reinos que componen lo natural en búsqueda de una efusión imaginativa mas no para configurar el sentido que le es propio a cada reino o a cada región. Por lo que no es de extrañar que la común figura del árbol y aun de la planta que como hemos dicho ya tienen un valor simbólico extraordinario porque refieren a la capacidad que cada ser se supone goza de tener un lugar propio o (lo que es prácticamente igual) de identificarse con la realidad a pesar de ser solo uno entre los muchos elementos de ella, se deforme en esta contraposición de ambos aspectos en todos los planos de la existencia. Los sauces no son aquí esos seres melancólicos de los que hablan la mitología grecolatina y la sensibilidad romántica, son encarnaciones de un poder enemigo del hombre que se expresa como una vitalidad que solo tiene posibilidad de florecer a costa de él. Así, la gracia con la que el follaje del árbol se mece a la orilla del agua donde por lo común se encuentra como si en vez de nutrirse de ella él la nutriera con las lágrimas que parece verter al inclinar sus ramas, se convierte aquí en el disimulo con el que alguien en apariencia sensible engaña a quienes se hallan a su alrededor. La deformación del árbol que lo convierte en un arbusto enano de tronco endeble es pues la punta de lanza de un proceso en el que la configuración revela una forma de animismo que, contra lo que Kant pensó al hablar de lo sublime, anonada en vez de despertar en el observador algún sentimiento de respeto: “la naturaleza no se juzga como sublime […] sino porque invoca en nosotros nuestra fuerza (que no es naturaleza) para mirar aquello de lo cual nos curamos (bienes, salud y vida) como pequeño”.29 Pues en la medida en que invaden el entorno sin dejar que la mirada descanse al menos un instante en la diversidad figurativa de la naturaleza de la que nace cualquier percepción en verdad personal, abruman e idiotizan al espectador como por lo demás ha hecho ver el compañero del narrador al decir que su arma más efectiva es el pensamiento con el que uno trata de precaverse de ellos o de fundirse con la realidad sin perder la consciencia, como lo dice sin ambages el narrador: “Busqué por dondequiera una prueba de realidad aunque ya había entendido sin asomo de duda que el patrón de lo real había cambiado”.30
En contra, pues, de cualquier pretensión de percibir la naturaleza como algo radicalmente distinto de uno mismo (enfoque rousseauniano-romántico), de captar en ella una alteridad irreductible que ponga en jaque el carácter esencialmente antropomórfico y personal de la percepción (mas también de lo contrario, es decir, de la afirmación metafísica de una continuidad substancial entre el cosmos y el hombre que remitiría, v.gr., a la acción de un principio creador o de un sistema de causas trascendentes respecto a la diversidad vivencial del sentido), la figuración como posibilidad originaria de asimilación crítica de cada cual con el fenómeno que en ese momento sale a la luz nos indica que la diferencia entre lo humano y el ser que se anuncia como figura antropomórfica no es nunca absoluta pues se nos da a través del dinamismo del espacio y del tiempo que (como lo ha visto con extraordinaria perspicacia Kant) delimita lo estético de dos maneras por completo distintas: por un lado, como la reflexión trascendental acerca de la sensibilidad con la que captamos lo que existe en la realidad no solo para nosotros sino para todos y cada uno de los demás, lo cual es factible pues en vez de partir del substrato psicológico de nuestra subjetividad partimos de las condiciones de posibilidad que permiten que cualquiera tenga la vivencia que tenemos nosotros en un momento dado de acuerdo con circunstancias determinables sin mayor dificultad (como ocurre con la observación científica que fija rigurosamente las condiciones de la percepción objetiva).31 Desde este ángulo, la estética simplemente fija las estructuras espaciotemporales en las que una percepción tiene lugar, lo que permite evaluar el conocimiento que nos brinda sin tener que depender de algo tan falible como el punto de vista de cada observador. La estética, así, en el original interés kantiano por estatuir las condiciones que legitiman la experiencia en cualesquiera de sus modalidades lógico-epistemológicas, se refiere a la forma en la que un fenómeno se nos da, forma que por su parte adquirirá plena validez gracias a la acción del entendimiento. Hasta aquí, pues, no hay vuelta de hoja respecto a los alcances filosóficos de la estética. Sin embargo, justo en la medida en que hay que determinar en qué condiciones se capta un fenómeno, resulta indispensable ocuparse de esas clases de él en las que ni el espacio ni el tiempo se ordenan de acuerdo con el sentido de un cierto concepto (por ejemplo, el de átomo que determina lo que ocurre durante un proceso de fisión nuclear), sino por el desarrollo de un proceso imaginativo y sentimental que nos lleva a complacernos en el aparecer de la realidad (en principio natural mas también histórica) aun cuando no haya razones lógicas que lo justifiquen (máxime cuando hablamos de esos parajes en los que la desolación se impone a la necesidad psicológica de compañía): “bastarse a sí mismo, no haber menester, por tanto, de la sociedad sin por ello ser insociable, esto es, rehuirla, es algo que se aproxima a lo sublime, así como todo elevarse por encima de las necesidades”.32 En este segundo sentido, la estética se abre a la multiplicidad imaginativa y afectiva de una realidad en cuyo dinamismo parece intuirse una forma de identidad o un sentido que, no obstante, no hay manera de explicar con conceptos, como ocurre justamente con el fenómeno que ha sido nuestro hilo conductor hasta ahora: las figuras que saltan a la vista en las desigualdades de cualquier superficie o en las de la luz sobre los cuerpos, que se resisten al esfuerzo por reducirlas a la condición de espejismo o ilusión mas tampoco pueden generalizarse ni siquiera en el plano de lo personal: apenas acaba uno de verlas cuando desaparecen y no hay modo de volver a fijarlas hasta que por alguna extraña razón se hacen visibles de nuevo. Su identidad se liga, pues, a un dinamismo perceptivo tan aleatorio y contundente que no hay manera ni de explicarlo ni mucho menos de negarlo; o sea que no queda más que tomarlo como punto de partida de una reflexión acerca de la condición fenoménica del ser que se insinúa, se define o se repliega cuando menos lo esperamos y de cuya fuerza no podemos, sin embargo, dudar en virtud del sentimiento que nos despierta y de las relaciones en las que toma cuerpo, sea de una manera psicológica que ni siquiera llega a manifestarse o sea en la realidad artística que coordina la dialéctica cultural de una cierta época. En otras palabras, la reflexión que articula la condición imaginativa o más propiamente figurativo-sentimental de lo estético no tiene nada que ver con una introspección sino, por el contrario, con la capacidad de situar la labor artística en la unidad existencial de lo natural y lo histórico que fundamenta cualquier forma de cultura.
En la dialéctica que vincula estos dos sentidos de lo estético (el teórico y el sentimental-imaginativo) y que enmarca la cuestión trascendental en la unidad imaginativa y teleológica de la experiencia se hace patente la necesidad de reconocer los límites de nuestra capacidad de entender y/o explicar el devenir de lo real que lo toma como una determinación causal general indiferente a la singularidad de la vivencia con la que cada uno lo integra en el plexo existencial; es decir, si la objetividad del conocimiento no depende de cómo lo insiera uno en su visión personal del mundo, sí tiene que modularse por todas esas posibilidades inasequibles o más bien irrealizables para alguien o para una cierta época en concreto a causa de la constitución fenomenológica de la sensibilidad como vida que nos proyecta a la diversidad fenoménica desde un ángulo psicológico y simbólico específico: por ejemplo, habrá momentos en que hasta el escéptico más recalcitrante crea percibir a su alrededor algo similar a lo que suscita en los viajeros la siniestra presencia de los sauces, mas de eso a darle cuerpo como ocurre en el relato hay una gran distancia y no solo en la invención literaria sino en la delectación respectiva, que para gente ajena a lo narrativo muy probablemente resultará absurda de principio a fin en la medida en que no logre contextualizarla en la dinámica imaginativa personal que se proyecta en un plano cultural e histórico. De ahí que, por ejemplo, el género de terror que se presta con tanta facilidad a mantener viva la idea o de un trasmundo que de súbito se nos revela o de una realidad donde actúan fuerzas inmanentes pero enemigas del hombre resulte un caso extremo de las posibilidades que el espacio y el tiempo nos ofrecen para dar a la realidad un sentido al unísono total, mas devastador en este caso, sentido que a su vez nos remite a lo histórico en lo que ciertos fenómenos como la guerra o los genocidios parecen confirmar que nos hallamos a merced de poderes que más que sobrepasarnos en un momento dado nos lanzan a un frenesí devastador no sin antes hacérnoslo ver para que el horror actúe allende las condiciones anecdóticas de la hecatombe respectiva que serán el hilo conductor de la narración, sea de terror o no. Se trata entonces de que vinculemos la violencia que nos asalta con la transgresión de un orden existencial omnímodo que debe castigarse aun cuando no haya sido voluntaria pues atañe al orden como tal y no a la siempre relativa intención del agente humano, que por ende debe aprender a actuar con cautela cuando entra en una región en apariencia solitaria mas pletórica de formas de vida ante las cuales la suya no tiene nada de excepcional (volvemos a que lo estético se refiere a una verdadera intrusión de lo sensible en el proceso de definición de la identidad de lo real y, en concreto, del hombre). Y es por ello que se hace indispensable reflexionar sobre cómo algunas configuraciones (v.gr., un paisaje boscoso en cuya espesura el tiempo parece perderse junto con el valor ideal de lo humano) expresan un sentido perfectamente comprensible a pesar de lo inverosímil de algunos detalles o de la estructura emocional de los personajes cuando se los considera por separado. La reflexión es así la puerta de entrada no al ámbito de lo trascendente como lo estructura alguna concepción metafísica sino al de la configuración como vivencia en la que la sensibilidad individual (que la mayoría de las veces se reduce a los estímulos del ambiente) se concreta en un juego de formas que, aunque no haya sido su obra, termina por verse necesariamente como si lo fuese: los sauces y las entidades siderales que campean en la región donde se hallan los viajeros hacen que el horror que los atenaza se le comunique al lector como una condición muy lógica en semejantes condiciones y no nada más como una ilusión que se desvanecerá en cuanto lleguemos al final del relato, por lo que cuando uno por casualidad se halle en un ambiente similar la configuración se actualizará aun como posibilidad imaginativa más o menos absurda que, sin embargo, hay que tomar en cuenta en vista de la omnipresencia de lo natural alrededor.
La reflexión, que para Kant se realiza a través de un juicio sui generis en el que no intervienen conceptos sino imágenes que se concatenan de acuerdo con la idea de una final conformidad de la razón y la realidad (lo que implica que aunque no haya pruebas de ella es factible suponerla para darle unidad final al despliegue sentimental respecto a cualquier fenómeno), es así la piedra de bóveda de la estética y, más aún, de cualquier poética o conjunto de reglas que atañan a la configuración como el proceso de articular espaciotemporalmente un flujo fenoménico y una acción posible para el hombre, lo que exige, además, hacer a un lado cualquier planteamiento del proceso como una actividad inconsciente o hasta inefable que cualquiera puede interpretar como Dios le dé a entender. Lejos de esta postura (que en esencia se apoya en una vulgarización de la teoría romántica del genio creador que adelante criticaremos), un análisis estético de la configuración muestra que aunque prima facie la interrelación espaciotemporal de ella se antoje indescifrable (como ocurre cuando uno se coloca en un plano psicológico en el que un artista y un hombre común no tienen nada que ver entre sí), hay modos de comprender con suficiente claridad el orden compositivo de un cuadro o el narrativo de una novela sin por ello agotar las dificultades que conllevan los conceptos que intervienen en ese orden y que, de hecho, tienen que plantearse a la luz del encuadre estético. Lo que quiere decir que a reserva de que haya necesidad de conocer a fondo lo que en un determinado momento muestra un personaje en un cuadro alegórico o lo que piensa en un cuento costumbrista, lo cierto es que el valor teórico de eso tendrá que someterse al entramado estético que será el factor decisivo para concederle o no un valor propio a la configuración sin tener que pasar por el orden de los conceptos. Más todavía, la reflexión estética es independiente de la representación teorética y aun de la moral que en casos extremos como los que nos presentan la tradición a partir de los griegos o el arte contemporáneo a partir del final del siglo XIX parecería perder toda importancia si no fuese por dos factores axiales: en primera, por la exigencia de una final afinidad entre lo real y lo humano que sería imposible si las fuerzas naturales o históricas pasaran por encima sin más del ser que encarna la consciencia humana; en segunda, por la concreción existencial de lo sensible que (según hemos dicho líneas atrás) se vive como la capacidad de cada cual de identificarse o no con un cierto proceso de configuración. O sea que de alguna manera tiene que afirmarse lo humano aun cuando la figura principal o el protagonista de la obra nos lo muestre en su deformidad o en su desgracia (pienso, sobre todo, en la figura de Edipo) y, junto con ello, tiene que dársele como posibilidad de identificación al espectador o lector conforme con su sensibilidad que, en cuanto orientación existencial será una variable a determinar y no un substrato psicológico dado de antemano. O sea que si bien hay cosas que en principio le resultarán o tediosas o insufribles a alguien, podrán llegar a ser lo contrario cuando la persona en cuestión las haya incorporado a una forma de ser más compleja y flexible (aunque no por ello más “refinada” en el sentido convencional de este término).
Esto apunta a la necesidad de hacerse cargo de la condición dialéctica de la configuración, en la que confluyen, por un lado, la tremenda carga existencial que define el ser de cada uno de nosotros y, por el otro, la proyección imaginativa de ese mismo ser ya no en cuanto encarnación de un mundo cultural sino de una sensibilidad trascendental o transpersonal que sin cesar se redefine en un plano estético o reflexivo, al punto de que es dable recrearse con obras por completo disímiles como, v.gr., la tragedia antigua, el cantar de gesta o la novelística de Kafka sin dejar de entretenerse o, mejor dicho, de matar el tiempo con historias que por alguna razón (si es que no sinrazón) despiertan nuestro interés y con mucha mayor fuerza que las obras maestras. Lo cual resulta aberrante solo si lo vemos desde el lado de lo trascendental, es decir, en cuanto realización de la idealidad humana, pero no desde el lado de la sensibilidad individual, en el que a través de lo estético se deja sentir incluso con la máxima violencia la insuperable limitación psicológica de cada cual que responde no a ideales sino a condiciones vivenciales que a duras penas llegan a expresarse de modo verbal pues entran en acción antes de cualquier forma de comunicación consciente como impulsos para los que es casi imposible hallar una huella de la experiencia vital o de la personalidad de uno. O sea que la reflexión que libera el valor estético de la configuración respecto a la representación lo entronca de todas maneras con lo existencial y, más aún, en lo atávico o hasta en lo fatídico como formas de la consciencia en las que se perciben así sea de un modo perverso o violento la potencia formadora del espacio y el tiempo sobre la sensibilidad, que por su parte se equilibra con el antropomorfismo. Lo cual le da a la reflexión un sentido crítico que permite explicar por qué lo que a cualquiera le parecería una figura sin el menor sentido puede, sin embargo, poner de manifiesto el sentido más hondo de la existencia que alguien ha sido capaz de configurar de acuerdo con su época o (como casi siempre ocurre) en contra de ella.
Esto nos devuelve a la consideración estético-poética acerca de la configuración espaciotemporal de la identidad y la acción humanas, cuya comprensión será más expedita si analizamos primeramente cómo se da cuando lo único que importa es su función teórica o representativa que no podemos nunca dejar de lado por completo pues (como muestra el sentido original del término “estética” en el pensamiento kantiano) es el fundamento de cualquier posibilidad de entender cómo se percibe una cosa desde un punto de vista lógico o conceptual. Sin ir más lejos, es obvio que el espacio es ante todo extensión de un plano o de un conjunto de planos cuya delimitación corre a cargo de la geometría: así, un círculo o una esfera se delimitan de acuerdo con la fórmula o esquema compositivo que de la figura respectiva. Mutatis mutandis, el tiempo es la sucesión de una cierta unidad de medición de cualquier proceso de la realidad (digamos, hora, día o año), y muy en particular de esa clase de procesos a los que llamamos “acciones”, con los cuales regulamos y valoramos los alcances de cualquier ser en una determinada situación como el establecimiento de una familia o la creación de una obra plástica o literaria a partir de ello. Según esto, el espacio como extensión se determina o más bien se formula de modo general y lo mismo ocurre con el tiempo (pues ambos obedecen a medidas ajenas al contenido de los procesos que tienen lugar en ellos), lo que explica que cuando por lo que sea se dan a notar como tales nos resulten abrumadores: por ejemplo, solo de pensar en que tenemos que ir a un sitio que nos queda lejos y que tardaremos mucho en volver se nos quitan las ganas de hacerlo, por lo que es mejor no pensar en ello y concentrarnos en lo que queremos hacer al ir ahí, como aconseja la sabiduría popular que tiende a subsumir el encuadre estético en el sentido existencial respectivo (un viaje lejano permitirá compenetrarse con la diversidad del mundo, máxime si dura lo suficiente como para tener que adaptarse a ella y no nada más verla de refilón como sucede en esa abominación multitudinaria que se llama turismo).33 Y esto corrobora, por un lado, que el espacio y el tiempo se vuelven insoportables solamente cuando los abstraemos del flujo vivencial en el que se asienta cualquier forma de configuración, lo cual, con todo, es condición sine qua non de la determinación teórica de la realidad mas no de la redefinición de su identidad en relación con la de la sensibilidad de alguien o de una época, que es lo que, en cambio, sale a la luz cuando de lo teórico pasamos a lo estético y comprendemos la configuración en un sentido existencial y no como la aplicación de una fórmula a una dimensión general o infinitamente modulable en la que los puntos o las unidades de medición se concatenan de modo objetivo, sí, mas carente de sentido personal para quien la realiza.
Tenemos, pues, que mientras el conocimiento teórico abstrae lo espaciotemporal para garantizar la objetividad de sus resultados, la configuración estética surge de algunas de sus modalidades que (aunque no demuestren nada) muestran que hay una innegable expresividad en la realidad que desborda la mera fantasía de cada cual (como nos han hecho ver cada uno a su manera el dinamismo perceptivo del revoque o las creaciones de Escher y Blackwood). En otras palabras, si bien hay una interpretación psicológica de la configuración según la cual cualquiera proyecta sus fantasías o, mejor dicho, quimeras para compensar la falta de algo o la imposibilidad de satisfacer un deseo, hay también una contundencia estética tal cuando el proceso se echa a andar como forma del devenir que lejos de dudar de él nos ponemos a reflexionar en sus posibilidades expresivas, lo que en este caso involucra no el discernimiento de los conceptos sino de las afinidades sensibles entre, digamos, el ciclo de la migración anual de algunos animales y el de las cosechas en una comarca cuya prosperidad depende del equilibrio de ambos factores, por lo que debe configurarse de modo simultáneo. En sí, como esas posibilidades se dan como marco de un proceso existencial con sentido propio (la compenetración de lo natural y lo humano o de lo climatológico y lo geográfico en cuanto fundamento de la vida social) es dable fijarlas sin tanta dificultad desde una perspectiva filosófica aunque a la hora de aplicarlas en la configuración singular varíen de modo significativo. Esto quiere decir que si bien ontológicamente lo espaciotemporal es ante todo una determinación absoluta del ser concreto que se vive como corporalidad y finitud, en un sentido estético es una condición maleable que responde a la situación en la que aquel se define, por lo que tiene que tomar en cuenta posibilidades en principio inimaginables o generarlas al margen tanto de las determinaciones existenciales como, sobre todo, de las empíricas que se rigen por una causalidad abstracta respecto al flujo emotivo que ahí se suscita. O sea que si el espacio y el tiempo tienen que coordinarse de alguna manera, es porque en esencia apuntan al desarrollo figurativo y no a la verosimilitud de las circunstancias (que serían, en cambio, decisivas en el plano fáctico). Y para muestra basta un botón: se conoce de sobra que en el teatro los acontecimientos se suceden con un ritmo que no tiene nada que ver ni con el significado de los conceptos ontológicos correspondientes ni mucho menos con lo que ocurriría en la vida real, por lo que en muchos casos de una escena a otra hay terribles cambios de fortuna que por su complejidad situacional exigirían mucho tiempo para realizarse pero que se resuelven en un santiamén porque permiten realizar algún valor que propone la obra o unificar caracterológicamente a los diversos personajes. Por ejemplo, al final de Británico, cuando apenas ha habido tiempo para que Junia corra a ver el cadáver del príncipe epónimo que acaba de morir envenenado al otro lado del palacio imperial, uno se entera junto con Agripina y Burro (a quienes Nerón ha dejado entrever su culpabilidad mientras busca a Junia para hacerla suya) que la joven ha huido hacia el templo de las vestales para escapar al déspota, no sin antes tener tiempo de implorar la ayuda de Augusto con una emotiva endecha en medio del Foro y de salvarse de Narciso, un liberto que para rematar ha muerto víctima de la cólera del pueblo cuando intentaba arrastrar a Junia de vuelta al palacio en el que Nerón vaga lleno de furor por haber perdido a la joven que deseaba y por la que ha llegado al fratricidio.34 O sea que lo que en la estructura dramática de la obra implica unos cuantos minutos, en el de la historia que nos cuenta llevaría al menos una hora. De suerte que entre el envenenamiento de Británico y la final frustración de su asesino, el espacio y el tiempo se comprimen con tanta violencia que si no fuera porque con eso se articula la protervia de Nerón, el infortunio de Junia y el castigo del crimen a través de la pérdida de la joven, el resultado sería inverosímil o quizá hasta ridículo. Y no solo eso: puesto que según las últimas palabras de la obra la frustración del emperador desencadenará una crueldad que hasta ese momento había sabido ocultar y que, sin embargo, pasará a la historia como una de las mayores muestras de la degeneración humana, la compresión del encuadre espaciotemporal se invierte en el plano histórico y ejemplar: un gobernante no debe dejarse llevar por sus pasiones porque encarna el Estado, y este mensaje moral, además, debe quedar claro en medio de la vertiginosa sucesión de las desgracias, como lo confirma el último parlamento de Agripina: “veamos qué mudanza causarán sus remordimientos y si querrá en adelante seguir otras máximas”.35 O sea que al menos por lo que estipula la teoría de la tragedia en la que abrevan Racine y todo el teatro francés del siglo XVII, el encuadre estético debe responder a la dinámica existencial que le da un sentido moral a la acción mas nunca limitarse a exponer ese sentido como tal (para eso estaría en el mejor de los casos la filosofía) y mucho menos a obedecer las regulaciones empíricas correspondientes que se agotan en lo anecdótico mas no llegan a lo caracterológico y verdaderamente trágico.
Esta compresión del contenido empírico en el encuadre estético es indispensable para realizar la unidad dramática y dialógica de la obra, lo que engloba la coherencia del conflicto, de los personajes y de la división de escenas en torno a una interrelación espaciotemporal única que es la que define como género la tragedia, como estilo el de Racine y como destino lo que viven los personajes de Británico. Esta triple definición es, pues, flexible y a la vez determinante para que, por ejemplo, Nerón haya menester al menos de un cómplice y Agripina de una confidente, que actuarán en sentido inverso para que la acción del personaje respectivo se proyecte fuera de la obra y hacia el mundo sociohistórico con el que no hay, sin embargo, ningún vínculo directo: así, tanto Agripina como Nerón actúan en la obra de modo distinto a lo que la respectiva figura histórica simboliza, de manera que ella es una mujer bastante sensata y no la ambiciosa que (conforme con lo que cuentan Suetonio y otros historiadores) fue capaz hasta de seducir a su hijo con tal de hacer de él un títere en cuyo nombre ella gobernaría. Lo estético (o espaciotemporal) se diferencia, pues, de lo histórico en cuanto redefine el substrato existencial de un modo de ser o de una acción específica no para que se concatenen causal o incluso anecdóticamente sino para que se vivan como unidades de sentido que en cualquier momento podrían actualizarse, por qué no, en las condiciones empíricas de uno a pesar de su abisal diferencia respecto a las de Nerón o de la del orden axiológico-cultural que hace ya impensable que un tirano que tenga el tremendo poder de los césares se encuentre de golpe con un valor por encima de su deseo como en este caso lo representa, más que el de la fidelidad amorosa que sería fácil vencer aunque fuese por la fuerza, el de la vida religiosa como una opción mil veces preferible a la del siglo en el que las pasiones arrastran a todo mundo, hasta a los que en lo personal no han hecho nada malo. Y es que si (como ha visto Nietzsche mejor que nadie) lo trágico se asienta en una noción de la existencia como mal en sí y en el esfuerzo no por justificarla sino por armonizarla con el terrible dinamismo del tiempo que lo hace retornar tal como se nos ha dado de una vez y para siempre (es decir, como identidad absoluta que la sangre impone a cada hombre como su marca de fuego), lo estético se convierte en el valor esencial no para idealizar la existencia sino para en verdad reflexionar de modo creativo sobre su función como la forma por antonomasia del devenir: “verse uno transformado a sí mismo delante de sí, y actuar uno como si realmente hubiese penetrado en otro cuerpo, en otro carácter”.36
Por supuesto, lo trágico no solo se da por la compresión simbólica de lo empírico respecto a lo estético, también se da del modo contrario, a saber, por su expansión anecdótica y/o caracterológica que desborda el encuadre espaciotemporal de la obra por todos lados hasta quizá darle la impresión a un lector bisoño de que es una narración desarticulada, según ocurre por momentos a lo largo de Moby Dick.37 Como sabemos, los 132 primeros capítulos de la novela muestran desde múltiples perspectivas la dureza de la vida en un barco ballenero, dureza que a pesar de todo es preferible con creces al tedio que siente al inicio el narrador Ismael ante la monotonía de la vida en el medio terrestre, tedio que para una sensibilidad juvenil o romántica como la de él solo se desfoga o con locuras sin sentido o en el peor de los casos con una violencia que llega en ciertos casos al crimen con tal de fijar la consciencia en algo. Lo extraordinario es que en cuanto se lanza a la búsqueda de un puesto en algún ballenero que esté por hacerse a la mar, la vida de Ismael se abre a la de un mundo de personajes y situaciones de la más variada condición en el que campea la figura titánica del capitán Ahab, quien ha jurado vengarse de la ballena que muchos años atrás le ha arrancado la pierna al intentar cazarla. La obsesión de Acab, sin embargo, no tiene nada de psicológico o introspectivo, pues como se confunde con los mil incidentes de la travesía no tiene manera de reducirse a lo mental, al contrario, todo el tiempo sirve de acicate para que Acab capitanee a sus hombres con firmeza, lo que explica que aun cuando algunos de ellos se percatan de que solo son instrumentos de su venganza (como sucede con Starbuck) le son fieles literalmente hasta la muerte, que sobreviene al término de la caza de Moby Dick, la cual se narra del capítulo 133 al 135, que es el último antes del brevísimo epílogo. En estos tres capítulos la caza se cuenta con lujo de detalles, sí, pero nunca se pierde de vista el único motivo real de la narración, la realización de la venganza de Acab, que de hecho ha comenzado a fraguarse en el momento en que él ha quedado cojo muchos años antes y alcanza tal intensidad que absorbe a los miembros de la tripulación sin excepción: “La mano del destino les había robado a todos el alma; y por los agitados peligros del día anterior; el tormento de la incertidumbre de la noche; la manera fija, arrojada, ciega, temeraria en la que su salvaje embarcación saltaba hacia su fugaz blanco; por todas estas cosas, su corazón se arrebató”.38 O sea que el desarrollo integral de un fenómeno abarca en la edición que uso 560 páginas y su resolución 30 más; y si lo vemos en términos del encuadre estético, la vida entera de Acab y los muchos viajes que ha hecho para encontrarse con la odiada ballena que lo hundirá junto con su barco y toda su tripulación, excepto Ismael, quien sobrevive de modo providencial para que el relato adquiera ese hondo tono personal y reflexivo en el que hemos hecho hincapié como la piedra de toque de la vivencia estética o espaciotemporal y sin el cual la historia de Acab quedaría en el plano general de la frustración humana o de lo anecdótico de los desastres a los que se exponen los cazadores de ballenas.
Según se ve, la inversión de la óptica narrativa o literaria que se da entre lo teatral y lo novelístico o en cualquier otro género literario no afecta en lo más mínimo la singularidad estética que en ambos casos substituye los planos conceptuales y empíricos en los que se perdería en la definición de cada unidad lógica de la trama o en la articulación anecdótica de cada factor sin llegar, empero, a la unidad en verdad trágica en la que esa infernal malignidad que parece animar a la ballena se magnifica por la obsesión de sus antagonistas, quienes actúan bajo una sola voluntad, que más que la del capitán es la del héroe que se rebela ante el imperio de la naturaleza aun a sabiendas de que sucumbirá por haberlo hecho. En otras palabras, sin el arrebato heroico que pasa por encima de cualquier determinación psicológica individual (incluso la del propio Acab), la violencia de Moby Dick no tendría nada de excepcional pues sería simplemente la de cualquier animal que al no poder escapar de sus cazadores se vuelve contra ellos por el instinto de supervivencia. Es aquí donde se advierte mejor que en ningún otro aspecto que el encuadre estético solo echa mano de diversos tipos de concepto y de la causalidad empírica para afirmar con mayor fuerza su autonomía respecto a ambas, por lo que cuando los tripulantes mueren o aplastados por la ballena o arrastrados por el remolino que provoca el barco al hundirse el espacio y el tiempo que la sed de venganza ha escindido se identifican en el ímpetu de los balleneros que desafían sin cesar las fuerzas naturales más devastadoras sin contar siquiera con una vida íntima que les dé alicientes, pues por las necesidades de la caza tienen que vagar meses o años incluso lejos de sus seres queridos, para los que terminan por ser casi unos extraños en los breves períodos que pasan juntos. Y dado que este sentimiento es mutuo, para hombres de esta clase el espacio y el tiempo se articulan no a partir de lo personal sino de lo comunitario, de la pertenencia a una suerte de fratría en la que la historia entera de la humanidad se compendia no para volver a una original edad de oro o apuntar a un inalcanzable progreso, sino para continuar en la brega sin otro sentido que demarcar el imperio humano en el seno de la naturaleza, como le dice Acab a su segundo de a bordo cuando la caza está por comenzar: “Acércate, Starbuck; déjame estudiar una mirada humana; es mejor que perderse en el mar o el cielo; mejor que contemplar a Dios. Por la verde tierra; por el hogar; hombre, este es el catalejo mágico; miro a mi mujer y a mi hijo en tus ojos”.39
Una forma de ser que no pasa ni por la intimidad ni por lo doméstico se despliega en una esfera casi mítica ajena a las condiciones sociohistóricas modernas y exige una comprensión estética sui generis, ya que de otro modo se reduciría o a la generalidad abstracta de lo grupal en la que cualquier vínculo con los demás se limita a la colaboración más o menos mecánica en una serie de tareas que se agota en sí misma (problema de la alienación histórica del trabajo al que responde el pensamiento de Marx) o (lo que sería aún peor) a la condición patológica que una obsesión como la que arrastra a Acab (problema de la represión histórica del deseo al que responde el psicoanálisis freudiano). Mas como al recorrer el mundo en el ballenero a pesar del peligro que eso implica uno da pie para que el tiempo se reconfigure y entonces lo que ha sido una mera casualidad (perder una pierna) se convierte en la auténtica clave de un destino heroico que es el de la humanidad en su devenir y que sin ese encuadre se quedaría en las aventuras de la vida en el mar que le salen al paso a la tripulación de cualquier embarcación, todos los detalles anecdóticos y la frustración se encauzan al unísono y las diferencias del temperamento o de posición en la situación que viven los tripulantes se coordinan sin perder su especificidad, como lo hacen los diversos órganos del cuerpo o la diversidad del pensamiento que desmiente la idea vulgar de que la razón es una y la misma con independencia de su objeto cuando (como demuestra la filosofía moderna allende los criterios universales o impersonales de validez lógica) siempre se realiza de modo singular: en efecto, fuera del andamiaje argumentativo del que eche mano el pensador en turno, lo cierto es que cada gran filosofía tiene un cariz tan propio que resulta inconfundible ya no digamos como sistema de ideas sino como exposición, textual (así, contrastan, por ejemplo, el modo más bien íntimo con el que argumenta Cartesio, sobre todo en las Meditaciones metafísicas, y el esquemático con el que lo hace Spinoza de principio a fin en la Ética). Ahora bien, esta unidad caracterológica solo es concebible como reflejo de la estética y viceversa, lo que significa que un entrelazamiento espaciotemporal como en el que actúan los personajes de Moby Dick obliga a vivirlo con el mismo ánimo por más que en términos emocionales cada miembro de la tripulación mantenga su sensibilidad, como se aprecia en la escena que acabamos de analizar en la que la mirada de un subordinado con el que solo se comparten los riesgos del viaje es de súbito lo suficientemente profunda como para darle presencia a quien uno ama. Por otro lado, en esa mirada se percibe también el cuadrante del mundo con una riqueza en el detalle que hace absurdo invocar la de Dios, que en caso de que a la postre exista solo contemplará al mundo desde una eternidad ajena a los vaivenes del destino que son los que hallan su identidad en la del espacio y el tiempo que literalmente se le viene encima al hombre en la espantosa mole de la ballena.
Esto último hay que subrayarlo: Moby Dick es como tal la figura del destino al que hay que enfrentar aun cuando se sepa que será casi imposible vencerlo, y esta consciencia, por más temeraria que sea, tiene un sentido propio que obliga a echar mano de todos los motivos imaginativos que el océano despliega en el curso de cualquier travesía en la que se ponga en juego la existencia, que desde este ángulo sobrepasa con creces la que el medio terráqueo ofrece para quien, como Ismael, anda en busca de aventuras no por mor de ellas sino por conocer y aquilatar el mundo. Mas como esta búsqueda de un núcleo existencial no es comunicable con una técnica narrativa que se eslabone a través de lo anecdótico ni con un lenguaje que exprese solamente las apetencias personales o las necesidades sociales que se satisfacen en un solo medio (como es a fin de cuentas el de los marineros), hay por lógica que recurrir tanto a una forma de contar en la que se interpolan sin cesar las más desconcertantes reflexiones o digresiones y a un lenguaje en el que el espacio y el tiempo se proyectan en una dimensión casi mítica y en todo caso ajena a la mera designación objetiva, como sucede con el bíblico o el trágico al que se recurre a cada instante en la novela y en el que la voz humana alcanza una fuerza desmesurada como la que campea en medio de una tormenta en altamar. La figura del destino se afinca de esta manera en el polimorfismo de la vivencia que exige el máximo temple de quien la tiene y en lo multívoco del lenguaje que exige la máxima sensibilidad de quien lo escucha para mostrar cómo en un solo acontecimiento (la caza final) se percibe en su totalidad el dinamismo espaciotemporal de la existencia que, en cambio, buscamos reconstituir en vano con esas representaciones entre impostadas y almibaradas que llamamos “el momento más bello” de la vida, que como tal tiene un significado propio y al unísono deleznable: acoplar sin mucho esfuerzo la finitud de uno con la infinitud del mundo en un espacio en el que convergen las líneas sagitales del destino mas solo para el deleite personal. Como es obvio, este supuesto momento cumbre deberá comunicarse con un lenguaje idóneo para suscitar una gran emoción sin, empero, inquietar a quien lo comparte con uno mientras se gesta o cuando vuelve en la retrospección o en la idealización que es lo que, en el fondo, persigue. Mas cuando el encuadre estético busca expresar el instante de reconocimiento de cómo el mundo se realiza en uno y no canonizarlo como representación puramente subjetiva tiene que recurrir a un habla desconcertante que refuerza la violencia de la figura, del ánimo con el que se la vive y de las relaciones que se desarrollan a partir de él y en las que (nueva paradoja) el orden más severo se impone en la necesidad de descubrir por cuenta de uno la singularidad de cualquier contacto interhumano, como ocurre cuando Acab percibe en la mirada de Starbuck la figura de su mujer y de su hijo en un nuevo entrecruzamiento de la identidad del amor con la cohesión social de la existencia. Este momento, sin ser el “más bello” de su vida para ninguno de los dos personajes (quienes de hecho están en ascuas pues Moby Dick está a punto de aparecer por fin), muestra, sin embargo, cómo la hora de la verdad suena cuando menos lo espera uno y a despecho de lo que digan los lugares comunes del subjetivismo, por lo que el espacio y el tiempo en los que se despliega se hallan por encima de cualquier determinación empírica y, sobre todo, de la conformación psicológica con la que marineros tan curtidos como los que ahí intervienen vivirían la situación.
Estos dos ejemplos que acabamos de glosar corroboran, pues, desde perspectivas tan distintas como la teatral y la novelística (que se identifican, empero, por lo trágico) que para que una configuración sea original o creativa tiene que contextualizarse, lo que a su vez exige un estilo y un lenguaje sui generis que pueden ser nobles o vulgares, directos o laberínticos, a condición de que reafirmen la unidad del proceso. Por ello, cuando estos dos factores concuerdan estéticamente (lo que casi siempre implica un grado de dificultad que puede resultar abrumador para muchos), entonces el sentido se concreta y aparece una figura con la fuerza indispensable para que el espacio y el tiempo se anuden a través de la diversidad circunstancial de la existencia y no terminen por separarse o incluso por oponerse (lo que en buen castellano significaría que aburran en vez de entretener). Así, aunque al comenzar a leer una obra como Moby Dick hasta el lector más fogueado acusa el impacto de las 590 páginas y de los varios días que tiene por delante si quiere llevar a su culminación el proceso de reconstitución del sentido, la figura sostiene el interés por medio de los detalles que integra a su alrededor y continúa la redefinición de la existencia vía, v.gr., un estado de ánimo (el tedio de Ismael), un personaje (Acab), una acción particular (la venganza contra la ballena) y, en fin, un mundo de sentido (el de los balleneros como símbolo del destino del hombre en cuanto ser que tiene que dirimir el límite de lo natural a través de la historia). Hay, entonces, una tríada de elementos fenomenológicos cuya interrelación debe mantenerse en todo momento: figura, sentido y mundo. A riesgo de resultar un tanto esquemáticos en un afán de clarificación filosófica, diremos que la figura se refiere al aspecto de un ser que lo identifica como tal o solo en cierta situación o momento, lo que significa que la figura tiene un sentido propio y otro circunstancial: la descomunal figura de Moby Dick se calibra o integra en la realidad de la novela y en el implacable odio de Acab cuando muestra que es capaz de embestir y hundir el ballenero; si no fuese por lo descomunal de la figura, la determinación emocional permanecería en la nebulosa en la que de hecho se queda la mayoría de las veces la de un ser del que hablamos sin contextualizarlo, es decir, sin hacer que encarne en una circunstancia que permite mensurar su poder frente a lo que lo rodea. La figura tiene que aparecer en el mundo porque, si no, se queda como una de esas malas caricaturas que sirven para trazar la forma exterior de una cabeza o un cuerpo sin dotarlos, no obstante, de una verdadera identidad. Por lo que toca al sentido, hay que entenderlo meramente como la potencia que tiene un elemento del campo perceptivo para orientarnos hacia él o, al revés, para alejarnos de él, de suerte que mientras no se concreta plenamente (es decir, mientras no se convierte en figura) permanece como el dinamismo de la percepción que va de un aspecto de lo real a otro: así, la colosal ballena aparece como sentido en la novela mucho antes de presentarse como una mole incontenible, o sea, mucho antes de que pueda uno figurársela como un animal con cierto aspecto y/o como el símbolo del fatídico poder de la naturaleza sobre el hombre, lo que significa que una figura puede (o hasta debe) tener más de un sentido y que ello dependerá de su función dentro del proceso de integración existencial que lleva delante: Moby Dick tiene que ser un animal capaz de arrancarle la pierna a un hombre como podría hacerlo, digamos, un tigre, pero debe tener un tamaño y en un medio tal que permita que el odio que eso provoca permanezca por años sin mitigarse: estaría difícil que un felino, por más descomunal que fuese, encarnara todo el poder que se requiere para arrastrar a un hombre tan duro como Acab a su perdición. Ahora bien, que el sentido sea único, doble o múltiple no obsta para que en ciertas ocasiones uno decida llevarle la contraria y alejarse de su aparente fin, que es lo que pasa cuando una narración se prolonga por páginas y páginas sin que se pierda, no obstante, el interés ante una historia que después de todo podría narrarse en unas cuantas líneas. La multiplicación de lo anecdótico solo tiene literalmente sentido en este caso porque para que se concrete como lo hace (v.gr., con la muerte de todos excepto Ismael) tiene uno que seguirlo de modo asintótico, es decir, alejarse del objeto físico que lo representa para que se realice como figura del dinamismo existencial: tal es la razón por la que la ballena debe tardar 560 páginas en aparecer cuando podría haberlo hecho mucho antes. Y esto confirma que lo figurativo es siempre el fundamento para percibir el movimiento de lo real en cuanto determinación ontológica mas también psicológica y dramática, por lo que solo tiene sentido cuando se pone de manifiesto, como acabamos de señalar, en un personaje o en una circunstancia que puedan sustentar cualquier otra por encima de las factibles oposiciones empíricas (lo que en una situación extrema como la de la novela pone en riesgo la concreción de la figura para que el sentido se despliegue a través de ella, o sea, para que mientras aparece los personajes se orienten hacia el destino que terminará por aplastarlos). Por último, el mundo del que se trata en la configuración es la dialéctica creativa que a la par asimila y opone la figura y el sentido, de suerte que a diferencia de lo que ocurre en el plano empírico en el que ambos términos se contradicen o se disuelven uno en otro (una figura descomunal amenaza con venírsenos encima en vez de invitarnos a recorrer el espacio en el que aparece y, por su parte, una venganza que tarda tanto en consumarse mal puede arrebatar a un grupo de hombres que a diario se enfrenta a la dureza de la vida), en el encuadre estético el mundo se da como la tensión siempre gradual entre la figura y su capacidad de articular lo que se encuentra en torno a ella y que por las razones que sean puede desfigurarla o fijarla en el ánimo de quien la percibe como sentido propio: cuando Moby Dick revela su descomunal violencia, la figura de un cetáceo que por lo común nos imaginamos como un ser que boga plácidamente en busca del plancton se trueca de golpe en la de una maldad atávica que hay que domeñar por completo aunque a uno en apariencia no le afecte, que es por lo que allende las limitaciones emocionales previsibles en gente como los miembros de la tripulación, todos ellos hacen suya la sed de venganza de Acab, como lo dice un oriental que hace las veces de heraldo del destino en el barco: “obediencia ciega a tus propias órdenes ciegas, esto es todo lo que deseas. Sí, y digamos que todos hemos jurado junto contigo; digamos que todos somos Acab”.40 El mundo es, pues, por definición el dinamismo del sentido que en lugar de dispersarse en las múltiples figuras que lo pueblan las organiza en una totalidad vivencial en la que cada una se reconoce.
Esta totalidad vivencial que se constituye entre figura, sentido y mundo es lo que se llama imagen. Según esto, una imagen debe tener siempre un núcleo figurativo, una orientación y un espacio de vinculación entre los diversos elementos que articula, lo que no significa en modo alguno que el núcleo deba dársenos de modo objetivo, al contrario: ya en el odio implacable de Acab uno tiene la primera forma de presencia o figura de la ballena que lo ha provocado, de suerte que puede uno aguantar la longuísima espera antes de que el sentido se materialice y dé inicio la venganza. Por extraño que parezca, el sentido estético o crítico de la imagen antecede como condición de posibilidad perceptiva al ser singular al que se refiere, por lo que también puede prescindir de esa condición mimética que es la contraparte de cualquier imagen en el sentido empírico del término, que es por lo que al definir la figura unas líneas atrás he hablado del aspecto que identifica a un ser, que (con independencia de cómo lo articule cada cual desde un punto de vista psicológico) antecede cualquier concreción física o mental de él: huelga decir que un ser capaz de hacerse odiar por alguien tan duro como Acab no puede ser menos que terrible al par de ominoso, de manera que aunque en su primera aparición ante un grupo de marineros luzca como un cetáceo inofensivo en medio de las olas (Melville describe la escena con un tono lírico admirable), uno ya sabe que solo se prepara a dar el primer golpe literalmente por debajo del agua, que es por lo que hablamos del sentido como una orientación axial para la figura o como una anticipación de esta respecto a cualquier acontecimiento que tenga lugar en el mundo del que se trate. Lo cual marca el límite para la imagen entre el sentido estético que debe salir a la luz en el mundo sociocultural y el psicológico que se queda en el insondable flujo mental, que la mayoría de las veces se confunden solamente porque damos por sentado que la imagen gira alrededor de una figura objetiva o regular y no nos percatamos de que podemos pasar por alto esa objetividad si contamos con un dinamismo que sostenga la configuración, que por ende se encarnará en algún otro polo del mundo respectivo, sea una obsesión o sea un juramento que pesa sobre uno aun cuando se haya hecho sin tener mucha consciencia de lo que implicaba. La figura, pues, se define no solo como la entidad corpórea correspondiente, sino también como las emociones y las acciones que provoca, las cuales muestran su alcance allende la presencia objetiva, que es por lo que la figura da pie a una imagen dinámica que puede expresarse incluso fuera del medio en el que originalmente se le ha concebido (v.gr., en el cine para el que se ha adaptado la novela de Melville). De manera que tenemos que tomar la imagen como un proceso dialéctico y no como un objeto o como la representación de uno de cuyas características nos fuese indispensable hablar con la máxima precisión, lo cual se acepta sin problemas y hasta con placer pues por encima de la precisión se encuentra la expresividad o fuerza con la que la imagen informa nuestra sensibilidad como no lo harán quizá nunca ya no digamos esas fugaces ocurrencias que para tanta gente hacen las veces del estro poético sino hasta los más íntimos recuerdos de uno, que en cuanto se agota su sustento emocional se difuminan como si nunca hubiesen existido. En otras palabras, la figura como núcleo de la imagen va de una forma de expresarse a otra y alcanza una intensidad tal que substituye o más bien provee de un fondo afectivo que para muchos sería inalcanzable sin ella pues no lo encontrarán jamás en su propia vivencia (y por eso la literatura pone en jaque a la vida).
Tras este primer acercamiento conjunto, volvamos, pues, a la figura para atar los varios cabos que han quedado sueltos en su definición como aspecto que identifica a un ser a lo largo de su existencia o en una situación en particular (lo que se abre a una multiplicidad dialéctica). Antes que nada, consideremos que “figura” es un término que tiene al menos cuatro significados: el estético, el geométrico, el retórico y, por último, el empírico. De hecho, ya hemos indicado cuál es la diferencia fundamental entre los dos primeros: el estético muestra siempre una intencionalidad existencial que implica el mundo en el que se traza la figura con un cierto sentido, en tanto el geométrico es la mera regla de constitución de ella al margen de cualquier contexto y se aplica a un espacio abstracto o sin orientación subjetiva: un triángulo equilátero, por ejemplo, puede descansar sobre cualquiera de sus lados sin dejar de ser lo que es, y lo mismo ocurrirá con uno isósceles o uno escaleno, que a lo más se verán de cabeza o un tanto chuecos sin que por ello dejemos de reconocerlos, a menos que la desviación sea tal que, por ejemplo, el isósceles termine por parecer escaleno: “un fenómeno completo, entonces, tiene tanto un perfil manifiesto como un sentido latente”.41 En una palabra, la figura geométrica no tiene en cuanto tal el menor valor expresivo aunque puede adquirirlo si deja de ser la ilustración de una regla o proceso demostrativo, que es lo que ocurre en el arte abstracto. Esto en cuanto a la primera diferencia. Respecto al retórico, si lo consideramos desde una perspectiva puramente discursiva como se ha hecho a lo largo de la tradición y hasta el siglo pasado, se define, a su vez, por cuatro rasgos: 1) implica una cierta desviación del uso común de una lengua; 2) busca exornar la expresión; 3) es intencional, y 4) persigue un efecto determinado en el escucha.42 A reserva de las cuestiones propias del campo de estudio correspondiente (como las diferencias que hay entre figura, tropo y metaplasmo, que a nosotros no nos interesan aquí), quiero hacer hincapié en la condición vivencial de la figura que se constituye en el lenguaje: uno busca generar un efecto retórico en los demás porque hay algo en juego entre nosotros, de modo que por encima de la intención personal hay una intencionalidad fenomenológica que nos guía por encima del sentido que seamos capaces de expresar: por volver a nuestro caballito de batalla, la complejísima retórica de la que echa mano Melville en Moby Dick y en la que resuenan la Biblia, la tragedia antigua y Shakespeare fundamentalmente, solo se entiende a la luz de un encuadre estético y existencial que desborda con creces la temporalidad natural de un libro de aventuras (condición que, por desgracia, corroboró el autor muy tarde ante el desdén de sus contemporáneos por un libro que históricamente lo excedía). La intencionalidad explícita en la configuración estética, a saber, la de hacer encarnar un sentido para que se le identifique en el entramado emocional del mundo humano, se hermana en el campo de la retórica con la intención de quien da a su expresión un tinte sui generis para convencer a los demás de tal o cual cosa, de modo que la figura vuelve a quedar (al menos en apariencia) por encima del fin social o natural del lenguaje que es hasta donde se me alcanza llamar a las cosas por su nombre y facilitar las relaciones interpersonales. Y si del campo del lenguaje pasamos a lo plástico y visual, el sentido retórico de la figura hace patente de nuevo su afinidad con lo estético, pues aquí no solo da paso a la persuasión de alguien sino a su integración en un mundo de posibilidades que se proyecta de modo exponencial en cada ámbito de la experiencia cultural, sea el del trabajo, la familia, el entretenimiento, etc., que a lo largo del último siglo se han estructurado ante todo a través de los medios de comunicación visuales. De suerte que lo más lógico sería fundir lo retórico con lo estético si no fuese porque la persuasión del espectador o escucha solo se consigue mediante ciertas figuras que a la hora de la verdad corresponden a los criterios del consumo, de un ideario político o de un credo religioso cuando no de la mera conveniencia de alguien que se beneficiará gracias a la fuerza persuasiva de la configuración. Esta condición explica por qué, a despecho de la extraordinaria inventiva de, digamos, la publicidad, no hay modo de confundir un texto que promocione una vacaciones en un ballenero durante las cuales uno compartirá los riesgos del oficio y que para ello apele a las emociones que viven Acab y sus hombres (exceso publicitario mas de seguro ya más que probado por la mercadotecnia) con el encuadre fenomenológico de estas últimas con el que sale a la luz la trágica desproporción de lo animal y lo humano. En una palabra, lo retórico se halla a leguas de lo estético aunque parezcan hermanarse a través de lo figurativo. Lo que sin más rodeo nos lleva a la perspectiva final acerca de la figura, la empírica (que identifico aquí con la humana), en la que, de nuevo, cualquier regulación intelectual se queda corta ante la avasalladora fuerza desiderativa que despierta la presencia de alguien que más que “hacer girar al sol y a las otras estrellas” nos hace descubrir (así tengamos un pie en la huesa) que la plenitud del placer justifica haber venido al mundo aunque nosotros ya no podamos alcanzarla. Con todo, esta condición empírica de la figura, si bien la asimila a la estética, se opone a esta última porque plantea un dinamismo libidinal que no requiere mayor esfuerzo imaginativo que el indispensable para responder al ímpetu corporal (el deseo no solo mueve, excita e incita a realizarlo con mayor o menor urgencia); de suerte que se centra solo en los núcleos orgánicos libidinales y presta poca o de plano ninguna atención al resto del ser, por lo que mantiene nuestra subjetividad en el plano de la pasión y de su eventual satisfacción mas no proyecta realmente la unidad existencial de una forma de ser y la multiplicidad sensible que el mundo ofrece para ella. De ahí que la “intencionalidad” de lo figurativo en un plano empírico sea más bien la satisfacción de un impulso vital que en el mejor de los casos no requiere ninguna reformulación del pensamiento pues gozamos a la medida de nuestros deseos y en el peor solo produce frustración sin haber abierto una vía de comunicación con la dialéctica vivencial de la existencia, como por principio la abre la figura estética o, mejor dicho, el sentido estético de la figura. Por ejemplo, en el pasaje en el que Acab mira a su mujer y a su hijo en los ojos de Starbuck hay una reformulación tan extraordinaria de las condiciones naturales de la presencia humana (sobre todo considerando el temple de los dos personajes y la inminencia del ataque de Moby Dick) que resultaría verdaderamente grotesca cualquier consideración psicológica o de cualquier otra índole que se asentare en lo “natural” o “lógico” para hombres de esta clase. El carácter empírico de la figura, pues, solo comparte con lo estético la proyección a un mundo de sentido, mas lo reduce a una satisfacción o inmediata o afectiva para cada cual que en lugar de implicar una nueva forma de integrar el ser del hombre y el mundo confirman la condición orgánica del deseo y el orden social en el que buscamos expresarlo sin mayor pretensión.
Estas observaciones nos llevan a ahondar en la dialéctica de la configuración y la existencia de la que surge lo estético: ¿hay o no hay una diferencia substancial entre las distintas clases de figura que acabamos de analizar? La respuesta a esta pregunta es un contundente sí pero no, pues con excepción de la geométrica las otras tres comparten el espacio existencial, que se reorienta de maneras a la par incidentales e inequívocas, lo que parecería absurdo si no fuese porque en el desarrollo de la vivencia aparecen así y no de manera casual: el perpetuo asedio de lo real (que líneas atrás hemos llamado “el ser salvaje”) explica esta condición ciertamente paradójica mas estructural de lo sensible. Por ejemplo, la visión de un cetáceo que quién sabe cómo encarna una protervia que en principio solo el hombre conoce, en vez de simplemente seguir sus instintos como lo haría cualquier otro animal, provoca sin ir más lejos un estado de ánimo que dista mucho de aquel desinterés que según Kant suscitan las formas naturales que nos llevan a que imaginemos solo por el placer de hacerlo y sin que le prestemos a ese juego ningún valor excepto el de disponernos a unificar la experiencia con la imagen de una naturaleza a la medida de nuestra subjetividad, cosa que es indispensable no para validar el conocimiento aunque sí para darle un sentido existencial: “las leyes empíricas particulares tienen que considerarse […] de acuerdo a una unidad […] a fin de hacer posible un sistema de la experiencia según leyes naturales particulares”.43 La vida, pues, no se reduce a un conjunto de ecosistemas que se eslabonen por la cadena alimenticia, su mismo ímpetu sugiere la existencia de un sentido total que aunque sea científicamente indemostrable nos da un motivo para identificarnos con ella: “este concepto trascendental de una conformidad a fin de la naturaleza […] representa el único modo en que debemos proceder en la reflexión sobre los objetos de la naturaleza con vistas a una experiencia cabalmente interconectada”.44 Esto no obstante, hay que decir que la figura de un ser vivo en su singularidad (que aquí opondremos a la forma orgánica genérica) insinúa en este y en otros muchos casos una intencionalidad auténticamente contra natura o aberrante que lejos de asimilarnos a la “gran cadena del ser” nos hace buscar por todos los medios a la mano cómo romperla así nos vaya en ello el ser.45 Mas esto no es posible por la simple y sencilla razón de que la fuerza que se intuye en un animal que por su descomunal tamaño o por cualquiera otra de sus características nada tiene que ver con nosotros fuera de ser por casualidad un mamífero también nos aherroja a través de la obsesión o de la necesidad que se impone de vivir en la soledad aun cuando uno tenga una familia y un mundo social muy animado alrededor. Lo cual no es más que el reflejo de las condiciones en las que al margen de lo estrictamente natural vive el animal que nos desquicia o nos atemoriza y que parece mostrarnos que si él no tiene escape, mucho menos nosotros que al instinto agregamos la consciencia de nuestra finitud. Claro, si volteamos la tortilla tenemos la esquematización de los ciclos naturales con los humanos dentro de una visión orgánica de la existencial o, incluso, el simple juego de las figuras con cuya descripción hemos comenzado, en las que lo humano lleva la voz cantante igual que en el plano de lo desiderativo que en el caso extremo nos lleva al delirio. Por lo que, en conclusión, lo estético, lo retórico y lo empírico se entrecruzan y al unísono se diferencian sobre todo, aquí sí, por la estructura espaciotemporal de cada proceso configurador: en el primer caso, hablamos de una compresión o distensión de esa estructura que de un modo u otro siempre pone en juego el sentido de un ser en el mundo o de una acción para definir su valor respecto al de los demás (como sería la venganza que arrastra a toda la tripulación aun cuando ella no tenga nada que ver con la ballena); en el segundo, la estructura se mantiene mas se orienta de acuerdo con los intereses o las necesidades de alguien o incluso de un sistema social en particular (pensemos en la exaltada oratoria de Acab que imbuye en sus hombres la sed de una venganza solo suya); en el tercero ocurre lo mismo, si bien aquí el proceso no pasa por el lenguaje, como en la retórica, ni por la alteridad de lo vital, como en lo estético, sino por la libido que busca satisfacerse aun cuando no haya una figura a través de la cual realizarse de modo consciente en el mundo (y entonces Acab y su tripulación buscan reafirmar su hombría en la ballena).
Ahora bien, el que esta cuádruple singularidad sea circunstancial (o sea, que haya que determinarla en cada caso y no valga para ello regla general alguna), quizá daría pie para pensar que prácticamente es ilimitado el juego de lo figurativo y lo imaginativo de manera que cualquier figura podría echar a andar un proceso de recomposición afectiva y/o existencial si se le sitúa en el plano idóneo para ello, como ocurre en particular con las geométricas en el caso del arte abstracto o de las empíricas (publicitarias) en el del pop. Mas, como ya hemos señalado, el valor vivencial de la configuración obliga a que el núcleo alrededor del cual gira sea capaz de sostenerse por sí mismo con independencia de cualesquiera características físicas o psicológicas. De hecho, los grabados de Escher han mostrado que una figura tan inexpresiva como la de un pez que nada de perfil andará literalmente por las nubes solo si se integra en un ciclo total que también comprende a un ser por completo distinto a él como el ave. En cuanto a los sauces de Blackwood, su presencia sería igualmente anodina si no fuese porque se reitera ad infinitum en medio de un paraje cuya grandeza corre al parejo con la desolación que produce en los viajeros, al punto de que se hace concebible la aparición de poderes contrarios a lo humano como el que anida en Moby Dick. ¿Sucedería lo mismo si esa grandeza se captara, digamos, en medio de un grupo de turistas de esos que pagan las vacaciones en abonos? Lo dudo, pues en ese caso entre la naturaleza y lo humano se interpondría lo masivo que obligaría al autor, por más ingenioso que fuese, a trabajar la historia no en términos de terror metafísico sino de romances de verano entre un viudo y una mujer que no ha conocido el amor o algo por el estilo. De nuevo, la condición fenoménica no es reducible a las elaboraciones mentales en las que la falta de un trabajo sobre el material hace pensar que es factible imaginarse todo o darle el sentido que le huelgue a uno. Mas ni ahí es cierto eso, pues si hay algo innegable en la experiencia imaginativa común (que jamás llegará a ser obra de arte) es lo deshilvanado de la respectiva configuración, que casi de manera indefectible se queda en la ocurrencia en la acepción más elemental del término. La figura, el sentido y el mundo en el que se reconocen tienen entonces que tomarse en la unidad vivencial de la imagen y sin que sea dable disociarlos o establecer alguna relación causal entre ellos. Desde este ángulo, no sirve ni siquiera la declaración explícita del artista acerca de la gestación de la imagen en su cabeza, pues habrá casos en que haya comenzado por alguno de los tres elementos o por los tres a la vez sin que ello obste para que en cualquier fase del proceso se cambien las reglas del juego o para que otro (sea creador o no) aquilate si es suficiente el material que se le proporciona para ello o si, de plano, el autor se ha quedado a medio camino y el sentido se difumina antes de que la figura se perfile o de que el mundo se cohesione como debería hacerlo para dar una fuerte impresión. Por volver de nuevo al venero que tanto nos ha dado de qué hablar, en el género de terror o de misterio en apariencia basta con trasponer la naturalísima inseguridad que nos acomete cuando nos hallamos en un ambiente que o no conocemos o que no podemos determinar en un momento dado aunque lo conozcamos como la palma de nuestra mano; por ejemplo, en la propia casa donde moramos, en cada uno de cuyos rincones sabemos qué hay, puede intuirse algún tipo de presencia ciertamente inquietante si por las razones que sean se conjuntan dos o tres circunstancias tan comunes como que no haya la suficiente luz y crea uno escuchar que alguien anda en la habitación de junto. Y aunque de acuerdo al temperamento la impresión se disipará al instante o quizá se acrecentará, al menos se suscitará pues tiene que ver directamente con la constitución atávica de la imaginación que percibe formas de dinamismo ajenas a lo objetivo (¡preguntémoselo a Acab!). Mas esa facilidad con la que se supone que se suscita el terror es más ilusoria que real, justamente porque se realiza en un plano psicológico que es del todo ajeno al sentido estético de la configuración, como nos lo harán ver dos ejemplos, uno de ellos a mi juicio extraordinario y el otro un tanto cuestionable aunque ambos sean muy famosos.
El primero nos lo ofrece Sheridan Le Fanu en su espléndida historia Té verde.46 El narrador, un “filósofo médico” de origen germánico, cuenta en un informe que su secretario decide publicar tras su muerte que durante una estancia en Inglaterra conoce a un clérigo anglicano de edad madura y amante de las letras que sabe que él sostiene la tesis de la continuidad espiritual del universo allende la muerte o las diferentes formas de ser. El clérigo le pide una entrevista y le dice que desde hace tres años lo atosiga un simio de pequeño tamaño y de color negro que literalmente ha salido de la nada una noche en un ómnibus de camino a su casa y que al menos durante un buen tiempo no ha hecho más que observarlo de hito en hito sin dejarlo ni un segundo, esté donde esté, haciéndole sentir que encarna “una insondable malignidad”, la misma que se percibe aun en medio de la obscuridad. El horror de esta permanente presencia es que “hay en su manera de moverse un indefinible poder para disipar el pensamiento y para arrastrar la atención de uno hacia esa monotonía, hasta que las ideas se disuelven, por así decirlo”. Y es que con el paso del tiempo la táctica del engendro ha cambiado: en vez de meramente observar al clérigo, le habla “a través de su cabeza” y lo conmina a cometer crímenes abominables o a suicidarse mientras lo cubre de maldiciones. El filósofo promete analizar el caso y hallar un remedio mas antes de que lo haga le llega una nota de que el clérigo se ha cortado la yugular. Cuando llega a la casa y habla con el ayuda de cámara de la víctima, este le dice que la última vez que ha visto a su amo él estaba “hablando mucho consigo mismo, pero [que] eso no era nada raro”. En un epílogo, el narrador explica la tragedia por la inveterada costumbre de tomar té verde que tenía el clérigo, costumbre que según él en ocasiones puede hacer que se abra “un ojo interior” que permite captar fuerzas que de otro modo pasarían desapercibidas y cuya naturaleza es tal que desquicia por completo a quien entra en contacto con ellas pues exceden con mucho la capacidad humana de organizarlas o más bien de resistirlas.
Después de la glosa que hemos hecho de Moby Dick, quizá resulte extraño juzgar esta historia como un proceso de configuración prácticamente perfecto, pues si tiene sentido que una protervia capaz de desquiciar a un hombre encarne en un ser descomunal y en un medio proceloso como el de altamar (ajeno al orden sociocultural que impera en tierra), es absurdo que encarne en un ser insignificante al que con una patada se le ahuyenta mientras uno sigue en sus ocupaciones personales y en la práctica de la religión. La figura del simio como verdugo de alguien en principio sabio, según esto, debería considerarse un fracaso, pues no da pie para imaginarse lo que se nos cuenta; sin embargo, aquí es donde se aquilata la unidad vivencial de la imagen en la que hemos hecho tanto énfasis en los últimos párrafos: el núcleo estético de cualquier proceso de configuración no es una figura física sino la presencia o carácter problemático del ser singular que lo sitúa en la irreducible diversidad del existir en el que en cualquier momento puede tomarnos por asalto lo inimaginable. Un simio pequeño, ciertamente, no causará espanto alguno a menos que de súbito manifieste una fuerza que justamente es monstruosa porque excede por completo su pequeñez y porque en realidad no es más que la del pensamiento del propio protagonista (como él lo dice), que por alguna razón en verdad inescrutable se corporeiza en el animal. Desde este ángulo, al menos, la desproporción física entre el tamaño y el sentido de la figura resulta ser un motivo muy poderoso a favor del horror que el simio provoca, en el cual se deja sentir, por cierto, el hecho de que ese animal en particular es el que más se asemeja al hombre, como su nombre lo indica: “simio” viene de “símil”, de algo que se parece mas no es idéntico, lo que, de hecho, contribuye a hacer más insoportable la semejanza. Mas no para aquí la cosa, ya que a lo largo de la narración hay una serie de factores que sugieren que todo se trata de un problema mental si es que no fisiológico (tal es la opinión del filósofo) y que puede corregirse con un tratamiento ad hoc: por ejemplo, el sirviente habla del incesante monólogo de su amo, una de las amigas de este menciona la costumbre que tenía de mirar el piso a cada rato como si siguiera el movimiento de algo y, sobre todo, cuando el filósofo acude a su casa por vez primera y se engolfa leyendo un libro que no es otro que el original latino de los Arcanos celestiales de Emanuel Swedenborg (aquel polígrafo dieciochesco que tanto desesperó a Kant porque pretendía haber descubierto la manera de comunicarse con los espíritus siderales), alza de pronto la vista y ve en un espejo que tiene al clérigo a sus espaldas “con un semblante tan sombrío y salvaje que a duras penas lo hubiese reconocido”. Entre este semblante y el de un simio auténticamente diabólico no hay mucha diferencia, de suerte que el lector no puede menos que compartir la opinión del narrador acerca de la naturaleza del mal que aquejaba a la víctima, que sería el fruto de una involuntaria toxicomanía, de una vocación espiritual mal llevada y, además, de una casa rodeada de árboles, la sombra de cuyas ramas al mecerse da la impresión de un ser que se mueve dentro de la habitación. O sea que la figura, que en principio parecía insignificante, se desdobla en los factibles trastornos fisiológicos y emocionales, en la influencia de un entorno doméstico y, por último, en la del círculo de amistades en el que no hay modo de encontrar comprensión para uno. Por lo que la fuerza de la alucinación o de la aparición (según se vea) la da la capacidad de la figura para desplegar un sentido cuya ambigüedad nunca se resuelve en un mundo social que, por el contrario, establece límites insalvables para lo que uno puede compartir con quienes dan por sentado que un clérigo amante del saber está por definición por encima de cualquier trastorno mental o tiene el temple indispensable para lidiar con él sin llegar al terrible extremo del protagonista. O sea que lo que desde un punto de vista puramente objetivo resulta un sí es no es previsible o convencional, en el género de terror (la típica aparición que ronda a alguien) se convierte en el hilo conductor de una historia en la que, a pesar de su absoluta disimilitud teórica, terminan por confundirse estados de ánimo francamente patológicos con la intuición a un cierto orden cósmico del que el hombre participa, que en este caso, sin embargo (aquí sí contra Kant), no sería el de la “conformidad a fin sin fin” sino el de una protervia que nos arrastra sin que haya ninguna forma de resistirla. Gracias, pues, a cómo la desproporción entre el sentido empírico y el estético se convierte en la de un género como el terror y la comprensión de que lo trágico no solo se revela en la grandiosidad del destino sino se insinúa al menos en fenómenos que prima facie se reducen a lo patológico o más bien a lo patético, la historia se proyecta por encima de su contenido y alcanza un sentido en verdad filosófico al par que literario. Pues lo que en todo esto resalta es cómo la figura antropomórfica da incluso para que en el peor de los casos aparezca como encarnación de lo irracional y haya que replantear el sentido de la realidad, máxime cuando por las condiciones de la época no es ya posible apelar a la existencia de un mundo trascendente en el que lo diabólico se justificaría pues finalmente tendría que someterse a lo divino (y de ahí el sentido casi irónico de la mención del opus magnum de Suedemborgo).
El siguiente ejemplo que quiero elucidar nos lo provee Lovecraft con su célebre narración “El horror de Dunwich”:47 en el pueblo homónimo (perdido en una de por sí recóndita región de Massachusetts) y en una de esas familias que siempre se mantienen aisladas dentro de la comunidad por más pequeña que esta sea y cuyos miembros siempre tienen algo de anormal, un año antes del estallido de la Primera Guerra Mundial nace Wilbur, el hijo de una madre soltera que se desarrolla física y mentalmente con una precocidad tan monstruosa como su caprino aspecto. Cuando apenas tiene trece años ya es un adulto que vive solo (pues su madre y su abuelo han desaparecido sin dejar huella) y visita la ciudad de Arkham en busca de un ejemplar del Necronomicon, un antiguo libro de esoterismo que el bibliotecario de la universidad, el doctor Armitage, se niega a prestarle. Meses después, Wilbur se mete a la biblioteca de noche, muere por el brutal ataque de un perro guardián y Armitage descubre que, en efecto, no tenía nada de humano: “La cosa […] dejaba fuera todas las otras imágenes por el momento […] No podría visualizarlo vívidamente nadie cuyas ideas de aspecto y contorno se ligaran estrechamente con las formas de vida normales de este planeta y con las tres dimensiones conocidas”. Aunque de la cintura para arriba era antropomórfico, de ella para abajo más bien parecía un híbrido de pulpo y macho cabrío. A partir de la muerte de Wilbur, la que era su casa se llena de ruidos y un hedor infernal se esparce por toda la comarca hasta que tras una noche en que parece que ha llegado un ejército a invadir los bosques aledaños pues el escándalo es aterrador se descubre que la casa ha volado y que hay huellas de un ser descomunal entre ella y un barranco: “razón, lógica e ideas normales de motivación se confundían”. Por ataques posteriores, los comarcanos terminan por darse cuenta de que anda por ahí un ser gigantesco pero invisible ante el que están inermes, lo que desata la angustia. Por su parte, y con gran esfuerzo, Armitage traduce un diario que Wilbur llevaba y descubre que era un ser que pertenecía a otro mundo y que tenía un medio hermano, que es el ente que anda suelto y al que podría destruírsele con unos ensalmos que los mismos libros de Wilbur le enseñan. Con la ayuda de dos amigos, Armitage acorrala al engendro en lo alto de una montaña mientras en el valle los aterrados habitantes de la región aguardan. Cuando los tres finalmente bajan, Armitage informa que ya no hay nada qué temer y concluye por aludir al monstruo: “Era… bueno, era en su mayor parte una especie de fuerza que no pertenece a nuestra parte del espacio, una especie de fuerza que actúa y crece y se informa por leyes distintas a las de nuestra naturaleza”.
A reserva de la magistral tensión en la que esta narración lo mantiene a uno de principio a fin y que es la causa directa de su justísima fama, hay que señalar que la configuración misma de la fuerza que encarna en los dos hermanos no alcanza la concreción que hemos visto en el ejemplo anterior. ¿Por qué? Porque un ser como Wilbur difícilmente habría menester de antiguos libros de esoterismo para dar libre curso a una violencia que le era congénita o para ayudar a que su medio hermano ejerciera la suya. Por otro lado, su cadáver muestra tal deformidad que hubiese sido imposible que la ocultara por tantos años, aun si el contacto que tenía con los demás era prácticamente nulo, lo que se echa de ver también en el hecho de que un perro guardián, por más bravo que fuese, haya podido matarlo como si fuese un individuo de talla media. Lo monstruoso, por así decirlo, no termina por distinguirse de esa brutalidad física o psicológica que se observa en cualquier persona que vive sola en parajes donde la naturaleza aplasta cualquier espontaneidad. Y si de eso pasamos a su hermano, la contradicción entre la fuerza y la corporalidad es aún mayor, pues se nos dice que tenía una consistencia gelatinosa aparte de ser invisible, lo que si por un lado agrega un detalle espantoso (hay un enemigo a un paso de uno y no hay manera de verlo) no cuadra con un ser de tamaño gigantesco que lejos de tener que pasar desapercibido aterraría a cualquiera que lo viere. Lo descomunal, que en Moby Dick se hace visible para fulminar a Acab y a la tripulación, aquí se oculta en los bosques o sale de noche mas por extraño que parezca a la hora de la hora no cobra vidas y tampoco se ceba en la consciencia de alguien como ocurre en Té verde, pues aunque todo mundo muere de miedo no hay nadie que en algún momento hable al respecto y la emoción se queda en un plano relativamente abstracto, cosa que explica además que no llegue a haber ese extremo de horror psicológico o hasta metafísico que el ente a todas luces exige. Y estas contradicciones explican, por último, que la salvación sea obra respectivamente o de los servicios de vigilancia bibliotecológicos o de ciertos especialistas que tampoco dan la talla para salvar al mundo de un par de demonios como los que se nos describen, pues para ello tendrían que tener una espiritualidad que jamás se encontrará en un medio académico. De hecho, aunque Armitage quizá a primera vista recuerda al “filósofo médico” del cuento de Sheridan Le Fanu, en realidad se opone al tipo que él encarna pues en este caso se trata de alguien que tiene una visión auténticamente crítica del mundo que le permite vincular distintas formas de saber y aplicarlas a la resolución de problemas que al menos desde cierto ángulo serían simplemente mentales, mientras que en el de Armitage nos las hemos con una híbrido entre el erudito, el científico y el sabio que resulta muy extraña.
Sin en nada demeritar la obra de Lovecraft, lo que persiguen mis comentarios es subrayar la extrema dificultad que hay en todo proceso de configuración que en lugar de retomar las condiciones naturales en las que se define un fenómeno (como la cerrazón de una comunidad remota ante cualquier riesgo de intrusión) busque un enfoque poético de aquel que en última instancia nos llevaría a una percepción integral de su sentido en el mundo en el que aparece, sea lo monstruoso o lo trágico que, como hemos visto, en ocasiones excepcionales coinciden sin por ello confundirse: Moby Dick no tiene nada que ver con el género de terror y Té verde no tiene el calado épico de una novela como la de Melville, mas en ambas obras la configuración dramática y psicológica de la imagen alcanza tal cohesión que permite que se plantee el tema de la inquietante ubicuidad del mal en la naturaleza, en el que algunos animales nos hacen pensar a causa de su absoluta desproporción respecto a la sensibilidad humana a la que de súbito desquician o de plano remedan. Lo cual nos lleva a la cuestión del sentido u orientación elemental en el mundo diegético que la configuración sustenta, que en el caso de El horror de Dunwich tampoco se realiza del todo porque no queda claro nunca si la familia de Wilbur tenía modo de convocar la fuerza que les da ser a su hermano y a él, pues dada su miseria y las taras que la agobiaban desde muchas generaciones atrás mal podrían abrir brecha a una maldad intergaláctica que más bien se asentaría en una estirpe que por su lado prometiere reforzarla y no llevarla a la total degeneración. Lo cual no revierte a la condición esencial de todo esto, a saber, la dificultad de hacer a un lado el encuadre natural de la percepción respecto al estético en el que más que confundirse “razón, lógica e ideas normales de motivación” tendrían que reformularse para dar paso a una consciencia en verdad concreta como la que gracias a la técnica narrativa halla uno en Moby Dick, y no solo porque en este caso nos las hayamos con una posibilidad de configuración psicológica que mal casaría con el género de terror sino porque no hay modo de hacer suya una venganza ajena si uno no pone en juego la propia identidad, cosa a lo que el mismo medio marino obliga a quienes pasan mucho tiempo lejos de la cuestionable seguridad social que siempre se da por sentada en tierra. Y es este factor el que, en un giro de 180 grados, nos da una pista para a pesar de lo dicho comprender el valor de la narración de Lovecraft: el horror del que nos habla no tiene nada que ver con el mal en cuanto posibilidad de acción humana que lleva a la perdición sino con la aparición de fuerzas ajenas a cualquier condición normal de la existencia, que es muy distinto, lo que desde un ángulo sui generis nos descubre el límite de lo natural mismo, si por esto entendemos un principio racional de determinación del ser a través del devenir.
Ahora bien, si hasta aquí hemos glosado tres ejemplos literarios es porque lo verbal es decisivo para la reflexión acerca del sentido de cualquier forma psicológica, mas si volvemos sobre lo andado y retomamos el problema de la configuración desde un punto de vista por completo distinto, veremos que hay en lo plástico modos de discernir hasta dónde ha llegado el proceso respectivo y si ha dado en el clavo o no. Los dos ejemplos que quiero parangonar provienen de un ámbito histórico un tanto excéntrico respecto al horizonte en el que nos hemos movido hasta aquí (es decir, el arte moderno), mas eso no tiene la menor importancia pues solo los vamos a utilizar para mostrar la fuerza respectiva en el manejo de una serie de motivos muy similares, los cuales tienen un vínculo más o menos obvio con los que acabamos de analizar. El primero de estos ejemplos es la tabla derecha de las tres que forman El jardín de las delicias del Bosco, en cuya sección central, en medio de una delirante mixtura de formas sin aparente sentido, vemos una especie de cascarón de huevo roto en cuyo interior hay tres personajes sentados a la mesa, un sirviente que saca vino de un tonel y otro que se asoma por el extremo. El cascarón (por más absurdo que resulte) semeja un pavo desplumado y decapitado, que se asienta en dos piernas o troncos que se hunden en sendas barcas que están detenidas sobre un lago o río donde hay otras muchas figuras en las más heteróclitas posiciones y actividades. Para colmo, a un lado del cascarón o monstruo se ve un rostro masculino bajo un plato que a guisa de sombrero le cubre la cabeza y en el que hay otros seres y objetos fantásticos como una gaita que es al unísono un alambique. En medio de la estrambótica sucesión de formas, el rostro destaca por la regularidad de sus rasgos y lo sereno de su expresión, que parecería corresponder a un espacio distinto del que sin darse cuenta lo han llevado hasta el que ocupa en la tabla si no fuese por un detalle tan desconcertante como el resto de lo que vemos: el rostro no tiene cuerpo, flota o aparece tan solo en la zona obscura que se halla tras el cascarón: su singularidad no es la de un ser que mantiene la calma en medio de una pesadilla sino la de lo aberrante que se disimula bajo una normalidad sin verdadero sustento, que por ello es tanto o más repelente que la de las figuras aledañas que sin ningún disimulo exhiben lo desaforado de su aspecto. Además, la expresión del rostro (está difícil llamarlo hombre), al romper con el entorno, nos habla de una realidad que sin ser la nuestra (pues en esta el rostro siempre da personalidad a un cuerpo que a su vez lo integra en el mundo de la acción y el deseo) podría al menos en un plano asemejársele, lo cual nos indica que además del plano de lo fantástico y de lo real hay al menos otro, el de lo aparente en el que la identidad se configura de una manera para nosotros a duras penas comprensible, pues en él las cosas nos dan un aspecto prima facie incontestable que, sin embargo, se desvanece en cuanto intentamos darle cuerpo en un mundo donde el nuestro pudiere encarnar.
La irrupción de lo aparente nos da paso a una visión del mundo en verdad problemática, si por este término no solo entendemos nada más lo que plantea una contradicción que hay que resolver sino lo que nos impide configurar posibilidades allende el marco de referencia simbólico que maneja nuestra respectiva época o que dota nuestra personalidad con un núcleo afectivo. Uno se siente seguro porque cree que las distinciones entre los tres planos que acabamos de mencionar son de naturaleza substancial, es decir, que es perfectamente posible hallarse en uno sin que los otros dos interfieran, y sin embargo vemos aquí un elemento que no tiene nada que ver con el entorno pues justamente introduce una normalidad ajena por completo a él: no es el mundo al revés, es el mundo de al lado que se mantiene sereno porque no se da cuenta de que no tiene un sustento real y se reduce a una expresión incongrua dadas las circunstancias. Lo cual, contra lo que pudiese pensarse, más que vincularse con intereses o preocupaciones modernas, se entronca con una visión metafísica en la que lo aparente es siempre el escollo a eludir y no la vía hacia lo enigmático de la realidad humana, como lo es para cualquier pensador crítico, que por definición reduce las condiciones de la experiencia a una subjetividad trascendental en la que nociones como el “punto de vista” son irrelevantes y no porque haya una base teórica a la cual apelar sino porque hay una orientación existencial que nos obliga a rectificar lo que vemos una vez que nos damos cuenta de que estamos donde menos nos lo hubiésemos imaginado. Por ello, el interés filosófico de la imaginería que despliega el Bosco no se halla en los excesos de lo fantástico o en su muy factible valor alegórico, sino en el contraste entre esos planos con una forma de identidad en apariencia humana pero a la postre igual de perturbadora que el resto de lo que la rodea, identidad que introduce la cuña de la reflexión en el cerradísimo entramado de la configuración. O sea que no se trata nada más de echar a volar la imaginación y pintar (o interpretar) lo que a uno se le ocurra, sino que hay que saber apuntar desde donde uno esté a la conflictiva realidad existencial en la que nos movemos fuera de la unión paradisíaca del Eterno con el hombre y de este con la mujer que aparece en la tabla izquierda del tríptico. Al respecto, hay que señalar que este desplazamiento nos lanza a la comprensión de un sentido lateral o (como lo llamaremos adelante) tangencial que si bien nunca es directamente equiparable al que en su momento haya proyectado el artista, sirve para situarlo en una perspectiva histórica: que el Bosco presumiblemente haya proyectado El jardín de las delicias como una visión de la condición aparente de la existencia como castigo del pecado original no obstaría en lo más mínimo para que la razón por la que la obra destaca para una comprensión filosófica se halle en una sección lateral donde lo humano se plasma como realidad extraña en medio de lo alucinante y no como creación de una sabiduría absoluta para la que el ser de todo se manifiesta en la eternidad y por ende no tiene nada que ver con lo aparente. En otros términos, sin caer en ningún relativismo es factible ver cuándo la configuración aprovecha al máximo la fuerza poética del simbolismo para socavar cualquier idealización del desarrollo temático del tríptico (allende el Bosco incluso).
La fuerza de la figuración para romper sus límites simbólicos (es decir, para integrar sin tener que representar) vuelve a aparecer y con mayor intensidad quizá en el siguiente y último ejemplo que elucidaremos, el alucinante o más bien aterrador Triunfo de la muerte de Brueguelio. En una inmensa llanura devastada por huestes de esqueletos que siembran la desolación a través de unas cuantas lomas pelonas que hay por aquí y por allá vemos las diversas formas en que la muerte le hinca el diente a todo mundo sin distinción de edad, sexo o dignidad: el hambre, la miseria, la enfermedad, la agresividad de unos contra otros, las hecatombes naturales y en el ángulo superior derecho la decapitación por algún crimen del que quizá ni siquiera se es culpable. Lo más impresionante es que en todas estas posibilidades que nos llevan a desearla, la muerte muestra idéntica brutalidad, como si los innúmeros esqueletos no fuesen entes individuales sino sosias de una sola potencia infernal que (dato muy significativo) solo se ceba en los seres humanos, pues no hay, en efecto, un solo cadáver de animal en todo el cuadro mientras que los hay por docenas de niños, mujeres y hombres en las posiciones más grotescas, sea que hayan caído a medio camino (como el rey que inútilmente trata de ganar más tiempo con el ofrecimiento de unas riquezas de las que de todos modos ya se ha apoderado un esqueleto), sea que luchen aún en la turba de cadáveres, y gente enloquecida que se revuelca en carretones o en redes mientras avanza hacia un inmenso ataúd bajo una guadaña que blande un esqueleto montado sobre un caballo famélico. Doquiera que se posa la mirada, la muerte golpea, ahorca, destripa o arrastra.48 Esto no obstante, las imágenes más impresionantes del cuadro están en el ángulo inferior derecho, donde vemos a un grupo de jugadores en torno a una mesa bajo la cual trata de ocultarse un bufón en tanto los demás tratan de huir como lo hace una mujer a la que ya ha asido un esqueleto por la cintura, aun se regodean sin darse cuenta de lo que ocurre (como una pareja que tañe una guitarra en el extremo) o echan mano de la espada en un último gesto de desesperación, como lo hacen un soldado que se enfrenta a un esqueleto envuelto en una túnica o sudario y, sobre todo, un hombre que quizá sea la figura más conmovedora de toda la obra del artista, quien abre la boca como si gritara o no diera crédito a sus ojos, pues apenas un segundo antes estaba en el juego y ahora se encuentra en un pandemónium del que no hay escapatoria. Lo cual demuestra, según yo, que lo que vemos no corresponde a una temporalidad real ni tampoco a una simbólica, sino a una dialéctica o existencial que nos pone a merced de la muerte en medio de cualquier actividad, sea en verdad pecaminosa o no: por ejemplo, se entiende que la pareja que tañe y parece anticipar los placeres de la carne merezca quizá morir pues se deja llevar por la lujuria o que también lo merezca el rey que en el colmo del patetismo ofrece un tesoro que ya le han arrebatado, mas no que lo merezca una joven campesina cuyo cadáver aún tiene entre sus brazos el cuerpo de su pequeño hijo al que tal vez intentaba salvar y que en el colmo de la ironía un perro esquelético se dispone a devorar.
El triunfo de la muerte no solo es absoluto, es brutal, sea por el hecho de que se da sin aviso previo, sea por la impotencia que denota hasta en los guerreros que intentan enfrentarla con un último adarme de bravura o sea, sobre todo, por lo anónimo e impersonal de su aspecto: en tanto que todas las figuras humanas expresan una emoción muy violenta que las dota de un carácter personal, los esqueletos son, como ya he señalado, idénticos unos a otros y apenas se distinguen porque algunos llevan sudarios, otros armaduras o alguna prenda y otros, de plano, nada. Esto, por un lado, desmiente la ilusión pseudometafísica de que la muerte de cada cual de alguna manera tendrá que ver con lo que haya hecho a lo largo de los años o (que casi es lo mismo) de que al morir habrá modo de recapitular nuestra vida entera como para darle “el toque final”, a lo que parece aludir un ataúd sin tapadera en el que se ve un cadáver amortajado que arrastran unos esqueletos y que representa al único muerto que más o menos descansa en paz. Esta ilusión desaparece, sin embargo, porque los esqueletos se ensañan con todos por igual, al punto de que la única expresión que se les ve es la de uno que vierte unos alambiques de los que bebían los jugadores del ángulo inferior derecho, que parece sonreír hasta que uno se percata de que lleva una máscara. El único supuesto rasgo de personalidad es así un engaño, pues tras la expresión con la que buscamos definir un carácter propio hallamos la universalidad abstracta de la osamenta que se apodera de uno sin darnos ni siquiera tiempo de pasar por la putrefacción. Mas esto es solo la mitad de la cuestión, ya que lo más asombroso no es que la muerte nos aplaste lo merezcamos o no, es que a pesar de eso el hombre busque darle un aspecto inequívoco o personal a un hecho que lo pone a la altura de cualquier animal, como lo evidencia el perro famélico que husmea al niño de brazos antes de darle la primera dentellada. Pese a que la muerte triunfe sobre todos con brutalidad, uno busca la posibilidad, si no de vencerla, sí de enfrentarla en un último arrojo pasional aunque eso resulte a todas luces patético. Desde esta perspectiva, llaman la atención las diferentes actitudes de los jugadores del ángulo, en el que la histeria de la mujer, la cobardía del bufón o la ceguera de la pareja de amantes contrastan con el coraje del soldado y del hombre joven que está a punto de sacar su espada aunque también dé la impresión de haberse quedado de una pieza. O sea que al contrastar en una forma magistral lo abstracto de la muerte con la actitud personal con la que cada cual le hace frente, Brueguelio inserta en un encuadre alegórico y tradicional una visión hondamente dramática de la condición humana, lo que le da al cuadro en su conjunto una expresividad auténticamente poética.
Esta última glosa nos permite recapitular lo que hemos visto hasta aquí y que hemos analizado al hilo: en la configuración estética la expresión siempre se sobrepone a cualquier representación temática o simbólica, pues lo estético ante todo se vincula con la posibilidad de articular temporoespacialmente la realidad para dar cabida en una situación equis a emociones o a formas de identidad que por naturaleza no tendrían manera de realizarse ahí en donde las dispone el artista. Por volver a lo que acabamos de resaltar, parece increíble que ante la potencia abstracta de la muerte que cualquier hecatombe pone de manifiesto (pensemos en un campo de batalla cuando esta ha terminado o en los montones de cadáveres que deben haberse apiñado durante la peste negra), se despierte en el hombre la necesidad de orientarse ante ella más que de resistírsele o de intentar escapar. Esta originalidad de la actitud exige una expresión igualmente original que no es otra que la unidad vivencial de la imagen en la que la figura, el sentido y el mundo se destacan conforme con posibilidades hermenéuticas de distinta índole, según hemos visto en los ejemplos anteriores, en los que a través del respectivo contenido anecdótico o de la técnica correspondiente se perciben ciertas líneas generales del proceso configurador con independencia de si se realiza a través de la literatura o de la plástica: la primera de esas líneas (que expondremos sin seguir un orden jerárquico) consiste en la comprensión de la configuración como el proceso por medio del cual una condición natural o más bien naturalista desaparece por completo o solo se mantiene para crear una tensión dramática a favor de lo estético. A este respecto, Sheridan Le Fanu y Lovecraft han tomado caminos contrarios: aquel ha dotado una figura insignificante con un poder descomunal que ha llevado al protagonista a su perdición; el segundo ha encarnado ese poder en una figura que, sin embargo, no tenía la menor consistencia interna, por lo que a la postre solo ha sembrado el pánico sin destruir, empero, la estructura tradicional de la comunidad o sin exigir un cambio de posición de alguien en particular, lo cual no obsta para que de todas maneras haya abierto una puerta de comunicación con formas de existencia ajenas a las condiciones sensibles de la nuestra, que es lo que le da a su obra su valor literario y filosófico. En cuanto al Bosco y a Brueguelio, la lógica de la alucinación como un estado psicológico infernal y la de la muerte como un poder irresistible y a la par impersonal ha dado lugar a una integración de lo inverosímil y a una visión de la actitud de cada cual. Lo cual nos lleva al segundo aspecto: el vínculo estético entre figura, sentido y mundo dentro de la imagen no corresponde al desarrollo anecdótico u objetivo de la situación que nos muestra. De nuevo, los cuatro autores que hemos revisado toman opciones muy diversas: Sheridan Le Fanu elige una figura cuya fuerza se incrementa hasta hacer reventar el medio en el que se manifiesta, en este caso la consciencia del protagonista; Lovecraft, en cambio, varía de figura pues va de lo antropomórfico a lo híbrido y por fin a lo monstruoso y en todos esos casos pone la fuerza en su máximo nivel, lo cual destruiría la consciencia de sus personajes si no fuese porque interviene el entorno tanto comunitario como geográfico; el Bosco multiplica el aspecto de los entes que pueblan el espacio de la alucinación, en la totalidad de cuyos rincones se desquicia lo anatómico con tal violencia que en vez de intentar recomponerlo uno meramente se deja llevar por su violencia y pasa sin problema de un engendro al otro; por su lado, Brueguelio repite sin descanso la misma figura en todas las posiciones habidas y por haber sin que ello provoque el menor tedio, al contrario, pues el horror aquí lo provoca el que la repetición nos arroje en cada caso al mismo desamparo ineluctable; en suma, desproporción, exageración, contraposición y reiteración son posibilidades figurativas que dan origen a formas de composición literaria y pictórica que a su vez desembocan en un cierto tema y no al revés. Lo cual nos lleva a la tercera línea que queremos destacar: el valor estético radica solamente en la manera en que se da un nuevo punto de flexión entre el espacio, el tiempo y la identidad del ser. Mientras que en condiciones naturales el espacio es ante todo la distancia entre un punto del que partimos y otro al que llegamos y el tiempo, por su parte, es la correspondiente medida de lo que hemos hecho entre esos dos puntos, en las condiciones estéticas ambos se reformulan en términos de un modo de ser que comienza por definirse de acuerdo con un cierto factor o situación que lo estructura de modo singular y termina por manifestar esa condición en forma crítica y al unísono imprevisible de antemano: una alucinación incidental se convierte en un encuentro con el destino, un defecto genético se proyecta en la revelación de una materialidad inconcebible, una serie de fantasmagorías nos da la medida de lo infernal y, por último, un hecho tan natural como la muerte nos revela la trascendencia caracterológica y dramática del hombre respecto a él. De ahí nuestra cuarta línea: los planos de especificación del proceso dependerán de la redefinición de la identidad. Si se trata de un fenómeno universal y que a la vez toca a cada cual en la médula de su ser, hay que plasmarlo con lujo de detalles y en medio del ímpetu destructor para que se vea cómo barre con todo sin el mayor cuidado, pero si se trata de describir un tipo de materia que no tiene vínculo alguno con lo que llamamos así entonces hay que pasar por encima del aspecto o de la magnitud que solo pondrían de manifiesto lo improbable de la figura y señalar que se conformaba de acuerdo con leyes ajenas por completo a las que rigen la existencia. Lo que exige una quinta y última línea de reflexión acerca del asunto, que quizá debería haber ido al inicio: la configuración no tiene que ser “realista”, tiene que ser “expresiva”. A reserva de elucidar el significado de la expresión en un capítulo ulterior, quiero insistir en la disimilitud entre las determinaciones naturales del ser (por ejemplo, la condición animal como fundamento de una conducta) y su determinación dentro de un esquema narrativo en el que lo animal o lo mortal se convierten de súbito en factores desestabilizadores de la identidad o del comportamiento lógico de un ser dentro de la trama, cuando no de la composición espacial en la que un rostro no tiene sentido si flota en la nada. La proporción que se entabla entre un elemento del todo fenoménico y su posible acción muestra que cuando no sabe uno a qué atenerse en relación con el mismo el resultado es o la mera desarticulación del proceso (como cuando una ocurrencia o un rasgo sensacionalista no tiene modo de arraigarse en el dinamismo de la historia o de la composición pictórica) o, al contrario, la revelación de un sentido sui generis como el de la unión entre lo terrorífico y lo trágico que, en principio al menos, no es indispensable para que el relato sea interesante. Respeto a la muerte, el que a través de su absoluto imperio sobre el hombre se muestre cómo la vive cada cual (insisto en el hecho de que Brueguelio no la representa como condición biológica sino como determinación antropológica) da a la configuración respectiva un valor extraordinario en el plano estético que en última instancia permite hacer a un lado cualesquiera representaciones simbólicas o escatológicas.
Las líneas que acabamos de trazar constituyen en conjunto el fundamento de una poética de la configuración estética al margen de que hablemos de una obra literaria o plástica, pues en esencia apuntan a los modos en los que el entramado espaciotemporal de cualquier identidad o situación permite hacer a un lado las constricciones naturales (es decir, psicológicas o meramente subjetivas) o, también, mantenerlas para hacer más expresivo aún su contraste con la fábrica estética que cada artista o cada cual (aunque no sea creador en la acepción sociocultural e histórica del término) proponen. En esencia, esta poética se refiere a la indisoluble unidad espaciotemporal en la que se gestan todos los sentidos u orientaciones emotivos que el ser mismo despliega para el hombre, lo que exige enfatizar que ese despliegue nunca es unívoco pues al menos tiene el doble horizonte del espacio y del tiempo, en cada una de cuyas vías se encuentran otras tantas derivaciones que explican que ya en el terreno de los hechos resulte sumamente difícil determinar la valía de una configuración que a los ojos de su autor o de la época correspondiente representa el culmen de la originalidad y que a la vuelta de unos cuantos años se hunde en el olvido y hasta hace dudar del propio horizonte de valoración estética, pues uno descubre cuán limitado es frente al que anuncia ya no digamos el siguiente siglo sino la siguiente década. Hay, en efecto, un límite muy estrecho entre originalidad y actualidad, y la mayoría de los artistas se queda en lo segundo sin llegar jamás a lo primero, como lo atestigua, insisto, la historia del arte al hablarnos de aquellos que en una cierta época gozan de un favor ilimitado en al menos alguno de los círculos de poder y después pasan de moda o dejan de ser significativos (como los retratistas academicistas decimonónicos de la clase de Winterhalter). Lo único que cabe aquí subrayar es que por más que en un determinado momento haya sido el alfa y el omega de la institucionalidad cultural, ninguna configuración se sostendrá si no toma en cuenta alguna al menos de las condiciones que hemos analizado hasta ahora, todas las cuales, por otro lado, tienen que ver de un modo o de otro con la condición dialéctica de lo sensible que se expresa antes que nada como devenir y/o como el juego de la identidad en el mundo. En efecto, hemos visto que incluso un hecho tan escueto como la muerte tiene que vivirse dentro de una situación que puede darle un significado inédito o inquietante que en las circunstancias del caso será una auténtica revelación para quienes tengan que enfrentarlas, como sería el caso si un alienígena irrumpiere en el territorio de esos poderes atávicos que normalmente moran en lo más oculto de las comarcas lejanas y a los que es mejor respetar. Los límites de lo sobrenatural se tienen, pues, que redefinir no en relación con una trascendencia metafísica sino con una serie de fuerzas que hasta tienen visos de naturaleza aunque no de una compatible con la finitud de la existencia humana. Mas no es esta la única opción: por otro lado tenemos la visión de un acuerdo entre lo natural y el hombre cuya expresión más depurada sería un fenómeno que, por cierto, hasta ahora se nos ha escapado de las manos: hablo de la belleza. Según esto, lo poético tal como lo hemos delineado con las líneas anteriores no tendría ningún vínculo directo con lo que suele llamarse así, es decir, con la sublimación de lo humano en aras de una visión idealista para la que la belleza es el valor supremo de cualquier configuración. Y es a mis ojos muy significativo que tras haber comentado varias obras en las que la intensidad de la expresión salta a la vista no hayamos tenido oportunidad de glosar la correspondiente función de la belleza, ni siquiera en los casos en los que (como acabo de recordar) hay una clara armonía entre los diversos componentes de los ciclos naturales y las necesidades humanas que se satisfacen en un nivel en apariencia inferior pero que por el mismo ciclo termina por situarse en el punto más alto de la imagen.
Ahora bien, si nos hemos dilatado tanto en los análisis precedentes es porque nos han permitido llegar a una poética en verdad crítica, pues la condición sine qua non de cualquier forma de comprensión fenomenológica es surgir a través de una vivencia propia y no de una regla teórica que a partir de una cierta idealización (por ejemplo, lo bello o lo sublime de la condición humana) deriva ciertos principios cuya aplicación debe ser universal. Con todo, si aparte de lo que un análisis pormenorizado de la imagen puede enseñarnos respecto al mérito o a las limitaciones de la configuración tal como en cada caso se nos da nos preguntásemos si no hay otro apoyo para la configuración de lo estético (que, recordémoslo, hemos tomado aquí como sinónimo del encuadre espaciotemporal de la existencia), habría que decir que sí, que además de la poética tenemos una séxtuple articulación ontológica que desde un ángulo diverso coadyuva a la concreción de la imagen pues pone en jaque la subjetividad substancial que la actitud natural y su idealización vía la metafísica preconizan. Lo cual corresponde al enfoque que hemos adoptado hasta aquí y que mantendremos hasta el fin de estas líneas, a saber, que el fenómeno estético oscila entre lo artístico y lo existencial sin que sea menester elegir entre ambas opciones pues a fin de cuentas cualquier interés filosófico en el arte o en el proceso configurador en general tiene que ver con las posibilidades que el mismo abre para la comprensión del ser del hombre. En efecto, si hay un valor crítico en la expresión artística, es justamente porque ella nos hace conscientes de las singularísimas sincronías que hay entre la ecología natural y social (Escher), entre lo accidental y el destino (Melville) o entre la aparición de lo inimaginable y el reencuentro con formas de sabiduría que el discurso científico desdeña como formas de superstición más o menos deleznables (Lovecraft). Así que (pace Kant) la poética da paso a una reflexión acerca de las condiciones trascendentales de la experiencia que sirve para profundizar la configuración estética a través de ulteriores análisis sin tener que pasar necesariamente por ella para mostrarnos la validez de sus resultados, ya que puede contrastarlos directamente en una situación tal como se manifiesta al reducirla de modo fenomenológico.
Sin mayor preámbulo, expondré las dimensiones espaciales tal como las experimentamos con independencia de cualquier desarrollo artístico (por más que sea en él que se perciban en su justo dinamismo): “lugar, extensión y postura”.49 El lugar es la determinación existencial básica, pues corresponde al ser concreto o individual al punto de que, como nos lo recuerda el principio de impenetrabilidad, un lugar no puede contener más de un ser a la vez: si, por decir algo, estoy de pie en la esquina no hay modo de que alguien se ponga ahí a menos que yo me haga a un lado. Bueno, ni siquiera en el plano más “etéreo” (o inconsistente) de todos los de la experiencia, el de la libre asociación mental, es concebible que una representación (sea imaginativa o no) ocupe el lugar de otra aunque no tenga mayor determinación que la muy confusa de la ocurrencia y diga lo que diga el supuesto freudiano de un inconsciente que pondría tras de la representación de algo otra cosa que sería de lo que realmente se ocupa uno (como cuando en medio de un discurso cometo un lapsus porque lo que quiero expresar no es lo que de hecho expreso), y tanto es así que en un momento dado la representación deberá ceder ante la pulsión para que uno la viva como tal porque las dos no pueden ocupar el mismo espacio ni aun en el flujo emocional donde todo se traslapa o confunde. Todavía más, esta impenetrabilidad que, como vemos, trasciende la mera condición material de la realidad, se debe a que el lugar es donde el ser se realiza o se identifica de modo singular, que es a lo que apuntábamos al hablar párrafos atrás de que el dinamismo del sentido debe concretarse como una cosa cuyas cualidades, a su vez, harán que el lugar se ajuste para darles cabida, es decir, para mostrar la dimensión que ha alcanzado respecto, por ejemplo, a su punto de partida (como cuando en un grabado de Escher la forma de un animal se magnifica en el entramado de una banda de Moebio). O sea que el lugar no tiene nada que ver con una determinación topográfica o abstracta como sería la que ocupa cada número en una sucesión o un individuo en una fila que se forma de acuerdo con un orden en el que los miembros de ella no tienen nada que ver. Al contrario, cuando uno busca su lugar (¡máxime si la fila es muy larga!) lo que más le importa es que se le reconozca como quien tiene derecho a ocuparlo, no que simplemente se le ubique como alguien que está delante de o detrás de alguien más. Lugar y definición del ser coinciden así plenamente. Lo que me lleva de modo directo a la noción de “extensión”, que en esencia no es sino el desenvolvimiento del lugar en el espacio existencial: cuando digo, por ejemplo, que la poética que ahora escribo es “demasiado extensa”, tomo en cuenta todas las que se han propuesto de Aristóteles en adelante, y junto con ello aludo al provecho que el lector obtendrá en relación con el esfuerzo correspondiente (lo que, que como indica el adverbio, obligaría a concentrarse en muchos más temas que si fuese “demasiado corta”). La extensión equivale al valor que una cosa es capaz de alcanzar en el dinamismo dialéctico de la existencia, valor que por necesidad tiene que medirse en relación con otras de la misma clase o de alguna similar que se ofrecen como posibilidades de realización del ser en un espacio donde cada elemento pugna por sobresalir o más bien por ponerse a la cabeza de los demás, pues cuando lo logra dicta la medida de ellas, tomando en cuenta lo que acabo de señalar, o sea, que el espacio se determina de acuerdo con el tiempo que lleva conformarlo o mantenerlo (como cuando al decir que una finca es demasiado extensa me refiero a los cuidados que me exige tener para con ella y a mi capacidad de prodigárselos o a mi disposición para ello). Lo cual explica que la extensión se traduzca finalmente como “postura” cuando se trata de expresar la singularísima disposición de mi ser en relación con las condiciones indispensables para llevar a cabo algo: por ejemplo, si al escribir sentado me encorvo o me mantengo erecto en la silla hago patente en mi postura el ánimo con el que escribo; por otra parte, si cuando entreno para un maratón no adopto una postura idónea para alcanzar cierta velocidad, de entrada reduzco mis posibilidades de ganar la carrera llegado el momento. En la postura se percibe, pues, el modo en que cada elemento integra el espacio como esquema o estructura de mediación propia, de suerte que quien escribe sin encorvarse cuida su espina y al unísono expresa la disposición hasta física para mantenerse alerta respecto a los matices en la significación que le salgan al paso en un cierto pasaje y que quizá pasarían desapercibidos si no fuese porque la postura le permite darse cuenta de ellos pues los sitúa en una perspectiva adecuada.
Lo que se echa de ver en las tres determinaciones que acabamos de elucidar es el sutil juego que hay entre el espacio y la ambigüedad del ser: el lugar se identifica con la posición que cada cosa ocupa en un orden o escala mas también con la cosa misma, la extensión con lo que puede abarcar conforme con su disposición o su verdadera capacidad para hacerlo y la postura con la autoconsciencia que tiene al momento de realizarlo. En estos tres planos se ha hecho evidente la oscilación entre lo físico y lo simbólico o, mejor dicho, entre lo óntico y lo ontológico que viene a resolverse en lo estético merced a la configuración que, a su vez, requiere la intervención del tiempo cuyas determinaciones existenciales básicas son “transición, resistencia y fecha”.50 Al igual que el espacio, la temporalidad desarrolla en forma dialéctica lo singular pasando por lo general, que en este caso se define ante todo como la posibilidad de un ser o de una situación de integrarse en el curso del mundo por la acción de una circunstancia que asume por completo. La transición opera, pues, gracias a la apertura original de la identidad a lo incidental que por la estructura del proceso adquiere un nuevo sentido que de algún modo debe hacerse consciente (así sea con violencia): por ejemplo, cuando se dice que alguien se pone furioso “sin transición”, eso significa que no ha habido modo de que el nuevo estado de ánimo se relacione con el anterior para quienes participan en la circunstancia, por lo que esta se impone a costa de la respectiva capacidad de entenderla o integrarla anímicamente; por el contrario, cuando se habla de que “la transición se ha llevado a cabo sin problemas” la expresión es casi pleonástica, a menos que se refiera a las condiciones perceptivas de uno o de varios de los agentes que actúan ahí: “sin problemas para mi tío”. Por ello la transición apunta al límite que hay entre lo que un ser puede incorporar como un aspecto o característica propios y lo que de plano lo excede y que quizá lo destruirá, límite que es a lo que apunta la resistencia o capacidad de soportar el ejercicio de una fuerza sin perder la identidad propia o sin romper los vínculos que el elemento en cuestión tenga con la realidad en la que se define: como ideal de la cultura, un guerrero tiene una resistencia al cansancio y al dolor infinitamente mayor ya no digamos que la de cualquier soldado de carne y hueso y eso lo demuestra por el tiempo durante el cual bate a sus adversarios o los mantiene a raya, tiempo que a su vez se desdobla vía la configuración en el de la gesta histórica que consagra esa identidad por encima de lo empírico. La resistencia implica, pues, que uno sea consciente de sí a lo largo de la transición, de modo que al término de ella la nueva forma de ser exprese en cierta medida a la anterior y apunte a alguna nueva posibilidad en la que se notará la acción de la temporalidad, que allende el plano ideal termina por absorber la identidad o, mejor dicho, quebrantar la resistencia del agente para devolverlo al curso natural de las cosas: el guerrero se cansa en medio de la refriega y muestra la flaqueza ínsita a cualquier manifestación de lo humano como obra no de él sino del tiempo al que se ha sobrepuesto solo para hacer más obvio el terrible poder de lo circunstancial incluso cuando se traduce como disposición personal más que como determinación exterior: uno no aguanta más porque ha llegado a su límite y entonces el orden del mundo se impone ya sin resistencia. Lo cual abre la puerta a la siguiente y última determinación de la temporalidad, la fecha, que fija el tenso vínculo entre transición y resistencia justamente como un hecho singular o incluso único dentro de la en principio indiferente sucesión cronológica de la existencia: un día es como cualquier otro a menos que sea una fecha, o sea, un punto de inflexión del tiempo en relación con una forma de ser que a partir de ahí adquiere un nuevo sentido respecto a cierto plano de la existencia. Pensemos en el caso extremo: la fecha de nacimiento y muerte de alguien corresponden a su ingreso en la sucesión universal de los seres que aparecen como posibilidad de resistir el propio empuje de la sucesión hasta que esta acaba por vencerlos o, lo que es igual, por devolverlos al fondo del ser en el que reposarán per saecula saeculorum. Sin una fecha a la cual asirse no hay modo de mensurar la resistencia y entonces se difuminará el correspondiente sentido del elemento en el entramado situacional. De ahí que la fecha no solo indique la resistencia como respuesta al mundo sino sobre todo como actitud respecto a él, que es lo que sucede cuando uno tiene presente la fecha de cumpleaños de un amigo porque su relación con uno ha marcado un período importante de la vida o (en otro tenor) la fecha de un acontecimiento histórico o religioso porque a partir de él se reconoce uno como ciudadano de un país o como creyente que modula su fervor de acuerdo con los ciclos anuales que el calendario ajusta. Así que la fecha tiene la curiosa condición de ser única y cíclica, de mostrar que cualquier día puede ser una inflexión en el devenir aunque no tenga nada de especial fuera del hecho de haberse mostrado así por casualidad, que es lo que le da a la fecha su capacidad de universalizar lo singular aun en contra del orden cronológico del mundo, como lo muestra tal vez mejor que ningún otro ejemplo el que la Navidad se festeje el 25 de diciembre cuando por lógica debería celebrarse el primero de enero pues en esa fecha se supone que “el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros” (Jn, I, 14). ¿Cómo, pues, se acepta sin mayor problema esta discrepancia? Porque el núcleo configurador de la imagen correspondiente es a tal punto poderoso que en vez de subordinarse al esquematismo del calendario lo sustenta de principio a fin: ante la figura de un niño que nace de una virgen para redimir al mundo, de una estrella que guía a los reyes y pastores y de un coro de ángeles que cantan en las alturas, no hay almanaque que valga.
Este último comentario hace ver que el sentido ontológico del espacio y la temporalidad es el anverso de la configuración estética, sin la cual ambos factores quedarían en un plano de abstracción tal que no alcanzaría a generar pensamiento alguno fuera del estrecho círculo de los ontólogos que reflexionen sobre ello. Para convertirse en fuerza cultural y en motivo de expresión personal ha menester el sentido de una figura que se revele, se reitere, se proyecte o hasta se desdibuje por completo en medio de las estructuras expresivas que todas las artes proveen conforme con la séxtuple estructura de identidad y significación que acabamos de presentar y que da pie a una serie de combinaciones o entrecruzamientos cuya elucidación nos revierte al conjunto de análisis que la han precedido, que (como ya hemos indicado también) obedecen al imperativo husserliano de ir “a las cosas mismas” para dejar de basar la comprensión del ser en tesis más o menos abstractas cuando lo que el mundo exige es simplemente percibir lo que salta a la vista. Y esta fidelidad a la vivencia estética que nos ha llevado a buscar su reflejo en lo ontológico nos lleva de nuevo al punto de partida, es decir, a la consideración de cómo en una obra en particular el lugar, por ejemplo, se expresa a través de la resistencia (pensemos en la de Acab que le permite ocupar el puesto de mando hasta el final aun cuando sus hombres intuyan mucho antes que los lleva a la muerte). Este doble encuadre del fenómeno puede entonces verse en el despliegue anecdótico de la historia, en el sentimental de los personajes, en el simbólico de la trama o en el axiológico de las acciones, pues en todas estas variantes fenomenológicas la dirección unívoca de una transición tiene que desdoblarse en la de la postura que alguien adopta al respecto (como la pareja de amantes que tañen la guitarra en una de las esquinas de El triunfo de la muerte justo cuando sobre ambos se cierne un esqueleto que los acompaña como una burla a la ilusión del placer erótico o, quizá, como una advertencia de los riesgos que siempre conlleva). Lo ontológico se hace, pues, expresivo solamente cuando sale a la luz a través de la fábrica figurativa, no al revés, por lo que en lo que sigue mantendremos la ambigüedad que ya hemos señalado entre lo estético y lo artístico, ambigüedad que es la de la cultura misma en cuanto sistema de valores existenciales y de símbolos que orientan la interacción del hombre con sus congéneres y con el resto de la realidad en la que hasta lo incidental es decisivo cuando hay una fecha que lo fije dentro de cierta extensión, máxime cuando es inapelable (pensemos en la del nacimiento de Wilbur, el domingo 2 de febrero de 1913 a las cinco de la mañana, que el narrador de Lovecraft registra con admirable precisión para darle a la historia una objetividad que ahondará el horror que anuncia el título). A su vez, la ambigüedad de lo existencial, lo estético y lo artístico nos remite a la del espacio y la temporalidad que lo convierte en factor de la consciencia respectiva, pues de seguro hemos notado cómo al hablar del sentido fáctico de una determinación espacial hemos terminado por expresarla de modo figurado o simbólico sin excepción ya que a través de la temporalidad el espacio adquiere el dinamismo indispensable para expresar las vicisitudes del ser o la riqueza sensible de un fenómeno que en principio se reduciría a un trazo que a duras penas merecería la pena contemplar (como los intrincados ajustes de la plenitud en el Mosaico II de Escher).
Con todo, si alguien se preguntara de súbito por qué hemos antepuesto incluso en el vocablo respectivo lo espacial a lo temporal dentro de la unidad de la vivencia estética y no al revés (como suele hacerse), habría que responderle que si bien en el desenvolvimiento de la consciencia el tiempo antecede al espacio y le sirve como el punto de anclaje para la diversidad topológica de la existencia (v.gr., paso de los lugares que frecuentaba en cierta época de mi vida a los que he recorrido en cierto viaje para que el presente se reafirme en las posibilidades que le brindan la memoria o la ilusión), en la configuración estética es indispensable que el espacio fenomenológicamente anteceda cualquier forma de temporalidad pues de otra manera no habrá literalmente un lugar para que se dé el encuentro interpersonal e histórico entre la plástica y la literatura o entre lo trágico y lo terrorífico. A este respecto, hay que contraponer el dinamismo temporoespacial de la vivencia y el espaciotemporal de la configuración sin olvidar, por supuesto, que en este caso hablamos de un dinamismo crítico, no metafísico o substancial, de manera que ambos términos son equiparables en la realidad aunque haya que distinguirlos en el plano del discurso y, sobre todo, en la creación de una obra. Más aún, para la constitución de una identidad personal la temporalidad hace surgir el espacio en el que, por decir algo, he besado a alguien por vez primera o en el que desearía hacerlo llegado el caso y entonces ese recuerdo o esa ilusión se fijan en el momento en el que los tengo para darle unidad a mi ser a través del deseo que a pesar de todos los avatares del destino vuelve a encenderse. Por eso, desde el punto de vista de la vivencia ni siquiera es menester que realmente proyecte un espacio para que la imagen tenga sentido, basta y sobra que el tiempo se abra en sus múltiples dimensiones, sean las de la juventud o las de la madurez, y solo cuando por el mismo ímpetu erótico quiero recrear la figura de la mujer o la posibilidad de gozarla es cuando despliego un espacio ad hoc que dará más concreción al recuerdo o más realismo a la ilusión mas no al deseo mismo. Por eso, el espacio del que hablamos no llegará a definirse en sus detalles pues su función es meramente servir de telón de fondo al despliegue temporal en el que se constituye mi consciencia de cuán lejos está mi primer beso respecto a mi ya caduca edad o de que debo aprovechar sin dudarlo la siguiente oportunidad que se me presente para darle uno a quien tanto deseo pues el tiempo no pasa en vano. Justo lo contrario de lo que ocurre con la vivencia estética, ya que ahí sí tengo que comenzar por situar en el mundo la figura que dará unidad a la configuración, de manera que no habrá ni ciclo natural ni horror interplanetario si no tienen un lugar en donde realizarse. ¿Y la temporalidad respectiva? Sin que quede precisamente en el aire, puede pasarse en silencio o proyectarse desde una circunstancia externa a la configuración tal cual como el resto de lo que sentía cuando anhelaba dar el primer beso. Y si de estas sentimentaloides evocaciones personales pasamos a la configuración con valor cultural, veremos que también en ella la temporalidad puede quedar en cierta medida en suspenso con tal de que el espacio se precise del modo más claro o, también, puede depender de factores por completo ajenos, por ejemplo, el conocimiento más o menos preciso de la época en la que se ha pintado o se ha escrito la obra. Por ejemplo, para mucha gente que carece del mínimo conocimiento de la historia del arte (y eso es legión), un cuadro de Tiziano y otro de Claudio de Lorena serán simplemente “antiguos” y quizá hasta alguno llegue a creer que el segundo ha sido fuente de inspiración para el primero (a reserva de que le parezcan o no “bonitos” al insólito crítico). Aquí el espacio mitológico y arcaizante de varias obras de los dos autores da paso a una temporalidad que no por su indefinición dejará de ser menos significativa como expresión del espacio. O puede suceder que en una de esas antologías de diversos géneros que no dan mayores datos sobre los autores uno lea una historia sin que sea dable fijar con precisión el horizonte temporal que el escritor respectivo ha tomado como su contemporaneidad (por lo que no la ha integrado tal cual en la obra), lo que se subsanará si la descripción del espacio es lo suficientemente vívida como para pasar en silencio por lo temporal. Y como en el espacio en algún momento aparecerá o un carruaje o un automóvil de ocho cilindros sabré que aunque el autor no lo declare el cuento oscila entre finales del siglo XIX y la primera mitad del XX (sobre todo si se habla de los efectos de la Gran Depresión). Claro, en estos dos casos hablo de condiciones estéticas que se originan fuera de la obra y en relación con el hecho de que alguien las haya creado en cierto momento, lo cual parecerá tal vez contradictorio en vista del horizonte fenomenológico en el que me he ubicado desde un principio, a saber, la unidad espaciotemporal de la vivencia sin prestar atención a las circunstancias empíricas de su gestación. Mas creo que esta contradicción es solo aparente, pues si leo una obra en la que se habla de un monstruo sin mayor precisión temporal y sin que sepa yo nada de cuándo se ha escrito, la lectura se hará ciertamente difícil porque no lograré fijar la imagen respectiva a menos que se mencione, por decir, que el viento ha apagado la bujía que lleva la víctima al entrar a la habitación donde está el monstruo y entonces supondré que o está en un sitio donde no hay electricidad o que acaba de irse la luz y por eso recurre a la bujía para alumbrarse o, de plano, que la historia tiene lugar antes de la invención de la bombilla en 1878. Sea como fuere, la concreción espacial en todos estos casos suplirá sin mucha dificultad cualesquiera lagunas en la temporalidad: si sé que la víctima está en un castillo recóndito, puedo pasar por alto relativamente que esté en 1918 o en 2018 aunque en definitiva no sea igual imaginármela como una joven lectora de Nietzsche y crítica de la moralina victoriana que no puede pedir auxilio porque el teléfono fijo se ha descompuesto que como una joven lectora de Foucault y crítica de la falocracia que no tiene acceso a internet; de todos modos tendrá que gritar al sentir las garras del monstruo que saltará sobre ella un instante después, por lo que puedo pasar, reitero, por alto la determinación cronológica. Y al poner este ejemplo extremo hago hincapié en que me refiero a la espacialidad que fija la obra en la época de su autor cuando por las razones que quiera este no ha situado el relato en un horizonte temporal, horizonte que, que, sin embargo, también se estructurará de acuerdo con el espacio. Ya hemos advertido que en las convenciones escenográficas de la tragedia la irrupción del elemento fatídico se da a costa del encuadre empírico de la vivencia y ahora puntualizamos que desde una perspectiva estética eso refleja la primacía del espacio respecto al tiempo, pues en unos cuantos minutos ocurren quién sabe cuántas cosas que por lo común hubiesen exigido mucho más tiempo para concatenarse. Para conjurar el factible desajuste temporal es imprescindible, pues, que el espacio se defina como de hecho lo hace en el teatro gracias al escenario o en la novela gracias a la división en escenas que se articulan desde espacios sui generis, por no hablar de la plástica en general donde cualquier forma de proyección temporal tiene que pasar por la determinación espacial, sea incluso la del cuadro como objeto físico en el que se plasma la configuración: “la pintura separa de modo activo el tema de las condiciones bajo las cuales las cosas de ese tipo se perciben por lo común”.51 Todo lo cual, por supuesto, hay que tomarlo con una pizca de sal ática, pues como nos lo enseña la reducción fenomenológica, en la vivencia ambas determinaciones se entrelazan de extremo a extremo y de principio a fin, al punto de que cuando uno evoca algo tiene que conformarlo espacialmente para que sea más intenso. Mas como en cualquier clase de fenómeno hay ciertos matices que deben tomarse en cuenta, conviene enfatizar que en lo estético (justamente por la necesidad de contar con una base para compartir trascendentalmente la configuración al margen de las innúmeras divergencias psicológicas que hay ya no digamos entre dos personas sino incluso entre dos dimensiones expresivas de una sola consciencia) lo espacial priva sobre lo temporal y no al revés (aun en el caso de la literatura, como lo hemos mostrado en el ejemplo de Los sauces, en donde sin el paisaje y la perturbadora reiteración de los arbustos que en él se enraízan no habría historia que narrar).
Con esto llegamos directamente al último tema que queremos tratar en este capítulo, a saber, el del elemento que permite que un proceso de configuración se inscriba en esa curiosa comunidad de sentido que se llama tradición, que es un término que ya ha aparecido en estas líneas y que volverá a hacerlo muchas veces en lo que sigue. En principio, “tradición” es uno de esos conceptos que todos empleamos en el sobreentendido de que sabemos a qué nos referimos pero que a la hora de la verdad resulta confuso porque se les interpreta de los modos más diversos, por no decir arbitrarios. Tal como lo manejaremos aquí, el término designa la manera en la que la relación de una obra con otra crea una serie de posibilidades expresivas incluso anacrónicas o retrospectivas que darán sentido a cada una de ellas aun cuando haya una distancia a veces abisal entre las dos.52 A diferencia de la mera transmisión o incluso de las influencias más o menos convencionales o circunstanciales, la tradición implica que una obra o un proceso de configuración solo son concebibles como la respectiva profundización de lo que en una obra anterior se ha planteado en cualquier plano del aparecer (v.gr., en lo espaciotemporal, en lo cromático, en lo afectivo o hasta en lo anecdótico). Como es obvio, la obra que da pie a la profundización no tiene que conocerse de modo objetivo aunque sí formará un “horizonte de comprensión” a partir del que cada artista o persona desarrollará la suya: el ejemplo clásico de esta profundización nos lo da, sin lugar a dudas, el propio Homero, quien funda la tradición occidental en el sentido que ahora la enfocamos cuando en el canto VIII de la Odisea interpola la narración de la disputa de Aquiles y Ulises y hace que este llore en medio del festín de los feacios al recordar lo que nos cuenta la Ilíada; lo que en el curso de esta última es un incidente más, al aparecer en el canto del aedo se totaliza y entonces el héroe ve su disputa en retrospectiva como una unidad vivencial que a su vez da sentido a su larguísimo periplo. Otro ejemplo en la génesis misma de la tradición es el de Sófocles, que en su extraordinario Filoctetes retoma también la obra homérica para singularizar el destino del héroe epónimo a quien sus compañeros han abandonado en una isla por consejo del propio Ulises: eso que es un hecho bárbaro, sí, pero como otros muchos de la guerra, en la obra de Sófocles se convierte en una atrocidad que debe repararse antes de que los aqueos conquisten Ilión. Lo cual muestra que la serie de acciones que nos presenta la epopeya, según ha visto con extraordinaria perspicacia Aristóteles, pasa a una concepción personal de lo humano que se refundirá en la del cosmos gracias al sentido filosófico de lo trágico.53 Y si de este ámbito artístico y hasta metafísico pasamos a la función sociocultural de la configuración allende el terreno del arte, también hay formas que uno reivindica simplemente porque confirman su pertenencia a una familia o a una institución y actualizan una identidad que de otro modo sería abstracta o convencional: por decir algo, en mi familia es tradición que el primogénito lleve siempre el nombre de su padre. Con todo, este sentido personal de la tradición es relativo, pues no hay ni suficiente distancia temporal ni trascendencia cultural como para verificar que lo que haya fundado la tradición sea capaz de mantenerla un largo tiempo (a menos que uno sea miembro de una estirpe que se remonte a no sé cuántos siglos atrás, cosa bastante difícil en el anónimo mundo sociohistórico actual). De ahí que el verdadero sentido de la tradición se perciba en la cultura a través de un tiempo que debe abarcar al menos varias generaciones, en el que la revelación de un elemento estético (como la tensa relación entre lo divino y lo humano tal como la plantea la epopeya) da pie para la exploración en las diversas actitudes con las que se le vive (como lo hace ver mejor que nada la contradictoria expresividad del héroe trágico, Filoctetes en concreto). O sea que el despliegue de las emociones no tendría mucho sentido en la tragedia si no fuese porque esta hereda un encuadre mítico de la epopeya que ahonda y singulariza por medio de una psicología sui generis cuyo alcance filosófico solo después de Nietzsche hemos aquilatado. Por otra parte, hay que mencionar también que en la esfera de la cultura la tradición tiene un doble sentido que conviene tener claro pues si no puede ocasionarse una gran confusión: en principio, el término se refiere a una transmisión orgánica o ideal de las formas y los sentidos de una obra a otras, que es a lo que nos hemos referidos líneas atrás al hacer hincapié en la función artística como motor de la comprensión filosófica acerca del hombre; con independencia de este sentido, sin embargo, el término tiene otro, crítico e historiográfico, que por su parte se refiere a dos períodos que no tienen nada que ver entre sí: en primera, a la continuidad ideal de la que acabamos de hablar, que más o menos abarca en Occidente del mundo grecolatino a los albores del siglo XIX en que irrumpe en el terreno de la cultura europea el credo romántico que preconiza la originalidad de cada obra a costa de cualquier posible relación con un pasado; en segunda, a la paradójica relación con el romanticismo que hacen patente todas las formas de expresión artística que se han sucedido a lo largo de los dos últimos siglos hasta nuestros días. En efecto, aunque artistas como los que hemos analizado a lo largo de este capítulo y como los que analizaremos en los siguientes no reconozcan ningún valor a la tradición previa al romanticismo (a excepción, claro está, de los que como el Bosco o Brueguelio han vivido antes de su aparición), lo cierto es que su actitud contestataria termina por consolidarse como una tradición, por más contradictorio que esto resulte, pues retoman la quintaesencia del romanticismo respecto al valor de la vivencia como fundamento de determinación de la realidad vital y humana por encima de cualquier regulación a través de ideales del pasado.54 De manera que al hablar de “tradición”, a menos que sea de entrada obvio en qué sentido la entendemos, será siempre necesario contextualizarla para evitar confusiones, pues como vemos siempre hay que tomar en cuenta la diferencia entre lo filosófico y lo historiográfico (y dentro de este rubro entre el período prerromántico y el posromántico). Para nosotros, en cualquier forma, el término oscilará entre lo filosófico y lo prerromántico, lo que significa que se referirá a la idealidad de lo grecolatino a lo largo de los siglos, idealidad cuya desaparición ha dado pie al pasmoso desarrollo del arte y del pensamiento estético durante los dos últimos siglos, lo que en esencia corresponde a una nueva comprensión de lo figurativo allende los límites anatómicos y canónicos de lo humano y del resto de los seres que se organiza a partir de ello, como desde el primer momento lo hemos subrayado.
Ahora bien, al tocar el tema de la tradición, es imprescindible preguntarse cómo integra (o, mejor dicho, integraba) una obra o, en general, cualquier proceso configurador en el devenir de la cultura, y la respuesta es muy sencilla: por medio de un arquetipo. De hecho, tradición y arquetipo se vinculan de un modo tan estrecho que prácticamente es imposible postular la una sin el otro, máxime si definimos el arquetipo como una forma de configuración que funge como ideal regulador de la originalidad de cualquier otra. Si la tradición habla de la profundización en el dinamismo sensible a través de la interrelación de dos o más obras, el arquetipo muestra cómo una de ellas sirve de modelo a las demás incluso de modo retrospectivo, como cuando una pintura contemporánea permite reevaluar lo que le debemos a un artista de tres siglos atrás. En otras palabras, la función arquetípica se juega con relativa independencia de la sucesión cronológica, lo que implica que la tradición no solo va del pasado al presente sino puede ir en sentido inverso, del presente que busca liberarse de cualquier influencia formal y mostrar el ser tal como lo percibe en medio de esas estrambóticas circunvoluciones que desde el inicio nos han dado pauta para reflexionar sobre el dinamismo o, mejor dicho, vitalismo de lo sensible. Por volver al ejemplo que acabamos de traer a colación, que en la Odisea se perciba la impronta de la Ilíada tiene que ver menos con la necesidad de explicar qué hace Ulises fuera de su reino mientras los pretendientes expolian su hacienda y acosan a Penélope que con la de entender en forma cabal que la dilación del héroe se inscribe en un ciclo de gestas que servirá para garantizar que se cumplan los designios de los dioses, que se ponga a prueba el coraje del “rico en ardides” y, finalmente, que se vea cómo lo encarna a su vez Telémaco, quien lo transmitirá a su descendencia y asegurará así la continuidad de una tradición heroica entre los gobernantes de Ítaca.55 Estos tres planos mítico, personal e histórico corresponden a variables que la tradición genera a través de situaciones y actos concretos, cada uno de los cuales tiene un valor arquetípico en la medida en que sirve para regular el siguiente (si hablamos de la misma persona) o el de cualquier otro no solo desde el pasado sino, al revés, desde el presente que le da al origen su sentido como tal (en este caso, el conflicto de Ilión). El arquetipo no es entonces un ideal general ni mucho menos arbitrario, es una posibilidad realizable cuantas veces se desee llevarla a cabo si es que se cuenta con la estructura estética indispensable, es decir, un núcleo figurativo, un ámbito para que se desarrolle conforme con las circunstancias y un encuadre que unifique la interacción de todos los factores. Y para mostrar a qué me refiero, retomaré brevemente los cuatro ejemplos que hemos analizado para establecer las condiciones mínimas de la configuración. Comencemos por el relato de Sheridan Le Fanu: según hemos puesto de relieve, no basta nada más imaginarse un engendro en sí espantoso para darle sentido a la trama, pues hay que contar con el espacio en el que va a actuar, que en este caso es la consciencia del clérigo y a través de ella la de cualquiera que tenga que vérselas con esos fenómenos límite de la estabilidad emocional que son las alucinaciones. La interacción de los tres factores dentro de la imagen se hace cada vez más violenta y este incremento de la tensión permite que antes de que el horror finalmente estalle el lector intuya que el protagonista no tiene salvación alguna por más que eso resulte irracional o injusto para un hombre que no le ha hecho mal a nadie y que, además, se dedica al servicio de Dios (que, por cierto, brilla por su ausencia en el relato). Lo arquetípico se define aquí a través de la urdimbre entre los motivos, el espacio psicológico y la temporalidad literalmente agónica que en conjunto nos dan la impresión de una unidad figurativa substancial y aplicable a otras muchas circunstancias sin que ello implique que los tres elementos circunstanciales tengan que mantenerse tal cual: por ejemplo, uno podría obsesionarse de un modo tan aberrante como el clérigo sin tener que alucinar con un simio infernal. O sea que los motivos no tienen por qué corresponder a la retorcida lógica de lo diabólico o de la alucinación y, en consecuencia, el espacio tampoco será psicológico aunque, dado el género literario, sea difícil que la temporalidad deje de precipitarse para arrastrar al héroe o al monstruo mismo a su pérdida (si acaso al final se vence el mal). Lo arquetípico, pues, ofrece la posibilidad de variación y adaptación siempre y cuando se respete la estructura básica, que es lo que se observa en el relato de Lovecraft, en el que (como hemos señalado en su oportunidad) hay ciertos aspectos que no embonan bien (como la concepción de las fuerzas malignas que asedian la normalidad social o, mejor dicho, terráquea y de cómo hay que combatirlas) pero como a pesar de eso la narración lleva la violencia hasta su clímax de acuerdo con una lógica interna consistente, la obra se convierte sin mayor dificultad en un arquetipo a su vez (que en este caso no es sangriento por el hecho de que la consciencia que lo vive no es psicológica o más bien personal sino dramática o social, lo que hace factible que se reconstituya una vez que la conmoción queda atrás). Tenemos, entonces, dos relatos muy diferentes uno del otro y, sin embargo, en ambos se percibe una estructura fenomenológica y narrativa muy clara (la acción de una fuerza desquiciante, el desequilibrio de quien la percibe y la gradación inteligente de la violencia), que si por una parte tiene que ver con el género al que ambos pertenecen, por el otro sirve para que en cualquier otra historia se recree la estructura, es decir, que el horror brote y se recrudezca hasta devorar a su víctima o hasta disiparse de súbito por la acción de un factor externo a la situación aunque no tenga los tintes tradicionales de lo heroico (como no los tiene el que se descubra por casualidad un modo “científico” de conjurar el espanto que puede aplicarse indiscriminadamente sin tener una espiritualidad a la altura de las circunstancias justo porque estas, más que sobrenaturales, se plantean como potencias intergalácticas). Más aún, en última instancia ni siquiera es menester que uno se dedique a escribir historias de terror para que las de Sheridan Le Fanu y Lovecraft funjan como arquetipo para otras, pues la percepción de fenómenos con un dejo de misterio no tiene que llegar al extremo de una voluntad diabólica o extraterrestre como para que hasta el más escéptico tenga que reorganizar por su cuenta la realidad para asegurarse que no hay nada qué temer cuando al leer uno de estos relatos a solas y de noche sienta que no es nada fácil conciliar el sueño. En otras palabras, el arquetipo opera como tal en el seno de la tradición mas también en la articulación emocional de la percepción, por la cual en un bosque sombrío uno recordará casi de modo indefectible que según mitos atávicos o narraciones como las de los dos escritores hay fuerzas a la espera de una pisada que les permita saltar sobre el incauto que ha invadido su territorio.
Esta función integradora del arquetipo profundiza, como ya hemos señalado, la realidad pues la dota de una intencionalidad sui generis que si se interpretara de modo natural nos llevaría a todas las variantes de la superstición o del desequilibrio mental pero que por el sentido estético o crítico de la configuración nos conduce, en el mejor o peor de los casos, a sentirnos nerviosos o incluso a desear estarlo por mor de la vivencia (es decir, por hacer más emocionante una ficción que quizá no lo es tanto). Este voluntario dejarse ir demuestra que el arquetipo, sin en modo alguno traspasar la barrera de lo fantasioso (pues uno sabe que en realidad no hay nada qué temer), abre un ámbito de posibilidades que a pesar de lo absurdo que resulten cuando las vemos de modo objetivo sirven para que el valor estético se despliegue por encima o (en este caso, al menos) más bien por debajo de lo fáctico o de lo lógico, lo que lejos de ir en detrimento de lo racional lo vincula con su verdadero fin existencial, el de dar unidad a la experiencia. De cualquier manera, el sentido estético del arquetipo consistirá en que varíe una configuración respecto a la manera en que haya aparecido en la obra de la que uno parte o que quiere retomar para medir sus propias fuerzas, lo que indica que no es un criterio general sino el símbolo de una relación de fuerzas en la que los elementos del proceso se integran por medio de la referencia a una posibilidad ya realizada, la cual, más que definirse como regla a cumplir, espolea a descubrir una variable más interesante. Y con esto me refiero a la íntima comunicación de los cuadros del Bosco y de Brueguelio, que son pintores que se mueven dentro de la tradición flamenca o (si lo vemos desde un ángulo historiográfico) tardomedieval.56 Si nos atenemos al uso de figuras monstruosas como las que pueblan dos de las tres tablas que conforman El jardín de las delicias, no habrá vuelta de hoja: esas figuras sintetizan aspectos de muchas otras, ninguna de las cuales es horrenda por sí misma pero en conjunto resultan literalmente infernales, por más que a la distancia de los siglos y con la experiencia de los efectos especiales cinematográficos nos den por momentos la impresión más bien de algo hasta gracioso en ciertos casos. Lo interesante aquí es que en su contraste con el rostro del personaje que aparece en medio de ellas, del que hemos hablado largo y tendido, nos propongan una manera específica y total de situar lo humano en el límite de lo configurable, que es por lo que fungen como arquetipo con independencia, insisto, de su abigarramiento o de sus sorprendentes combinaciones. Lo que hace, pues, memorable la visión del Infierno que nos presenta el Bosco no es tanto la hibridación figurativa como la estructura que la pone en juego respecto a una presencia humana que por su lado parece estar fuera de la realidad, como bien lo comprendió Brueguelio en El triunfo de la muerte, en donde si bien la corporalidad de los seres sobrenaturales varía muy notablemente respecto a su precedente (no se ensambla brutalmente la de varios, se mantiene la unidad anatómica del esqueleto pero se le dota de una animosidad que al unísono horripila y fascina), su contraste con la presencia humana es prácticamente idéntico al de la obra del Bosco: aquí no hay un rostro que flote en medio de la nada pero sí hay un grupo de personas que con estupor ven cómo las aplasta un poder irresistible cuando aún esperan gozar de la vida. Sin que haya ninguna similitud formal entre las dos obras, es obvio que en ambas la piedra de bóveda de la configuración es el choque de lo infernal y lo humano en la máxima singularidad de una expresión inescrutable o de una entrega al placer casi demencial. Lo arquetípico no implica, pues, que se imponga un estilo o un orden compositivo sino que la diversidad de un fenómeno como lo infernal o lo escatológico se despliegue de acuerdo con una estructura adaptable al tema, a la sensibilidad de cada cual y a la dinámica cultural del caso sin sacrificar la originalidad respectiva, lo que corroboraría el vínculo crítico y operativo de lo arquetípico con la tradición, por un lado, y con el devenir histórico, por el otro. Además, ya que lo tradicional se refiere al menos a dos cosas muy distintas (lo filosófico y lo historiográfico, que a su vez se bifurca), habría que considerar que si en su fase prerromántica propone al arquetipo como un modelo a seguir, en la posromántica lo propone, por el contrario, como un trampolín para que la propia imaginación tome vuelo o hasta como un escollo que hay que sortear; en otras palabras, el arquetipo deja de tener un valor ejemplar y pasa a cumplir una función prácticamente ancilar mas no desdeñable, pues la originalidad tiene que calibrarse más que nunca en vista de la falta de una estructura ontológica clara que indique cómo tratar un tema o qué nexos tiene él con el dinamismo cultural. Lo que resultará incomprensible si no se toma en cuenta la drástica mutación que tiene lugar en la relación entre el sentido psicológico y el propiamente técnico del proceso configurador: de ser un mero paso previo sin mayor importancia (lo que en esencia se explicaba por la explicación metafísica de la inspiración como musa, estro o genio), lo psicológico se convierte casi en la piedra de toque del proceso que hay que analizar con cuidado porque apunta a la originalidad de una forma que sin tener nada de mental y mucho menos de metafísico busca realizarse en el mundo sociohistórico como posibilidad vivencial abierta a cualquiera que tenga una sensibilidad afín (y entonces Brueguelio retoma al Bosco sin tener, empero, que copiarlo en lo más mínimo); en cambio, lo técnico, que en principio consiste en un conocimiento del medio en el que se desarrolla el artista y puede equipararse casi con la pericia de cualquier obrero calificado, pierde su preeminencia, al menos como reflejo de un don personal o de un aprendizaje magistral como el que se alcanzaba en la antigua institución del taller a cargo de un artista. Todo esto implica que la configuración debe verse como una acción colectiva en la que interviene tanto quien ha tenido originariamente la idea, quien le ha enseñado a realizarla y, por qué no, quien la disfruta y valora como algo que tiene un cierto mérito: lo estético y lo artístico vuelven a equipararse a costa de lo técnico, al menos como extremos de una tradición que en su fase posromántica tiene siempre un dejo contradictorio que incluso haría aconsejable o abandonarla del todo o substituirla por tres otros sistemas de valoración y regulación del proceso configurador: la industria del espectáculo, los medios de comunicación social y el mercado del arte.
Puesto que no es un tema que me interese tratar aquí, solo quisiera hacer hincapié en que si a pesar de todo considero conveniente mantener el término “tradición” es porque implica un cierto criterio de originalidad y de identidad reticular de cualquier forma de configuración con otra, lo que sin detenerme más en el asunto se pasa en silencio en el caso de los otros tres reguladores, en los que no hay necesidad de función arquetípica pues el sentido del fenómeno respectivo no es articular el aparecer por encima de cualquier condición fáctica o empírica sino vivirlo de modo directo como ilusión en el peor sentido de la palabra que la asemeja tristemente a alucinación. En la medida en que trata de idealizar un sentido que sale a la luz como dinamismo inagotable, la tradición da pie para hablar de un devenir histórico que ni el espectáculo, ni los medios ni el mercado tienen modo de incorporar y mucho menos proyectar fuera del estrechísimo horizonte de un presente que se agota en el eterno tiovivo de la novedad. Pues la razón más importante por la que el binomio tradición-arquetipo debe mantenerse pese a lo paradójico que resulta es que refleja la dialéctica que hay entre la consciencia perceptiva, el dinamismo de la forma que se recompone a cada instante y la desconcertante pretensión de llevarla a su máxima expresión que hallamos detrás de cada obra que se precie de ser un arquetipo para las demás. Este hecho, sin embargo, se explica sin mayor dificultad por las condiciones ontológicas de la espaciotemporalidad, en particular la del lugar en la que el ser se concreta y singulariza y por la transición que da a la identidad un sentido relativo, mas comprensible, tanto como expresión personalísima como del modo en el que el sentido se nos da en cualquier diferencia de nivel o cualidad de las innúmeras que se conjugan como por arte de magia en un grabado o en un poema tan breve como el célebre “Carmen LXX” de Catulo. En vistas de un ser que no cesa de mostrarse aunque nunca lo haga de modo objetivo, es menester que el hombre se concentre, intuya, discrimine, voltee o rechace; en una palabra, que perciba su entorno como la revelación de la unidad existencial que antecede a cualquier regulación puramente óntica y/o psicológica como las que enhebran la historiografía del arte en el sentido extrafilosófico o más bien profesional de la expresión que se limita a encuadrar la configuración en una serie de factores tan incidentales como la fundación de Constantinopla o el redescubrimiento de Platón por parte de Ficino y sus cofrades florentinos. Mas una reflexión que busca al unísono reconocer el asedio del sentido que nos sale al paso por todos lados a la vez y, además, la extraordinaria creatividad de que hacen gala cada cual a su manera el hombre común y el artista tiene que reivindicar el valor arquetípico de ciertas obras que muestran que al margen de lo que digan los sistemas de simbolización que en todas las épocas se imponen como regulación de lo real, hay una extraña vinculación entre lo estético y lo ontológico que merece la pena elucidar.
1. Maurice Merleau-Ponty, Phénomenologie de la perception, p. 418. En este y en cualquier caso subsecuente citaré la obra respectiva conforme con la edición que haya consultado, con independencia de si hay traducciones o no de ella.
2. Don Ihde, Experimental Phenomenology: An Introduction, p. 36.
3. Jacques Aumont, L’image, p. 44.
4. Maurice Merleau-Ponty, Le visible e l’invisible, p. 177.
5. José Ferrater Mora, Diccionario de filosofía, vol. II, entrada correspondiente.
6. Vilém Flusser, Gestures, cap. 1 (libro electrónico).
7. Frank B. Ebersole, Language and Perception: Essays in the Philosophy of Language, cap. 3 (libro electrónico).
8. Maurice Merleau-Ponty, Phénomenologie de la perception, p. 61.
9. Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, p. 228.
10. Maurice Merleau-Ponty, Phénomenologie de la perception, p. 370.
11. William Shakespeare, Hamlet, acto III, escena II, vv. 370-380.
12. Maurice Merleau-Ponty, op. cit., p. 246 (en esta y en cualquier cita posterior donde aparezca “op. cit.”, me referiré a la última obra del autor que haya citado aunque, como en este caso, pueda haber otras más de él).
13. David Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding, p. 124.
14. Maurice Merleau-Ponty, op. cit., p. 490.
15. Ibid., p. 378.
16. Edward S. Casey, Remembering: A Phenomenological Study, p. 13.
17. Idem.
18. Immanuel Kant, Crítica de la facultad de juzgar, AXLIII/BXLV.
19. Max Weber, La ciencia como vocación, p. 21.
20. Immanuel Kant, Crítica de la razón pura, A22.
21. Maurice Merleau-Ponty, op. cit., p. 356.
22. Henri Bergson, Matière et mémoire: Essai sur la relation du corps à l’esprit, p. 53.
23. Cfr. “The willows”, en Best Ghost Stories of Algernon Blackwood, pp. 5-34.
24. Martin Heidegger, Introducción a la metafísica, p. 139.
25. Algernon Blackwood, op. cit., p. 8.
26. Ibid., p. 28.
27. Ibid., p. 9.
28. Isaiah Berlin, The Roots of Romanticism, cap. 5 (libro electrónico).
29. Immanuel Kant, Crítica de la facultad de juzgar, A104/B105.
30. Albernon Blackwood, op. cit., p. 15.
31. Immanuel Kant, Crítica de la razón pura, A21.
32. Immanuel Kant, Crítica de la facultad de juzgar, A125.
33. Sobre esta última determinación espaciotemporal, cfr. mi texto “A phenomenological approach to earth oblivion and human unbalance in Koyaanisqatsi”, en Anna-Teresa Tymieniecka y Patricia Trutty-Coohill (eds.), The Cosmos and the Creative Imagination, pp. 361-379.
34. Jean Racine, Théâtre complet, vol. I, pp. 366-370.
35. Ibid., vv. 1767-1768.
36. Friedrich Nietzsche, El nacimiento de la tragedia o Grecia y el pesimismo, aptdo. 8, p. 83.
37. Cfr. mi artículo “Life and human struggle in Moby Dick”, en Anna-Teresa Tymieniecka (ed.), Metamorphosis: Creative Imagination in Fine Arts between Life-Projects and Human Aesthetic Aspirations, pp. 69-79.
38. Herman Melville, Moby Dick or the Whale, cap. 134, pp. 571-572.
39. Ibid., p. 558.
40. Ibid., p. 530.
41. Don Idhe, op. cit., p. 63.
42. José Antonio Mayoral, Figuras retóricas, pp. 29-30.
43. Immanuel Kant, op. cit., AXXV/BXXVII.
44. Ibid., AXXXII/BXXXIV.
45. Como se sabe, el concepto que acabo de mencionar es también el título de una obra muy famosa de Arthur O. Lovejoy (The Great Chain of Being: A Study of the History of an Idea), uno de los impulsores (si no el creador justamente con el libro en cuestión) de la historia de las ideas.
46. AA.VV., The Greatest Ghost and Horror Stories Ever Written, vol. 1 (libro electrónico).
47. H. P. Lovecraft, The Complete Fiction, pp. 633-667.
48. Cfr. Keith Roberts, Bruegel, pp. 18-19.
49. John Dewey, Art as Experience, cap. 9 (libro electrónico).
50. Idem.
51. Paul Crowther, Phenomenology of the Visual Arts (Even the Frame), cap. 2, parte 2 (libro electrónico).
52. Cfr. Roger Scruton, “Aesthetics and criticism”, en The Aesthetic Understanding: Essays in the Philosophy of Art and Culture, pp. 25-26.
53. Poética, 1449b.
54. Cfr. Rafael Argullol, El héroe y el único: el espíritu trágico del Romanticismo, pp. 33-34.
55. Eric A. Havelock, Preface to Plato, pp. 172-173.
56. Keith Roberts, op. cit., p. 6.