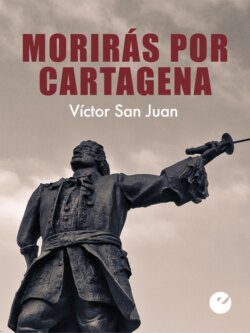Читать книгу Morirás por Cartagena - Víctor San Juan - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление3.- UN GENERAL DE UNA PIEZA
No pasó mucho tiempo desde la partida de la Comisión de Jorge Juan y Ulloa hasta la noticia que alborotaría definitivamente Cartagena de Indias: llegaba la Flota de Galeones, la última de la Carrera de Indias en contar entre sus filas con tan veterano tipo de embarcación. A su mando, el general de la Armada más famoso y competente del momento, don Blas de Lezo y Olavarrieta, con su enseña en el navío-capitana El Fuerte, mientras que el almirante llegaba en el ubicuo Conquistador, escoltando un convoy de diez mercantes cuyos cargamentos debían hacer resplandecer la Feria de Primavera de Cartagena. En el magnífico atardecer caribeño, la majestuosa Flota fondeó frente a la Bocachica, por fuera del arrecife, con los bajeles de guerra del Rey a barlovento de los mercantes, para así prestarles protección. Aquella noche, las luces de Cartagena titilaron temblando de emoción, como si la ciudad fuera una prudente y jubilosa Penélope esperando el regreso del afamado Ulises.
Por fin, a primera hora, El Fuerte levó áncoras con la brisa mañanera, embocando acto seguido el canal de entrada a la bahía, prudentemente maniobrado con las velas juanetes. Las fortificaciones de San Luis de Bocachica, en la Tierra Bomba, desfilaron imponentes por la banda de babor. Antes de llegar tanto avante con el fuerte de San José, el piloto certero ordenó meter la caña a la otra banda para pegarse a la Tierra Bomba, por donde discurría el canal, y después, caer a estribor para acceder definitivamente a la bahía de Cartagena. Trabajo difícil y de precisión la tarea de practicaje, que no por conocida y cien veces llevada a cabo dejaba de poner en tensión a sus ejecutantes, pues, dentro del canal, por dos veces había que navegar en dirección a los arrecifes, de suerte que si el gobernalle se atoraba, o el viento cambiaba su dirección, la seguridad del navío podía verse seriamente comprometida.
Puede que fuera entonces cuando don Blas, dejado atrás el estrecho paso, pensara que desde la Tierra Bomba hasta San José podía tenderse una cadena que hiciera imposible a un incursor irrumpir por sorpresa en la bahía tal como hizo el pirata Drake 170 años atrás. Sería una de las primeras medidas puestas en práctica, y se haría, tal vez, por analogía con su puerto de Pasajes natal, que así evitaba la entrada en la noche de corsarios y forajidos. Ya dentro de la bahía, El Fuerte, aliviado, pudo dar vela y bracear vergas para contornear por el este la amplia extensión de la Tierra Bomba, dejando a estribor el arrecife de La Cruz. Inevitablemente, a sotavento de la isla los bajeles quedaban sotaventeados, retardando su andadura hasta la isla de Coco. Por fin, apareció ante los baupreses la bocana familiar del fondeadero interior de Cartagena, el de Las Ánimas, con el castillo de la Cruz Grande a un lado, sobre el dique de abrigo, el Manzanillo al otro, en el contradique, y el Boquerón o Pastelillo al fondo, perfilándose en lo alto el caserío y murallas de la ciudad.
A pesar del viento a la cuadra, todo el convoy pudo llegar a puerto sin tener que esperar a ninguno de los navíos fondeado en el exterior. Las miradas quedaron expectantes, pendientes de la lancha que, a su debido tiempo, se arrió por el costado de El Fuerte, y las lejanas figuras, con atuendo de colores, que la iban rellenando. La multitud prorrumpió en un estridente murmullo de vivas y exclamaciones cuando la embarcación, al fin, abrió del costado del navío, pero un silencio conmovedor e impresionante fue imponiéndosele en el atestado embarcadero mientras se acercaba, y ser cada vez más visible, la singular figura que destacaba como una torre de vigía en lo alto de un promontorio escarpado.
Don Blas de Lezo era la viva imagen de su propia historia. En su inimitable aspecto se podía seguir, como en el más denso curriculum vitae, toda su extensa peripecia guerrera, en la que destacaba, como última novedad, la implacable persecución que el general había llevado a cabo, después de la conquista de Orán y a las órdenes del conde de Montemar, sobre la galera Capitana del bey argelino, a la que siguió hasta el refugio de la bahía de Mostagán para su asalto y captura. Observando la imponente figura de don Blas, uno no podía menos que sentir cierta inevitable compasión por el bey; figura, por lo demás, asimétrica y peculiar, pues a una pierna no respondía otra, sino una pata de palo, al brazo no le emparejaba su homólogo, sino una manga discretamente retorcida, y, sobre todo, al ojo sano, farol solitario y resplandeciente, no le complementaba su pareja, que parecía haber desistido del mundo, a causa de daño irreparable, simple desánimo, o haberse hecho innecesaria su presencia por la fuerza concentrada en su compañero.
Los cartageneros de América quedaron un poco perplejos ante esta aparición, que no por conocida les resultaba, cada nueva vez que la veían, igualmente pintoresca. Don Blas no sólo era un general único, sino todo lo que, por el momento, remitía el Rey para hacerse cargo de la defensa de Cartagena de Indias. Y a fe que no por tullido y maltratado parecía insuficiente. Todos conocían a don Blas, sabían de su ejecutoria, su bravura, su carácter indómito, su mente genial y ese rasgo inimitable que le llevaba a continuos enfrentamientos con significados prebostes que acababan descargando sobre el cojo incorregible sus iras contenidas. El último, sin ir más lejos, el virrey del Perú, marqués de Castelfuerte, que decidiera perjudicarle por haber cuestionado don Blas determinados nombramientos de familiares de aquél para la Armada del Mar del Sur que estaba bajo su mando, aparte de decretar la baja de naves piratas capturadas aún útiles. El desencuentro llegó a tal punto que hubo de solicitarse el arbitrio de la corte española. Desgraciadamente, hallándose el rey Felipe sumido en uno de sus crónicos desvaríos, y su mujer, la Farnesio gobernadora, seducida por el verbo del execrable aventurero holandés Jan Willem de Ripperdá, no hallaría el marino otra solución para el conflicto que dejar campo libre a su enemigo, abandonando su cargo para regresar a España con toda su familia. Ganancia para el virrey, pérdida para la patria. La enconada disputa llegó hasta tal punto que don Blas tardó en cobrar su sueldo, teniendo que solicitar la ayuda de su familia política; deuda que puntualmente devolvería.
Con su impresionante peluca, el general desembarcó sin vacilación, rechazando a disgusto las inevitables ayudas que se le ofrecieron. Quedó así plantado, un poco inestable, ante unas autoridades inevitablemente sumidas en un ligero desconcierto. Estaba acostumbrado, desde que, a los 18 años, sirviendo en la Armada francesa del conde de Toulouse, resultó con la pierna izquierda destrozada en el combate de Vélez-Málaga, contra la flota británica de Rooke y Shovel. Al trauma imborrable de la tremenda amputación estando consciente había seguido una crudelísima recuperación, y la certeza de que el saludable y apolíneo físico juvenil ya nunca volvería a ser el mismo, tornándose en el desequilibrado, balbuceante y horrible cuerpo de un lisiado.
Tuvo que acostumbrarse a vivir con una tosca y díscola pata de palo. Quienes, en trances más leves han tenido que vérselas para desempeñarse con muletas, tal vez comprendan, lejanamente, la cruel coyuntura a la que se ve sometida una persona con una pierna de palo. Los repetidos y desiguales golpes que, al avanzar, percuten sobre la columna vertebral y sus articulaciones, acaban por dañarlas irreparablemente, produciendo así, con la edad, terribles dolores de espalda y lumbagos. Al mismo tiempo, como las extremidades inferiores resultan poco de fiar, el individuo se acostumbra a emplear los brazos para cargar todo el peso del cuerpo, lo que acaba produciendo un desproporcionado desarrollo de la parte superior del tórax, el cual, al ser un peso alto, y de forma similar a como sucede en los navíos, inevitablemente influye en la estabilidad. Por último, el forzado sedentarismo al que el minusválido se ve abocado puede trastornar su metabolismo, haciéndole ganar peso, algo nada recomendable para una estructura ósea ya gravemente dañada; de todo ello no resultan sino nuevas limitaciones que afectan no poco la moral y el tono vital.
Tronó la voz de don Blas, y aunque de su boca no salieron sino las banalidades y convencionalismos habituales con las que agradece el recién llegado a los que le reciben y rinden honores, su actitud y sus palabras, inconscientemente, traslucieron su energía, la misma con la que superó todo el trauma, reincorporándose a la Armada francesa, en la que fue ascendido a alférez. Retorna entonces a Pasajes, antes de proseguir su carrera con la Guerra de Sucesión. Destinado al Mediterráneo, protege convoyes y lleva aprovisionamiento a ciudades asediadas. Estas misiones, casi de guerrilla, revelaron en él rasgos ocultos como su vena indómita, audaz y tesonera, además de un ingenio inagotable para elaborar trucos y argucias que permitieran sorprender y burlar al enemigo. Ingenia y utiliza las cortinas de humo para escapar de la vista del adversario, y munición incendiaria para inutilizar sus embarcaciones. En una ocasión, un joven oficial inglés se atrevió a reprocharle la continua puesta en práctica de añagazas, instándole a combatir con honor. Tiene gracia, debió pensar don Blas, que el enemigo te diga lo que has de hacer, para que sea más fácil vencerte. Su nombre era Edward Vernon.
Pero si la voz del general mostró toda su energía, su mente perspicaz tuvo que adivinar lo que sospechaba: la mayor parte de los que le rodeaban, y habían salido a recibirle, ni estaban bregados ni servían para el combate. Qué sabrían ellos. Asignado a las defensas del puerto francés de Tolón, una esquirla de metralla se le había alojado en el ojo izquierdo; otra expeditiva operación quirúrgica logró salvar el globo ocular, mas, dañadas córnea y conjuntiva, perdió por completo la visión. ¿Era el precio de su excesiva adscripción al riesgo? Si ya duro debió ser quedar lisiado, perder la mitad de la vista resultaba una nueva prueba para su carácter indomable. Tenía que acostumbrarse no sólo a vivir dentro de una maltratada anatomía, sino a sufrir el hiriente respeto, o la falta de él, con la que se trata y moteja a un guerrero estropeado. Ante esta certeza, su carácter se tornaría recio, su respuesta, impulsiva, su tolerancia, escasa y predispuesta a la irascibilidad. La arrogancia del superviviente le haría parecer autorizado a la desconsideración. Sus palabras serían cada vez más ácidas, su lengua más afilada, su tono, día a día, más sonoro, terminante y agresivo. Puede que, con sorpresa, se diera cuenta de que predominaba fácilmente sobre los demás, siempre y cuando mantuviera oculto su inconfesable complejo, es decir, la repulsa que creería provocar en sociedad y especialmente, en el sexo opuesto.
No debía ser sencillo mantener bajo control aquella caldera de presiones de su espíritu, continuamente atizado por la impaciencia, la inquietud, la impotencia y la ira. Con escasa desenvoltura, trató de librarse pronto de compromisos, homenajes y ataduras ceremoniosas, para dirigirse a su hogar e instalar a sus familiares. Su lugar era el frente, los cuarteles, los puentes de los navíos o la cubierta de los audaces bajeles que comandaba. Como otros discapacitados, poseía un valor y desprecio al peligro próximo a la temeridad inconsciente. Ascendido a teniente de la Reale en Rochefort, participó en la captura de una decena de barcos británicos, el más notable, el Stanhope del capitán Combs, asaltado en un feroz ataque. Finalmente, la irremediable ruptura entre el rey de Francia, Luis XIV, y su nieto, Felipe V de España, propician el paso del ya capitán de fragata don Blas de Lezo a la renovada Armada española borbónica, heredera de aquélla de los Austrias que llevó a la gloria el almirante Oquendo frente a Pernambuco o don Carlos de Ibarra en Pan de Cabañas, donde rechazó a un holandés también de pata de palo: Cornelius Jol.
En 1713, don Blas es capitán de navío, recibiendo el mando del Campanella, con el que luchó en el bloqueo de Barcelona. Su arrojo, arrimándose a tierra para hacer más certeros sus disparos, provoca que le alcance un mosquetazo atravesándole el brazo derecho, que queda inútil. Es el colmo: tuerto, manco y cojo, se le impondrá el cruel mote de medio hombre, a lo que sus apologistas responderán, para la posteridad, con hombre y medio. Si se suman ambos y se divide por dos, puede que se esté más cerca de la verdad que él hubiera anhelado. Con el Nuestra Señora de Begoña participó en la toma de Mallorca, y, en 1720, al mando del Llanfranco, deja Cádiz para cruzar el Atlántico y engrosar, en el Pacífico, la Armada del Mar del Sur de don Bartolomé de Urdizu con base en El Callao. La suerte parece sonreírle: en 1723 es nombrado general con 34 años, tomando el mando de dicha Armada, y desposa a una señorita limeña de buena familia, doña Josefa Pacheco. Se especula si se trató de boda por acuerdo, por interés o por amor; en los tiempos livianos, desvergonzados y escasamente decorosos que padecemos, tal consideración parece objeto de necios, o personas con muy pocas obligaciones de las que ocuparse. Bástenos saber que ambos cónyuges hubieron y pudieron cumplir con sus deberes, pues fruto de la unión llega a este mundo el pequeño Blas. Todo a favor, hasta que, por desgracia, se cruza en el camino del general el malhadado virrey del Perú, marqués de Castelfuerte, torciendo con su favoritismo familiar su destino.
Por suerte, caído en desgracia el nefasto Ripperdá, es José Patiño el que empuña las riendas del gobierno. Ministro de Marina e Indias, conoce muy bien las cualidades del general, cuyo regreso se le antoja providencial, pues España estaba necesitada de buenos y experimentados marinos para las empresas en curso. En 1731 don Blas iza su enseña en el Real Familia, con el que, a punta de cañón, exige a Génova la devolución de una deuda con el monarca español. Y, al año siguiente, participa en la jornada de Orán, como es sabido, regresando después con los Princesa y Real Familia para su hazaña de Mostagán. Con 45 años, Lezo ha alcanzado el cenit de su carrera, y es enviado a Cartagena de Indias, donde acaba de llegar a esta historia; la última comisión de su vida.
Cuando don Celso se dirigió al cerro de San Lázaro, inmerso en sus peculiares meditaciones y ajeno al novedoso latir de la ciudad con la llegada de los galeones, no logró evitar cierta enojosa contrariedad por tanto alboroto, mientras era contemplado como aquél que no se entera de lo que está sucediendo. Al pasar junto a los barracones del Asiento, seguido por Tracio y Cañamón, le pareció ver cuarterones. Era muy extraño, porque el Asiento, por consigna eclesiástica, se limitaba a los negros, y los mestizos, por muy de segundo o tercer cruce que fueran, no podían venderse como esclavos. Sospechó que ingleses y franceses, en esto como en otras cosas, se la estaban jugando una vez más a la corona. Seguramente, no se trataría de cuarterones de habla hispana, sino de lugares menos protegidos, como la Trinidad, Guayana, Margarita, o, para vergüenza de los portugueses, Brasil, e incluso Jamaica. Desde luego, no todos eran de color, pero los mercaderes del Asiento los hacían pasar como esclavos. Se hallaba observando de soslayo, con fría mentalidad científica, el hecho curioso y remarcable, cuando notó unos ojos, sembrados y profundos, posados, a su vez, en él, que de pronto le hicieron sentir como un niño, a pesar de ser casi un viejo, y desnudo, aun cuando llevara puesta la vieja casaca marrón que Tracio había cepillado cuidadosamente aquella misma mañana, junto con la amplia camisa y los calzones de lana. Su criado y Cañamón vacilaron desorientados al ver cómo su dueño quedaba casi preso e hipnotizado mirando los barracones. Pero sólo fue un instante: ladró el perro que, con su instinto, había notado algo extraño en la consuetudinaria rutina que los tres cumplían y, así, deshizo el hechizo. Don Celso pareció despertar y, reanudando la marcha, emprendió extrañamente desorientado el camino de la muralla.
En su ruta fue, precisamente, a tropezar con un grupo de recalcitrantes ciudadanos, los cuales, aprovechando la ocasión, habían formado una especie de tertulia en la que argumentaban con vehemencia, no lejos del convento de Santa Teresa. Reunidos un día normal ni tan siquiera se habrían dirigido a él, pero, hallándose entre ellos prohombres de la burguesía y mercaderes que no temían alzar la voz ante cualquiera (pues siempre hay quien piensa que la educación puede comprarse con dinero), muchos bajo el influjo de los vapores del aguardiente mañanero, y haciéndose eco del clima de exaltación provocado por las noticias recién llegadas desde España por los galeones, le espetaron:
–¡Señor Del Villar! Discúlpenos un momento vuesa merced, si es tan amable. Dice este francés que la flota de don Blas no refuerza realmente el puerto, pues nuestros barcos son inferiores a los de Inglaterra o Francia. Infórmele usted, si hace el favor, cómo son de buenos los barcos de don José Patiño que firma el almirante Gaztañeta, sobre todo, mandados por generales como don Blas de Lezo, Antonio Serrano o don Rodrigo de Torres.
El que así había hablado era un orondo comerciante de tabacos, Benavides, refiriéndose a un joven altivo que apoyaba la bota en la acera. Don Celso se detuvo rehaciéndose ostensiblemente antes de contestar a los congregados:
–En realidad, señores, no sé si soy el más indicado para arrojar luz sobre el particular. Pero conocí los barcos que adquirió el cardenal Alberoni para la jornada de Sicilia y puedo deciros que este prócer de la Iglesia entendería de misas y rosarios, pero no de marina ni de barcos. Nos mandó a la ventura con cinco mercantes comprados en Génova, otros tantos a particulares, tres construidos en La Habana y tres más de procedencia catalana. Aquel batiburro de navíos, sin orden ni concierto, con mandos mercenarios y tripulaciones bisoñas o reclutadas a la leva, fue aniquilado en un decir Jesús por su propio desorden y heterogeneidad; y es que los ministros de la Santa Madre Iglesia harían mejor dedicándose a lo que les incumbe. Yo estuve allí y os puedo asegurar…
Un murmullo de desaprobación había brotado de la multitud, mientras el osado francés, que parecía aventurero con su gran sombrero de ala ancha, sonreía complacido. Entretanto, Benavides interpelaba a don Celso:
–Pero ¡oídme bien, caballero! He oído que sois marino versado ¿qué me decís de la reconstrucción de la Armada llevada a cabo por don José Patiño?
–Bien señores –replicó don Celso–, nadie discute la capacidad del ministro de Indias para construirle a Su Majestad la flota que necesita. Don Antonio de Gaztañeta y el capitán Garrote dejaron delineadas las características de los navíos que han superado, definitivamente, a los vetustos galeones. Según mis noticias, de estos buenos bajeles se han construido más de dos docenas en Guarnizo, nuestro mejor astillero, diez en La Habana y alguno más en Cádiz. Con tan poco inventario, Serrano, Torres y Lezo han hecho frente a los británicos en todos los mares y a los berberiscos en África con notables resultados…
Un suspiro de aprobación brotó de los antes zaheridos pechos cartageneros, criollos ricos y chapetones, al ver corregido el discurso del capitán Del Villar. Pero don Celso no había terminado:
–Sin embargo, hay que decir que estos barcos, muy robustos, rara vez montan más de 60 o 70 cañones, mientras ingleses y franceses construyen ya mastodontes de 80 o 100 con toda felicidad. Por otro lado, raro es aquél de nuestros navíos que porta cañones mayores de 18 o 24 libras inglesas, mientras que británicos y franceses, como bien podéis saber, suelen montar en las baterías bajas piezas de 32 libras y casi tres toneladas de peso que nosotros ni conocemos. Lo que nos sitúa, desde luego, en franca inferioridad.
No pudo continuar don Celso, pues varios arribistas criollos se habían puesto a dar voces a consecuencia de sus palabras; sin encararlo, le acusaban de embustero y derrotista. El comerciante, muy disgustado, volvió la espalda murmurando algo como que “Ya sabrá don Blas de Lezo meter a alguno en vereda”, mientras que, desatado el barullo, un fruto se escapó de la multitud, no acertando a don Celso por verdadera suerte pero estallando en la bota del francés. Visto lo cual, éste, ni corto ni perezoso, optó por tomar a Del Villar del brazo iniciando ambos una discreta retirada camino de la muralla, cubriendo la retaguardia los espantados Tracio y Cañamón.
–Soltadme, señor. ¡Soltadme os digo! –protestó el marino así arrastrado.
–Os prendo para poneros a salvo, caballero. No lo haría si no pensara que me hallo ante un valiente.
Pudieron detenerse al fin, para quedar encarados. Don Celso observó el afiligranado traje del francés, una casaca con brocados dorados, tan diferente de los austeros uniformes españoles:
–Valiente, loco o tonto, tal vez queríais decir. Pero ¿quién me mandará meterme? Ese maldito carcamal rollizo de Benavides…
–¡Bien está! Calmaos y sed más indulgente con él y con vos mismo.
–Pero vos ¿quién diablos sois?
El personaje se distanció una cuarta, cuadrándose en toda su altura; a continuación, hizo un espléndido y cortesano saludo descubriéndose ante él:
–Permitid que me presente: teniente de navío Alain Mortain, de la balandra Le Jolie, de Brest. Tomamos fondo anteayer en la bahía; vos, tan bien informado ¿no os habéis enterado?
–Señor –replicó don Celso–, ignoro las habladurías de muelle, si es a eso a lo que os referís. Y desconozco la comisión que os trae a Cartagena, pero, en cualquier caso, no parece muy prudente por vuestra parte entrar en discusión con civiles para exaltar los ánimos. No olvidéis que, hace no muchos años, un buque como el vuestro habría sido considerado pirata o bucanero de La Española, y vos, colgado en la plaza principal o en la muralla.
El francés frunció el ceño, risueño e interesado a un tiempo:
–¡Ah! Así que me hallo ante un desconfiado castellano viejo, una auténtica reliquia en proceso de extinción…
A Del Villar no le agradó que le llamaran “reliquia”:
–No paseo con mi sable, caballero, pero si lo que queréis es pendencia no dudaré en satisfaceros, pues puede que el extinto seáis vos.
–Viejo y susceptible –se reafirmó el francés, recolocándose travieso el sombrero y guiñando un ojo mientras llevaba a sus labios el dedo índice en actitud indagadora– y también perspicaz. Aceptad mis disculpas si os ofendí; me dejé llevar por mi interés.
Don Celso se apartó de él, buscando inconscientemente el amparo de la muralla. El contacto con la piedra le devolvió el aplomo:
–¿Podéis decirme, señor, qué cargo ocupáis en vuestra embarcación?
–Oficial, por supuesto –respondió Mortain en tono reservado.
–Y ¿cuántos oficiales sois?
El francés pareció vacilar:
–Eh, veamos: somos tres, caballero.
–¿Tres oficiales? ¿Para una balandra cuya única justificación es el correo o el enlace de flota? ¿Cuál es vuestra base, señor? Puerto Príncipe, Guadalupe o la Martinica, supongo. Qué casualidad que hayáis llegado precisamente en la estela de nuestra Flota de Galeones; una balandra llena de oficiales desocupados que se dedican a mezclarse para sembrar el desconcierto entre los ciudadanos. Caballero…
–¿Sí, monsieur?
–Vos sois un espía.
Cañamón ladró terminante para subrayar este aserto. El teniente Mortain les sostuvo a ambos la mirada; luego, la volvió a Tracio que, ajeno como casi siempre, se aletargaba sumido en su propia indiferencia. Volvió la vista al horizonte, como esperando de él alguna ayuda; finalmente, hubo de rendirse a la evidencia:
–Señor, he de reconocer que me he visto sorprendido por vuestra brillantez. Pero permitid que os recuerde que nuestros respectivos gobiernos se hallan en buenos términos; sus soberanos son familia, así que, para los franceses, amigos los españoles. Toda la información que se pueda obtener aquí nunca se utilizaría contra ustedes.
–¡Oh! –replicó don Celso teatralmente– Vuestra sinceridad me conmueve. ¿A quién se le pasaría por la cabeza que la noble nación francesa planee hoy felonías como la perpetrada contra Cartagena en 1697 por el barón de Pointis y su amo don Luis XIV, que costó la vida a mi difunto padre? Seguro que los probos franceses no desean otra cosa que ver la forma de ayudar al que fuera duque de Anjou, Felipe V de Borbón, hoy rey de España. Sólo a una mente muy estrecha o miserable se le ocurriría pensar que, fríamente, estén comprobando nuestro estado de fuerza, temerosos de lo que pueda hacer Inglaterra o decidir su Parlamento. ¿Tal vez para anticiparse, tomando previamente por el medio que sea los tesoros de los galeones, con la manida excusa de que nosotros no podemos defenderlos? Así empezó lo de Vigo en 1702 y mire usted cómo terminó. Parece evidente que, en la actualidad, el destino de América del Sur es asunto que gravita, como grave preocupación, en las cancillerías europeas.
Mortain quedó ahora estupefacto, mudo de asombro. ¿Quién le iba a decir que el melancólico oficial del que le habían hablado, Alma en pena, poseía tan amplios y penetrantes alcances? Sin embargo, reflexionó, esto le convertía en singularmente interesante.
–Señor Del Villar, difícil resulta replicar cuando vos mismo parecéis tener respuesta para vuestras propias preguntas. Pero os creo demasiado inteligente como para albergar viejos rencores por cuentas de las que no somos responsables. Lamento sinceramente lo de vuestro padre, pero, si no me equivoco, lo que nos importa ahora, a vos y a mí, es la suerte de Cartagena. Demos, pues, vuestras sospechas por ciertas y, como es imposible ser enemigos, sólo resta una solución.
Don Celso quedó intrigado:
–¿Perdón?
–Convencedme de vuestro vigor. Si lo hacéis, Francia no tendrá nada que recelar, absteniéndose de intervenir. ¿Podéis decirme qué baza pondrá España en juego para la defensa de esta plaza? Porque yo sólo he visto una vetusta muralla del medievo, una bahía con tres paupérrimos bajeles de guerra como centinelas, y el resto, sólo fortificaciones pequeñas, escasas y sin guarnecer.
–Muchas veces, monsieur, las cosas no son lo que parecen; si conocierais nuestra historia sabríais que las mejores bazas surgen, a veces, donde menos se las espera.
–Permitid que os replique –dijo Mortain, con leve tono escéptico– que mi apodo es Sonsché –se escribe Songer– es decir, ‘soñador’. Pero soñar no me impide ver con claridad; con todo respeto, ruego que no tratéis de confundirme con un farol.
Del Villar pareció ahora medir sus palabras:
–Os confiaré algo: existen tres bazas a nuestro favor. La primera, que Cartagena es defendible con un buen plan de fortificaciones.
–¿Y la segunda?
–La flota llegará. No puede haber duda sobre ello con lo que hay en juego. Servirá no sólo de tapón al enemigo, sino como refuerzo para las fortificaciones, evolucionando por la bahía para acudir allá donde se la necesite.
Mortain parecía interesado:
–Sólo os falta una, pues.
Por unos instantes, Celso recordó la memorable hazaña de Mostagán y el eco que había tenido en la Real Armada:
–Un oficial que lo fuera de la Armada Real francesa.
–¿Su nombre?
–El general don Blas de Lezo.