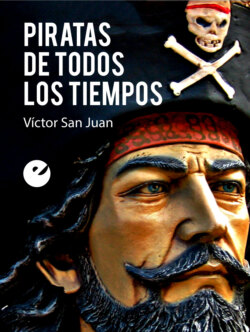Читать книгу Piratas de todos los tiempos - Víctor San Juan - Страница 8
ОглавлениеSiglos IX al XIV. Desde el confín de los tiempos: la piratería como arma de guerra. Reyes, nobles y monjes piratas
Al principio, todo fue piratería. Esto no quiere decir que cualquier nave que surcara los mares fuese pirata, pero sí que, si no era capaz de serlo, o de defenderse con presteza y eficacia, podía ser víctima de estos depredadores de la mar en cualquier momento, y no sólo en mar abierta, sino también en puertos, riberas y estuarios, incluso en el propio hogar, pues las hordas de piratas, saqueadores por excelencia, no veían en las fronteras físicas sino un nuevo desafío a superar para llevar a cabo sus fines. Piratas, pues, han existido siempre, y lo único que ha variado ha sido el tipo de piratería, el marco geográfico en el que se perpetraba, y la represión, absoluta, a medias o inexistente, inepta o efectiva, que contra ella se ejercía.
La piratería, uno de los oficios más antiguos del mundo, ha tenido siempre éxito por ser una actividad fácil; basta contar con una embarcación, del tipo que sea, armas blancas, y un puñado de hombres decididos, para lanzarse a ella, y esto era tan válido al principio de los tiempos como lo es en pleno siglo XXI. Ya en las crónicas egipcias aparece el faraón Ramsés luchando contra los piratas aqueos, aunque, en aquella época, los más famosos depredadores marítimos eran los piratas chekeres de Oriente medio, la gente de Chequer. En realidad, el gran pueblo marítimo de la antigüedad fueron los himyaritas, los “hombres rojos” asentados entre la mar y las montañas del Líbano, es decir, los fenicios, que recorrieron el Mediterráneo de Este a Oeste, pasaron las Columnas de Hércules, y arribaron a las brumosas costas británicas. Estos grandes marinos fundaron las ciudades de Tiro, Sidón y Beryte, importantes puertos, aunque la primera compañía de navegación surge en el mar Rojo, en lo que es hoy Eilath, para navegar en pos del oro de Ophir. Tiro, con sus dos puertos –norte y sur– será tan importante metrópoli comercial como para entrar en los planes de conquista de Alejandro Magno, que la hizo suya. En su expansión mediterránea, los fenicios toparon con los griegos, y, ni que decir tiene, los barcos de ambos bandos se atacaron y depredaron piráticamente unos a otros, especialmente cuando iban cargados de riquezas. Los griegos fueron grandes piratas, guardándose la memoria de Polícrates de Samos, el más famoso de su época, que llegó a tener una flota de más de un centenar de naves. El origen de Cartago, máxima enemiga de Roma, será de colonia fenicia, que encontrará de nuevo unos difíciles competidores, tanto, que acabarán por aniquilarla. Los fenicios, más comerciantes que piratas, utilizaron y sufrieron la piratería como todo el que apostaba por las rutas marítimas en la Antigüedad.
La primera represión efectiva y organizada de una civilización floreciente contra la piratería de la que tenemos noticia nos sitúa en el 67 a.C., es decir, muy próximos al arranque de la Era Cristiana, cuando el cónsul Pompeyo, yerno y rival de Julio César, organizó sus fuerzas dividiendo el Mediterráneo y mar Negro en trece sectores diferentes, a cada uno de los cuales asignó un comandante, constando la fuerza total de la impresionante cifra de 120.000 hombres y 270 barcos. Pompeyo dirigió esta amplia y exhaustiva redada personalmente, con una división de sesenta barcos, hasta tierras de Cilicia, donde los últimos de estos delincuentes fueron capturados, juzgados, y, muchos de ellos, ajusticiados. El episodio más famoso de piratería de la época vino de la mano del propio Julio, cuando, joven y desterrado por las intrigas de Sila, navegaba por mar hacia Cilicia –Turquía–. Los piratas le apresaron y pidieron veinte talentos por su rescate; herido en su orgullo, César mandó pedir cincuenta prestados, alegando que éso era lo que él valía, y juró a los piratas que les daría muerte. No tardó en cumplir su promesa; una vez en libertad, armó una flotilla en Mileto y halló y capturó a sus aprehensores, recuperando el rescate, y degollando a cada pirata antes de ahorcarlo, con lo que señaló a la posteridad la pena que había de darse a los bandidos de la mar. Por último, dato curioso, uno de los raros piratas romanos fue un hijo de Pompeyo, Sexto, que se dedicó al oficio tras ser expulsado de Roma.
Lo anterior es bien elocuente de los peligros a los que debía enfrentarse la navegación comercial en el Mare Nostrum, y los esfuerzos que tuvo que realizar el todopoderoso Imperio Romano para erradicar esta lacra. El Imperio bizantino heredaría estos crónicos problemas mediterráneos, que se reproducirían en todas las épocas hasta el desplazamiento del centro de gravedad del comercio al océano Atlántico, y, con él, de toda la cohorte de alimañas saqueadoras. En 1204 se produce un hecho de la mayor singularidad histórica, y que debe inscribirse en los anales de la piratería, pues el dux veneciano Enrico Dandolo, habiendo sido llamado para trasladar una cruzada con su flota, se encontró con el nada infrecuente problema de la falta de pago, por lo que, de acuerdo con sus deudores, decidió reconducir la cruzada transformándola en un asalto en toda regla a la ciudad de Constantinopla. El saco de la Centinela de los Estrechos, a cargo de una república marítima en ciernes, mostró hasta qué punto gobernantes sin escrúpulos podían usar la piratería como herramienta de predominio, de guerra, o como simple instrumento de cobro.
Mucho antes, sin embargo, una terrible horda pirática había conmovido los cimientos de Europa, sembrando el terror y el horror en las lejanas y frías aguas del mar del Norte y el canal de la Mancha. Eran los “hombres de las bahías”, hombres de las vik, o vikingos, pueblo de saqueadores procedente de Escandinavia, que disponían en aquel momento de las mejores naves, pues, si bien no eran las más aptas para navegaciones de altura (como se ha demostrado con las reconstrucciones actuales, padecían de los defectos de los barcos sin cubierta y escaso francobordo, es decir, frecuentes inundaciones que podían terminar en naufragio, y difícil gobierno con vientos de popa), sí resultaban las más ágiles, marineras y versátiles para el tipo de incursión pirática en el que se las empleaba, pues, con su rapidez de maniobra y evolución, y calado reducido, podían penetrar profundamente en los estuarios y cursos fluviales, mientras que la propulsión mixta a remos y vela les facilitaba el asalto y abordaje a embarcaciones más pesadas, o la rápida huida de quien quisiera capturarlas.
Las naves vikingas de cabotaje eran el karfi, velero costero de carga, mientras que el knerrir era el gran barco oceánico, de unos treinta metros de eslora, y respetable calado y francobordo. Pero la embarcación “todo uso”, el drakkar o dragón clásico que conocemos vulgarmente, era el llamado hafskip o knörr, de vela y remo, veinte metros de eslora, doce de altura de mástil, cinco metros de manga y dos de puntal, construido con dieciseís tracas de madera remachada a cada banda, y que podía llevar una veintena de tripulantes. Mientras que el knerrir se empleaba para grandes travesías, el hafskip resultaba una espléndida embarcación pirata, por su rapidez, maniobrabilidad, fácil manejo y mínimo calado. Estos barcos se conocen práticamente al detalle, pues en el fiordo danés de Roskilde aparecieron cinco hafskip, mientras que en el túmulo mortuorio del Sandefjord sueco –Gokstad– se descubría, en 1880, un hermoso karfi de cabotaje. Pero el caso más notable fue el barco de Oseberg, en el fiordo de Oslo, que apareció en 1904, tratándose de un magnífico drakkar ceremonial con el que se sospecha se quiso enterrar a una antigua reina nórdica.
Con tan desarrolladas y eficientes embarcaciones, los vikingos serían capaces de llegar a las costas del mar del Norte, Islandia, Groenlandia y Terranova. Su navegación se basaba en el sol y la latitud, el vuelo de las aves (que estos marinos describían cuidadosamente), y, sin duda, la experiencia previa, los primitivos derroteros, que irían componiendo en sucesivas incursiones, y el arrojo y capacidad de improvisación de cada marino, además de la información facilitada por los enemigos capturados en diferentes expediciones, que proporcionarían a los nórdicos la necesaria “inteligencia”. Navegaban unas 120 millas diarias, con las limitaciones y dificultades de las travesías costeras, pero también con sus ventajas, es decir, la posibilidad de disponer, en caso de necesidad, de un refugio a mano para huir del mal tiempo o descansar hasta una nueva jornada.
De esta forma, avanzando por la costa, y creando a su paso bases de apoyo para posteriores expediciones, los nórdicos o normandos penetraron profudamente hasta el mismo corazón del Imperio carolingio de los francos, cuyo punto débil fue precisamente estar surcado por ríos. Entraron por el Rhin, el Mosa y el Somme; por el Sena llegaron a Rouen y París en 845, 855, 862 y 885. Rebasando la Bretaña, el Loira les abrió las puertas para el saqueo de Nantes, Tours y Orléans. Más allá, hallaron la inmensa desembocadura del Garona, de diecisiete kilómetros de ancho, por la que pudieron penetrar en 847 a Burdeos, y, siguiendo el curso del Dordoña, a Perigueux (en 841, 849, 853 y 865) y Clermont-Ferrand, en la misma Auvernia. Con el tiempo, pudieron apropiarse de un territorio que abarcaba desde el Ouessant hasta el río Escalda, incluyendo las actuales Francia, Bélgica y parte de Holanda hasta París, al que llamaron Normandía.
Desde esta cómoda cabeza de puente, iban a desplegarse hacia el Sur para producir incesantes estragos. En 844 llegan a la cornisa cantábrica de la Península Ibérica, pero no impresionan a los recios asturcones, cuyo rey Ramiro I los devuelve al mar. Logran penetrar, no obstante, en las rías altas y bajas gallegas, saqueadas a conciencia. El vigoroso impulso de estas hordas prosiguió hacia el Sur, alcanzando el estuario del Tajo, es decir, Lisboa, repetidamente devastada hasta los mismos cimientos. Alarmado por las noticias que llegaban del Oeste, el emir Abd-al-Rahmán II, heredero de la dinastía Omeya del califato de Córdoba, envió un ejército que masacró la horda normanda en Tablada. Los “barbudos del Norte” no eran invencibles; si se neutralizaban sus mejores bazas, es decir, sus magníficas embarcaciones, y las “hachas danesas” –temibles en el cuerpo a cuerpo masivo– podían ser vencidos, y lo fueron, aunque, en su retirada, los vengativos piratas saquearan Beja.
Pero esta derrota no fue más que una pausa antes de que arreciara un nuevo temporal: en 858-859, sucesivas expediciones normandas recorren el litoral de la España musulmana, doblan el cabo San Vicente, y se introducen en los cauces del Guadiana y el Guadalquivir hasta Sevilla, que fue entregada a las llamas, quedando la propia capital del califato, Córdoba, amenazada. Acto seguido, los vikingos atraviesan el estrecho de Gibraltar, cruzan el mar de Alborán, y, más allá del cabo de Gata, la ambición del “terror nórdico” encuentra víctimas en las que cebarse: remontan el cauce del Ebro, y, cuando el rey de Navarra García Iñiguez acude para hacerles frente, lo capturan prisionero y piden por él un elevado rescate. Las Baleares son las siguientes en sufrir la acometida normanda, y sus ciudades, completamente arrasadas. Por último, cruzando el golfo de León, por el valle del Ródano es atacado el “bajo vientre” del Imperio carolingio hasta Valence y Lyon.
Esta fue la “primera oleada” normanda. Para la próxima, habrá que esperar al siglo X, cuando, de nuevo, el duque de Normandía, Ricardo I, impulsó a los daneses hacia el Sur. Esta vez, no obstante, los peninsulares estaban mejor preparados. Los normandos invaden Galicia de nuevo, pero los cristianos les sorprenden en diversas emboscadas, y les derrotan, incendiando sus naves. En Lisboa son acometidos en las llanuras, sufriendo pérdidas. Más al Sur, la flota musulmana del califa Al-Hakam II protege los cauces del Guadiana y el Guadalquivir; los daneses no tienen otra posibilidad que seguir adelante, llegando a la Italia meridional, donde, para estupor del papa León IX, se establecieron. El vicario de san Pedro no dudó en acometerles con su hueste, y es hecho prisionero en 1053. Así que su sucesor, Nicolás II, entendió como mucho más práctica la alianza, verificada en 1059. A partir de dicho momento, los normandos, ya establecidos y consagrados, abandonaron la piratería, para involucrarse en el difícil y resbaladizo juego de la política italiana, llegando a proclamarse reyes de Sicilia.
La piratería, pues, había penetrado en los dominios de la Edad Media: un difícil conglomerado de diminutos reinos, cuyos monarcas no deseaban otra cosa que enriquecerse a costa del vecino, mientras que las grandes repúblicas comerciales de la Antigüedad –Génova, Venecia y Pisa– aún se estaban gestando. Se trata de un periodo de “señores de la guerra”, en el que la piratería se utiliza para hacer daño al rival, y como práctica habitual para abastecerse en tiempos de escasez, o acaparar en los de bonanza. Como una bandada de aves carroñeras, los reinos rivales caerán unos sobre otros sin importarles víctimas ni seres inocentes, sufrimientos ni atrocidades, en un aquelarre pirático lamentable de los muchos que habría de registrar la historia.
El conde de Empúries, señor de Gaucelem, sería un buen ejemplo de lo anterior. Tenía su castillo en la desembocadura del río Muga –bahía de Roses–, a caballo de las rutas comerciales que unían Italia con la antigua Occitania, es decir, un lugar estratégico para atacar la navegación en el golfo de León, que depredaba a conciencia. Establecidos sus dominios marítimos, llevó sus incursiones al norte de Mallorca-Alcudia y Pollensa-Almería, e incluso el estrecho de Gibraltar. Cuando los normandos irrumpieron en sus dominios, no dudó en aliarse con los musulmanes para rechazarlos. Del 903 al 911, un nuevo conde, Sunyer II, atacó a los normandos en las Baleares y mar de Alborán, en una nada infrecuente campaña naútica de piratas contra piratas. Pero, aliados sus vecinos del Norte y del Sur, con los ya establecidos normandos de Sicilia, esta dinastía caerá en decadencia de forma paralela al aterramiento del fondeadero del Muga con el cambio de milenio, no pudiendo ya desplegarse desde allí más naves. Los días de la Empúries pirática medieval se desvanecieron como los de la romana Emporion en su día.
También a la sazón culmina otra horda pirática que había sembrado el pánico en el Mediterráneo central: los sarracenos, que, con base en el Túnez actual, cuya costa era un auténtico rosario de refugios piratas como la islas de Zembra y Djerba, Bizerta, cabo Cartago y la actual Kelibia, alcanzaron con facilidad el Tirreno para sus primeras incursiones. En 827 desembarcan en Córcega, Cerdeña y Sicilia, llegando al continente en 834, y culminando sus asaltos con la toma de la ciudad de Bari –841– en plena “espuela” de la bota italiana, es decir, el Adriático, lo que les permitía el control de este mar confinado. Sin embargo, su más sonado ataque llegará en 846, cuando desembarcan en el antiguo Portus de Roma –Lido–, saqueando la ciudad extramuros. También llegaron a la costa azul francesa, pero, con el nuevo milenio, su impulso decreció y fueron expulsados tanto de Italia como de las islas, aunque pequeños núcleos como Almería continuarán manteniendo la actividad aún durante otro siglo. Lo mismo sucedió con los temibles normandos, detenidos finalmente en Inglaterra en 878, y en Francia en 891. Para fin de siglo, las crónicas dejan de hablar de estos invasores que asolaron las costas europeas aprovechándose de la sorpresa y el ataque masivo como táctica básica, y sin pretender justificar de ninguna manera sus intenciones, tal como se hará después por motivos ideológicos, de odio al imperio dominante, o religiosos.
Los nuevos tiempos no traerán grandes novedades. El señor de Barcelona, Ramón Berenguer III, hijo de madre normanda, fue un señalado noble que se dedicó a la piratería. En 1114 realizó una expedición pirata contra las Baleares, en mal momento, pues, en su ausencia, los almohades, en la senda del ya desaparecido emir Al-Mansur (Almanzor) devastaron su ciudad. Con el tiempo, Aragón y su salida al mar, Cataluña, van a desempeñar un importante papel como foco de poder en el Mediterráneo, librando una pugna marítima e isleña en la que la piratería no era sino un instrumento más de hacer daño al enemigo. Lo mismo sucedía en otras latitudes; las aguas confinadas se veían sometidas a la pugna de los nautas zarpados de ambas orillas, de los que los piratas no eran sino la punta de lanza. En aguas del canal de la Mancha aún se recuerda la leyenda del monje y almirante Eustace Buskes, al que arrancó de su abadía de San Wulmer, en Picardía, un conflicto por la muerte de su padre, terminando por aceptar un puesto de senescal y la pacífica existencia de un hombre casado. Pero tampoco ahí estaba escrito su destino, pues una nueva diferencia, esta vez con su señor, lo mandó al exilio inglés, siendo acogido, por su noble cuna, en la corte de Juan sin Tierra, que había sucedido al famoso Ricardo Corazón de León. Puesto al mando de una escuadrilla de galeras inglesas, Eustace atacó las islas de Jersey y Guernsey en atrevida incursión pirata, escapando después del jefe galés de la escuadra francesa, Kadoc, al que burló también remontando el Sena, logrando copioso botín. Su triunfante regreso a Inglaterra en 1206 le valió la primera “patente de corso” expedida personalmente por Juan. Excomulgado éste por el papa, Eustace, que debía seguir siendo fiel a sus convicciones religiosas, regresó al servicio de Felipe Augusto de Francia, que, convencido de su fama, le puso al mando de sus galeras de Boulogne, con las que asaltó dos ciudades sublevadas contra su señor, Brugues y Dam, entregadas al pillaje. Pero, atrapado por una hábil maniobra de Guillermo Larga Espada, su flota quedará destruida completamente.
Felipe Augusto le rehabilitó con ocasión del destronamiento de Juan Sin Tierra, para llevar a su hijo Luis al trono inglés. Los 800 navíos y 1.200 caballeros fueron sorprendidos por un tremendo temporal que los dispersó completamente, aunque Eustace lograba llegar a buen puerto con Luis y ocho galeras. Acto seguido, se apodera de las islas de Serk y Guernsey, mientras la situación de Luis y su esposa, Blanca de Castilla, se hace cada vez más precaria. Puesta la flota francesa bajo el mando de Eustace, será finalmente derrotada por una escuadra inglesa que le atrapó con el viento a su favor. El buque del almirante, rodeado por cuatro enemigos, fue batido y abordado, y éste pionero de los corsarios del canal de la Mancha, descubierto escondido en la cala, sería decapitado, según se cuenta, por Ricardo, hijo de Juan Sin Tierra, que le acusó de traidor.
A través de las grietas de una aparentemente gris y atávica Edad Media, había emergido el pulso incontenible de las cruzadas, auténtica invasión occidental de Oriente Medio por la que se acabaría pagando un alto precio. Intervinieron en ellas, como actores principales, reyes y nobles franceses procedentes de los restos del Imperio carolingio, secundados por ingleses, alemanes, flamencos, italianos y un largo etcétera. No todas las cruzadas fueron dirigidas contra los herejes islámicos de la Tierra Santa; algunas, como ya sabemos, serían hábilmente “reconducidas” contra el corazón del Imperio bizantino, Constantinopla, por los codiciosos venecianos, que, tras el asalto, procedieron al saqueo y expolio de la ciudad que alberga el Cuerno de Oro, revelando a las claras que el espíritu caballeresco y cristianizante podía muy bien trocarse en simple ambición de enriquecimiento sin escrúpulo, es decir, en pura piratería.
Un síntoma más de las tensiones a las que Europa se veía sometida, que no eran ajenas a la rivalidad entre Francia e Inglaterra, pues el rey de ésta última era vasallo del de aquélla, además del papado y el Imperio germánico, los cuales, con todo tipo de falsos pretextos, se disputaban la posesión de la Italia Lombarda, Cerdeña y Sicilia. A estas pugnas se superponía la rivalidad entre las ciudades comerciales italianas, Venecia, Génova, Pisa, Lucca y Florencia, siempre dispuestas a medirse en cruentas contiendas navales, o a aliarse con la enemiga de ayer para hacer frente a una tercera, ignorando que, a su espalda, aun en decadencia, alentaba el otrora poderoso Imperio bizantino, heredero de Roma, en plena eclosión cultural e intelectual antes de extinguirse en su imposible posición geográfica de nexo entre Oriente y Occidente.
En medio de esta malla inextricable de conflictos y pasiones, dos reinos de la Península Ibérica, Castilla y Aragón, prosperaban actuando como pescadores de río revuelto, aprovechándose de las debilidades de unos y otros. No muy bien lo hizo el primero; magistralmente, el segundo. Fernando III, el Santo, rey de Castilla, había expansionado notablemente su reino a costa de al-Ándalus, tomando Córdoba, antigua capital del califato, Jaén, y, en 1248, dotándose en los puertos montañeses de una flota primigenia al mando de Ramón Bonifaz, Sevilla, con lo que lograba la salida de sus naves al estratégico golfo de Cádiz. Casó con una alemana, Beatriz de Suabia, de la que tuvo a Alfonso X el Sabio, rey de Castilla de ascendiente Hohenstaufen, que, seducido por el sueño de ser emperador –rey de reyes– dejó a Castilla varada en sus amplios horizontes marítimos hasta la llegada del Renacimiento. La visión de la que, por el momento, carecieron los reyes castellanos, fue la que, muy al contrario, aprovecharon al máximo los reyes de Aragón, en una proyección mediterránea que llevaría la contienda política y pirática a las aguas en torno a la isla de Sicilia, y de la que emergería uno de los marinos y piratas más grandes de la antigüedad.
Jaime I el Conquistador había hecho lo propio con el Reino de Aragón; de hecho, su gran aventura, la conquista de Mallorca, se llevó a cabo con la disculpa de que los piratas baleáricos atacaban los barcos mercantes barceloneses, y, por tanto, había que erradicar este nido pirático. Lo cierto era que, en aquel momento, se atacaba al tráfico mercante catalán, francés, italiano y bizantino desde el mundo islámico, cristiano, griego, y, en resumidas cuentas, de los cuatro puntos de la rosa de los vientos; pero la excusa de la piratería, como la de las armas de destrucción masiva en nuestros días, sirvió a los invasores para justificar sus propósitos. Mallorca fue conquistada en 1229, Menorca en 1231, e Ibiza en 1235, con el principal aporte de Barcelona, y caballeros francos de Marsella y Montpellier. Tras la hazaña, el siguiente objetivo del rey Jaime fue Castellón, y, después, Valencia, que cayó en 1238.
El hijo de Jaime I fue Pedro III el Grande, gran guerrero y singular personaje, pues, como todo buen monarca, supo hacer de su fama y fuerza elemento negociador que empleó diplomáticamente. Limitado al Oeste por Castilla, y al Sur por las conquistas de su padre, que apenas dejaban Murcia como resto fronterizo, la ambición de Pedro le impulsaría hacia el Este, a través del Mediterráneo, en un salto escalofriante que le llevó a chocar directamente contra la casa de Anjou, reyes de Francia, y el papa, protegido de éstos. El Aragón de Pedro III mantuvo, a través de los puertos catalanes, un intenso y fructífero tráfico comercial con al-Ándalus y Túnez, respaldado por los oportunos acuerdos con estos reinos islámicos. Con base en Málaga y Almería, las naves catalanas atacaban el tráfico marítimo del enemigo francés, e italiano, con patente de corso del propio Pedro, al que la historia consigna como monarca pirata. En la propia Barcelona, al sur de la montaña de Montjüich, estaba el puerto de Can Tunis, la Casa de Túnez, donde se llevaba a cabo el activo intercambio de mercancías con este reino africano de piratas.
Dominando los accesos al Mediterráneo por el Oeste (estrecho de Gibraltar) y el Este (canal de Sicilia), no es de extrañar que, en la muerte de Manfredo, rey de Sicilia y cuñado de Pedro III, y asesinato de su sobrino Conradino a manos de Carlos de Anjou, el aragonés viera una ocasión inigualable de apoderarse de esta isla basándose en los derechos de su esposa Constanza Hohenstaufen, y con la inapreciable ayuda de los propios sicilianos, que iban a masacrar a los franceses en venganza por el crimen de Conradino durante las famosas Vísperas Sicilianas.
La vanguardia invencible que el rey Pedro III empleó para hacer efectiva esta reclamación fue su poderosa flota, al mando de los almirantes Conrad de Llansá y Roger de Lauria, y los célebres guerreros almogávares, montañeses catalanes y aragoneses de enorme resistencia y capacidad combativa, que se lanzaban al ataque al grito de “desperta ferro”. La denominación de estos mercenarios parece provenir del árabe, al-mo-gauar significa incursor en tierra extraña, al-muhavir, [el que provee de noticias], es decir, ejército de observación, que siempre son los que van por delante, y gabar, que significa orgulloso, altivo. Estas tropas mercenarias, a bordo de las escuadras de galeras del rey pirata, compondrían un tándem formidable e imbatible en los notables logros durante este periodo de la corona de Aragón.
Conrad de Llansá había llegado a Aragón como criado de la reina Constanza; siciliano de sangre nórdica, iba a protagonizar la primera gran victoria naval aragonesa en aguas mediterráneas. En 1279 el rey le envía, con diez galeras, a saquear las ciudades norteafricanas del sultán de Marruecos. La expedición pirática comenzó, significativamente, en Túnez, donde, logrados los pactos oportunos de no agresión, se procede a arrasar y saquear toda la costa desde el cabo Bon hasta Ceuta, rematando la incursión con la toma de ésta última ciudad. Cuando las fuerzas del sultán Abu Yusuf acudieron a sitiarle, Llansá escapó con el tiempo justo; seis de sus barcos, con todo el botín, lograron cruzar el estrecho para refugiarse del viento de Poniente a sotavento del Peñón, en la que, desde entonces, se conoce como cala de los Catalanes. Pero otras cuatro galeras, abatidas por el viento, fueron perseguidas por tres musulmanas, hasta que, llegados a las islas Habibas, en las proximidades de Orán –fue sin duda una larga persecución, de más de una jornada– se dieron la vuelta y vencieron a las perseguidoras, capturando dos y hundiendo la restante. La victoria de las Habibas, precedida del crucero pirático por el norte de África, señaló el inicio del dominio de la Armada aragonesa, utilizando la piratería como un elemento de guerra más.
Las Vísperas Sicilianas (1282) habían trastornado los planes de Carlos de Anjou, obligándole a la represión en la isla; ciego de odio, sitió Mesina para pasarla a sangre y fuego, pero Pedro III, a la sazón en Túnez, acude en ayuda de los sicilianos desembarcando en Palermo. Mientras los almogávares dan buena cuenta del sitio de Mesina, la escuadra aragonesa, al mando del bastardo Jaime Pérez, derrota en Reggio a los franceses, tomándole veintidós galeras. Pero esta segunda victoria naval se ve empañada por la rápida destitución del hijo natural del rey, que había desobedecido a su padre atacando la plaza de Reggio contra las órdenes de aquél.
Toma entonces el mando de la escuadra el calabrés Roger, nacido en Scala, hijo del señor de Lauria y doña Bella, dama y posiblemente, ama, de leche, de la reina Constanza de Aragón. Se había criado en la corte como compañero de juegos de Pedro III, y los monarcas aragoneses le ennoblecerían con los títulos de conde de Cocentaina y señor de Calpe. Se trataba, pues, de persona que, aunque no emparentada de sangre con la familia real, lo estaba por todo lo demás, pues era un íntimo de toda la vida en quien depositar absoluta confianza. Cuando Pedro III, prosiguiendo las operaciones de guerra para controlar el canal de Sicilia, pone sitio a la fortaleza de Malta, las galeras francesas acuden para levantarlo, seguidas de cerca por las de Roger de Lauria. Atrapados los franceses en el puerto de La Valetta, Roger los conminó a la rendición, y, rechazada ésta, se trabaron las dieciocho galeras aragonesas en combate con las veinte de Guillermo Corner. El francés acometió personalmente la galera de Roger y le buscó con un hacha; mal momento pasó el almirante aragonés cuando una lanza le clavó un pie a las tablas del plan, inmovilizándole contra tan formidable enemigo, pero la piedra almogávar oportunamente lanzada desde una honda anónima desarmó al francés, y Roger, desclavando la azcona, atravesó con ella a su enemigo. Fue el principio del fin para la flota francesa, que perdería diez galeras apresadas antes de poner pies en polvorosa, dejando en manos aragonesas las islas de Malta, Gozo y Lípari. Tercera gran victoria para el intratable Pedro III, al que, a falta de nada mejor, excomulgó el papa afrancesado, y retó a duelo personal Carlos de Anjou, quedando ambas “represalias” en agua de borrajas.
Entretanto, la conquista de Sicilia proseguía: Constanza desembarcó para ser coronada reina, y Roger, tras su victoria, se dirigió a Nápoles para buscar los restos del enemigo en su propio cubil. Aceptó el desafío el hijo de Carlos de Anjou, príncipe de Salerno, y, con todos los nobles de su corte, armó una escuadra mucho más numerosa que la aragonesa, saliendo en su busca. Roger de Lauria, al verlos venir, simuló la huida para sacarlos del puerto, logrado lo cual, los aragoneses se volvieron repentinamente contra las galeras francesas. Mientras los cortesanos y caballeros francos estorbaban la maniobra de éstas últimas, Roger y sus almogávares acometieron con agilidad y ligereza, logrando rodear y sitiar la galera de Capua, donde iba el príncipe de Salerno, que, con su barco desfondado por varios arietes, tuvo que verlo irse a pique, siendo rescatado personalmente por Roger junto al almirante Jacobo de Brusson; acto seguido, la moral francesa se vino abajo, siendo completamente derrotados por cuarta vez consecutiva. Roger de Lauria se dirigió entonces de vuelta a Nápoles, y, confirmada su victoria por el enemigo, marchó a Mesina con los prisioneros para presentarse a Constanza. La reina, para que los sicilianos no ajusticiaran al de Salerno en venganza por el asesinato de su primo Conradino, se las tuvo que ver y desear. Aún así cayeron, linchados por la multitud, sesenta prisioneros, y dos más que se apuntó el propio Lauria por traidores.
Carlos tuvo que bajar con una escuadra a lo largo de la costa italiana para hacerle frente, pero, víctima de problemas internos y la enfermedad, murió en Foggia este rey de Nápoles y Sicilia, hermano de san Luis de Francia, a comienzos de 1285, sin haber podido rescatar a su hijo. Entretanto, Lauria, reforzado con las galeras de Pedro III, y viendo que su enemigo no reaccionaba, se lanzó al saqueo de la costa calabresa, empezando por Nicotera, siguiendo Castelvetro y Castrovilari, y acabando por arrasar toda la Basilicata en una estremecedora campaña pirática, en la que inocentes pagaron por los pecados de su rey francés.
Las barbaridades del almirante-pirata aragonés en su propia tierra natal debieron ser de tal entidad, que la nueva Corona de Sicilia hubo de pararle los pies, enviándole a tomar la isla de Djerba para el sultán de Túnez. Terminada esta misión, y de vuelta en Mesina, el nuevo rey de Francia, Felipe III Capeto, llamado el Atrevido, decide llevar la contienda a tierras europeas, invadiendo el Rosellón como cabeza de puente para penetrar en Cataluña. El ejército francés cruza el Ampurdán y pone sitio a la plaza de Gerona, que rindieron, pero se declara una epidemia de peste que debilita el ejército y la flota francesa.
En estas condiciones llega, incansable, Roger de Lauria a las costas catalanas después de tomar y saquear Taranto, enviado expresamente por el rey Pedro, que le dijo:
“Ya sabes, Roger, por experiencia, cuán fácil es a los catalanes y sicilianos triunfar de los franceses y provenzales por mar”.
Fuertes los enemigos en cincuenta y cinco galeras, dejaron quince en Rosas, avanzando con el resto hacia el Sur en apoyo del rey Felipe, que marchaba por tierra. Avistada una división de sólo diez galeras aragonesas, hicieron por ellas una nueva subdivisión de veinticinco francesas, que fueron a toparse con el grueso de Roger de Lauria en persona, al que no esperaban en aguas catalanas. Teniendo en cuenta su repentina inferioridad, la peste, y el adversario que habían encontrado, los franceses trataron de escabullirse al amparo de la oscuridad tomando la contraseña de sus enemigos: Aragón, y encendiendo fanales como los de las galeras catalanas. Pero Roger y los suyos no se dejaron engañar, atacando a los provenzales del almirante Jean d’Esclot. Las formidables andanadas de los ballesteros catalanes fueron en esta ocasión decisivas, de forma que, llegado el amanecer, sólo doce galeras francesas lograron escapar con Enrique del Mar. El resto cayeron prisioneras, y Roger, al ver algunas en mejor estado que las suyas propias tras el combate, no dudó en transbordar con su gente y emprender la persecución.
La victoria de Las Hormigas, llamada así pues se libró en las inmediaciones de estas islas situadas frante al cabo de Plana, entre Palamós y Llafranc, en la Costa Brava, fue la quinta del reinado y la más celebrada de Roger, pues detuvo en seco el avance franco por la mar, lo que significó desbaratar también el impulso de la invasión francesa por tierra. Los cronistas y aduladores de la época harían famosa la frase de Roger al conde de Fox tras el combate:
“Sabed que sin licencia de mi rey no ha de atreverse a andar por el mar escuadra o galera alguna ¡qué digo galera! los peces mismos, si quieren levantar la cabeza sobre las aguas, habrán de llevar un escudo con las armas de Aragón”.
La retirada francesa se consumó de la forma más catastrófica, pues falleció de peste el rey Felipe el Atrevido, y las galeras que quedaron en Roses, sin tripulaciones ni mandos, hubieron de ser quemadas para que no cayeran en manos del enemigo. Por desgracia, la ferocidad de Roger y los suyos quedó también en evidencia, pues, en venganza por los estragos perpetrados en la invasión, arrojó al mar, para que se ahogaran, trescientos prisioneros atados, y a otros tantos les sacó los ojos, en un cruel exceso criminal más propio de un pirata desalmado que de un almirante real.
Tampoco sobreviviría mucho a esta batalla el rey Pedro III el Grande; murió en Villafranca con cuarenta y seis años, dejando de heredero a su hijo Alfonso III el Liberal. Mallorca, gobernada por su tío Jaime, se había declarado independiente de Aragón aprovechando la invasión francesa, y hubo de ajustar las cuentas a la familia, tal como habría deseado su padre. Por su parte, Roger zarpó inmediatamente de vuelta a Sicilia para informar allá del óbito del monarca a su viuda. Tal vez en castigo a sus crueldades, la mar le sumió en un tremendo temporal que dispersó sus cuarenta galeras, costándole gran esfuerzo alcanzar Trapani. En su ausencia, Constanza había dado el mando de la escuadra a Bernardo de Sarriá, que, para no ser menos a los usos y abusos de la época, realizó un crucero pirático por la costa meridional italiana, arrasando Capua, Sorrento, Pasitano y Astura, además de apoderarse de las islas de Capri y Procida. Para no ser menos, Roger recompuso seis galeras con las que recorrió en pirata la costa provenzal, haciendo numerosas presas, y saqueando localidades como Engrato y Santueri. Llevaba de nuevo el almirante el correo real, es decir, un comunicado del rey Jaime de Sicilia para su hermano Alfonso.
La piratería aragonesa provocó la reacción del gobernador de Nápoles, decidido a la invasión de Sicilia en connivencia con el papa. Mandaba la expedición Reinaldo de Aveliá y el obispo de Marturano, legado del papa; tomaron Augusta, al norte de Siracusa, desde la que se vislumbra el Etna justo por la vertiente contraria que lo contemplaban desde Mesina los aragoneses, como cabeza de puente para pasar el ejército de Brindisi. Estaba Roger precisamente en el astillero de Mesina, sucio y envuelto en una toalla, preparando como solía, personalmente, sus galeras, cuando se enteró de que los volubles sicilianos le acusaban de lo sucedido, y, ni corto ni perezoso, tal como estaba, se presentó en la corte ante Constanza y su hijo Jaime, espetándole a los cortesanos:
“¿Quién de vosotros es el que, ignorando los trabajos míos (que detalló uno por uno), no está contento de lo que he hecho hasta ahora?”.
Calló la corte, y Roger, hombre fuerte del reino, y, como tal, mal visto por los que mucho quieren y nada hacen, partió con cuarenta galeras al encuentro del enemigo. De un rápido golpe de mano, puso sitio y reconquistó Augusta, donde cayeron prisioneros Aveliá y el legado papal. Sin descanso, se dirigió a destruir la flota enemiga, de ochenta y cuatro barcos, fondeada en Castellmare di Stabia, y la avisó de que la iba a combatir. Dispuestos los franceses en batalla, se arrojaron contra los de Aragón, rodeándolos con ventaja inicial. Pero, viendo que podían ganar gracias a su superioridad numérica, empezaron a estorbarse unos a otros por conseguir el mejor botín, creando masas de barcos atascados que eran fácil presa del enemigo, y, en especial, de los ballesteros catalanes. El momento cumbre de la confusa batalla de Castellmare, posiblemente la mejor de Lauria, llegó cuando fueron tomadas las dos taridas con los estandartes del almirante enemigo, Enrique del Mar, que, una vez más, huyó para ponerse a salvo. Fueron apresadas un total de 44 galeras enemigas, es decir, la mitad de la escuadra francesa, que fueron llevadas a Mesina en medio de grandes hurras y aclamaciones para Roger y los suyos. Crecido por la victoria, el marino aragonés se creyó capaz de lograr personalmente un armisticio con sus derrotados, pero el nuevo rey Jaime de Sicilia no le respaldó, ordenándole ponerse a sus órdenes en la contraofensiva por tierras calabresas. Frente al castillo de Bellveder volvió Roger a poner de manifiesto un proceder típicamente pirático, como fue exponer al tiro de las máquinas de guerra enemigas, en vanguardia, al hijo del señor que defendía la plaza, resultando el joven muerto. Tomó acto seguido el rey Jaime el puerto de Gaeta, y, cuando se preparaba una cruenta batalla con las fuerzas de Nápoles que acudían a combatirlos, el papa logró poner paz entre ambos contendientes, iniciándose una tregua de dos años. Paz también buscaba el rey Alfonso de Aragón con Francia, pero, antes de consumar el tratado, falleció con sólo veintisiete años, en 1291.
Heredaba el trono el rey Jaime de Sicilia, ahora Jaime II de Aragón, ocupando el de Sicilia Fadrique. Roger de Lauria aprovechó el interregno para realizar una nueva expedición pirática en aguas africanas; llevó luego al nuevo rey a la Península, y regresó a Sicilia, donde, desembarcando, le ganó una fiera escaramuza al caballero francés Guillermo Estenardo en Castella, tras lo que saqueó Malvasía y la isla de Chío, regresando porteriormente a Mesina.
Llegaba entonces, para sorpresa y estupor de todos, el giro copernicano que dio Jaime II a la política aragonesa haciendo las paces con Francia, cediendo Sicilia a los Anjou a cambio de Córcega y Cerdeña, y acordando la revocación de la excomunión a los aragoneses por el célebre tratado de Agnani. Fadrique y Roger, no sabiendo en un principio qué partido tomar, son citados en la playa de Roma –el Lido– por el inquietante papa Bonifacio VIII, que trata de apoderarse de Sicilia. El pontífice, consciente de que se halla ante uno de sus mayores enemigos, el más afamado y diestro almirante y pirata de su época, le espeta:
“—¿Es éste el enemigo tan grande de la Iglesia y el que le ha quitado la vida tanta muchedumbre de gentes?
—Ese mismo soy, Padre Santo –le replica Roger– mas la culpa de tantas desgracias es de vuestros predecesores y vuestra”.
Acto seguido, el taimado papa se lleva en privado a Fadrique, al que trata de convencer con sus intrigas. En Sicilia, el bando aragonés estaba dividido; unos caballeros apostaban por Jaime pese a que ello implicaba entregar la isla, otros por Fadrique, que, finalmente, decidía quedarse. Roger no es ajeno a esta controversia, y, aunque al principio favorable a Fadrique, acabó abandonándolo por numerosas discrepancias, que no logró aplacar su colega y cuñado Conrad de Llansá, a la sazón en la corte siciliana.
Siguió un nuevo crucero pirático de la armada de Roger por la costa italiana: se atacan y saquean Lecce, Otranto y Bríndisi, a cuyo regreso el almirante se evidencia ya como partidario de Jaime II de Aragón, lo que fue causa de su arresto (1297) en un arrebato de Fadrique, que, a continuación, ordena el destierro, que verifica el marino en compañía de la reina viuda Constanza y su hija Violante, que iba a casarse con el duque de Calabria en Roma. El rey Jaime no tiene otra opción, si quiere garantizar el tratado, que arrebatar Sicilia a su hermano Fadrique, aliándose con los franceses. Roger, tapándose la nariz, debe encabezar con el conde Russo la hueste napolitana en la batalla de Cattanzaro, pero son vencidos por los sicilianos, y el calabrés está apunto de morir, herido en una cuneta. Enfurecido y derrotado, regresa a la Península, donde el rey Jaime le rehabilita poniéndole de nuevo al mando de la escuadra aragonesa. Roger de Lauria volvía a ser el almirante invencible de siempre, para ésta su última cabalgada sobre las olas en pos de su rey, Jaime II de Aragón.
El intento de reconquista de Sicilia conoció no pocos altibajos y sinsabores, pues los coriáceos guerreros fieles a Fadrique, y éste mismo, supieron insuflar a los sicilianos un espíritu de resistencia que el rey de Aragón y los suyos, Roger incluido, no pudieron superar. Los sitios de Patti y Siracusa se complicaron lamentablemente; Juan de Lauria, sobrino del almirante, corría la costa con veinte galeras de catalanes, cuando le salieron al paso veintidós sicilianas, que le derrotaron estrepitosamente, apresando dieciseís naves y tomándole prisionero. Para supremo escarnio del almirante, su sobrino fue decapitado en Mesina por traidor; cumpliendo órdenes, hubo de volver a la costa italiana para rehacer sus fuerzas, pero no tardó en regresar con 56 naves de guerra y el rey Jaime a bordo, dispuesto a cumplir sus compromisos. No lejos del cabo Orlando, toparon con los sicilianos, antiguos amigos y compañeros, ahora enemigos a muerte, con cuarenta galeras al mando de Fadrique, Alagón, Ampurias, Palici y Entenza. Anochecía, y, con buen juicio, el rey Jaime ordenó esperar a que rayara el alba para atacar.
Roger aprovechó el tiempo para acondicionar sus galeras a son de batalla; consciente de su superioridad, ordenó a una de sus divisiones acometer al enemigo por la popa, mientras el resto lo hacían por el frente. Por su parte, los sicilianos ataron sus naves para forzar al enemigo a aceptar el combate a distancia mientras le desgastaban con salvas de ballestería. Pero Entenza, demasiado impulsivo, desató su galera y acometió a los aragoneses, trabándose así la batalla, y cayendo los sicilianos en la tenaza que magistralmente Roger había planeado. Fadrique quiso aguantar hasta vencer o morir, pero, rendido por el cansancio y el calor, sus lugartenientes emprendieron la huida con otras seis galeras, dejando al resto en la estacada. Al ver esto, el alférez Pérez de Arbe, leal a Fadrique en toda la heroica sublevación siciliana, se quitó el casco y se suicidó partiéndose la cabeza contra el mástil, acto sin parangón en la ya extensa historia de la guerra naval. Por lo que respecta a Jaime, luchó con valor con un pie clavado a cubierta por un dardo, tal como le sucediera a Roger en Malta. Dieciocho galeras cayeron prisioneras del almirante Lauria, el cual, sin dudar un instante, se vengó cruelmente de los prisioneros por la muerte de su sobrino; tuvo el rey Jaime que detener la carnicería, perdonando a muchos que antes le prestaron servicio.
Con la victoria de cabo Orlando dio Jaime II por conquistada Sicilia, habiendo cumplido con Carlos de Anjou y el papa en virtud de lo firmado en Agnani; pero sus aliados no quedaron contentos con él, especialmente cuando el príncipe de Taranto, hijo de Carlos, fue derrotado por un rehecho Fadrique en Trapani. De nuevo la suerte de la isla gravitaba sobre los hombros de Roger, que, en ésta su última batalla naval de las seis que habría de ganar (Malta, Nápoles, Las Hormigas, Castellmare, cabo Orlando y ésta de Ponza) luchó frente a la mencionada isla contra las 32 galeras de Conrado de Oria, afamado almirante genovés cuya capitana fue rendida y desfondada por el propio Roger en persona, forzando así la rendición de la flota siciliana. A continuación, el almirante lograba un tratado de paz con Alagón, mano derecha de Fadrique, refrendado primero y después rechazado por Carlos de Anjou, que, al volver a ser derrotado, tuvo que entregar a Fadrique la isla y la mano de su hija Leonor, quedándose el aragonés con un trono por el que había luchado, verdaderamente, como un león.
Así termina la carrera exhaustiva, del diestro y feroz almirante Roger de Lauria, que, retirado a sus dominios valencianos, fallecería cinco años después (1305). Se trató, sin duda, del primer almirante de su época, el mejor de su tiempo, y uno de los más notables y olvidados de la historia naval. Sin duda que era un hombre de su tiempo, y también el más notable pirata del Mediterráneo del siglo XIII, en un período en que política y piratería eran acción e instrumento, tanto más en una monarquía de amplio horizonte marítimo como fue la Corona de Aragón, que necesitaba recurrir periódicamente a la piratería para dotar de medios a su escuadra, y poder pagar a los mercenarios almogávares. Los escasos escrúpulos que pudiera imponer la época a estos métodos quedaron descartados al ser el reino declarado pirata, como su rey, que fue excomulgado por un papa tendencioso y muy lejos de su papel de referencia moral de la cristiandad. En otras palabras, si el papa había utilizado la excomunión como arma contra sus enemigos en el campo de batalla ¿quién tenía autoridad moral para decir que la piratería fuera algo ilícito?
Vivió Roger, pues, en una época difícil, plagada de conflictos y con nulas o escasas referencias morales o éticas, por lo que el juicio a su papel de pirata se hace complejo, y sólo cabe criticar abiertamente su comportamiento cruel y vengativo contra prisioneros desarmados. De su valor, destreza y pericia no puede haber duda, así como de su fidelidad a la causa de la Corona de Aragón. Personaje sin duda interesante, y cuya memoria ha mantenido la Armada española, que, hasta muy recientemente, ha bautizado potentes buques de guerra con su nombre. Marcó, con su impronta característica, una fase de la historia de la piratería en que ésta y la guerra naval prácticamente no se diferenciaban, lo que nos ayudará a comprender mucho más los acontecimientos posteriores.