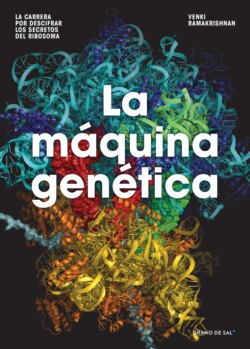Читать книгу La máquina genética - Venkatraman Ramakrishnan - Страница 11
1. Un inesperado cambio de planes en Estados Unidos
ОглавлениеCuando me fui de la India, deseaba de todo corazón convertirme en físico teórico. Tenía 19 años y acababa de graduarme en la Universidad de Baroda. La costumbre dictaba que debía quedarme en el país para obtener una maestría y luego viajar al extranjero para hacer el doctorado, pero yo tenía muchas ganas de llegar a Estados Unidos tan pronto como pudiera. Para mí representaba no sólo la tierra de las oportunidades sino la patria de héroes de la racionalidad, como Richard Feynman, cuyas famosas Lecciones de física formaron parte de mi plan de estudios en la licenciatura. Además, mis papás ya se encontraban allí, pues mi padre estaba tomando un breve año sabático en la Universidad de Illinois en Urbana.
Puesto que era una decisión de último minuto, no había presentado el GRE, el examen de registro de egresados de la universidad que exigen los programas de posgrado estadounidenses, y sin el cual la mayor parte de las universidades no considerarían siquiera mi candidatura. Al principio me aceptó el Departamento de Física de la Universidad de Illinois, pero cuando en el programa de posgrado descubrieron que sólo tenía 19 años me informaron que si acaso podía unirme como estudiante de licenciatura con dos años de créditos universitarios. Por aquel entonces, ningún indio de clase media podía asumir el costo de la colegiatura y la vida en Estados Unidos, pero por suerte el director de mi departamento en Baroda me enseñó una carta de la Universidad de Ohio en la que le pedían que les informara sobre su programa a posibles estudiantes del país. Nunca antes había oído hablar de la Universidad de Ohio, pero descubrí que el departamento tenía una computadora IBM System/360 y un acelerador Van de Graaff, y que miembros de su cuerpo docente habían estudiado en algunas de las mejores universidades, y eso me pareció suficiente. Ohio prescindió del requisito del GRE, me aceptó y me brindó apoyo económico. Tras la entrevista para obtener la visa de estudiante en el consulado de Estados Unidos en Bombay, una experiencia típicamente angustiante, compré mi boleto de avión hacia la tierra prometida.
Tan pronto terminé los exámenes finales, abandoné el sofocante calor de la India y me puse en camino a Estados Unidos. Tenía fiebre y el vuelo, que hacía escala en Beirut, Ginebra, París y Londres antes de aterrizar en Nueva York, me pareció interminable. Abordé otro avión hacia Chicago y luego tomé un vuelo corto a Champaign-Urbana. En el instante en el que toqué el asfalto, la tarde del 17 de mayo de 1971, recibí una ráfaga del viento más helado que había sentido en mi vida.
Mi repentina inmersión en la vida universitaria estadounidense me dejó conmocionado. La vida universitaria en la India era más bien formal. Los estudiantes usaban ropa conservadora y se concentraban en sus estudios; muchos, como yo, aún vivían con sus padres. Las citas románticas, y el sexo prematrimonial en particular, eran muy poco comunes. Allí estaba yo, un nerd de pelo corto, anteojos con gruesos armazones de plástico negro y zapatos de gamuza anaranjada dos números más grandes que lo necesario, llegando a un país que en 1971 vivía una prolongación de los años sesenta. Los estudiantes nativos parecían pertenecer a una especie totalmente diferente: los hombres con jeans desgastados y el pelo más largo que las mujeres, y ellas con shorts cortísimos y blusas sin mangas que las hacían ver casi desnudas en comparación con las muchachas indias que yo había dejado atrás. En los campus de todo Estados Unidos se organizaban manifestaciones contra la guerra de Vietnam. Una tarde, mitad por curiosidad, mitad por solidaridad, fui a una de las manifestaciones a favor de la paz. Destacaba entre la multitud como si fuera un marciano, pero por suerte avisté al fondo a dos hombres un poco mayores que tenían el mismo pelo corto y usaban los mismos pantalones baratos de poliéster y el mismo tipo de camisa que yo. Caminé hasta ellos y traté de ser amable, pero eran cortantes y parecían suspicaces. Supe después que eran agentes del FBI que estaban allí para vigilar a los pacifistas alborotadores.
Pasé el verano tomando clases en la Universidad de Illinois para llenar las lagunas de mi educación en Baroda. Al final del verano, mis padres, mi hermana y yo condujimos hasta Athens, en el sur de Ohio, una ciudad pequeña y llena de colinas que sería mi hogar por los próximos años. El primer problema fue encontrar alojamiento: como tenía que vivir de mi sueldo como adjunto y era vegetariano, pensé que sería mejor rentar un departamento pequeño donde pudiera prepararme mi propia comida. Buscamos en el periódico anuncios de lugares en renta, pero sin mucho éxito. En una ocasión, una casera dijo que el departamento estaba disponible, pero, cuando fuimos a verlo, unos minutos después, me echó una mirada y acto seguido nos explicó que “se acababa de rentar”. Ésa fue la primera vez que sufrí racismo en Estados Unidos. Como ese fin de semana no logré conseguir un departamento, me registré en un dormitorio universitario y pasé el primer año subsistiendo básicamente de sándwiches de queso de la cafetería.
FIGURA 1.1. El autor en sus tiempos de estudiante de posgrado en física en la Universidad de Ohio.
A pesar de sus desventajas gastronómicas, el dormitorio tenía una gran cualidad: me permitió adquirir instantáneamente un grupo de amigos y evitar el aislamiento y la “guetización” tan comunes para los extranjeros. Mis compañeros del dormitorio me ayudaron a integrarme rápidamente en la vida universitaria estadounidense. El primer sábado fuimos a un juego de futbol americano; la ostentación —con las porristas, las bandas de música y el escandaloso sistema de sonido del estadio— opacaba la experiencia del juego mismo.
El dormitorio también tenía la ventaja de estar cerca del Departamento de Física y muchos compañeros de posgrado vivían en cuartos por la zona, así que pudimos formar un amistoso grupo de estudio y acostumbrarnos juntos a la vida de la universidad. Los estudiantes de posgrado de física por lo general tienen que tomar uno o dos años de asignaturas y un examen general antes de poder comenzar con la investigación seria. Aunque yo terminé mis materias y la parte escrita del examen general sin demasiados problemas, la sección oral con la que concluía me ofreció el primer atisbo de que, después de todo, tal vez no tenía unos deseos tan acuciantes de ser físico. En esta sección me pidieron que mencionara qué descubrimientos recientes en física me habían llamado la atención. Yo no pude mencionar ni uno solo y debieron insistir un poco antes de que consiguiera mencionar al menos un área que me parecía interesante. Me aprobaron de todos modos y decidí trabajar bajo la supervisión de Tomoyasu Tanaka, un respetado teórico de materia condensada. Para entonces ya me intrigaban los problemas biológicos e incluí algunos en mi propuesta de tesis. Puesto que ni Tomoyasu ni yo sabíamos absolutamente nada sobre biología, estas propuestas eran pura fantasía y pronto las abandoné.
Cuando comencé con mi trabajo de tesis, comprendí que no se me daba bien identificar preguntas clave y menos aún alguna forma de abordarlas. Lo peor era que mi trabajo no me parecía interesante, así que me refugié en mi vida social: jugaba en el equipo de ajedrez de la universidad, iba de excursión con mi amigo Sudhir Kaicker, aprendía de otro amigo, Tony Grimaldi, sobre música clásica occidental y en general me dedicaba a lo que fuera excepto a avanzar con mi trabajo de posgrado. Tomoyasu era casi un estereotipo del japonés amable; a veces iba a mi oficina a preguntar delicadamente sobre mis avances y yo le decía de forma indirecta que no tenía ninguno. Esto siguió así durante un par de años. ¡Siempre digo que, si más adelante yo hubiera tenido alumnos así, los habría corrido!
Las cosas cambiaron súbitamente cuando conocí a Vera Rosenberry, que se acababa de separar y tenía una hija de cuatro años. Unos amigos en común decidieron que debíamos conocernos, tal vez porque ambos éramos vegetarianos, una rareza en el sur de Ohio en la década de 1970. Yo no tenía la menor idea de que habían orquestado nuestro primer encuentro, porque ocurrió durante la cena de Día de Acción de Gracias de un gran grupo de amigos. Cuando notaron mi despiste, mis amigos decidieron que necesitaba un poco más de ayuda y me invitaron a una cena con sólo otra pareja. Vera me pareció inteligente y guapa, pero supuse que alguien como ella me resultaría inalcanzable y jamás se interesaría por mí. Así que traté de presentársela a un amigo, a quien invité a cenar con Vera y su hija, Tanya. Pasé parte del tiempo jugando con Tanya para que mi amigo y Vera pudieran conversar. Fue ese amigo quien tuvo que señalarme que ella parecía estar interesada en mí, no en él, y que en todo caso era probable que le haya gustado aún más al ver lo bien que me llevaba con su hija. A pesar de mi cómica ineptitud, comenzamos un cortejo tormentoso que duró menos de un año y nos casamos poco después de que concluyera su divorcio. A los 23 años estaba yo casado y era el padrastro de una niña de cinco años.
Sin embargo, el matrimonio ayudó a que me concentrara en mi carrera. Vera quería tener otro hijo, así que yo me enfrentaba a la perspectiva de mantener una familia sin tener un plan definido. Me parecía claro que, si me quedaba en el área de la física, pasaría el resto de mi vida haciendo cálculos aburridos y aditivos que no producirían ningún avance de importancia. La biología, por el otro lado, estaba experimentando el mismo tipo de transformación dramática por la que pasó la física de principios del siglo XX. La revolución en biología molecular que comenzó con la estructura del ADN seguía su marcha frenética y comenzábamos a obtener revelaciones fundamentales sobre los procesos biológicos que nos desconcertaron durante siglos. Casi todos los números de Scientific American informaban sobre algún descubrimiento trascendental en biología y daba la impresión de que su realización estaba al alcance de simples mortales como yo. Mi problema era que no tenía más que nociones básicas de biología y ni pizca de idea sobre lo que entrañaba la investigación biológica. De modo que, antes de terminar mi doctorado en física, tomé la difícil decisión de matricularme de nuevo en un posgrado, esta vez uno de biología. Me animaba que muchos científicos famosos, como Max Perutz, Francis Crick y Max Delbrück, emprendieron en su momento una transición parecida.
Escribí a varias universidades de primer nivel, pero muchas no querían aceptar a alguien que ya tenía un doctorado. Recibí dos respuestas particularmente memorables. La primera, de Franklin Hutchison, en Yale, era una carta muy amable en la que explicaba que, aunque no podían aceptarme como estudiante de posgrado, le mandaría mi CV al cuerpo docente en caso de que alguien estuviera interesado en contratarme como estudiante de posdoctorado. Me escribieron dos profesores: Don Engelman y, lo que en retrospectiva resulta muy irónico, Tom Steitz. Les agradecí a los dos y les expliqué que no tenía suficiente formación para servirles en un puesto de posdoctorado y que trataría de capacitarme un poco primero. En el extremo opuesto a Hutchinson estuvo James Bonner, de Caltech. En mis solicitudes escribí que, puesto que sólo tenía 23 años, aún era lo suficientemente joven como para volver a tomar cursos de posgrado. Bonner me regañó por presumir mi edad y añadió que él también tenía 23 años cuando recibió su doctorado y que en su familia ya eso se consideraba lento. También dijo que las áreas que había mencionado —alosterismo, proteínas de la membrana y neurobiología— eran algo obvias porque se trataba de las que estaban de moda en biología. Si quería trabajar en esas áreas, explicó, primero tenía que demostrar que podía ser competente en ellas y Caltech no me aceptaría de ningún modo como alumno. Tal vez nunca leyó Catch-22.1 Afortunadamente, Dan Lindsley, de la Universidad de California en San Diego, estuvo dispuesto a aceptarme en el Departamento de Biología como estudiante de posgrado y a darme una beca. Y, aún mejor, a Vera y a Tanya les pareció bien mudarse a California y seguir viviendo con el humilde sueldo de un estudiante de posgrado y con la responsabilidad añadida de un nuevo bebé. Y todo esto sin automóvil.
De alguna forma reuní suficiente material para presentar una tesis aceptable justo a tiempo; nuestro hijo Raman nació apenas un mes después de mi examen de doctorado. Un par de semanas más tarde, un amigo y yo condujimos de Ohio a California en un camión de mudanzas con todas nuestras cosas; Vera y los niños nos alcanzaron en avión con mi suegra una semana después. En cuanto nos instalamos, en el otoño de 1976, me puse a estudiar en serio.
Lo primero que me sorprendió sobre la biología es que hay que saber muchos datos. Las conferencias introductorias para los nuevos alum-nos de posgrado estaban llenas de términos técnicos que yo no entendía en absoluto. Para ponerme al día tomé un montón de cursos de nivel licenciatura en genética, bioquímica y biología celular, e hice rotaciones de primer año de posgrado, que son proyectos cortos de seis semanas que los estudiantes estadounidenses suelen realizar antes de entrar a un laboratorio para hacer su investigación de doctorado. Puesto que mi investigación en física había sido completamente teórica, no tenía idea de cómo funcionaba el trabajo de laboratorio. Lo entendí durante una rotación en el laboratorio de Milton Saier, que trabajaba en la recaptación de azúcar en bacterias. El experimento requería añadir cierta cantidad de glucosa radioactiva a un cultivo de bacterias en el tiempo cero y luego medir cuánta glucosa habían absorbido las bacterias en diferentes momentos. La cantidad de glucosa que debía añadirse era mucho menor que cualquier cosa a la que me hubiera enfrentado hasta entonces: apenas unos 20 microlitros (menos del 1 por ciento del volumen de una cucharadita). “¿Cómo se hace para medir un volumen tan pequeño?”, pregunté. La técnica que capacitaba me mostró con alegría un artefacto llamado Pipetman, que básicamente consiste en un tubo con un pistón que puede calibrarse para que suba o baje una distancia determinada. Me mostró cómo fijar el volumen en el dial, cómo extraer la cantidad correcta y cómo darle a la perilla un empujoncito extra al final para asegurarse de que toda la muestra sea evacuada. “Ése es todo el chiste”, dijo. Yo tomé el artefacto y lo sumergí en la glucosa radioactiva. La técnica exclamó: “¿Pero qué demonios estás haciendo? ¡Tienes que usar las puntas!” Estos aparatos eran tan comunes que olvidó mencionar las delgadas puntas de plástico que deben fijarse al extremo del Pipetman para que nunca se contamine por el contacto con la muestra.
Mudarse a un nuevo lugar con un niño pequeño y un bebé no era la circunstancia más propicia para aprender una nueva área de la ciencia, pero tuve la enorme suerte de que Vera, que comenzaba su propia carrera como ilustradora de libros infantiles, pudiera trabajar desde casa. Ella hacía casi todas las tareas domésticas y de cuidado, lo que me permitía concentrarme en mis estudios. Terminé el primer año con la sensación de que había aprendido suficiente biología y que había adquirido experiencias muy variadas en el laboratorio. En mi segundo año comencé a trabajar con Mauricio Montal, que estaba estudiando proteínas que permiten que pasen iones a través de las delgadas membranas de lípidos que rodean a todas las células. Resultó que no pasaría mucho tiempo en su laboratorio. Casi por casualidad, volvería a mudarme al otro lado del país para trabajar en una de las moléculas más viejas y más importantes para la vida.