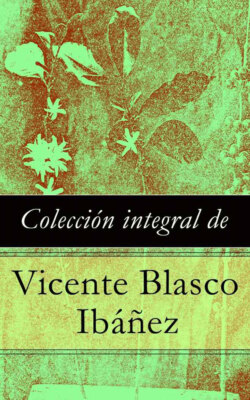Читать книгу Colección integral de Vicente Blasco Ibáñez - Vicente Blasco Ibáñez - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 5
ОглавлениеÍndice
Juanito era feliz. Próximo al ocaso de su juventud, a los malditos treinta años de que hablaba Espronceda, en vez de tristes desengaños experimentaba la alegría de saber que en el mundo hay algo más grato que adorar a la mamá como un ídolo y plegarse a todos los caprichos de los hermanitos.
El entusiasmo de la juventud, el ansia de vivir, manifestábanse en él con extraordinaria fuerza, como frutos tardíos del árbol de su vida, que había pasado invierno tras invierno sin conocer hasta ahora la primavera.
Al reunir y ordenar sus recuerdos, no se daba cuenta de cómo había ocurrido su transformación. Sin duda, el amor era más fuerte que su característica timidez. En la soledad, al recordar a Tónica, avergonzábase como el que ha cometido una acción punible; las palabras intencionadas que había deslizado en la conversación martilleábanle después los oídos, y tan pronto las consideraba ridículas como exageradamente audaces.
—¡Dios mío… ! ¡Qué dirá de mí esa chica!
Pero cuando estaba cerca de ella, el rubor desaparecía y sentía en su interior audacias que le asombraban.
Ya no se conformaba con esperar que Tónica fuese a la tienda de Las Tres Rosas. Enterábase de dónde trabajaba, y con una astucia de las más torpes, salíale al paso por la mañana al ir al trabajo y por la noche al regresar a su casa; hacíase el encontradizo y le desesperaba la dificultad de su lengua tímida, que parecía rebelarse, no queriendo ser conductora de sus pensamientos.
Pasó más de una semana para Juanito sin adelantar gran cosa en su propósito. Tónica le hablaba como un amigo y le hacía confidente de todos sus pensamientos: las exigencias de sus parroquianas, los consejos de «las señoritas», que eran las hijas de su difunta protectora, y hasta las dolencias de aquella mujer casi ciega que vivía con ella, sirviéndola de madre. Con estas confidencias, Juanito iba penetrando lentamente en la vida de la joven y la consideraba ya como algo propio, a pesar de que todavía la picara lengua seguía negándose a obedecerle.
Tónica tenía en ciertos momentos rasgos de ingenuidad, que turbaban al joven, sin dejar por esto de experimentar alegría.
Llegó a relatarle las aficiones de su infancia, el placer indefinible que experimentaba pasando horas enteras arrodillada ante un Cristo, rezando rosarios tras rosarios. En aquella época, llevarla a la capilla de la Virgen de los Desamparados era para ella la mayor de las diversiones, y rezaba con tal devoción, que las viejas beatas se la comían a besos, asegurando que iba para santa.
—¡Qué época aquélla!—decía la joven con ligera sonrisa—. Ahora la recuerdo con cierta extrañeza y no menos envidia. Las estampitas de mi devocionario me hablaban; y por la noche, una Virgen que tenía en mi cuarto bajaba de su cuadro para arrullarme hasta que me dormía. Usted, Juanito, se burlará seguramente de que yo fuese tan tonta… . En fin, cosas de niñas. Pero mi madrina la condesa, en vista de tan ardiente devoción, quería hacerme monja; y el otro día, «las señoritas», recordando los deseos de su mamá, todavía me ofrecieron costearme el dote para que entrase en un convento.
—¿Y usted acepta?—preguntó el joven con visible ansiedad.
—¡Yo… ! No pienso en ello por ahora. Aquella santidad voló, creo que para siempre. Ahora soy mala, muy mala. Rezo cuando estoy triste, oigo misa los domingos, tengo mucho miedo al diablo, pero me gusta bastante el mundo y voy siendo algo impía, pues algunas veces me digo que no es tan pésimo como lo pintan los predicadores… . Además, ¿quién cuidaría de mi pobre Micaela, sola y casi ciega? Sería cometer un horrible pecado de ingratitud por salvar mi alma. No señor, no pienso hacerme monja; prefiero ser pecadora y cuidar de mi pobre amiga.
Juanito tenía en los labios una pregunta audaz. ¿Qué hacía? ¿La soltaba… ? Tembló; pero vacilando, diola curso, al fin, con voz de agonizante.
—¿Y no piensa usted casarse?
Tónica contestó con una carcajada.
—¡Casarme yo… ! ¿Y quién ha de ser el valiente? Se necesita mucho corazón para cargar con una mujer sin otra renta que la aguja y que lleva tras sí el bagaje de una amiga vieja y enferma.
Juanito estuvo a punto de gritar que ese valiente era él; pero, por su desgracia, se detuvo. Tónica estaba seria y decía con triste ingenuidad:
—Reconozco que si encontrase un hombre honrado, trabajador y humilde como yo, que quisiera admitir a mi desgraciada amiga, me tendría por muy feliz… . Pero en fin, hoy por hoy no hay que pensar en tonterías.
Y cambió con tal arte el curso de la conversación, que a Juanito se le quedó en el cuerpo lo que quería decir, y antes llegaron a la pobre escalerilla de la calle de Gracia, que pudo manifestar su valor para ser esposo de Tónica y encargarse de la pobre ciega.
Aquella noche fue cruel para Juanito. La pasó en vela, revolviéndose inquieto en su cama, y declarando en voz alta que era el más cobarde de los hombres. Parecía imposible que un mocetón con unas barbas que causaban espanto fuese tímido como un seminarista. ¡Y pensar que todos tenían valor en tales casos, todos, hasta Andresito, aquel pazguato que se declaró a Amparo con la mayor facilidad… ! ¡Cristo! ¡Cómo se reirían de él sus hermanas si conocieran sus timideces! Sólo esto faltaba para que todos los de casa le creyesen un imbécil… . Pero pronto se sabría quién era él. Y animado por una resolución hija del amor propio, pasó todo el día siguiente en la tienda distraído, sin atender a las ventas, ansiando que llegase la hora de acompañar a su casa a Tónica.
Caía una lluvia fina cuando fue a apostarse en la calle de Serranos, cerca de la casa donde trabajaba la joven. A las ocho la vio salir, andando con su paso ligero y gracioso, rozando la pared y casi oculta en la penumbra de un alumbrado macilento, que en vez de luz parecía esparcir tinieblas.
Bien comenzaba la entrevista. Tónica se resistió a aceptar el paraguas de Juanito; no podía consentir que el joven se mojase por complacerla a ella; y en cuanto a ir los dos juntos bajo aquella cúpula de seda… sólo en pensarlo la producía rubor y hacía que echase su cuerpo atrás, como para huir de un peligro.
Pero la expresión de angustioso ruego de Juanito pareció convencerla.
Bueno; aceptaba su invitación porque le creía un joven formal y honrado. Pero ¡Dios mío! ¡qué diría la gente… ! Y comenzó a andar con timidez al lado del joven, que no se sentía menos conmovido. Nunca había estado tan próximo a Tónica. Rozaba al andar un lado de su busto, se sentía envuelto en el ambiente embriagador que exhalaba su cuerpo sano, y veía cerca de sus ojos el rostro de Tónica, su boca fresca, mostrando la brillante dentadura con graciosas sonrisas.
Juanito, entusiasmado por su buena fortuna, no pensaba ya en la resolución que tan inquieto le había tenido durante todo el día. Bastábale para ser feliz y considerarse dueño de Tónica oír su voz, trémula por la emoción que le causaba un paseo tan íntimo.
De pronto, Juanito pareció despertar. ¡Qué diablo! Ya estaban casi en la mitad del camino, cerca del Mercado, y él callaba, sin atreverse a decir lo que tan pensado tenía.
Pero la maldita timidez retardaba con ridículos pretextos su declaración.
Bueno; aguardaría a llegar a aquella esquina, y una vez en ella, ¡zas! soltaba su demanda, aunque cortase a Tónica en lo mejor de sus confidencias.
Ya estaban en la esquina. ¡Allá va… ! Pero no; no hablaba. Iba tras ellos un señor por la acera, resguardándose de la lluvia; podía oír su declaración… ¡y quién sabe de lo que son capaces esas gentes burlonas, que miran el amor como cosa de risa!
Esperaría a que el molesto transeúnte se fuese por otra calle. Y mientras tanto, escuchaba a Tónica, cuidando de ladear el paraguas para que la cubriera bien, y mirando al suelo, como encantado por el trozo de enagua blanca al descubierto y las pequeñas botinas que saltaban los charcos con una graciosa ligereza de pájaro.
Ella hablaba mientras tanto, desahogando el enfado que le causaban sus parroquianas. Sólo una pobre como ella podía sufrir tantas exigencias. Era costurera, y querían que trabajase como una modista famosa. Por dos pesetas diarias la explotaban las parroquianas de un modo irritante; mostraban un ansia furiosa para exprimir todas sus habilidades; la hacían cortar y probar como una maestra y coser o zurcir como una oficiala; obligábanla, con falsos mimos, a no levantar la cabeza del trabajo ni un solo instante; se mordían los labios con rabia y dudaban de su laboriosidad cuando no podía convertir en vestido flamante un guiñapo viejo; y después de todo, cuando la costurera terminaba, despedíanla sin cariño alguno, como un mueble inútil, y no se acordaban de ella al darse tono en paseos y teatros, asegurando que era de una modista francesa el vestido cuya confección les costaba unas cuantas pesetas.
—¿No es verdad, señor Peña, que eso es una ingratitud?—preguntaba Tónica muy animada, olvidando los escrúpulos que había manifestado antes de admitir el paraguas.
Juanito contestaba con vehemencia, pero su pensamiento se hallaba a cien leguas de lo que decía. Sí señor, era una infamia; personas tan ingratas nada merecían. Y al mismo tiempo miraba atrás, viendo con gozo que el transeúnte importuno había desaparecido.
Ahora sí que se lanzaba; esperaría a pasar la plaza del Mercado, y así que entrase en la calle de Gracia, soltaría su declaración. Tónica vivía en esta calle, poco tiempo le quedaba para espontanearse, pero cuando se lleva una cosa bien pensada, basta con pocas palabras. Y mientras atravesaban el Mercado con pasos tímidos, resbalando en el barro pegajoso que cubría las losas, el joven oía a Tónica con la falsa atención del cómico en la escena, que finge escuchar mientras piensa en lo que va a decir.
Juanito se indignaba sin saber por qué. ¡Qué manera de explotar aquellas señoras a la pobre Tónica! ¡Era insufrible! Y mientras matizaba con sus exclamaciones la relación de la joven, pensaba con alarma que ya estaban en la calle de Gracia y él todavía guardaba en el cuerpo, completamente inédita, la declaración que tanto le inquietaba.
En cuanto llegasen a la próxima esquina, interrumpía a la joven, aun a riesgo de ser descortés. Bueno, ya estaban en la esquina, pero por un poco más nada se perdía; prolongaría el plazo hasta un farol que estaba tan próximo. Pero en llegando allí no había excusa. Hablaba, o era capaz de arrancarse la lengua.
Y así pasaba la pareja por todas las etapas que la maldita timidez de Juanito iba marcando, sin llegar a decidirse. En la imaginación del joven, aquella calle había sido mutilada de un modo horroroso; le parecía extremadamente corta, y la pequeña puerta por donde desaparecía Tónica todas las noches estaba ya a la vista.
Para mayor desgracia, la joven seguía hablando; pero Juanito tembló, pensando que podía quedarse solo y desesperado dentro de pocos minutos por culpa de su timidez, y al fin se sintió hombre.
—¡Tónica!
Dijo esto con acento tan ahogado y angustioso que la joven calló, mirando en derredor, como si les amenazase un peligro.
—¿Qué ocurre?
—Que la quiero a usted mucho; que… .
—¡Ah! ¡era eso… !—exclamó Tónica sonriendo—. Yo también le quiero a usted como un buen amigo, como un joven formal; sobre todo como formal. No siendo así, no consentiría que me acompañase con tanta frecuencia, lo que puede dar lugar a suposiciones. Mire usted, el otro día decían las vecinas… .
—No, no es eso. Yo no la quiero a usted sólo como amigo: yo la amo… ¿sabe usted? la amo, y soy ese hombre valiente de que usted hablaba anoche, capaz de hacerla mi esposa sin dejar abandonada a la pobre Micaela.
Tónica mostrábase aturdida por la declaración. La presentía desde mucho tiempo antes, pero habla llegado a dudar de ella en vista de la timidez de aquel niño grande. Intentaba sonreír como sí tomase a broma las palabras de Juanito, pero estaba ruborizada; se había detenido mirando al suelo, y tan turbados estaban los dos en medio de la calle, que el paraguas los dejaba al descubierto y la lluvia caía sobre sus hombros.
El silencio era penoso. Juanito estaba asustado por la seriedad de Tónica. La costurera reflexionaba, y al fin habló.
Ella agradecía el ofrecimiento del señor Peña, pero no podía aceptar. Era el hombre honrado y modesto que deseaba; si no fuese más que un dependiente de comercio, tal vez aceptase… ¿pero es que ella ignoraba quién era su familia? Estaba enterada por una parroquiana amiga de su mamá y de sus hermanitas. Eran unas señoras de las que viven con verdadero lujo, sin apelar a costureras ni a adornos caseros; tenían carruaje… en fin, una gran familia—esto subrayado por una expresión entre admirativa y respetuosa—, y no era justo ni legal que ella, una pobre jornalera, aspirase a tanto.
Juanito sentía alegría y compasión a un tiempo. Regocijábale el saber que no era indiferente a Tónica y que en la posición de su familia estaba el único obstáculo. ¡Valiente posición! Compadeció la ignorancia de la joven y estuvo próximo a decirle que todo aquel lujo era imbécil fatuidad, pura bambolla; pero sintióse dominado por sus temores de niño sumiso y obediente, y hasta en el vacilante resplandor del inmediato farol creyó ver el rostro de mamá contraído por un gesto de indignación majestuosa.
No negaba que su familia estuviera en «buena posición»; pero ¿qué importaba esto? Él la quería, y no era necesario más. No pensaba dejar de ser comerciante; su porvenir consistía en ser dueño de una tienda; ¿y qué mejor que casarse con una mujer hacendosa, aleccionada en la escuela del trabajo y la economía, y que supiera ser ama de su casa? El pobre muchacho, roto el freno de su timidez, hablaba con vehemencia, meneaba los brazos para afirmar sus palabras, sin ver que hacía danzar locamente el paraguas, que conservaba abierto, y que varias veces estuvo próximo a meter una varilla por los ojos de la joven.
Pero Tónica no se convencía. Impresionábale el acento de verdad del dependiente; pero no podía dominar el temor respetuoso que le inspiraba una familia rodeada de los prestigios de la riqueza y de la elegancia. Por esto a todos los argumentos de Juanito contestaba moviendo la cabeza negativamente.
Así pasaron más de un cuarto de hora en medio de la calle, bajo la lluvia, llamando la atención de los escasos transeúntes, que ante una pareja tan olvidada de sí misma hacían comentarios maliciosos.
Por fin, la costurera pareció ablandarse. Lo pensaría; tal vez al día siguiente pudiera contestarle. Y tras esta promesa, que para Juanito fue una felicidad. Tónica dio seis golpes en la aldaba de su casa y desapareció, cerrando la puerta de la escalerilla.
El joven estaba deslumbrado. La última sonrisa de Tónica revoloteaba delante de él con sus alas de oro, alumbrándole el camino. Sentíase impregnado del indefinible perfume de la joven, y andaba con timidez, como si se hubiese adherido a su exterior algo precioso y frágil que podía desprenderse al acelerar su marcha.
La dulce borrachera del amor correspondido trastornaba a Juanito. En concreto, nada le había dicho Tónica; pero a pesar de esto, el joven, con instintiva confianza, creía en su felicidad, y aquella noche fue la primera de satisfacción y calma, después de las rabietas e inquietudes que le había producido la timidez de su carácter apocado. Ahora… ¡oh! ahora era todo un hombre, y así lo reconocía satisfecho y un tantico orgulloso de su audacia.
La costurera no fue más explícita al día siguiente. La «posición brillante» de la familia de Juanito era una idea que se le había atravesado en el cerebro. Ella no era nadie: una pobre costurera que, acostumbrada a sufrir las impertinencias de las señoras, no podía permitirse el lujo de mostrar susceptibilidad ni amor propio… pero eso de casarse para ser la víctima resignada y humilde sobre la cual cayeran los desprecios de la familia, estaba fuera del límite de su paciencia.
—No diga usted que no. Adivino lo que sucedería; como si lo viese. Las hermanas de usted, unas señoritas, se avergonzarían de tener por cuñada a la que remendaba los vestidos de sus amigas; su mamá, toda una señora, me consideraría un poquito más que a sus criadas. Y yo, aunque sea pobre, no tengo fuerzas para tanto. Para salir de esta vida, quiero vivir en paz con la familia de mi marido y que me respeten. ¿Qué menos puedo pedir? ¿No es verdad… ?
No; no era verdad que ella corriese tantos peligros casándose con él. Lo juraba a fe de Juanito Peña. ¡Su familia… ! ¿Pero es que hacía gran caso de él? Podría casarse con quien quisiera, sin miedo a disgustos ni protestas. Él formaba aparte, se sentía aislado en medio de los suyos. Y el pobre muchacho, como si de pronto apreciase toda la verdad de su situación, decía esto con tal amargura, casi con lágrimas en los ojos, que Tónica se conmovió, mostrándose más blanda.
Ella le apreciaba; se creía muy honrada con merecer su atención; no entendía de amoríos, pues sólo los había visto en las novelas; pero le permitía seguir hablando con ella, como amigos más que como novios, y si el tiempo demostraba que sus caracteres se comprendían y compenetraban, entonces… .
El rubor de la joven completó sus palabras. Juanito no necesitó más para soltar el chorro de su verbosidad comprimida; y atropelladamente, habló de su porvenir, trazando con furiosos brochazos el cuadro de su felicidad. Tenía dinero… venderían el huerto de Alcira… compraría una tienda. Las Tres Rosas por ejemplo… se casarían… tendrían niños, muchos niños, porque él, con sus gustos de joven tímido, adoraba los muñecos… él sería un modelo de maridos… . Pero paró en seco al ver que Tónica se ruborizaba, dirigiéndole miradas de reproche por la libertad con que formulaba sus ilusiones. En fin, ya vería lo que era bueno, y qué vida tan rica iban a darse cuando vivieran casados y fuera del círculo de estúpidas pretensiones de su familia.
Por de pronto, no era mala la vida que hacía Juanito. Pasaba el día pensando en su Tónica; abandonaba la tienda a las horas en que aquélla tenía que salir por algún encargo de sus parroquianas, y por la calle iba al lado de ella, orgulloso como un triunfador, temiendo que le viera la mamá y deseando al mismo tiempo encontrarse con sus hermanas, para que éstas aprendiesen «a distinguir» y no le tuvieran por un pazguato incapaz de tener novia. Por ella, por Tónica, reñía con la planchadora, él, que era antes tan descuidado, deseando ostentar unos cuellos duros y lustrosos como el mármol; y con gran asombro de las hermanitas, se emancipaba de la dirección de la mamá, siempre tacaña con él, y se hacía un traje igual a los de su hermano Rafael.
Todo iba bien: Juanito se encontraba más joven y fuerte. Le parecía que algo nuevo circulaba por su venas; era vino caliente y espumoso que arrollaba y barría la antigua horchata. Ya había conseguido que Tónica le llamase Juanito, y no señor Peña, con aquel acento ceremonioso que hacía reír; pero aún no se había decidido a corresponder a su tuteo, y le plantaba siempre un «usted» como una casa, asegurando que le causaba rubor hablarle de otro modo… . ¡Qué inocente! ¡Como si él no fuese hijo de un antiguo tendero del Mercado! En fin, todo se andaría.
Lo que inquietaba algo a Juanito, en medio de su felicidad, eran las atenciones que con él tenía su mamá, las miradas cariñosas, los «¡hijo mío!» dichos en un tono halagador, con la suavidad mimosa de una caricia. ¡Malo, malo! Juanito temblaba viendo aproximarse la afligida demanda, el «sablazo» maternal, acompañado con lágrimas y conmovedoras lamentaciones sobre lo mucho que cuesta la educación de los hijos. Y la petición fue formulada, por fin, a principios de Semana Santa, una tarde en que Juanito, después de comer de prisa, iba a salir para avistarse con Tónica antes de entrar en la tienda.
El pobre muchacho quedó anonadado por las maternales confidencias… . ¡Diablo! La situación era más grave que él imaginaba. Ya no eran diez o doce mil reales los que ponían a su mamá con agua al cuello; ahora se trataba de miles de pesetas, de miles de duros, y era preciso pagar o resignarse a que la situación de la familia se hiciese pública, pues los acreedores, gente grosera y sin entrañas, sin otra pasión que la del dinero, eran capaces de desacreditar por dos cuartos a una señora decente.
—Yo me muero de ésta, Juanito mío; estas cosas no son para mí. ¡Ay, Dios! ¡Cuánto cuesta criar a los hijos y sostener el rango de una familia! Tú, hijo mío, sólo tú puedes sacar a tu madre de apuros… . ¡Tres mil duros… ! ¿Sabes lo que es eso? Pues los tres mil duros he de tener a punto para el día siguiente de las Pascuas. Me han amenazado; me han llamado tramposa porque no puedo pagar… ¡tramposa! ¡a una señora como yo… ! No puedo sufrir tanta vergüenza. Y si mis hijos me abandonan, me moriré, sí señor… presiento que estos disgustos me van a quitar la vida.
Juanito, a pesar de que estaba en guardia para librarse de los halagos de su mamá, y se proponía no adquirir compromisos, sintió en su interior algo que se sublevaba, subiendo hasta su rostro como una ola caliente… . ¡Tramposa su madre! No estaba mal aplicado el calificativo; pero el cariño ciego, que le hacía adorar a su madre, rebelábase ante tal ofensa; le conmovía hasta el punto de que sus ojazos tranquilos y bondadosos se velasen con lagrimones de ira.
Con movimientos de cabeza asentía a todas las afirmaciones de su madre. Sí; era preciso arreglar aquello; el honor de la familia no podía quedar a voluntad de cuatro usureros, que, merced a ciertos papelotes firmados por doña Manuela con tanta irreflexión como frescura, exigían quince mil pesetas por un préstamo de once mil. Había que pagar; pero… ¿y el dinero? ¿dónde encontrar el dinero?
Y la viuda, al llegar a esta conclusión, le miraba fijamente, dándole a entender que en él estaba la solución.
—Hay que buscar el dinero, mamá. Podía usted hablar coa doña Clara, esa amiga que, según dice el tío, es la arregladora de todos estos enredos.
—¡Doña Clara… ! ¡valiente apunte! Hijo mío, tú, como eres tan buenazo, no conoces a las personas. Esa doña Clara es una tal, que sólo va donde puede sacar, y vuelve las espaldas a una persona decente al verla en un apuro. Nuestra situación es muy mala, rematadamente mala.
Y en los oídos del joven agolpáronse en tropel las vergonzosas confidencias, hechas en voz baja, temblorosa, no por el remordimiento, sino por la humillación que suponía confesar la situación de la casa, aun a su propio hijo. Las fincas todas hipotecadas, y si las vendía, no llegaría su importe a la mitad de las deudas. Su firma en un sinnúmero de pagarés, y tan desacreditada, que a su mismo portero le prestarían un duro los usureros mejor que a ella. Vencimientos ineludibles que había que satisfacer, so pena que la familia se desacreditara… y nada con que pagar, absolutamente nada; la carencia más completa de medios para salvar la situación.
Las necesidades de la casa lo arrebataban todo. Ella había acudido ya a los procedimientos más penosos para su dignidad. Si ahora fuese la temporada de ópera, ni ella ni sus hijas podrían lucir las joyas que enorgullecían y admiraban al pobre Juanito. Estaban en una casa de préstamos. Y la vajilla de plata, que daba al comedor un aire tan señorial, los grandes candelabros del salón, no habían salido de casa para blanquearlos el platero; donde estaban era naciendo compañía a las joyas. Todo por unos cuantos miles de reales, que se habían escurrido como agua en aquella criba de deudas y gastos, de infinitos agujeros.
—Esto te lo digo, Juanito, porque eres el más formal de la casa y necesito tus consejos. Pero ¡por Dios! ni una palabra a las niñas; que no sepan las pobrecitas la situación. Se sentirían humilladas, y no quiero que mis hijas se consideren inferiores a sus amigas.
Lo que menos preocupaba a Juanito era lo que pudiesen pensar sus hermanas. Sus instintos de comerciante honrado, amigo de la regularidad, sublevábanse al pensar en un medio tan vergonzoso de adquirir dinero. Para él, las casas de préstamos eran antros horribles, guaridas de latrocinio; acudir a ellas era contaminarse, perder la propia dignidad.
—¿Y usted ha ido allí?—preguntó con expresión dolorosa—. ¿Ha entrado en esas casas?
Doña Manuela contestó con altivez. ¡Quién! ¿Ella… ? ¿Por quién la tomaba su hijo? Aunque arruinada, no por esto había perdido su dignidad. Para tales comisiones se valía de doña Clara, que tenía amigos entre los prestamistas, y hacía las «operaciones» diciendo que los objetos eran de una señora distinguida cuyo nombre no podía revelar. Lo que doña Manuela callaba eran las sospechas vehementes de que su amiga explotaba sus apuros, guardándose los «picos» de las cantidades facilitadas por los prestamistas. La viuda tenía la altivez de los grandes señores que creen de buen tono dejarse robar descaradamente por sus criados.
Cuando terminaron las revelaciones sobre la situación de la casa, la viuda aguardó la respuesta de su hijo. Él era su única esperanza. Su hermano la detestaba; ¿a quién podía confiar sus penas? A Juanito únicamente, a su querido Juanito; pues Rafael, el pobre muchacho, metido en el mundo elegante, nada sabía de las «materialidades » de la vida, ni tenía bienes propios como su hermano mayor. Pero el bondadoso hortera se mostró más duro que su madre esperaba. El amor le había transformado; mas en vez de hacerlo soñador excitaba sus instintos de economía, predominando en él las aficiones de su padre, lo que su tío y don Eugenio llamaban «sangre comercial».
Que nadie le tocase su huerto de Alcira. Y no es que amase gran cosa una finca que sólo veía una o dos veces por año. Deseaba convertirla pronto en dinero; pero los ocho mil duros limpios que pensaba sacar de ella eran la base de su porvenir, la realización de sus ilusiones, el medio de establecerse y convertir a Tónica en dueña de una gran tienda de telas.
Doña Manuela experimentó gran extrañeza al tropezar con una tenacidad que nunca había supuesto en su hijo. Se negaba resueltamente a firmar otro pagaré garantizando el crédito de su madre, y menos consentía aún en hipotecar su huerto para adquirir los tres mil duros.
—No, mamá—decía tímidamente, pero con firmeza—; no puedo. Ya sabrá usted más adelante que eso no es posible. Necesito mi dinero; y además, a mí me repugna eso de hipotecas, pagarés y préstamos de los usureros. Como dice el tío, eso queda para las gentes perdidas.
Pero deseaba salvar a su madre del compromiso; encogíasele el corazón al verla tan hermosa, tan «señora», con los ojos llorosos y la frente surcada por dolorosas arrugas, y buscaba mentalmente un medio para sacarla de la situación.
Era posible que don Antonio Cuadros, que tan rápidamente se enriquecía… . Pero no. El enérgico gesto de su madre le dio a entender que no consentía auxilios que lastimasen su amor propio. Tal vez más adelante ella no diría que no, cuando se reanudasen las amistades; ahora, desde la despedida de Andresito, eran bastante frías.
Y Juan, no atreviéndose a nombrar a su tío, dejó de proponer soluciones.
—Lo del huerto no lo consiento… . Pero no llore usted, mamá… . No llore… . ¡Qué demonio! Para todo hay remedio en este mundo. ¡Si no se gastase tanto en esta casa… ! No se enfade usted, mamá. Sí; ya sé todo lo que va a decirme; el decoro de la familia, la necesidad de sostener el buen nombre, la conveniencia de colocar bien a las niñas… . La verdad es que se necesitan tres mil duros, y que no se adquieren en unos cuantos días economizando. Lo del huerto no lo consiento, lo vuelvo a repetir… . Pero en fin, para que usted no esté triste, le prometo encargarme del asunto. Yo lo arreglaré, y poco he de poder o la próxima semana tendremos ese dinero.
Pero Juanito, como enamorado, tardó en cumplir sus promesas. Sus amores con Tónica, aquella luna de miel ideal, el afán de acompañarla a todas partes, hablando de su porvenir, le tenían tan distraído, que si no olvidó sus promesas, fue difiriendo su cumplimiento siempre para el día siguiente.
Su madre le lanzaba en la mesa miradas interrogantes; le llamaba aparte para saber cómo iba «aquello»; y cuando él se excusaba con sus ocupaciones en la tienda, estremecíase ante el gesto de dolor de doña Manuela.
Fue el Jueves Santo por la mañana cuando Juanito se decidió a emprender el asunto. La tienda estaba cerrada. Tónica saldría de casa con su vieja amiga; y él, no sabiendo qué hacer, decidióse a ir en busca de su tío.
A las once salió a la calle. La mamá y las hermanitas estaban dando la última mano al tocado de circunstancias: el crujiente vestido de seda, el velo de blonda, y al puño el rosario de oro y nácar. Iban a una de las principales iglesias a sentarse tras la mesa petitoria de una comunidad de origen extranjero, a la hora en que la gente elegante reza las estaciones.
Juanito, a pesar de la ¡anual costumbre, sintióse impresionado por el aspecto de la ciudad. Las tiendas cerradas, el adoquinado silencioso, sin que una rueda lo conmoviese; las gentes vestidas de negro, con aire solemne. Parecía que por la ciudad pasaba una epidemia, despoblando las casas y ahuyentando el ruido de las calles. El profundo silencio turbábanlo de vez en cuando los tercetos de ciegos que, agarrados del brazo y golpeando el suelo con sus garrotes para orientarse, iban por el arroyo sin miedo a ser atropellados, prorrumpiendo en lamentaciones poéticas que, en tono quejumbroso, relataban la pasión y muerte del Redentor. Los pasos de los transeúntes sonaban en las aceras como un áspero y ruidoso frotamiento, y aglomerábase la gente en las puertas de los templos, negras y profundas bocas que lanzaban a la fría calle el denso vaho de su interior.
Los soldados, con uniforme de gala y las manos yertas dentro de los guantes de algodón, iban a visitar las estaciones, turbando el general silencio con el arrastre acompasado de sus pies e impregnando el ambiente de ese olor de salud, mezcla de carne sudada, cuero y lana burda. Los caballeros maestrantes lucían sus uniformes obscuros, los sanjuanistas su cruz roja, y hasta los oficiales de reemplazo y los del batallón de Veteranos se adosaban los arreos militares para acompañar a la señora en la visita a los templos y lucir de paso sobre el pecho las recién frotadas cruces. Era un desfile brillante de autoridades y uniformes, que admiraba a los papanatas; grupos de chicuelos y mujeres se agolpaban ante los Eccehomos que se exhibían en las calles sobre un pedestal: imágenes manchadas con brochazos de sangriento bermellón, la corona de espinas sobre las lacias y polvorientas melenas que agitaba el viento, una caña entre las manos y a los pies una bandeja con céntimos y un viejo pedigüeño.
Al llegar Juanito al barrio de las Escuelas Pías entró en una calle estrecha donde estaba el caserón de sus abuelos, una interminable fachada pintada de azul claro, en la cual, corrió por compasión, rasgaban el grueso muro algunos balcones y ventanas, a gran distancia unos de otros.
Juanito recordaba su niñez. Se veía muchacho pelón jugando con los chicos de la vecindad—los días en que su tío lo convidaba a comer—en aquel portal inmenso, obscuro, rezumando humedad por entre su empedrado de guijarros. Los recuerdos de la niñez seguían despertándose en él a la vista de la vieja escalera con su pasamano de caoba, rematado por un leoncito borroso y gastado, y de sus peldaños de azulejos del siglo anterior, en los cuales veíanse navios sobre un mar morado, con banderas más grandes que el casco, embozados de gruesas pantorrillas blancas con sombrero de picos y huertanas con cestos de frutas, todo en colores tostados y chillones.
Vicenta, la vieja criada del tío, fue quien abrió la reja que obstruía la escalera. Juanito era el único pariente del señor a quien toleraba la vieja sirvienta. Le saludó con una sonrisa de su boca obscura y desdentada, y como de costumbre, no preguntó por su mamá ni sus hermanas. Aborrecía a aquellos parientes del amo, sabiendo la poca estima en que éste los tenía. Don Juan estaba arriba, en los porches, dando de comer a los palomos y a las gallinas.
La criada y el sobrino hablaban en un rellano de la escalera, desde el cual se veían algunas habitaciones. Él las conocía perfectamente, y subsistían en su memoria con todos sus detalles estrambóticos. Desde allí percibía el tufillo de las habitaciones cerradas años enteros; aquel ambiente rancio, húmedo, cargado de polvo, que con la diaria limpieza mudaba de sitio sin salir de la casa, y expulsado por la escoba de los rincones iba a caer un poco más allá.
La afición de don Juan a visitar almonedas, comprándolo todo con tal que fuese barato, había convertido su casa en una prendería. Las salas eran grandes como plazas, las alcobas podían servir de salones de baile; y a pesar de esto, no había un palmo de pared libre de muebles o adornos. Los armarios colosales se contaban a docenas, todos de roble viejo, con tallas tan complicadas como sus enormes cerraduras; los cuadros, buenos o malos, llegaban hasta el techo; las sillerías incompletas y de distintos colores, no encontrando espacio junto a las paredes, esparcíanse por el centro; todo estaba ocupado, como si la casa fuese un almacén, un depósito de rapiñas verificadas al azar; y aunque todas las piezas estaban abarrotadas, la casa sonaba a hueco, y la soledad despertaba esos ecos misteriosos de las grandes viviendas abandonadas. Mirando los salones interminables que parecían iglesias, pensábase involuntariamente en la noche, cuando las sombras ahogaban la macilenta luz de la candileja del avaro y los pasos del viejo y su criada sonaban como en el ulterior de una cripta, en un medroso silencio interrumpido por los crujidos de la madera vieja y las veloces carreras de las ratas.
La manía de adquirir todo lo barato daba a la casa un tono grotesco. Sobre la puerta de la escalera destacábase una testa de toro disecada, con unas astas que daban frío. Juanito tenía presente los enormes monos trepando por un tronco, con el lomo apelillado y calvo, y los pájaros vistosos, a quienes no se podía quitar el polvo sin que cayesen las plumas; adquisiciones de almoneda, que convertían en un arca de Noé el gran salón, con su techo al fresco, donde jugueteaban amorcillos descoloridos y macilentos por la pátina de un siglo entero, y con sus enormes consolas doradas sobre las cuales se ostentaban grupos de frutas contrahechas, uvas y melocotones, cuya cera perdía los vivos colores bajo la capa de los años.
—¿Conque el tío está arriba?
—En los porches lo encontrarás, Juanito… . Sube, que yo voy a la cocina. Creo que se quema el potaje.
Y el muchacho siguió subiendo la escalera, que ya no era de azulejos vistosos, sino de tostados baldosines. Aquellos peldaños habían sido cincuenta años antes el camino de una gran industria. Centenares de obreros los pisaban todas las mañanas, y por allí descendían, recién salidos del telar, los floreados damascos, los brillantes rasos, la seda listada, todas las magnificencias de una industria oriental que daba a Valencia fama y prosperidad. Ahora era la escalera de un panteón, y se sentía malestar oyendo cómo el eco repetía y agrandaba los pasos.
Los porches eran inmensos. Un taller que se perdía de vista, ocupando todo el último piso del caserón; un bosque de maderos y cuerdas, invadidos por las telarañas; una confusión de telares que, inactivos y muertos, parecían siniestras guillotinas, complicadas máquinas de tormento.
Juanito tardó en ver a su tío, agachado entre dos telares, en mangas de camisa, ocupado en armar una ratonera. A pocos pasos de él, una docena de gallinas picoteaban en un barreño, y por encima de los travesaños y redes de los telares aleteaban los palomos, lanzando su arrullo adormecedor.
—¿Eres tú, Juanito?—exclamó el tío al levantar la cabeza—. No te esperaba. ¿Vienes para que hagamos juntos las estaciones? Pues no pienso salir hasta la tarde.
Y don Juan, abandonando la ratonera, fue hacia su sobrino con la sonrisa paternal, bondadosa, que reservaba para Juanito aquel hombre duro y malhumorado con todos.
La mirada curiosa e interrogante del sobrino llamó su atención.
—¿Desde cuándo no has estado aquí… ? Creo que desde que eras un chicuelo y subías a enredar con tus compinches. Lo menos hace veinte años… . Está bien arreglado, ¿verdad? Las ventanas cerradas, los postigos de arriba alambrados, para que entre el sol y el aire… . Me he gastado una barbaridad de dinero: lo menos doce duros; pero tengo un palomar en el que se criarían perfectamente todos los animales de pluma que entran en la plaza Redonda durante medio año. El único inconveniente son las malditas ratas. No hay ratonera ni polvos que puedan con ellas. Parece que los telares paran las ratas a montones. ¡Y qué atrevidas! ¡Degüellan a los polluelos, se comen las crías, y cualquier día creo que bajarán para devorarnos a Vicenta y a mí! ¿Y lo desvergonzadas que son… ? ¡Mira… mira!
Y al mismo tiempo que señalaba a un extremo del vasto taller, cogió un pedazo de madera y lo arrojó con fuerza al lugar donde se agitaba el terrible roedor. El proyectil, pasando por entre los telares, rebotó sobre un poste, cayendo casi a los pies del tío.
—¡Se escapó… ! ¡Figúrate lo que harán esas malditas cuando estén solas! Se comen más palomas y gallinas que yo, rompen los huevos, y resulta que hago gastos para mantenerlas regaladamente. El día menos pensado mato todos los animalitos, y se acabó la diversión.
Y mientras decía esto, por no estar inactivo, cogía de un telar la cazuela llena de granos, lanzando con voz de falsete un ¡pul! ¡pul… ! interminable, y arrojaba puñados al suelo, arremolinándose en torno de él las gallinas y palomos, escandalosas, agresivas, disputándose aquel maná con furiosos picotazos.
Juanito seguía contemplando el aspecto desolado del porche: el techo, de cuyas viguetas pendían largos pabellones de telarañas; los telares, que en sus superficies planas tenían capas de polvo cuya formación suponía docenas de años; las ventanas, con sus cerraduras enmohecidas y arriba unos enrejados por los que lanzaba el sol barras de luz en cuyo interior danzaba un mundo de moléculas.
El joven recordaba confusamente las grandezas que había oído de boca de don Eugenio: los recuerdos gloriosos del arte de la seda, los brillantes trabajos de los velluters que cincuenta años antes hacían danzar las lanzaderas allí mismo, del amanecer hasta la noche; y sentía cierta pena, un malestar extraño, como si se encontrara ante las ruinas de una ciudad muerta y todavía vibrasen en el espacio los últimos estallidos de la catástrofe. Aquello era un panteón al que no se había quitado el andamiaje; la ruina y el silencio habían pasado por allí, petrificando el taller, antes ruidoso y ensordecedor.
La melancolía del joven parecía comunicarse a don Juan, que ya no arrojaba granos a sus aves.
—¡Cómo está esto! ¿No es verdad que entristece… ? Y menos mal para ti, que no has conocido los buenos tiempos, cuando desde el amanecer reinaba aquí un estrépito de dos mil demonios, y abajo, tu abuelo y yo sentíamos temblar el techo al empuje de los telares, mientras arreglábamos cuentas o sacábamos de los armarios las ricas piezas para enseñarlas a los compradores… . ¡Ah, qué tiempos aquéllos… !
Y el viejo se conmovía, coloreábase su tez, gesticulaba con entusiasmo, y sus ojos brillaban como si viese en movimiento aquel centenar de telares y una turba activa y laboriosa en torno de ellos.
—Aquí, en estos talleres, estaban la riqueza y la honra de Valencia; aquí trabajaban los velluters, aquella gente que por su tonillo docto era el prototipo de la pedantería, pero que resultaba respetable por ser la fiel guardadora de las costumbres tradicionales, la sostenedora de ese carácter valenciano, sobrio, alegre y dicharachero, que casi ha desaparecido. ¡Qué hombres aquéllos! Tenían sus defectos, Juanito; pero así y todo, no los cambiaría yo por los hombres de hoy. Su carácter era sutil como la seda; acostumbrados a las labores difíciles, menudas y complicadas, eran meticulosos, y tan amantes de la equidad, que hasta se cuenta como chiste que uno de los del gremio hizo parar una vez la procesión para recoger del palio una pasita que se le había caído comiendo en la ventana. Esto sería ridículo, pero a mí me entusiasma. Con hombres así no había miedo a ser robado, y la confianza entre amos y obreros era completa. El tejedor entraba de aprendiz en un taller, y sólo lo abandonaba para irse al cementerio. Todos los trabajadores de la casa me vieron nacer. Eran como de la familia… . ¡Oh, qué tiempos aquéllos… !
Y don Juan, animado por sus rancios entusiasmos, entornaba los ojos, como para ver mejor el hermoso cuadro del pasado.
—Ahora—continuó, apoyando sus palabras con pataditas nerviosas—, ahora, todo muerto por culpa del maldito Lyón, de esos gabachos que con sus máquinas endiabladas nos han arruinado… . Ya no hay moreras en la huerta; en las barracas se ha perdido la memoria de las cosechas de capullo, y ha muerto una industria… industria no; un arte que nosotros, aunque cristianos viejos, heredamos directa y legítimamente de nuestros abuelos los moros… . ¿Y en esto consiste el progreso? ¿En que unos pueblos roben a otros sus medios de vida… ? Pues me futro en él y en los que le defienden.
Y el viejo, siempre circunspecto y bien portado, animándose con la imaginación, hacía ademanes tan enérgicos como incorrectos para manifestar el desprecio que le merecía el progreso condenado.
—Y no es que yo maldiga los adelantos—dijo después, como si se arrepintiese—; sobre todo me gusta que vayan a Madrid en menos de un día, cuando en mis tiempos se necesitaba nueve de galera y hacer testamento. Pero me enfurece que lo que estaba bien, y muy en su punto, venga el señor Progreso y lo eche a perder con su afán de revolucionarlo todo. Callaría si el arte de la seda hubiese ganado algo con nuestra ruina; pero me sublevo al ver que lo de allá, que es lo que priva, ni es arte ni nada. Industrialismo vil: estafa y nada más. ¿Dónde están los tejidos de pura seda que un puñal no podía atravesar? ¿Dónde los terciopelos que pasaban de abuelos a nietos, como si acabasen de salir de la tienda? Aquello acabó, y ahora sólo queda la sedería de Lyón, «mírame y no me toques», algodón malo, géneros que no duran un año, porquerías con las que van tan orgullosas estas señoritas del día… . ¿No es esto, Juanito? ¿No lo ves tú así?
Y el sobrino contestaba a todo con afirmativas cabezadas, muy preocupado en su interior por el modo como expondría la pretensión que le llevaba allí. La aprobación de Juanito templó las iras del viejo.
—No creas por eso que me forjo ilusiones. Esto está muerto y bien muerto. No es culpa de los de allá, sino de la gente de aquí. Se acabó el buen gusto. Hoy se tiene horror a lo que es rico y vistoso; los señores visten como los criados; todos van de obscuro, como sacristanes; el chaleco, que es la prenda que da majestad a la persona y pregona su clase, es de la misma tela que los pantalones; ya no se ostenta sobre el vientre el terciopelo floreado, aquellas rayas de cien colores que tanto golpe daban en mi juventud, y hasta los labradores se encajan la blusa y el hongo, como asistentes, y se ríen cuando sacan del fondo del arca el chupetín de raso de sus abuelos, la faja de seda y el pañuelo de flores, que tanto lucían en los bailes de la huerta… . ¿Y las mujeres? No me hables de ellas… . ¡Valientes imbéciles! Ni en las aleluyas del mundo al revés… . Se visten como los hombres, con lanilla inglesa; van feas como demonios con esos colores de enterrador, apagados, sombríos; y en el verano gastan, cuanto más, percal de tres reales, con lo que creen ir tan elegantes. ¡Oh, aquellos tiempos míos! Se estrenaba menos, era menor la variedad, pero se lucían cosas buenas y sólidas, que pasaban docenas de años en los roperos sin que hubiera polilla con valor para hincarlas el diente. ¡Todo se ha perdido! ¡Adiós, cortinajes de damasco! ¡Abur, seda chinesca! Ahora adornan los salones con unas telas ásperas, de tejido burdo y borroso; y cuando no, para que la cosa tenga «carácter» (¡vaya una palabra!), echan mano de las mantas jerezanas y arman una decoración de taberna.
Y el viejo, con el bigote un tanto erizado y los mongólicos ojos echando chispas, se movía y braceaba furioso, como si arrojara su indignación a la cara de un ser invisible. Su voz despertaba ecos en el inmenso porche, más silencioso que de costumbre por la calma en que estaban las calles; y a pesar de que las gallinas y las palomas picoteaban en torno de él, quitando grandeza a la escena, don Juan parecía un personaje bíblico, un profeta desesperado gimiendo lamentaciones ante las ruinas de la ciudad amada.
Pero no era el avaro hombre capaz de entregarse por mucho tiempo a esta indignación con arranques líricos.
—Pero vamos a ver, muchacho… ¿a qué has venido… ? Algo te trae aquí. Lo adivino en tu preocupación.
-Juanito balbuceó, sorprendido por esta pregunta inesperada. Sí… . Algo tenía que decirle a su tío; pero le turbaban tanto los ojos interrogantes de éste, la calma con que esperaba su respuesta, que se le embrollaban sus pensamientos y no sabía cómo empezar.
—Es cuestión de la mamá… . ¡Si usted supiera, tío… ! Está en situación muy apurada.
Y rápidamente, sin tomar aliento, como si arrojara lejos de sí un peso asfixiante, disparó las pretensiones de doña Manuela, aquella demanda de quince mil pesetas, cantidad necesaria para salvar la honra de la familia.
—Y bien, muchacho: ¿qué es lo que quieres decirme con todo esto?
—Que usted… como hermano… como tío mío que es, podía… .
—Nada puedo, ¿lo entiendes… ? Nada, absolutamente nada; y más tratándose de tu madre. El viejo dijo esto con un acento que no daba lugar a dudas. No había que esperar que retrocediese en su negativa.
—¿Es que aún no conoces a tu madre? ¿No te he dicho muchas veces quién es… ? ¿Que debe… ? Pues que pague; y si no tiene con qué hacerlo, que sufra las consecuencias. He jurado no tenderle la mano aunque la vea con agua al cuello. Si fuese como Dios manda, una persona arregladita y económica, la sangre de mis venas le daría; pero a una derrochadora, que sólo se acuerda de su hermano en los apuros, y cuando tiene cuatro cuartos desprecia sus consejos, a ésa no le doy ni esto.
Y metiéndose la uña del pulgar entre los dientes, tiraba con fuerza, produciendo un chasquido.
—De seguro que ella es la que te envía aquí.
—No, tío; puede usted creerme. Vengo por mi propia voluntad.
—Pues entonces—dijo sonriendo el ladino viejo—es que ella te ha pedido a ti el dinero, y vienes a ver si lo saco yo.
Enrojecióse el rostro de Juanito al ver que su tío adivinaba en parte la verdad.
—No niegues, muchacho; la cara te hace traición… . Óyeme bien: si eres tan imbécil que te dejas explotar por tu madre, no cuentes con el cariño de tu tío. Lo que te dejó tu padre para ti es, y no para que se lo coman tus hermanitos los cachorros de Pajares. Vamos a ver; di la verdad: ¿No te ha metido Manuela en sus trampas? ¿No te ha hecho firmar algún pagaré? La verdad, y nada más que la verdad.
La mirada del viejo era fija, inquisitorial, escudriñadora; pero Juanito tuvo serenidad para mentir.
—No, señor; nada he firmado.
—Te creo, y lo celebro. ¡Mucho ojo, muchacho! Tu madre tiene hambre de dinero, y de seguro que no pierde de vista tu fortunita. No quiero que te roben. Cuando yo muera, tendrás más, algo más que ese huerto de Alcira; no quedarás en medio de la calle, como tu mamá, tus hermanas y el perdis de Rafaelito… . Pero vuelvo a repetirlo: no quiero que te roben. Además, no tomes tan a pecho eso de la ruina de tu madre. Ella vive en la trampa como en su propio elemento, y ya sabrá salir de este apuro como de otro. Aún le queda algo para ir tirando; y cuando no tenga ni camisa, reventará, tenlo por seguro. Es de esas gentes que no mueren hasta gastar el último ochavo.
A Juanito le molestaba este lenguaje rudo que hería tan en lo vivo a su madre, a su ídolo; pero al tío le había profesado siempre tanto cariño como respeto, y fluctuando su carácter entre los dos afectos, limitábase a callar. Más de media hora estuvo oyendo los agravios que don Juan tenía con su hermana, el odio nacido al casarse ésta con el doctor Pajares, que sobrevivía a pesar del tiempo transcurrido.
—Adiós, Juanito, y no hagas caso de tu madre—dijo al despedirle en la escalera—. Lo que debes hacer es preocuparte menos de tu familia, que nunca ha pensado en ti, y preparar tu porvenir. Ve pensando en establecerte, y si encuentras una muchacha buena, hacendosa y modesta, lo que no es fácil, tampoco será de más que te cases. Para ser comerciante necesitas familia. Adiós, muchacho. Ven a la tarde y haremos juntos las estaciones.
El muchacho salió de la casa, llevando sobre sus hombros una verdadera olla de grillos. Era verdad lo que decía el tío: le querían explotar. Los lujos y prodigalidades de la familia tenía que pagarlos él, ¡él, que en su casa había ocupado un lugar intermedio entre los criados y sus hermanos! No daría un céntimo; que se arreglase su madre como pudiera. Nada le debía, pues le entregaba íntegro el salario de la tienda, satisfaciendo con creces sus gastos.
Pero todos sus propósitos de energía desvaneciéronse ante las miradas suplicantes de su madre. ¡Qué hermosa estaba! Con sus ojazos lagrimeantes y tiernos, parecía la Virgen que tiene el corazón erizado de espadas. Él no la abandonaba; sería un mal hijo si correspondía con el desdén al cariñazo maternal que le mostraba la buena señora tan pronto como se veía en apuros de dinero.
—Bueno, mamá; no llore usted. No encuentro quién nos preste; pero estoy dispuesto a firmar lo que usted quiera, dando en garantía el huerto. Crea usted que me cuesta mucho desprenderme de ese dinero.
—Yo te lo devolveré, hijo mío; te lo devolveré pronto—dijo la arrogante señora abrazando a Juanito y mojándole el rostro con sus lágrimas.
Y lo decía con toda su alma, con la buena fe de los tramposos cuando se ven salvados, que confían ciegamente en el porvenir y creen mejorar su fortuna en lo futuro.
—Está bien, mamá—dijo Juanito, que en medio de su enternecimiento no se cegaba—. Firmaré, pero sólo por quince mil pesetas.
Larga pausa.
Doña Manuela, pensativa:
—Mira, hijo mío, quince mil pesetas justas no han de ser. Puedes firmar por dieciséis mil. No digas que no, rico mío. Completa tu sacrificio. Necesito algún dinerillo para pagar ciertas cuentas, y además, las Pascuas vamos a pasarlas en nuestra casa de Burjasot; vendrán amigos, y hay que quedar bien. Ante todo, el decoro de la familia y no caer en el ridículo. Conque no tuerzas el gesto, niñito mío; quedamos en que serán dieciséis mil… . ¡Ay, qué peso me has quitado de encima… !