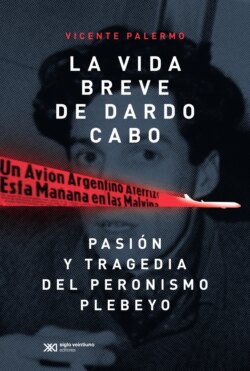Читать книгу La vida breve de Dardo Cabo - Vicente Palermo - Страница 7
ОглавлениеPrólogo
Dardo Cabo, hijo del mítico dirigente sindical Armando Cabo, legendario luchador de la Resistencia Peronista, esa gesta heroica, hecha de valor y entrega, fue un defensor incondicional de la soberanía, y ofrendó su vida por la liberación nacional y social, como exponente emblemático de una juventud maravillosa. Este sería el peor comienzo posible para un libro dedicado a la vida de Dardo Cabo. Un comienzo alternativo tan malo: un iracundo de la acción violenta y la apatía moral, un matón, sicópata de las armas que abrazó con fanatismo la escuela del odio, manipulado siempre por los habitantes de las sombras.
Escribir me libera. No solamente siento placer, sino que me permite tomar distancia del dolor. Escribir es alcanzar lo inalcanzable, oír lo inaudible, ver lo que no puede verse, tocar lo que no puede tocarse, sumergirse en una zambullida sin fin por un instante, suspenderse en el aire cancelando la gravedad por una eternidad fugaz, hacer propio el tiempo del milagro secreto con que Dios premia, o castiga. En una especie de intermitente calvario, reconstruyendo una vida –la vida breve de Dardo Cabo– a través de lecturas, entrevistas, diálogos y reflexiones sin sosiego, que me empujaban hacia un mundo pesado y denso como el mercurio, del que solo a través de la escritura he podido –y puedo– salir.
Esta no es una novela histórica. Pretende, más bien, capturar un tiempo sin historia. Los acontecimientos que relata comienzan en 1941 y finalizan en 1977, pero lo que se narra no se agota allí. Mucho del ser humano está situado en la historia, pero una cierta intimidad propia, específica, única, no pertenece a la historia, solo forma parte de él mismo. El lector podrá juzgar si la he captado, o inventado, para el caso de Cabo, con buena fortuna, pero es eso lo que he intentado hacer: cruzar trayectoria de vida y proceso histórico sin disipar la peculiaridad de una vida. Y hay otra razón, práctica, aunque, involuntariamente, ha definido un estilo: las novelas históricas suelen encuadrar minuciosamente la trama personal de sus protagonistas. Este relato no lo hace. Una novela histórica cuyos acontecimientos transcurren durante el Terror, como El 93 de Victor Hugo, no está centrada en las vidas de un grupo de protagonistas, del modo en que Los demonios de Dostoyevski sí lo está. Mientras El 93 es una novela histórica, Los demonios no lo es: si bien sus protagonistas están profundamente inmersos en un contexto sociohistórico, el autor no se ocupa de este como sí lo hace Victor Hugo. En mi relato, si John William Cooke es llamado a escena, o si en un diálogo es mencionado el Plan Conintes, no me ocupo de explicar quién es Cooke o de qué van el Conintes, las 62 Organizaciones, Gustavo Rearte, Ezeiza. Llegado el caso, los consabidos instrumentos de navegación informática, donde cualquier lector obtendrá a brocha gorda lo necesario para desbrozar su camino, harán posible que el texto no sea abstruso para jóvenes de hasta 50 años, no desprovistos de alguna tenacidad. En ese sentido, este libro constituye una inmensa elipsis; quizás toda narración –a excepción del Ulises, valga la humorada– sea elíptica. Aun la novela histórica. Y me siento tan dolorosamente próximo a los hechos aquí tratados, que he vivido y no he vivido, que sospecho que sin recurrir a la elipsis jamás podría terminar de escribir. Diría que el incidentalismo es la marca de estilo más fuerte de este texto.
Interrogado sobre los motivos que me llevaron a acometer una pieza literaria –no una biografía– sobre Dardo Cabo, he notado que esa pregunta me ponía incómodo conmigo mismo. Hasta que descubrí la raíz de esa incomodidad: yo respondía con racionalizaciones (dicho esto en el sentido coloquial de justificaciones espurias de algo). Cuando me percaté puse las racionalizaciones a un lado y encaré la verdad: me ocupé de Dardo Cabo porque me dio la real gana. Porque la vida vertiginosa de alguien que quema su vela por las dos puntas (osadía que pocos tienen) me fascinó desde que comencé a interesarme por la historia política. Más aún tratándose de un contemporáneo (apenas diez años mayor que yo, copartícipe de la trama histórica a quien llegué a conocer solo de lejos) del que, si existiera la liza atemporal de las justas ideológicas, yo sería fuera de duda un contendiente resuelto.
Como sea, quizás los trazos de vida que Cabo y yo tenemos en común expliquen algunas cosas. No solamente la militancia en el peronismo en los setenta (en organizaciones muy diferentes, aunque redentoristas ambas); también el haber sido escolares pupilos y la muerte violenta de nuestras madres. Pero esto no es seguro: cuando empecé a interesarme por Dardo aún no sabía que había sido pupilo ni cómo había muerto su madre. Mi interés por su figura nació escribiendo otro libro, Sal en las heridas, dedicado a triturar la causa Malvinas. Tuve que meterme de lleno en el Operativo Cóndor, esa aventura de pendejos bohemios nacionalistas de armas jugar que, a pesar de estar en las antípodas de mis concepciones políticas y mis valores republicanos, me conmovieron tanto. Coqueteé con la idea de hacer una biografía política de Cabo pero afortunadamente resistí la tentación; habría sido un desastre. Cabo no abandonó nunca, desde entonces, algún recoveco de mi mente. Fue en mi reciente incursión en la literatura, muy sorpresiva para mí mismo, por donde el diablo metió la cola. Lo que a todas luces me era imposible como biografía política era un desafío que merecía la pena encarar como texto literario.
Solamente el deseo me ha arrastrado al dolor y al placer de escribir este texto, que he redactado, hago hincapié, sin la menor nostalgia por aquel pasado. Aunque las racionalizaciones no siempre son falaces. Así que una vez dicho lo que importa, puedo ensayarlas aquí. Quizás el relato verosímil de la vida de Dardo me permita hacer un modesto aporte a la calidad de la memoria (no es este el lugar adecuado para emplear o discutir sintagmas problemáticos de inspiración romántica como “memoria colectiva” o “memoria histórica”) de aquellas décadas, los sesenta y los setenta. Calidad que, en muchas de sus vertientes, es, hay que decirlo, pésima. Sobre todo en los dos extremos, que son muy seductores. Uno de ellos, para los jóvenes que se enamoran de esos años que no han vivido, con una nostalgia ajena, vicaria, y para los “viejos” que en lugar de negociar (lo digo deliberadamente) los términos de su relación con la historia de la que fueron, a su modo, protagonistas, prefieren huir de ella y volar los puentes sin advertir que el río que han atravesado no es tan caudaloso ni su corriente es tan fuerte, y que la huida los priva de lo rico, lo mejor de aquellos tiempos mientras que los fantasmas siniestros también atraviesan el río y los alcanzan. Para enamorar a los jóvenes ha cobrado forma una épica, una epopeya, una poética (esta última de mala calidad) que establece un lazo de amor entre las generaciones juveniles de hoy y los sobrevivientes de entonces, pero sobre todo con los muertos, con los Ausentes. Se trata de un relato falaz porque es relato sin introspección, carece de toda mirada crítica, está desprovisto del espesor de una comprensión, presidido por dos figuras, la revolución y la violencia, y un verbo, creer. Y un sustantivo derivado: voluntad. Es incapaz de reconstruir circunstancias históricas y examinar las decisiones personales como no sea bajo una luz indulgente, facilonamente justificatoria. No solo no había alternativas atendibles para proceder de otro modo, sino que lo actuado fue heroico, memorable y glorioso. Como reza un texto emblemático, sus protagonistas “decidieron arriesgar todo lo que tenían para construir una sociedad que consideraban más justa”. Así, quienes pueden contarlo se embarcan en una recreación gozosa de lo vivido y quienes no pueden porque ya están muertos son contados, a puro abuso, en esta celebración. ¿Y los que no lo han vivido? Son colocados en el peor lugar: la nostalgia por lo que nunca les ocurrió. Pero en el otro extremo, el opuesto, para facilitar la huida de los viejos culposos (bien podría ser más generosa la RAE con este término), la memoria también carece de espesor comprensivo. Banaliza los acontecimientos de esas décadas reduciéndolos a tres cosas: locura, crimen y estupidez. Uno de sus adjetivos favoritos es absurdo. Sencillamente todo lo que aconteció fue absurdo. Por ende, no puede ser explicado ni comprendido. Se renuncia a explicar cuando se recurre a la metáfora de la demencia: para un “diccionario crítico”, ese fue el tiempo en el que “la Argentina se volvió loca”. En esta aproximación a la tragedia de los setenta, el anacronismo es recurrente: qué absurdo que los jóvenes se alzaran a la lucha en una sociedad de pleno empleo, qué desprecio por la democracia, qué despropósito que tomaran las armas, etc. ¿Qué comprensión nos proporciona esa mirada si en 1970 tenía pleno sentido, para muchos partícipes genuinos del devenir político, sostener que “Nuestro pueblo no es tanto un pueblo hambreado, como un pueblo ofendido”? La mirada retrospectiva –que se extiende sobre las decisiones, las opciones, los dilemas, las percepciones que enfrentaron los protagonistas de ese pasado, como si ellos conocieran de antemano la trayectoria histórica o personal que nos lleva desde aquel entonces a hoy, como si los valores o propósitos que defendían debieran haber sido los nuestros de ahora– es en esta perspectiva netamente dominante. De este modo la comprensión histórica es imposible.
¿Se requieren tantos esfuerzos para justificar una narración? No me he sumergido en esos lustros que fueron para mí vertiginosos (como para muchos otros, pero no, desde luego, para la inmensa mayoría de los argentinos, ni siquiera de los jóvenes, como tantos creen ahora) con el deseo de releer en y desde el presente los subrayados de un libro ya leído en el pasado. Prefiero sustituir por otra esta expresión libresca que encuentro tan feliz: escribo para creer en mis recuerdos. No es la primera vez que me sucede, no será la última: necesito escribir para poder leer, para poder creer que mis recuerdos son producto de una lectura muy antigua, la lectura de la propia vida vivida. He escrito, en suma, para creer en mis recuerdos, y no –a riesgo de ser cargoso– para reivindicar un pasado o para execrarlo, con propósitos edificantes. Quien esté buscando lo edificante, que no pierda el tiempo con este libro.
Desplegadas estas justificaciones, vale un primer esfuerzo para situar a Dardo en su historia. Creo apropiado entenderlo como inscripto en una vertiente distinta pero convergente (nunca de modo pacífico) con las dos que se suelen identificar como centrales en los sesenta y setenta, y que desembocan en el peronismo: la izquierda que deja de ser “apátrida” y el milenarismo cristiano. Dardo no está en ninguna de ellas sino en la vertiente peronista, que desagua en la metamorfosis del peronismo, en los quince años que van entre mediados de los cincuenta y principios de los setenta. En otras palabras: el propio peronismo, no vayan a creer, aportó lo suyo a esa transformación de sí mismo (aporte que en general se destaca muy poco). Al ingresar Dardo en esa vertiente (hacia fines de la Resistencia Peronista, antes del gobierno de Arturo Frondizi), sus escasos años de vida habían ya acumulado motivos más que suficientes (muerte de Evita, desarraigo de un colegio de élite, bombardeos de junio, muerte de la madre, extremas frustración y desesperación del padre, expulsión abrupta del paraíso terrenal, todo en tres años) como para experimentar dos pulsiones espantosas: el resentimiento y el odio. Son pulsiones que, puestas en acto, esclavizan, y dan forma a muchas de las vivencias, percepciones y concepciones con las que nos relacionamos con la vida. Pero no necesariamente. Y son sustancialmente diferentes entre sí. ¿Dardo había dejado acunar su resentimiento, se había permitido reconcomerse en él, o por caminos desconocidos pero no inimaginables, había conseguido sublimar, alquimizar, enaltecer, su resentimiento en odio, y conferir a este el impulso para hacer de él un rebelde, o un revolucionario? ¿Consiguió Dardo, dando rienda suelta a su odio, apagar todo resentimiento? En última instancia, es una pregunta evitista. Odiando, ¿creía Dardo echar la verdad a la cara de un pueblo adormecido, se movía al compás de un resentimiento que lo consumía, o hacía de su odio una causa política, apuntalada en principios y valores? Esa causa, ¿disipaba los últimos restos del resentimiento o dejaba traslucir ominosamente un resentimiento viejo pero endurecido, que podía emerger, brutal, en el momento menos pensado? Preguntas todas evitistas, sobre una vida que llevaba apenas once años cuando falleció Eva Perón. Por cierto, este libro responde acabadamente, modestia aparte, a estas preguntas y a muchas otras, y precisamente por eso es un libro de ficción, no una biografía política. Por esto debo ser franco: a los lectores interesados en la historia argentina de la segunda mitad del siglo XX no les ofrezco ninguna solución, solo dolores de cabeza. Porque ficcionalizar las memorias, o hacerlo con la materia histórica, abre la ventana a la incertidumbre de un modo en que, se supone, la biografía política o el texto de historia clásicos no siempre hacen.
Se podría sostener, insistamos, que Dardo es una expresión genuina de la vertiente turbulenta del nacionalismo revolucionario. No sería equivocado porque nuestro protagonista fue la vida entera –más allá, valga la paradoja, de los agudos cambios aparentes en su trayectoria– furiosamente nacionalista y furiosamente revolucionario. No obstante, esta caracterización no nos llevaría muy lejos: es difícil defender que el peronismo –al menos el que conoció Dardo (1941-1977)– dejó de ser alguna vez nacionalista. ¿Qué significa, entonces, expresar una vertiente nacionalista dentro de un movimiento nacionalista? Parece un poco redundante. Y no ganaríamos mucho diciendo que el de Dardo se trataba de un nacionalismo antiliberal, porque prácticamente todo el peronismo lo era. ¿Cuál era, entonces, el rasgo distintivo de Dardo? ¿Lo popular? ¿La violencia? No son trazos que se puedan sostener convincentemente como haciendo una diferencia dentro del peronismo. A mi entender, es la dimensión plebeya del evitismo, el rostro más auténtico y radical de este, lo que sí marca, a diferencia de las connotaciones anteriores, una línea nítida de diferenciación interna entre el peronismo de Dardo y otros peronismos. Al fin y al cabo, el peronismo de Evita es objeto de ritual adoración de todos, pero el plebeyismo evitista no lo cultivan genuinamente tantos.
Admitiré que cuando resolví hacer entrevistas a quienes habían conocido a Dardo o habían sido partícipes de sus andanzas, comencé la tarea con ciertas aprensiones. Tenían una raíz clara esos recelos: que las entrevistas me condujeran ante el espectro de un humano más real, pero desagradable o sórdido, y se esfumara la vaga empatía formada sobre el personaje fantasmal amasado con experiencias personales, lecturas, investigaciones sobre temas diversos, a lo largo de los años. Con alivio, comprobé que los que habían conocido a Cabo, incluso aquellos que conservaban de él (algunos sin haber cambiado mucho, sin haber abjurado de las viejas ideas nacional sindicalistas unos, de aquel populismo radical que los movía, otros) la imagen del facho pasional y violento, o del evitista radical (pero, ¿se puede o no ser las dos cosas?), tenían por su persona y por su vida una singular estima. “Dardo era un tipo extraordinario”; “Cabo era de una nobleza fuera de lo común”, registré comentarios de este tenor en la mayoría de las entrevistas. Y a medida que avancé en lecturas, o revisé lecturas viejas, encontré, sumergidas en los lugares comunes de la sacralización, en el ditirambo y hasta en la hagiografía, las huellas de un aprecio genuino. Cómo puede ser esto así no lo sé, y no tengo la obligación de saberlo. Quizás alguna clave se encuentre en esta novela, en que procuré, en el plano del relato propiamente dicho, ser fiel a los hechos. He ficcionalizado, pero no he inventado hechos de naturaleza histórica. De cualquier modo, atenerse a los hechos puede no ser más que una trampa: la construcción de la subjetividad de los personajes seguirá siendo un terreno resbaladizo en el que podré traicionarme y, por qué no, traicionar a Dardo o al lector. Se nos presenta, ineludible, la consabida fascinación del escritor por el protagonista al que va imaginando mientras cree que lo va conociendo. Quizás un texto clásico en que el autor sobrellevó la prueba y triunfó sobre su personaje sea la biografía de Albert Speer por Gitta Sereny: Albert Speer. Su lucha con la verdad. Pero claro, yo no soy Sereny, y me negué a hacer una biografía política, he intentado hacer literatura. Además, las enormes distancias son en este caso riesgosas para una comparación. Speer fue, al cabo, un mefistofélico criminal de guerra a gran escala, y Dardo un hombre de acción que creía y vivía una de las cosas más peligrosas y menos aconsejables en política: la entrega personal a una causa, la embriaguez de la virtud. De modo que es más fácil caer nosotros mismos en la tela de araña que tejemos alrededor de Cabo, que en aquella que Gitta tuvo necesariamente que tejer alrededor de Albert Speer.
En abril de 2018 –algo avanzada ya esta novela– asistí a la proyección del corto O intenso agora, de João Moreira Salles, en Buenos Aires. Este excelente documental dedicado a una suerte de rememoración casi privada, al menos íntima, de un pasado no vivido por el director me impresionó vivamente. Yo fui parte, a mi modo, del espíritu emancipador del 68, aunque no estuve entonces ni en París, ni en Praga, ni en Río de Janeiro, ni en Pekín, las ciudades de las que proviene el material documental del cortometraje. A diferencia del director, que revive fílmicamente aquel pasado a través de su familia, yo asistí y participé de aquel espíritu, fui parte de la escena y también figurante. La información novedosa que la película me proporcionó no es en sí misma relevante. Empero, ella me ayudó a ver ingenuamente, si se quiere –esto es, despojado de casi todo lo que sé y me puedo explicar y puedo explicar a otros–, los acontecimientos, en una perspectiva primordial. Pensé, sin la menor envidia personal: qué suerte tuvieron esos chicos, apenas unos años mayores que yo. Pudieron hacer su fiesta, su epifanía, intensa y fugaz, plasmada en palabras pintadas en las paredes que parecían en sí mismas el lugar de realización de lo imposible, pudieron tomar el cielo por asalto para pasar una temporada en él, y eso fue todo. Mientras tanto, Malraux terminaba de escribir La hoguera de encinas, el general De Gaulle cerraba su larga parábola política, y los obreros de la Citroen estaban en lo cierto: aquellos estudiantes revoltosos serían sus futuros patrones. Entre el centro y la periferia, la comparación con lo que nos tocó vivir a nosotros, sus contemporáneos, es tan clamorosa, tan gritante y tan dolorosa, que no la voy a hacer aquí, no subestimaré al lector. Y hay algo de magistral en la dirección de Moreira Salles. Que es la distancia que logra en relación con los hechos y sus protagonistas. El director no se deja fascinar por ellos, ni los abomina; tampoco se pretende objetivo, pero no derrama sobre nadie el agua bendita de la mitificación, ni el agua sucia del desprecio. Una sabia comprensión parece presidir el documental, apuntalada, quizás, por el material chino, carioca y checo, que coloca elíptica pero nítidamente en una clave de ironía los sucesos parisinos. Cuando comencé a redactar este prólogo, cuando vi el filme, la apuesta de este libro ya estaba hecha desde hacía tiempo; a suerte y verdad, nada podía cambiar de las elecciones narrativas aquí tomadas. Ojalá los lectores puedan juzgarme con benevolencia.
* * *
Este híbrido de novela y ensayo comenzó concebido como cuento largo, que pronto mis amigos calificaron piadosamente de nouvelle, por poco tiempo. La presencia en él de una bibliografía no es pura pedantería. El relato se sostiene perfectamente sin ella, pero no quiero privar al lector de ninguna de las fuentes, de calidad y condición sumamente desiguales, que he empleado, como libros, documentos y variopintos impresos, y los supérstites de aquellos tiempos que accedieron a que los entrevistara, incluidos dos o tres que para mi disgusto pidieron no ser identificados. Deberé agradecer también a numerosos interlocutores de todo tipo y edad, pelaje y laya, a quienes debo mucho, y mencionaré al final.