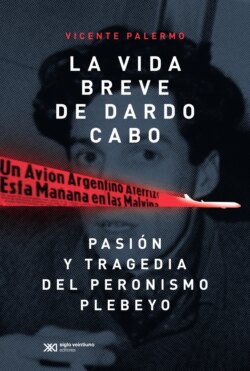Читать книгу La vida breve de Dardo Cabo - Vicente Palermo - Страница 8
ОглавлениеCapítulo I
Enero de 1977. Por fin les permitían salir al patio, luego de semanas, y en el día soleado la algarabía de los presos se dejaba sentir. Entre chanzas y bembas pasa un buen rato hasta que alguno advierte que Dardo no está presente. Raro; pero solo podía estar en su celda, regresan al pabellón y allí lo encuentran, tranquilo, tomando mate.
–Pero Dardo, ¿qué hacés acá boludo? Vení, hay un solazo.
–No, yo con saber que puedo salir… para mí está bien.
Estupefactos pero sabiendo inútil cualquier insistencia, aceptan un mate y vuelven al patio.
Claro, ese es Dardo, si salgo o no lo decido yo, no lo van a decidir estos canallas; qué loco. Malévolo, el otro pensó que Dardo no haría lo mismo si se tratara de salir de la cárcel. ¿Saldrían, alguna vez, de la cárcel?
Esa noche, ya muy de madrugada, vienen a buscar a un par de presos.
–¡Atención! –estentóreo, el segundo jefe del centro de detención–. Los penados Pirles y Cabo van a ser trasladados a otro presidio inmediatamente. ¡Quince minutos para preparar sus cosas!
Los sacan de la celda a empujones. Todos comprenden de qué se trata, pero un chico nuevo se horroriza ante el destino inminente de los buscados y no para de gritar histéricamente. A patadas lo meten en la solitaria y ahí lo dejan pudrirse.
Tras unos segundos de silencio creció el vocerío de los presos, como la voz misma del desasosiego. Dardo compartía su celda con Esteban, que no había sido nombrado y permaneció mudo como una muralla.
–¡Vamos! Sos boleta hijo de puta –fue casi susurro, el del guardia, acompañado de una sonrisa leve y complacida.
–Quiero comulgar –expresó Cabo.
–No es momento para misas hoy –respondió el jefe del centro, alto y sombrío, con una voz sobrecogedoramente neutral.
Consiguieron tomarlo de sorpresa; no se lo esperaba, Dardo, tan pronto. ¿Tan pronto? Le bajó una angustia que jamás había conocido antes. Las palabras del guardia, brutales, encogieron su corazón y dilaceraron su alma.
Y de las ruinas de su catecismo escolar le subieron por la garganta palabras despojadas. Los que pasaban le blasfemaban moviendo sus cabezas. Y diciendo: Ah, tú el que destruyes el templo de Dios, y lo reedificas en tres días, si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz… Y cerca de la hora de nona clamó Jesús con grande voz, diciendo: ¿Eli, Eli, Lamma Sabacthani? Se asombró Dardo de recordar la súplica del desamparo, y se dijo: no tenés derecho a esperar misericordia. Y se avergonzó.
Y esa vergüenza lo repuso, mientras abandonaba su cuerpo a una tensión indescriptible; pensó que al menos no lo tomaban por un perejil y que no iba a morir como un perejil. Pensó en María Cristina; en fracción de un segundo, recordó a una amiga de su mujer, astróloga. Estoy muriendo en fecha positiva, se dijo; ni aun entonces le era ajeno el humor, se maldijo; punto muerto de las almas, recordó, como el restallo de un latigazo; luego en su cerebro se agolpó la nada.
Los huéspedes del pabellón de la muerte en la Unidad Penitenciaria 9 recordaron una bemba llegada, funesta, dos días antes: Camps había asumido el cargo de Jefe de Cuerpo determinado a ajustar cuentas. Ya lo estaba haciendo. Claro, Dardo, que era Dardo, y Pirles, alto oficial montonero, integraban esa contabilidad macabra por méritos propios. Un tal Urien también, pero relaciones familiares con los jefes del Cuerpo lo salvaron. “Ley de fugas”, curiosa locución, no es de fugas ni es ley, pero no hay expresiones en correspondencia. Consiste, como nadie ignora, en asesinar a alguien y declarar luego que la víctima había intentado fugarse. Para que tenga gracia tiene que tratarse del poder público. Si no, no vale, no es ley de fugas. Un asesino a sueldo –por caso– no puede declarar que su víctima sucumbió bajo la aplicación de la ley de fugas, ni siquiera en el caso de haber intentado fugarse. La ley de fugas es un privilegio del Estado. Es bien sencillo. Cabo y Pirles han sido obligados a subir en la camioneta celular del presidio, con las manos esposadas a la espalda. Dardo mantenía, hay que decirlo, el aspecto atildado que el penado Emilio había comprobado en él sin asombro el día anterior. Pirles no. El peor momento para Dardo, en su empeño por mantener la mente en blanco, fue el del sacudón inercial cuando la camioneta arrancó abruptamente. Detrás venía un patrullero. Recorrieron pocos kilómetros; la escolta, armada con pistolas ametralladoras, hizo descender a Dardo y a Pirles, cuyo propósito de fugarse era manifiesto. Los fugitivos recibieron sendos empujones propinados en sus espaldas, seguramente con la intención de facilitarles su fuga. Entonces percibieron al patrullero, que se había adelantado unos metros, y entendieron que no serían las escoltas las que les aplicarían la ley –de fugas–. Porque las puertas traseras del patrullero se abrían, y de ambas bajaron sujetos de civil, munidos de armas largas, que ya les apuntaban. Dardo y Pirles alcanzaron, al unísono, a girar unos grados sus cuerpos, que recibieron las ráfagas en los flancos.
Y así murió Dardo Cabo. A la corta edad de 36 años. Había nacido el 1º de enero de 1941, en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires.
* * *
San Pedro examina el expediente del nuevo difunto. Sus pecados no han sido pocos –dice a su asistente, Eugenio Pacelli–; lo merecería, pero al infierno no va, ya en vida sufrió demasiado; mandarlo al purgatorio es al pedo, imposible hacerle purgar nada. Y en el paraíso no lo quiero, me va a hacer mucho quilombo.
–Era un criminal… –alegó Pacelli muy contrariado.
Pedro meneó sus llaves como si fuera a tirárselas por la cabeza.
–Dígame, Pacelli, ¿cuánto hace que presta servicio conmigo? ¡Ni veinte años! Es muy nuevito, no joda… Un criminal –agregó para sí mismo–, sí, cometió crímenes bendecidos por muchos de los nuestros, que en su mayoría vegetan ahora en el purgatorio, aunque otros… –pero el tema no le interesó y volvió al destino de Dardo, pensativo.
–¡Ya sé! Consulten con los griegos, en el Hades va a estar muy bien entre argivos y teucros. Mándenles el CV, si parece salido de la guerra de Troya; aunque lo suyo más bien es el martirio, pero bueno, los Cielos atrasan, los hombres se inventan cada cosa. Sí, hablen con los griegos, ese detalle no les va a importar.
Noviembre de 1947. Dardo y su padre viajan en un colectivo repleto. Ambos están de pie, al fondo. De pronto Dardo dice, casi gritando y sonriente: “Eva puta”. Repite: “Eva puta”. Armando está atónito.
–Pero Lito, ¿qué estás diciendo?
–“Eva puta” –prosigue el niño, muerto de risa.
–Señor, ¿por qué no le dice que se calle la boca a ese gorilita?
Es una voz masculina, proviene de adelante. ¿El chofer? Aparentemente no. Armando escudriña entre la gente apiñada. Se enfurece:
–¿Qué le pasa, compañero? Si tiene algo que decirme venga y digameló, que de lejos no lo escucho bien.
Silencio absoluto. Lito percibe el lío que ha armado y cierra el pico. Armando prefiere bajar antes de lo previsto, alza al chico y pasa hecho una tromba hasta la única puerta del colectivo, sin mirar a nadie. En la vereda, el padre no reta a Dardo, pero le explica quién es Evita.
–¿Dónde aprendiste eso, Lito?
–Me lo dijo Raúl –responde un Dardo ya serio.
–¿Raúl? –frunce el ceño–. ¿El de los Rodríguez? Pero… pero si… bueno, no lo digas más.
* * *
El alma de Dardo fue a parar nomás al Hades; porque los griegos, tras un somero examen de su CV, la recibieron de buen grado. A contragusto, Pacelli ordena al arcángel Miguel que se aparte del Castelo de Santángelo y acompañe a Cabo hasta los infiernos griegos. El arcángel sube a Dardo a sus alas vigorosas. El trayecto no es prolongado.
–Has tenido suerte –atina a decirle el heraldo divino durante el viaje–, nuestro infierno es mucho menos benevolente que el de griegos y romanos. Allí donde vas a lo sumo te aburrirás como un hongo.
Apesadumbrado con la perspectiva, Dardo se siente una hoja impulsada por vientos inescrutables. El arcángel lo deposita, por fin, en la entrada del Hades, una inmensa caverna tenebrosa. En su portal se despliega una sentencia en italiano, que Dardo no demora en entender y encuentra razonable: il diavolo fa le pentole ma non i coperchi.
Mientras tanto, el arcángel musita unas palabras a oídos de quienes parecen ser guardianes, y estos le abren paso. Dardo es suavemente empujado hacia adentro por el arcángel.
–Por nada del mundo intentes salir, Cabo, te perderás.
Sin más rodeos alza su vuelo. Dardo se limita a esperar, qué iba a hacer. Los guardias lo ignoraban. Se pregunta inquieto si alguien le iría a dar bola. Adentro el panorama no era nada alentador: pedregones y negras rocas que caen abruptas sobre ríos humeantes, más allá una laguna de aspecto tétrico, sobrevolada por inmensas aves de rapiña, y una multitud de almas desesperadas que pujan por obtener un lugar cada vez que una barca, conducida por un viejo gigantesco y mal entrazado, se acerca a la orilla. El viejo, blandiendo su remo enérgicamente, acepta solo unos pocos. Los rechazados no esperan ya un nuevo viaje; desalentados dan media vuelta y se alejan con pasos cansados no se sabe a dónde.
Junio de 1948. Armando acompaña a Evita a una velada en el teatro Avenida, con su amigo Miguel de Molina en el papel estelar. Evita los quiere mucho a ambos, que luego son presentados porque Miguel visita a Eva en su palco. Armando se impresiona por la nube de perfume francés que cubre el proscenio cuando Miguel sale a escena. Miguel actúa a sala llena. Armando observa la performance de Molina, también a Evita, que no dirige su mirada al público de platea ni una sola vez. Cuando Armando regresa, muy tarde, Lito está despierto. Algo le cuenta, luego de reprochar indulgentemente su vela. Ha estado con Evita, su amiga Evita, le dice.
–¿Y Perón? –pregunta Dardo.
–No, hijo, el general está muy ocupado.
–Evita es la que me regaló la bici, ¿no?
–Sí, hijo… la Fundación.
–¿Qué fundación?
–La Fundación Eva Perón, Dardo.
–Sí –Dardo vacila–, pero contame papá. ¿Por qué le dicen fundación? ¿Es como la fundación de Buenos Aires?
Octubre de 1950. El canciller español Artajo está junto a Perón en los balcones de la Casa de Gobierno. Visiblemente perturbado y desagradado. Perón no le presta la menor atención. Pero Evita, que lo advierte tan notoriamente incómodo, sí. Sin vueltas lo interpela cargada de sorna:
–¿Qué le pasa, Artajo? No parece a gusto.
Artajo vacila, pero no es de los que se intimidan fácilmente. Al fin contesta:
–Señora, fue para acabar con gente como esta que los nacionales nos alzamos en España.
Evita responde afectuosa, condescendiente.
–No hay nada que temer, Artajo, el general Perón amansó la fiera.
El canciller asiente, con deferencia, sin convicción.
Hernán Benítez y Armando Cabo están próximos. Oyen todo. El cura piensa en José Antonio y se muerde la lengua. Pocos años después, ante Lito, mencionarán el breve diálogo. Entre risas amargas y evocaciones (el peronismo es una evocación, Benítez y Cabo dudan a la sazón de que vaya a ser algo más).
* * *
Mientras Dardo reflexiona sobre la olla del diablo, algunos dioses deliberan sobre su destino final. Hera –que los romanos llaman Juno– propone ordenar a Caronte que lo embarque para cruzar el Leteo y lo deposite sempiternamente entre las sombras de las sombras, las almas que vagan en las tinieblas eternas. Apolo concuerda. Minerva se opone vigorosamente.
–Es un finado especial –arguye–. No todos los días la administración católica de ultratumba nos envía un alma. Además, nuestros reglamentos, tras las reformas de tiempos de Virgilio, taxativos son en lo que se refiere a quienes mueren luchando por su patria. Como es indiscutiblemente el caso…
–¿Y qué propones, entonces? Sé clara, Palas Atenea –interrumpe Hera impaciente.
–Propongo que el lugar para Dardo sean los Campos Elíseos, es allí donde quienes han caído luchando por su patria merecen eterno descanso.
–¿Y cuál es la patria por la que ha ofrendado su vida este mortal? –pregunta la esposa de Zeus, escéptica.
–Argentina la llaman, país pródigo, parece, en parir héroes que aman ofrendar sus vidas por la patria –es Apolo quien interviene, punzante.
–¿Y por qué –sigue Hera– no lo han admitido los católicos en sus Santos Cielos, o infiernos?
Minerva vacila.
–Bien –repone al fin–; eso es un poco difícil de explicar, sabes que Pedro es una personalidad compleja. Pero a nosotros, ¡oh, hija gloriosa de Saturno!, ¿qué nos importa? ¿Por ventura podríamos rechazar –pregunta con sorna– un alma enviada por los acólitos del Dios único y verdadero? No podemos. Zeus, tu hermano y marido, nos lo ha prohibido. Sabiamente. Y si este Dardo ha de quedarse, deberá ser en los Elíseos –cerró canchera, metonímicamente.
Momento propicio para que Apolo diera rienda suelta a su resentimiento.
–Siempre tuviste inclinación, Atenea, por esos jactanciosos a los que con liviandad calificas de héroes. Los inmortales no podemos olvidar cómo auxiliaste a Odiseo hasta la… exageración.
Minerva montó en cólera y salía fuego por sus ojos.
–¡Calla, miserable! –gritó a Apolo–. Con el paso de los siglos, hasta un zopenco como tú aprende a ironizar. ¡Pues sí! Dardo lo merece. No osarás dudarlo. Si este triunvirato no consigue instalarlo en los Campos Elíseos, no vacilaré en llevar la cuestión hasta mi…
–No hace falta –estalló Hera, ya harta–. Hágase tu voluntad. Pero no te olvides, ¡oh diosa de la guerra y la sabiduría!, que me debes una.
Julio de 1951. Armando podía trabajar en su escritorio del sindicato metalúrgico, pero, desde abril, prefería instalarse en La Prensa, cerca de Plaza de Mayo. Allí estaba, reflexionando acerca del paso que estaban por dar. Eran cuatro. No podían ser menos, pensó, habían tenido mucho que hacer. Y no debían ser más, porque había mucho que temer. Consideraba a sus compañeros intrépidos, y suficientemente astutos. Un grupo informal, pero que a poco de andar había sido reconocido y ungido de cierta formalidad. Rememoró esos años vertiginosos, desde Tres Arroyos hasta Buenos Aires, desde la fábrica hasta el sindicato del pueblo, que había contribuido a fundar, y al secretariado nacional de la UOM. Recordó el nacimiento de su vínculo con Evita. Ella entró un día en su escritorio de tesorero hecha un huracán, acompañada del secretario general, ¿cómo estás, Armando? No se conocían personalmente. ¿Cuándo vas a hablar con los compañeros de Vezeta? La orden no estaba en la pregunta sino en la sonrisa. No se había previsto que fuera a hablar en Vezeta, pero fue sin chistar, a La Tablada, esa misma tarde, habló con los compañeros, volvió tranquilo, la comisión interna no estaba tan arisca, al otro día lo llamó Evita y estuvieron horas conversando. Muy poco después había comenzado a constituirse el cuadrunvirato, con José Espejo, Isaías Santín, Florencio Soto y él, al frente de la CGT. Armando se consideraba el de menor peso. Nunca dudó de que la composición la había decidido Evita, sabiendo que el cuarteto no era tan poderoso como se creía, dependía casi por completo de la Señora. Perón se había reunido con los “mosqueteros”, había sido una audiencia casi puramente ceremonial, pero les había hecho prometer, aunque tácitamente, que mantendrían a su esposa siempre informada de lo que ocurría en la CGT. Él se sentía orgulloso de esta misión, y los cuatro eran un nexo casi diario entre Evita y la central obrera. Desde los tiempos nada lejanos de Cipriano Reyes y Luis Gay, que habían mañereado tanto y habían resistido con uñas y dientes el liderazgo de Perón, a la guardia sindical que él integraba, cuánto habían cambiado las cosas. Armando adoraba a Evita, pero la tarea no era fácil, pronto había advertido que ella estimaba merecer de parte de los trabajadores el más absoluto acatamiento. Armando entendía; Perón y Evita estaban dando todo, dejándolo todo por ellos, no podían esperar menos que una plena colaboración, sin la cual no iba a avanzar a buen paso la revolución justicialista. Sí; pero el dirigente típico ya no era el que resistía descaradamente como Reyes, era el que se hacía el chancho rengo, era el que eludía enfrentar los problemas, era el que no se plantaba ante las comisiones internas ni ante el Ministerio de Trabajo cuando este reclamaba por la inquietud laboral o adulaba a los patrones. Era el acomodaticio. Habían sido ellos cuatro los que consolidaron el vínculo entre la central obrera y el gobierno peronista: habían reformado los estatutos para otorgar el respaldo explícito a Perón, habían establecido que la CGT era parte del movimiento peronista, como una de sus ramas. No era para menos, porque la consagración del gobierno a los trabajadores era inconmensurable: allí estaban los derechos del trabajador plasmados en la Constitución de 1949, allí estaba la legislación laboral de avanzada, que ellos habían impulsado acicateando a los diputados de extracción obrera y al Ministerio y, caía por su propio peso, con el respaldo empecinado de Evita. Cierto que en la nueva Constitución no se había consignado el derecho de huelga; pero era un sobreentendido: huelga se podía hacer igual. Aunque a él el tema le había quedado atravesado como una espina en la garganta. Sampay había explicado que el derecho de huelga era un derecho natural, por eso no era necesario incorporarlo al derecho positivo. Él había escuchado las expresiones derecho natural, derecho positivo, por primera vez. Entendió, era como incluir en la Constitución el derecho a tomar agua, pero igual Sampay no lo convenció. Menos aún cuando otro convencional, el compañero Salvo, había alegado que la inclusión de ese derecho “traería la anarquía y pondría en duda que, en adelante, nuestro país será socialmente justo”. Pero había que tener facha, se dijo con asombro. Recordó que los socialistas decían oponerse a la inclusión constitucional para evitar la reglamentación y limitación de la huelga. Esos contreras tenían más sensatez, en esto. Pero en suma no, no se convenció. Aunque las huelgas se hacían igual, era imposible evitarlas. Salvo era un imbécil, porque los patrones eran patrones, por más que fueran peronistas, algunos. La justicia social no se establecía de una vez y para siempre, era la voluntad popular, como un fuego que precisaba alimentarse continuamente de leños. Las palabras de Evita, que decía de sí misma ser la eterna centinela de la revolución, no tenían nada de fútiles. Y mucho menos sus actitudes. Y ahora llegaba el momento que no se podía postergar más, el momento en que iban a salir a la luz todos, los leales y los traidores, los amigos militares y los enemigos, que, él estaba seguro, eran muchísimos más. Pero en el pueblo, en la voluntad popular, sí se podían respaldar. ¿No lo habían hecho ya varias veces? ¿No habían llegado hasta ahí, tan lejos, gracias a eso? El día anterior había creído ver en Espejo las señales de la duda, pero Espejo era así, tenía sus vacilaciones, aunque en el fondo fuera firme como una roca, hay tipos que están condenados a que no se les conceda nunca su valor, no se los respete jamás del todo, Espejo era uno de ellos. Los militares no se iban a atrever contra la voluntad popular. Ni contra Perón. Había llegado el momento de la incandescencia. Sabía lo que era eso; lo sabía por haberlo visto una vez, una sola, y había sido parte de esa incandescencia. Ahora fue Santín, el gallego, el que propuso el nombre: Cabildo Abierto; los cabildos abiertos eran solamente americanos, explicó. Estaban los cinco, Evita habló poco, solamente confío en los obreros, dijo, no lo iba a olvidar nunca más, quizás el bueno de Espejo no captara las omisiones. Decidieron la fecha. Ya faltaba muy poco. Salió a la calle. En un instante caminaba por Rivadavia; casi no había tránsito, la ciudad entera le pareció muy calma. De pronto sintió estar en el ojo de la tormenta. Nada, simplemente habían convocado a las masas, en lugar y fecha determinados, todo estaba tranquilo –un paso indispensable–, pero se habían convertido en un impulso potente y descomunal, cuyo poder debía imponerse, o generar reacciones que él no podía prever.
* * *
Saldado el caso entre las divinidades, la Sibila va por Cabo. Su aspecto asusta un poco a nuestro héroe, ignorante aún de su suerte. Ella habla sin demora:
–Ea, Dardo, hijo del ilustre Armando, luchador denodado que has dejado el mundo de los vivos, debes acompañarme hasta tu destino final.
La Sibila no imparte otras explicaciones, ni Dardo las pide. Total, todo estaba sucediendo más rápidamente de lo pensado, ya se iba a enterar.
–Sabes, Dardo, quién soy, la Sibila. Profeticé tu muerte.
Sibila se sorprende de no impresionar a su guiado.
–Pero, señora Sibila, no era tan difícil profetizar mi muerte.
La diosa contiene un punto de indignación.
–Profeticé también la fecha, que no te esperabas, y las circunstancias –dice calma pero altiva. Estaba picada. Dardo no se dejaba amilanar.
–Eso es mucho más impresionante, señora Sibila, lo encuentro admirable.
–También –continuó la profetisa, airada por la circunspección de Dardo– adiviné el arma con que te mataron: fuiste acribillado con una pistola ametralladora Halcón ML-63, calibre 9 mm, munición 9x19 Parabellum.
Dardo por supuesto no lo sabía, a eso.
–Te parecerá un detalle truculento, innecesario.
–Pero si yo no dije nada.
–Sería innecesariamente truculento, sí –cortó la Sibila tajante–, si no fuera porque la misma arma, no el mismo modelo apenas, la misma arma, se empleó un lustro después en esa guerra paródica que ustedes dan en llamar Malvinas. Pero esta vez no mató a nadie.
Dardo se preguntó si todo iba a ser, de ahí en adelante, así. Impregnado de reminiscencias agresivas por parte de recuerdos al acecho. Ufa. Pero bueno, la Sibila le había anunciado su traslado inminente. ¡Traslado! Maldita sea, le había dicho que debía acompañarlo, se corrigió.
Agosto de 1951. No podía conciliar el sueño. ¿Por qué se decía así, conciliar el sueño? Cayó en que no sabía qué quería decir conciliar, aunque sí que conciliar el sueño era dormirse. Eran más de las doce, y él seguía despierto, la ansiedad lo dominaba y su padre no llegaba. Él no quería despertar a su madre. Armando y María habían discutido la posibilidad de que ella también fuera hasta la 9 de julio, pero Armando la había convencido de quedarse, para no dejarlo solo. De llevarlo a él ni pensar. Pero él ya se había quedado solo algunas veces. Volvió a decirse que eran más de las doce, el reloj de péndulo, que lo maravillaba, las había dado hacía poco, y decidió entonces esperar en vigilia. Pero se había adormilado cuando sintió que Armando entraba en su dormitorio, y se incorporó de golpe, ocultando que el sueño lo había vencido. Su padre se aproximó con una sonrisa afectuosa y se sentó en la cama a su lado. Dardo notó que algo no había andado bien. ¿Va a ser vicepresidenta, Evita? Preguntó a quemarropa, sin saludarlo. No sé, hijo, sí, supongo. ¿Suponés por qué, papá? Dijo que iba a hacer lo que el pueblo quisiera. Y bueno, ¿y el pueblo no quiere? –¿Qué les digo? ¿Qué les digo?– esa pregunta rebosante de angustia y que rebotaba en el silencio adusto del general resonaba aún en los oídos de Armando Cabo. No le explicó mucho más, a Dardo. Inclinó la cabeza, como asintiendo, e imperativo apagó la luz. El artefacto prodigioso tocó la una. Por unos instantes interminables, Armando había percibido una voluntad, una pasión, un deseo en libertad, fuera del control de cualquier fuerza, de cualquier orden, una furia natural, ciega, y sintió algo parecido al miedo. Observó a Cámpora, que atribulado dirigía sonrisas estúpidas a Perón, a Espejo, al propio Cabo, atónitos como él, aunque más compuestos. La muchedumbre exigía una respuesta inmediata. Evita vacilaba, pretendía consultar al general, regresaba al micrófono para diferir, ganar inútilmente unos segundos. Cabo escuchó, o creyó escuchar, no, no, escuchó deciles que se vayan.
* * *
Fuerzas ocultas dirigidas por la Sibila acarrean el alma de Dardo hasta un inmenso espacio dominado por el verdor de especies vegetales por él nunca vistas. La profetisa se despide sin ceremonia, no sin antes advertirle que no ha de entregarse eternamente al ocio. Dardo percibe, apenas audible, una melodía cuyo volumen crece de a poco. Es una ejecución instrumental, que Dardo identifica pronto con una publicidad televisiva porteña de los sesenta, “con las medias de nylon, ya no hay más problemas”. Harto de humoradas de color local, se lleva una mano a la cabeza. Desconcertado, advierte que aunque se ve a sí mismo, no se siente, sus dedos y su frente se evanescen, procura tocarse sin conseguirlo, sus manos atraviesan su cuerpo como si se tratara de aire pintado. En un instante se degüella, nada sienten su cuello ni su mano mientras el jingle orquestado se reitera. Y su memoria reconstruye la letra: “ya no hay más problemas, les puse Can-can”. Can-can, ¡claro! Es una ejecución de Orfeo en los infiernos, una ópera bufa de un francés nacido en Alemania, que María Cristina le había hecho escuchar en casa de su padre, el doctor Verrier, estaba entre sus discos de 78. Le había hecho gracia descubrir el Can-can del jingle dentro de la obra. Observó atentamente su elusivo cuerpo y su inmaterialidad no acusaba ninguna herida. Estaba muerto, de eso no cabía la menor duda. Alguien se lo hacía saber con música: Orfeo en los infiernos.
Diciembre de 1951. –Esperemé, padre, no se vaya.
Esperemé padre no se vaya eran las palabras que más escuchaba Hernán Benítez en sus visitas a Evita en ese inmenso escritorio con piso de roble esloveno. Benítez sabía que Evita se dirigía casi siempre, como al matadero, a que la controlara el doctor Albertelli, al divino cohete, varias veces al día. Aunque no eran pocas las ocasiones en que, contrariando la prescripción del ginecólogo y los ruegos de Juan, atendía asuntos urgentes. Benítez, tras la primera y fastidiosa espera, se llevaba un libro y la aguardaba, cómo no, sin irse. Evita no podía desatender sus compromisos urgentes, pero tampoco quería abandonar la conversación con el padre. Pero esta vez, la rutina se interrumpió.
–Señora, lo siento, pero hoy no me será posible. Me espera un moribundo, y temo… –Benítez no tenía pelos en la lengua, pero mentar la muerte delante de Evita era un atrevimiento que tal vez solo él se podía permitir.
–Quédese tranquilo, padre –Evita no preguntó por la identidad del agonizante–. ¿Cuándo vuelve?
Mientras alzaba sus ojos a la altura del padre se le cruzó como un ramalazo el rostro de Menéndez, el generalito, un traidor de los peores, no podía entender por qué Perón no lo mandaba ejecutar. Pensar que para mantener en paz gente así entregamos la vicepresidencia, la mía. Jamás se lo iba a perdonar; lo que había que hacer, lo hizo, pero ahora que estaba hecho la inundaba un resentimiento oceánico.
–Cuando usted quiera, señora –respondió Benítez tranquilo–. ¿El próximo lunes?
Ese genuflexo de Ivanissevich –pensó el sacerdote– había sobrellevado la vesania ciega de Eva ante los golpes del destino a su puerta. Se lo tenía bien merecido porque era un cerdo. Ahora a él le tocaba acompañarla, darle forma a su resignación. Tarea imposible. En su momento, hacer de Evita, Evita, no había sido difícil; ahí estaba la pasta de esa mujercita desmesurada. Él había descubierto en su interior unas dotes demiúrgicas desconocidas. Pero ahora el Señor había querido ponerlo a prueba de veras. Y Le agradecía que su parte fuera más digna que la de aquel pedante matasanos.
Benítez bendijo a Eva y se retiró. Otro tanto hizo Eva; al regresar, una hora después, extenuada, se percató de que el cura había olvidado un libro sobre la mesa ratona de su escritorio. No era un libro; se trataba de un voluminoso ejemplar de la Revista de la Universidad de Buenos Aires, julio-septiembre de 1948. Lo hojeó. Fue al índice. Localizó prontamente un artículo del propio Benítez: Unamuno y la existencia auténtica. Quién sería Unamuno. Leyó los primeros renglones, el padre lo llamaba don Miguel, familiarmente. Parece que era un gaita. Evita humedeció el dedo mayor con su lengua y viró un par de páginas, maquinalmente. Ya a punto de dejar el libro a un lado, descubrió un párrafo subrayado –parecía furiosamente subrayado– en verde. Leyó: “El que consigo no hacía paces nada extraño que no las hiciera con los demás, en particular con los cómodamente asentados en su mediocridad o en su superioridad”. No le cupieron dudas: el padre no se había olvidado el libraco, esa frase estaba subrayada para ella. Lo demás no interesaba. Era cierto: ella no iba a hacer las paces consigo misma ni muerta. Sintió en el pecho una punzada de angustia: no le faltaba mucho para demostrarlo. ¿Cuánto? Ya no tenía en quien confiar. Un paniaguado le había contado –con el moralizante propósito de contraponer el paraíso peronista y el infierno del materialismo ateo– que Stalin, que estaba para morirse de un momento a otro, había confesado a un diplomático occidental, de esos maulas que consiguen que las piedras hablen, que ya no confiaba ni en sí mismo. Ah pero ella sí. Ella en Evita sí confiaba. Le servía de poco. Claro que no confiaba en esos papanatas, Méndez San Martín y Mendé, que se la pasaban macaneándole y girando en torno como moscardones. El bueno de Albertelli también le mentía, pero ella le leía la verdad en los ojos. Estos socialistas, tan honestos que no saben mentir. Días atrás le había preguntado, de sopetón:
–Digamé, Albertelli, ¿cuánto tiempo me queda? –El infeliz se había puesto pálido–. Señora –balbuceó; lo había pescado con la guardia baja–, el tratamiento está dando resultados. Después de la operación se va a sentir mejor.
Evita lo atravesó con la mirada y sonrió, no le dio tiempo a Albertelli ni para temblar. Tocó un timbre y de inmediato se presentó Renzi. Ni que estuviera detrás de la puerta, pensó.
–Mire, Renzi, el doctor Albertelli no tiene escudos peronistas para la solapa, tráigale unos cuantos me hace el favor.
Todavía se reía para adentro de la escena. Bueno, ella en Evita confiaba, pero Benítez tenía razón, otra cosa era hacer las paces. Se sintió lo que era, una llamarada que quemaba en redor y se consumía a sí misma. Las paces no. Y tampoco iba a hacer las paces con los demás, menos que menos. Con nadie, aunque el santo varón de Benítez le explicaba, persuasivamente, que podía confiar en la Gracia para alcanzar esa paz que parecía inaccesible. Sí, Benítez era muy persuasivo, y nadie la entendía mejor que él –Perón menos que nadie–; pero su vida ya estaba hecha, y bien hecha estaba. Genio y figura hasta la sepultura, había leído tiempo atrás, o quizás había sido su propio consejero espiritual quien le espetara el refrán en son de paternal reconvención. Tomó el tubo del intercomunicador.
–Che María Eugenia, vení –dijo mientras seguía riñendo contra esos fantasmas.
Su secretaria se presentó tímidamente. Hacía unos meses que trabajaba con ella y todavía sentía algo de temor.
–¿Qué sabés de Armando? ¿Volvió de Tres Arroyos?
–Me parece que todavía no, señora. ¿Quiere que lo busque?
–Sí. Decile que necesito urgente hablar con él. Urgente.
* * *
Dardo continuaba escuchando Orfeo en los infiernos mientras esperaba con cara de boludo. El vergel no estaba mal, pero ¿qué iba a hacer ahí? Transcurrió un tiempo que le resultaba imposible de medir, ni con el reloj de péndulo de sus padres, pensó. O quizás él transcurría dentro de ese tiempo. De pronto apareció de la nada un anciano, que se le fue aproximando lentamente. Tenía una cabellera blanca, mal tocada por un paño roñoso, barba y bigotes que eran todo uno, muy largos, y su indumentaria se limitaba a un manto andrajoso. Calzaba unas sandalias de muy humilde aspecto y portaba un cayado en su mano derecha. Dardo tuvo tiempo de ficharlo a gusto, porque el anciano se acercaba a paso cansino. Era mejor que nada, pensó, pero este viejo tenía una pinta de lo más ridícula. Finalmente se detuvo, muy cerca de Dardo, y pareció observarlo ceñudamente unos segundos. Adelantó la mano izquierda hacia Dardo, de modo amigable, no exento de majestad.
–Dardo Cabo –dijo–, ¿no sabes quién soy y no me lo preguntas?
–Eh… sí, sí, usted es…
–No lo sabes –el viejo hizo un gesto desdeñoso con su mano libre–. Soy Tiresias, deberías haberlo adivinado. ¿O es que te falta seso? Ni has advertido que soy ciego.
Dardo permaneció en silencio; admitía que Tiresias estaba en lo cierto.
–Los dioses me han castigado cegándome, muy injustamente desde luego, pero en compensación me han otorgado una sabiduría extraordinaria. He hecho méritos. Mi fallo principal será recordado eternamente. Tuvo lugar a pedido de Zeus instigado, el muy estúpido, por su esposa Hera, hermana del divino soberano, dígase de paso.
–Ah, ¿sí? –dijo Dardo–. Qué interesante.
–Espero que no estés ironizando, Dardo, es de veras interesante, muy especialmente para ti. Esos caprichosos no se ponían de acuerdo sobre quiénes experimentan más placer sexual, si los hombres o las mujeres.
Tiresias disfrutó por unos segundos del suspenso que, al menos hipotéticamente, había creado.
–Les expliqué –dijo con suficiencia– que los hombres sienten la décima parte del placer que las mujeres.
–¡Carajo! –prorrumpió Dardo–. Pero…
–Así es –Tiresias no lo dejó seguir–; tal cual lo estás pensando. No precisas decírmelo. Lamentablemente mi fallo, que más exacto imposible, despertó la cólera de Juno, las iras de Hera, en breve trabalenguas. Mi premio fue la ceguera y mi castigo la sabiduría.
–Oia… eso me recuerda… ¡ah sí! Sí. A un tipo de mi país.
–Dardo, no seas insolente.
Diciembre de 1951. El general en persona le abrió la última puerta. Le gustaba hacerlo –Jorge Antonio lo sabía– cuando quería que el visitante se sintiese miembro de un reducido núcleo de hombres de confianza. JA estimaba que ese núcleo no era ni tan reducido ni de tanta confianza, pero apreciaba integrarlo. Saludó en silencio al general, con una mirada que parecía iluminarse y una leve inclinación de cabeza, que no llegaba a ser reverencia. Sus brazos se cruzaron en el abrazo rápido que el general ofreció, generoso. Los sillones que rodeaban una mesilla atiborrada de chucherías ceremoniales los esperaban. Hablaron de bueyes perdidos. JA vaciló en preguntar por la salud de la Señora, sabidamente precaria. Pensó que era algo fuera de lugar, en arreglo a las circunstancias, pero temió incurrir, de no hacerlo, en una grosería imperdonable. Lo hizo, finalmente, de modo alusivo, y la respuesta del general, apesadumbrada pero convencional, le confirmó que ignoraba todo sobre el asunto que lo traía a la Rosada. Un silencio, y una mirada amable, ligeramente inquisitiva, lo autorizaron a comenzar.
–Mi general, me trae aquí esta vez una materia difícil, algo intrincada.
JA era mucho más joven que el general, pero compartía con él, además de un cuerpo imponente (el general era alto, y JA más todavía), una propensión histriónica de la que era por completo inconsciente. Era consciente de que sus respectivas pasiones dominantes diferían.
–Dígame, Antonio –invitó tranquilo el general, nada inclinado a llamar a las personas por su nombre de pila.
–No sé por dónde empezar… y quizás –agregó, con el propósito de no dejar al general tan descolocado– usted ya esté al corriente. Sin duda usted lo está –se corrigió apenas, con espontaneidad solo aparente y confeccionando un filigrana florentino–, pero siento que tengo el deber de confirmarle que yo he sido convocado.
Este Jorge Antonio es un zorro, pensó el general, mientras le indicaba que prosiguiera.
–El hecho es que hace pocos días me convocó su señora esposa, de la que tengo el honor de considerarme un fiel servidor. Yo no era el único presente. Estaban también Espejo, Isaías Santín y Armando Cabo. Evita parecía algo incómoda, pero fue directamente al grano. Me estaban esperando para decirme que la CGT había tomado una decisión, que, en vistas de la situación del país y de las amenazas en ciernes, la Señora consideraba necesaria y avalaba. La decisión de la CGT es la de preparar, en el mayor secreto, una… –Antonio vaciló– milicia obrera –se le quebró algo la voz, y no estaba fingiendo, pensó el general, impertérrito, pero cuya sangre hervía–. Y a tal efecto adquirir en el exterior un número significativo de armas, quinientas, tal vez mil, cortas y largas… para empezar. La propia CGT, pero también la Fundación, correrán con casi todo el gasto, pero la Señora me solicita que yo contribuya con un cierto monto y, especialmente, que me ocupe de las gestiones. Puedo asegurarle, señor presidente, que la Señora solo reiteraba una cosa: no lo dejen solo al general.
Antonio cerró el pico. El general dejó prolongar unos segundos el silencio.
–Hmhm. ¿Y usted qué hizo?
Cobarde no era JA.
–Acepté de inmediato el encargo, naturalmente, viniendo de la Señora. Pero en el mismo momento pensé en confirmar que usted estaba en conocimiento. General –lo miró a los ojos–, dado el estado de salud tan delicado de su esposa, me pareció que no debía preguntarle nada más y que debía conversarlo directamente con usted lo antes posible. Espero haber procedido bien.
–Procedió muy bien; usted es un amigo y un compañero de conducta intachable.
JA pensó que él no estaría tan seguro de calificar su propia conducta de intachable, pero eso no venía al caso. Había quedado atrás el mal trago. Perón no hizo el menor esfuerzo por demostrar conocimiento o ignorancia del asunto.
–Vea, mi amigo, usted no tiene que informar a nadie, ¿me entiende?, a nadie, de este tema –JA asintió–. Segundo, cumpla con el pedido. Pero me tiene que mantener al corriente paso a paso, paso a paso –reforzó–, del trámite. Si tiene que viajar, viaje, pero yo tengo que ir sabiéndolo. ¡Ah! Lo del dinero. No corresponde. Lo pone y después vemos…
–Por favor, general, eso no es problema –se atrevió a interrumpirlo. El general insistió con un gesto y continuó:
–Ese cargamento, o tal vez sean dos, porque los belgas… tienen que entrar legalmente al país. Asegúrese de eso. Cualquier dificultad cuente conmigo. Usted y yo vamos a saber la fecha de su llegada. Desde ese momento yo voy a tomar exclusivo control. Si preciso de algo contaré con usted, por supuesto.
–Sí, mi general, me siento muy tranquilo. Gracias.
–Soy yo el que le agradece, Antonio.
* * *
Un residente de los Elíseos de cabellos canos –los dioses demoraron en arrancarlo del mundo de los vivos– se aproxima, solícito, a recibir a Dardo, bisoño en el oficio de ser difunto.
–Has llegado, debes ofrecer a Proserpina el debido tributo. Aquí –indica– te está mandado deponer tu ofrenda.
Dardo se deja guiar y el anfitrión, que responde al nombre de Ignacio, le proporciona lo necesario. Habiendo cumplido con la diosa, caminan hasta los sitios risueños y los amenos jardines y bosques, moradas de la felicidad. Un aire más puro vestía aquellos campos de brillante luz, ya que aquellos sitios tienen su sol y sus estrellas. Dardo observó a los afortunados. Unos se ejercitaban en herbosas palestras, otros se divertían en luchar delicadamente sobre la dorada arena; otros danzaban en coro y entonaban versos… Luego vio a otros comiendo tendidos sobre la hierba y entonando jubilosos himnos en honor a Apolo… Algunos andaban a paso lento, solazándose en un silencio beatífico. Otros jugaban en ronda con una bola, que se arrojaban grácilmente, con una sonrisa dulce en los labios…
Dardo observa primero perplejo, luego alarmado. ¿Las delicias paradisíacas? ¿La habría pifiado, la Sibila? Su cicerone, que algo ha indagado en el papeleo administrativo del recién llegado, advierte su desazón.
–Dardo –lo interpela mansamente–, tu fastidio quizás no tenga remedio, pero debo informarte: los Elíseos cuentan con una biblioteca infinita.
–¿Una biblioteca infinita? –Dardo se entusiasma de inmediato, pero pronto se previene–. ¿Infinita? Eso me recuerda un autor de mi país, bah, es un decir. Lo de las bibliotecas infinitas. No se podía leer nada. Él decía que los peronistas somos incorregibles. ¿Ustedes inventaron una biblioteca así para peronistas?
–No, Dardo, pero ¿qué significa peronistas?
–¿Cómo? ¿No hay peronistas por aquí?
–No sé, hijo, pero en nuestra biblioteca grecorromana se puede leer, naturalmente. En cualquier idioma. La vida del filósofo era bastante precaria, mal mirado por los poderosos y los débiles; pero con el paso de los siglos hemos sabido construirnos una reputación. ¿Y a ti te gusta leer?
–Mucho. Lo que se dice leer, aprendí en cafúa… en la cárcel. Despunté el vicio.
–¡Hijo! –levemente escandalizado–. ¿Cómo fuiste a dar a la cárcel? Si te mandaron aquí desde ese sitio terrible, serás un mártir, alguien que dedicó su vida a la causa de los que tienen hambre y sed de justicia.
–No, no, no es para tanto –responde Dardo con la mayor modestia–, no vaya a creer. Otro día se lo cuento. Ahora lléveme a la biblioteca.
Marzo de 1952. Armando no podía creer lo que escuchaba. Demasiado próximo al expositor, no encontró prudente hacer un comentario. Pero relojeó a su amigo, sentado a su derecha. El coronel Bermúdez, hierático, fijaba los ojos en el conferenciante, pero al cabo de algunos segundos percibió la interrogación de la mirada intensa de Armando. Se dibujó en su rostro, entonces, una expresión de extrema sorpresa en reacción presunta a las palabras que oían ambos. Pero a Armando lo invadió la sobrecogedora impresión de que Bermúdez, boquiabierto y con ojos desorbitados, estaba fingiendo. Volvió la vista al expositor, que afectaba tranquilidad sentado, solo, en el escenario. El viejo general Goes Monteiro no hablaba portuñol. Hablaba un castellano más que pasable con ligero acento gaúcho. Como todo gaúcho de élite conocía bien a los argentinos; era un enamorado del tango, Armando ya lo había tratado ocasionalmente, tiempo atrás. Era cauteloso, pero esta vez, enfundado en su uniforme impecable del Ejército brasileño, estaba siendo claro, demasiado claro. Se tomaba su tiempo, eso sí; iba paso a paso, no decía todo de una vez, trataba de desplegar un orden lógico preciso de modo de ser persuasivo delante de su público fardado, supuestamente habituado a ese estilo de escritorio administrativo. El general intentaba, sobre todo, moderar el efecto muy previsible de sus palabras en una audiencia que conocía bien y sabía llena de grandes, aunque heterogéneas, expectativas. Pero para decir precisamente esas palabras había viajado esta vez a Buenos Aires.
Nadie ignoraba –venía arguyendo Monteiro, y no le costó a Armando retomar el hilo de la exposición, tras escrutar a su amigo– que él no sentía fervor por los Estados Unidos, y menos aún por la política exterior norteamericana. Por eso mismo, Argentina podía otorgar créditos a su sinceridad –Armando se preguntó a quién se refería con Argentina; ¿al gobierno del general Perón? Porque había allí exclusivamente militares, él era apenas una mosca blanca–. Habían transcurrido siete años desde el fin de la guerra, y el contexto internacional ya no era el mismo. La Guerra Fría era una realidad pétrea, a la que George Kennan tanto había contribuido a plasmar en ideas de larga duración –Armando no sabía de quién estaba hablando Monteiro, pero lo intuyó–. Los bloques en pugna estaban consolidados, aunque sus fronteras no fueran inalterables, la índole del enfrentamiento era perdurable –Armando pensó de inmediato en que lo que oía contradecía de plano las predicciones del general Perón, no siempre bajo el seudónimo de Descartes, sobre la inminencia de una tercera guerra mundial inexorable. Agobiado, siguió escuchando–. En tanto, acredito, creo –Goes Monteiro se corrigió rápidamente– que no podemos descuidar nuestro desarrollo económico. ¿Quién puede proporcionarnos insumos, capitales, tecnología? Prefirió dejar en el aire la respuesta. Porque lo crucial era lo que le quedaba por decir. Y lo dijo. Soy desde hace mucho tiempo un amigo de los argentinos, y el presidente Vargas también lo es. Argentina y Brasil pueden, y deben, procurar un entendimiento comercial amplio, será un avance formidable. Aquí Monteiro vaciló un par de segundos, a todas luces buscando la palabra adecuada. Calzaba perfectamente la conjunción adversativa pero, que el general no quería emplear. Será un avance formidable, reiteró, sorteándola; y en atención a los cambios en el mundo y en nuestras naciones, ¿por qué no podría Argentina pensar en la firma de un acuerdo militar con Washington?
Un expositor menos avezado habría concedido una pausa a su audiencia. Al contrario, Monteiro no se arredró ante la ola de inquietud que recorrió el salón de la Escuela Superior de Guerra –ola fiel al panorama pintado por el embajador en Buenos Aires sobre las grietas que se hacían visibles en el régimen peronista–. Imperturbable, abundó en consideraciones –lo relevante ya estaba dicho– en torno a la sugerencia brasileña. El estupor de Armando se tradujo rápidamente en un fuerte desaliento: percibió que su coronel amigo se mantenía inmóvil en su asiento, y hasta le pareció que contenía la respiración. Tuvo la sospecha fulera de que Bermúdez sabía por anticipado lo que el brasileño habría de decir y que lo había invitado precisamente para que lo escuchara.
Esa tarde, Armando había dejado la sede de La Prensa, donde desempeñaba tareas algo difusas, para recalar en el café 36 billares. El café era casi un emporio exclusivo de los seguidores de Navarrita, se les animaran a los tacos o fueran pasivos admiradores de la maestría ajena. Pero en los últimos tiempos había recuperado el pasado esplendor conocido durante la Guerra Civil española, cuando el barrio hervía de simpatizantes nacionales y republicanos de palabra tan belicosos como los que se enfrentaban de hecho en la Península. Solo que ahora no había dos bandos, los contreras brillaban por su ausencia, y los prosélitos del general Perón dominaban la escena. Armando no estimaba especialmente la concurrencia de peronistas (habría sido como exaltar el aire que respiraba), aunque sí apreciaba la escasez de contreras, considerando la probabilidad de reyertas, nunca se sabe. Era fácil tomar un café con compañeros amigos, en esa habitualidad aleatoria que tienen los buenos cafés, jugar a veces a los dados, raramente al ajedrez. Bermúdez, siempre de paisana, lo había buscado varias veces por los 36, desde el día en que habían continuado allí una larga conversación iniciada en La Prensa.
–Lo estaba buscando, Armando –saludó el coronel. No se tuteaban.
–Siéntese Raúl, tómese un café, yo pido otro.
Era fácil advertir que Bermúdez no venía, esta vez, a conversar de bueyes perdidos. Cambiaron unas palabras obsequiosas y al cabo Armando quiso ir al grano.
–Y digamé, Raúl, qué lo trae por aquí.
–¿Conoce al general Goes Monteiro, Armando? Está en Buenos Aires.
Armando sabía de la visita del brasileño, pero no le había prestado atención al asunto.
–Bueno, hoy da una conferencia, en la escuela.
A Armando le hacía gracia la naturalidad con que los oficiales solían referirse a la escuela.
–Ajá, ¿y? –acompañó la pregunta brusca con una sonrisa que denotaba interés, todavía algo artificial.
–Quiero que me acompañe. Es para oficiales de estado mayor, recalcó el coronel, solamente. Y quiero invitarlo.
–Pero, ¿por qué, Bermúdez?
–Armando, Goes Monteiro es enviado de Vargas. No se trata de una visita de rutina militar, es política. El gobierno argentino valora especialmente la perspectiva de una alianza de gran porte con Brasil, usted lo sabe mejor que yo. La CGT tiene que estar al tanto.
Armando quedó pensativo, sumamente interesado en concurrir pero al mismo tiempo reticente. Evita estaba ya muy enferma; esto le ocasionaba un dolor inconmensurable, pero al mismo tiempo una inquietud, que no alcanzaba a confesarse del todo, por su futuro. ¿No sería dar un paso en falso asistir a una reunión tan hermética con un enviado extranjero?
–Es dentro de una hora, vamos.
Armando resolvió ir.
–Pero no puedo, Bermúdez.
–¿Y por qué?
–Porque no tengo corbata –en ese marzo inusualmente frío, la indumentaria de Armando no incluía esa prenda ornamental.
–No se preocupe, yo sí tengo.
–¿Dónde? ¿En su auto?
–No; es esta –señaló su corbata, de un verde esmeralda.
–Pero, ¿y usted?
El coronel esbozó una media sonrisa.
–En la guardia de la escuela hay una reserva de corbatas, preparada para estos casos.
Armando se sintió perturbado.
–Pero, Raúl, dicen que si dos amigos se prestan una corbata se pelean –su aprensión no era afectada.
–Déjese de joder, Armando, se hace tarde –percibía el deseo de asistir en los ojos de su amigo. Se desanudó la corbata; Armando la tomó y fue al baño a ponérsela.
Hicieron el viaje en silencio, como si la ansiedad por la conferencia los consumiera. Los brasileños que Armando había tratado, incluyendo al propio Monteiro, siempre habían mostrado una vaga simpatía por la Tercera Posición peronista, fue pensando Cabo; vaga, esa era la palabra, vaga y amistosa, gentil. Él admiraba a Vargas, en quien veía no obstante mucho más un político que un conductor, más un estadista que un revolucionario. Pero su entusiasmo por la Tercera Posición parecía haberse enfriado algo con su regreso al poder. De hecho, había una cosa demasiado concreta, y todavía dolorosamente reciente: Brasil había firmado un pacto militar con los Estados Unidos. Por mucho que el Palacio do Catete, e Itamaraty, hubieran buscado justificarlo en términos de un puro pragmatismo que en nada desvirtuaba los ideales compartidos, el hecho no encajaba bien dentro de estos ideales, que ya no se sabía, en verdad, cuán compartidos eran. Armando quería creer que Goes Monteiro estaba trayendo de parte de Vargas un mensaje que apuntalaría la causa común. En la que al sindicalismo argentino y, por qué no, también al brasileño, les cabía un gran papel. No se trataba, era obvio, de una cuestión castrense. Armando se había disgustado profundamente al saber del pacto, pero aun así se podía considerar que este entendimiento era puramente militar, no contaminaba otras dimensiones de la política. En tiempos de Guerra Fría y, sobre todo, estando tan próximo el estallido de una tercera guerra mundial, no resultaba completamente intolerable que los brasileños firmaran aquel pacto, siempre que estuvieran dispuestos a avanzar en el frente que proponía Perón, en lo político, en lo económico… contra los Estados Unidos, la potencia imperialista que actuaba como si fuera dueña del continente. La Cancillería argentina había adoptado un léxico que le resultaba extraño: la latinidad; para él, lo importante era lo latinoamericano, estaban demasiado lejos los países latinos europeos. Alguien le había contado que Winston Churchill, ese viejo lince, había escrito una historia de los pueblos anglosajones; a él le parecía una extravagancia, pero así y todo le veía más sentido que a la latinidad; y ahí estaban las mañas de la Iglesia católica para demostrarlo. Era inadmisible que se resistieran los curas al patronato, en la Argentina peronista.
–¿En qué está pensando, Armando? Ya casi llegamos.
–En Brasil. Ese tratado militar…
La exposición de Goes Monteiro había finalizado. Las ilusiones de contar con el gobierno brasileño, se dijo Armando, habían quedado en nada. Lo inundó ese ilevantable pesar que hasta entonces solo había experimentado como hincha de fútbol. Cabía, no obstante, confiar en el pueblo brasileño. Esa era la esencia del justicialismo, confiar en los pueblos, no en los gobiernos. Si Perón y la doctrina justicialista tenían eco en el mundo era porque los pueblos comprendían la doctrina y la hacían propia, no porque los gobiernos se interesaran por ella. Los gobiernos de un modo u otro acababan en transacciones con el capitalismo; los pueblos, como él mismo había escrito en La Prensa pocos días antes, esperaban de conductores que, como Perón, cumplieran su misión: que el Estado estableciera “una legislación que defienda los intereses de la clase proletaria y frene con vigor los abusos de los monopolios imperialistas que hacen de la explotación del hombre la base esencial para enriquecerse… Unir a la clase obrera latinoamericana en torno a los ideales de justicia social y tercera posición… Se hacía necesario impulsar una central regional que se mantuviese equidistante de las organizaciones gremiales comunistas y de las centrales de orientación norteamericana… Era hora ya de que la clase obrera, unida por decisión y perfecta armonía, ocupara el puesto que le corresponde en el destino continental, hasta ahora fraguado en las sombras de la componenda foránea para servir los egoísmos del capitalismo internacional con la complicidad de gobiernos entreguistas, la traición de falsos dirigentes… y la tiranía del imperialismo”. Se sintió reconfortado, aunque su angustia era acuciante. Bermúdez y él se levantaron al mismo tiempo; la ansiedad del coronel chocó con su talante taciturno. Era probable que prestarse corbatas entre amigos no fuera saludable para la amistad.
* * *
Han pasado apenas cuarenta años, un instante en la temporalidad de los Campos Elíseos, un buen lapso de lecturas ávidas, febriles, para el alma impenitente de Dardo Cabo, toda su vida vivida hasta entonces para Antonio y la Negra, que nacieron ambos, en la ciudad de Buenos Aires, el mismo mes del asesinato de Cabo, enero de 1977. Antonio y la Negra son amigos, colegas, los une una confianza personal sin cortapisas. Él es politólogo y ella historiadora. No se toman demasiado en serio esas credenciales. Pero nada de lo humano les es ajeno. Oscuras razones los movieron, en idas y vueltas interminables, a interesarse por las hazañas y hechos espantosos del muy renombrado Dardo Manuel Cabo, Lito, ese personaje turbulento de la historia turbulenta de una Argentina que no conocieron y de la que no lamentan que el azar de los tiempos los haya ayudado a escapar. No se preguntan, sin embargo, si la época de la que son contemporáneos es mejor o peor que aquella, de la que desean ver en realce, en foco, rasgos y figuras que les prometen –engañosamente– constituirse en claves para una comprensión más profunda del porqué de todo. Así las cosas, en la mejor tradición de Ulises a instancias de Circe, de Eneas, impulsado por Virgilio, de Dante llevado de la mano amorosa de Beatriz, es a los Campos Elíseos que la Negra y Antonio deciden ir, en procura de Dardo, ignorando no obstante si y cómo han de ser recibidos. Los mueven inquietudes compartidas. Los móviles profesionales son una buena tapadera para ocultar una no claramente confesada fascinación por el personaje. Es curioso. Aunque aquella época no los fascina, los fascina sí la figura espectral de Dardo Cabo. Frecuentemente encuentran inverosímil su trayectoria, la vida rocambolesca de un hombre de acción que leía y escribía, alguna que otra vez han bromeado canturreando el himno a Sarmiento. Es fidedigno lo que saben de la época en que vivió y murió Cabo; solo están levemente preocupados sobre si una vez allí en los Campos Elíseos querrán luego regresar y si, en ese caso, los dejarán salir. La Negra, en particular, por deformación profesional, ha manifestado la intención de develar detalles biográficos que Antonio desestima. Y este ha anunciado compadrito que se propone dilucidar puntos oscuros de la ideología de Dardo, algo demasiado presuntuoso para la Negra. Y ahí van entonces, de cuerpo gentil y corazón alegre. Oportuno es observar que ambos –¡oh caprichos del destino!– han nacido en la víspera de Reyes. Lo saben; tienen la edad de la muerte de Dardo.
Julio de 1952. Aprendió nuevas palabras. Féretro, ataúd, cureña, también funerales (¿por qué en plural?). Exequias, fue la que más lo impresionó. Cortejo. Sepultura no, porque del libro de lectura sabía que alguien había recibido cristiana sepultura. ¿Evita también recibiría cristiana sepultura? Era una duda que no se atrevía a expresar ante su padre, aunque la presencia del sacerdote lungo y cuya severidad aparente no lo asustaba, que Lito recordaba de alguna visita a su casa, lo tranquilizaba. Gracias al sacerdote lungo aprendió otra palabra, se la dijo a su padre, cuyo rictus crispado desmentía por completo su formal asentimiento: resignación. Tomado fuertemente de la mano por Armando, salieron ambos al aire gélido de las calles que rodean el Congreso, deambulando próximos a la multitud consagrada a una interminable espera mientras Armando se permitía un par de cigarrillos. Intuyó en los miles de rostros que hasta para su padre, que por definición conocía a todos los peronistas, eran anónimos, un dolor que no tendría retorno.
* * *
–Bueno, Dardo, contentos con verte –comienza Antonio–, ¿cómo estás?
Dardo sonríe, muy tranquilo.
–Y, más o menos, aquí no se puede fumar.
–Pero ¿sufrís abstinencia?
–No, no, aquí no se sufre, si estoy en un paraíso. Cuando llegué nadie me explicó nada, pero he leído un montón, nunca novelas, ni poesía, igual que abajo. Además, en la cárcel pasábamos mucho tiempo sin fumar. Los muy cabrones lo administraban, eso, nos permitían fumar para negarnos el pucho como castigo. Pero… no sé… tenerlo entre los dedos… apreciar las volutas… me ayudaba a pensar, era un amigo el pucho.
–Y ahora, ¿pensás? –descargó la Negra.
Dardo no se sorprendió.
–Mucho. Pienso mucho… mi vida fue tan corta y a veces me parece tan larga.
Antonio y la Negra sonrieron en silencio.
–¿Leyeron muchos libros escritos para la gilada y para hacer algo de guita, antes de venir, chicos? –la ironía no tenía nada de liviana.
–Muchos –dijo la Negra–. Muchísimos. Y a ellos hay que agregar los escritos para mayor gloria del autor.
–Uy, pobres.
–También leímos algunos buenos. Decime, Dardo –prosiguió Antonio–, esa sentencia… “el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”, ¿te va? ¿Podría ser tu biografía?
–Bueno, estoy en el paraíso, ¿no? –Dardo resultaba adusto hasta bromeando–. Pero sí, ya estuve en el infierno, un lugar en el que día tras día, segundo a segundo, me era dicho que de él no saldría jamás. La voz interior apagaba la muerte de mi memoria. Lasciate ogni speranza. Pero esa… sentencia, como la llamás, es la de los jóvenes idealistas, ya sé. Nada que ver. Yo nunca fui un joven idealista.
–¿No? ¿No luchaste, sin hipérboles, hasta la muerte, por…?
–Mirá, yo nunca luché por ideales, luché por realidades. Luché por la Argentina peronista, “la realidad efectiva”, como dice la marchita, y te lo digo sin la menor cohibición, literalmente, la Argentina de Evita y Perón. Yo siempre luché por recuperar un pasado que no precisaba ser idealizado. ¿Qué idealismo? La única verdad peronista: la Argentina social, independiente, soberana, pero sobre todo la Argentina en la que el pueblo era feliz.
–Bueno –dijo Antonio impasible–, ¿te gusta más esta variante: el camino al paraíso está lleno de pozos ocultos en los que puedes precipitarte al infierno?
–Sí, como sentencia es muy complicada. Vos sos profe, ¿no? Exponela ante tus alumnos, que seguro son unos burros, jaja. Tardás unos veinte minutos en explicarla. Pero sí, conceptualmente es mejor. Aquí leí a un escocés, Ferguson, creo, esos bribones, los británicos, saben pensar, qué duda cabe. Decía que la vida social es producto de la acción humana, pero no del designio humano, o del diseño humano. El camino al infierno no está necesariamente empedrado de buenas intenciones, pero las consecuencias no deseadas de la acción, incluyendo la buena acción, son muchas. El deseo de proceder justamente no te libera de responsabilidades. Amargo aprendizaje.
–Para pensar, Dardo –inquirió la Negra–, ¿es más lo que recordás o lo que olvidás?
Dardo no se esperaba esa pregunta. Tal vez entonces comenzó a respetar a los chicos, que venía tratando con condescendencia.
–Bueno –dijo al cabo–, tengo 36 años. Mis recuerdos no son tantos. Ustedes ya son cuarentones, ¿se dieron cuenta? Pero… saben que el Leteo está cerquita. Lo atravesé en una embarcación pintoresca, para llegar a los Elíseos, la verdá ni sabía dónde me estaban llevando, ¡ya estaba acostumbrado a eso! Era un traslado más. Por suerte no estaba sediento. Después, cuando me enteré, no me acerqué más. No quiero olvidar nada. No voy a olvidar nada. Ni siquiera el instante en que el tordo dice “se te va a quedar, pelotudo, bajá el voltaje”. Es un ejemplo nomás –Dardo cree necesario aclararles–. Aunque tampoco quiero andar cargado de enconos, como me enseñó Homero… ¡pero no el cieguito que tiene aquí su última morada! –Dardo soltó una carcajada. Antonio y la Negra se tomaron unos segundos para entender y sonreír.
Marzo de 1953. –Esto no va más, Armando.
–Pero, ¿qué estás diciendo? –preguntó Armando indignado.
–Lo que digo, aguantamos inútilmente, desde que murió Evita.
José Espejo, el obsecuente, el chupamedias de la pareja presidencial, no era ahora indulgente consigo mismo.
–Pero no podés decir eso, si noso…
–Nos están echando, estamos despedidos, ¿no lo entendés? Yo sigo siendo peronista, totalmente, pero ¿contra Borlenghi, contra Apold? ¿Cómo se puede ser peronista, hoy, contra Borlenghi y Apold? No me hagás reír, Armando. Estamos colgados, siempre lo estuvimos, debajo nuestro no hay nada. ¿Las comisiones internas? ¿Los sindicatos? ¿Pero quiénes somos nosotros? Claro, a Borlenghi, a Apold, les pasaría peor, solamente que la percha que los sostiene por ahora está bien enganchada. La nuestra no. Se cayó con Evita. Enterate, Armando. Es, suponé, la burocracia del partido; pero nosotros ¿qué somos? La burocracia del sindicato. Parecía que teníamos mucho poder, ¿no? Colgados de las faldas de Evita. ¿Acaso no decíamos que Evita era como un puente entre Perón y su pueblo?
Mientras hablaba Espejo, un recuerdo incómodo lo asaltó. Una reunión del Consejo Directivo de la CGT, en octubre de 1952. Se venían tiempos duros para el movimiento obrero, en la UOM había aflorado una oposición interna que jaqueaba al secretariado. Y en el Consejo Directivo, al que él pertenecía, se estaba discutiendo la intervención a la UOM. Él se opuso, y anunció su renuncia al Consejo. Fue el único, y su renuncia fue rechazada porque “Cabo no representaba al gremio sino a todos los trabajadores”. Insistió: no quería obstaculizar la decisión del Consejo pero debía renunciar, para estar “al lado de sus compañeros para luchar por la armonización del gremio”. La presión fue abrumadora; Espejo dice comprenderlo pero que la masa obrera lo vería contra las decisiones de la CGT. “El compañero Cabo debe permanecer”. Armando resuelve finalmente no renunciar y abstenerse en la votación. Sería la primera vez que un sindicato fuera intervenido debido a una oposición interna. Entre la CGT y la UOM, Armando nunca se había sentido tan colgado del pincel, suspendido en el aire.
Espejo, que seguía hablando, le estaba poniendo palabras a la pesadilla de la que él quería despertar. Pero no había despertar posible. Armando sintió vergüenza de sí mismo. Quizás Espejo quiso ser terminante:
–¿Sabés lo de Gendarmería? Silencio.
–Los de Gendarmería se quedaron con todas las armas ni bien llegaron. Por orden del general. Por derecha. De cualquier modo –remató el renunciante secretario general de la CGT–, ¿qué milicias obreras? ¿De dónde, decime, hermano?
Armando regresó hecho un trapo de piso al Bajo Belgrano; Lito estaba sentado en el umbral de su casa, con un par de amigos. Percibió el estado de ánimo de su padre, que se abrió paso por entre los chicos luego de farfullar un saludo, y lo siguió. Adentro Armando se sentó y echó a llorar desconsolado. No era la primera vez que Dardo lo veía llorar, pero esta vez el llanto parecía carecer de límite. María se acercó desde la cocina, en silencio, como si ya supiera –en verdad sabía– qué había acontecido. Lito abrazó a sus padres, y sintió miedo.
Esa noche, Armando le anunció que se iría por un tiempo a Tres Arroyos. Trabajo tendría, seguro, lo esperaba una fábrica.
* * *
–Dicen que dicen, Dardo, que Evita una vez dijo que la enemiga de la oligarquía era ella, no el general.
–No lo dijo. Es del tipo de cosas que… un suponer, Rosa Calviño, senadora y de la confianza de Evita, en confidencias, mirá Eva, me parece que la oligarquía le tiene miedo al general, pero más te tiene a vos. Evita pudo haber hecho un gesto impreciso, una sonrisa cómplice, y listo, ya está, se echó a rodar. Pero no lo dijo, estoy seguro. Aunque lo pensaba.
–¿Estás seguro? ¿Lo pensaba?
–En 1971 escribí algo que sigo creyendo; me cito, disculpen, ganamos tiempo, time is money, para ustedes los de abajo: Dentro de la estructura de gobierno, Evita tenía el poder real. Perón descansaba en ella como en su más leal escudo, para contrarrestar la maquinaria burocrática. Evita era la fuerza popular opuesta a la alianza de políticos y militares. Con la CGT y el partido femenino manejaba los dos tercios de las candidaturas del peronismo… Con su muerte, la contrarrevolución cobró fuerzas… Méndez de San Martín y Tessaire son el comienzo del descalabro del gobierno y de la soledad de Perón… Desde entonces, el general podía comunicarse desde sí hacia la masa, pero sin poder recoger desde el pueblo esa respuesta vital que canalizaba Evita… Esa soledad se extiende hasta nuestros días… Cerré el brulote con esta acotación para 1971… Vayan ustedes, chicos, a confiar en la democracia representativa; por mucho que Perón continuara en la cúspide del Estado. La partidocracia y las burocracias devoraron todo muy pronto.
Dardo se detuvo un instante y miró a Antonio y a la Negra inquisitivamente.
–¿Conocen el episodio de las milicias obreras? Sí; lo conocen.
Antonio y la Negra asintieron en silencio. Se trataba de un incidente mil veces mentado, de esos que rebotan típicamente de un relato a otro, como el pochoclo en la sartén, sin fuente plenamente confiable. Antonio abrigaba dudas sobre su autenticidad; la Negra no. Antonio estaba equivocado.
–Bueno, prosiguió Dardo, yo era un pendejo, pero me tocó seguir de cerca su desenlace. Recuerdo a mi padre regresando aniquilado, de Casa Rosada, una noche, después de que el presidente, junto con un par de generales que gastaban crespones, lo pusiera en conocimiento de la decisión de cancelar definitivamente “esa locura”. Lo recuerdo en su largo desahogo conmigo, tratando de justificar una decisión que consideraba un despropósito, derrotista. Los detalles propiamente históricos son pocos, les digo apenas dos cosas: había sido una iniciativa exclusiva de Evita, y el general nada supo del asunto hasta que se puso en marcha. Grave, ¿no? –preguntó con una de esas sonrisas que la Negra encontraba encantadoras–. Por si fuera poco, no fue Evita quien lo puso al corriente. Fue ese monje negro de Jorge Antonio.
–…
–No me entiendan mal. Evita sabía lo que hacía y actuaba con solvencia, aunque era consciente de que no le quedaba cuerda, su carrera contra el tiempo ya la había perdido. Mi viejo estaba exultante con el plan. No fue, precisamente, uno de los que objetó “Señora, con todo respeto, ¿qué piensa el general?”. En esto a mi viejo, como a Evita, le importaba un carajo lo que pensara el general. Mejor dicho, sabía lo que pensaría al enterarse y le importaba un carajo. Nunca me lo dijo, son conjeturas mías. Alguien podría decir, quinientos civiles armados, ¿contra un ejército mil veces superior? Pero no era así, Evita, y Espejo, mi padre, en fin, lo que se llamaba con sorna el cuadrunvirato, pensaban que el ejército se iba a dividir; tan delirados, no eran. Daban por sentada la división militar. La marina no, la aeronáutica sí. El ejército seguro. Pensaban eso. Si prometen no citarme, les digo que ese jugar con fuego me recuerda algo que me contaron en Tacuara: que Hitler decía, antes de lanzarse sobre Europa, tenemos una fuerza aérea revolucionaria, un ejército conservador, y una marina reaccionaria. Y bueno, no quedaba otra, había que calcular, a ojo de buen cubero. Pero disculpen la digresión, es una pavada, lo relevante es que Evita quería reforzar decisivamente las piezas peronistas en un tablero potencial, porque a ese tablero descontaba que antes o después de su muerte se iba a llegar. Todo esto tiene un nombre, que a mí ahora que no soy más que el alma en pena de un hombre de acción, me cuesta pronunciar: guerra civil.
–Algo horroroso –dijo Antonio. La Negra paseaba su mirada del uno al otro de los machitos–. México, España. Ya se sabe cómo termina.
La Negra conocía bien la historia de México.
–La Revolución fue gloriosa. La Constitución del 17… Pero el derramamiento de sangre no paraba nunca… Al final, la paz del PRI fue como la paz de los cementerios para las masas, indígenas o criollas, lo mismo daba. Las élites mexicanas se dieron todos los lujos, hasta una política exterior gallardamente independiente.
–Chicos –dijo Dardo, cáustico–, ¿ustedes quieren saber cómo fueron las cosas? Nadie hablaba de guerra civil, nadie pensaba en que se fuera a llegar a eso. Pero las grietas eran cada vez más profundas y el poder oligárquico tenía que ser aplastado, no había cómo contemporizar.
Dardo dio a sus interlocutores un respiro. Era un momento raro; sin contradecirse, parecían muy tensos los tres.
–Leí –retomó Dardo– que cuando Indira Gandhi fue asesinada, alguien dijo que la India era demasiado peso para ser cargado en sus espaldas. La Argentina peronista pesó demasiado en las espaldas de Evita. Su espíritu era todopoderoso, pero su cuerpo no se lo perdonó. Y sí, cuando Evita decía “no lo dejen solo al general” lo único que significaba era “ni se les ocurra alejarse de mí”. Porque para ella, la garantía del general era ella misma. Yo creo que pensaba que el general estaba tanto para un barrido como para un fregado. Y que de ella dependía que fregara bien, que fregara bien a la oligarquía, digamos. No les voy a decir a la oligarquía y al imperialismo, sería anacrónico. Pero el sentido es el mismo. Y la palabra imperialismo se usaba ya con cierta frecuencia.
–¿Pero todo eso tenía algún asidero? –escéptico, Antonio, otra vez.
–Tenía asidero, sí. La interpretación de que Evita era un contrapeso más revolucionario a un Perón más conservador, o cualquiera de esos lugares comunes que estallaron con oportunismo en autores de cuarta ansiosos por vender sus libros, tiene un linaje histórico. Le fue mal a ese linaje; se extravió. Pero no estaba del todo descaminado.
–Contrapeso más… ¿revolucionario? –inquirió Antonio.
Mayo de 1953. Su padre estaba en casa; por unos días apenas, pero Dardo igual se sentía muy contento. Armando era el de siempre; Lito no había percibido ninguna diferencia en él, en esa mezcla de reciedumbre y ternura, de adustez y humor llano, sin ironía. Armando salía constantemente, la lista de amigos y compañeros que deseaba ver durante la breve estadía no era corta. Alguna que otra noche se quedó para cenar en familia y Dardo, tras muchas vacilaciones, por fin desembuchó lo suyo: estaba pensando en ingresar al Colegio Militar.
–¿Al Colegio Militar? –Armando dio un respingo, aunque asimiló pronto el golpe–. Pero, primero precisás hacer la secundaria.
–Sí, ya sé papá, la puedo hacer en el colegio, si el San José…
–¿Y… por qué querés entrar en el Colegio Militar?
–Quiero ser militar, papá –Dardo estuvo a un tris de reír de su respuesta. Se alzó levemente de hombros.
–¿Y qué tiene de malo, Armando? –intercedió María–. Hacen falta más militares peronistas, ¿no? ¡Te voy a decir a vos! Guerra Argentina no va a tener, ¿no?
María revelaba una inteligencia práctica indudable. Armando la miró con manifiesto escepticismo.
–Lito, primero hacé la secundaria, y después hablamos, no te apurés. Si querés eso, cuando termines la secundaria está bien.
A Dardo le gustó lo que acababa de oír. Continuaron comiendo, y no faltaban temas de los que conversar. Lito contó, para escándalo de su madre, que se divertían como atorrantes por el Once, saliendo de la escuela, jugando fulbito o haciendo estragos en los tachos de basura de los comerciantes que cercaban el bastión educativo. Parecían distendidos. Repentinamente Armando se retesó. Lito advirtió que quería decirle algo y quedó en escucha. Cruzó los dedos debajo de la mesa, como había aprendido de un compinche escolar. Armando habló algo contrariado, cabizbajo.
–Mirá, Lito, es difícil…
–¿Difícil qué, papá?
Armando se resolvió.
–Es difícil que un hijo de trabajadores entre en el Colegio Militar.
* * *
–Dardo, con Evita y todo, ¿no era un disparate lo de las milicias? Presagiaba una tragedia; muchos años después un mocoso fachito anunciaría la farsa, que…
–Delirado, sí –cortó Dardo a Antonio–. No más delirado que Castelli, rezándoles el Contrato Social a los indios del Alto Perú, con el ejército de Buenos Aires a sus espaldas. Y una calle de mi barrio lleva su nombre. Me cae simpático.
–¿De tu barrio? –interrogó la Negra–. ¿Castelli? ¿No vivías en el Bajo Belgrano, en tu infancia?
–Sí, de mi barrio –Dardo elevó los ojos a lo que, apenas técnicamente, podía considerarse el cielo–, el Once, el barrio porteño donde más años pasé, casi toda la primaria, lo poquito de la secundaria… en el Colegio San José, y en todas las llecas, las aledañas llenas de comercios, y conventillos residuales, y hotelitos, y pensiones de mala muerte para pajueranos… el Colegio fue mi mundo… no la pasé mal como pupilo; podría mandarme la parte, considerarlo mi primera prisión, pero no, era un refugio. Y Once era la puerta obrera de la ciudad, lo conocí muy bien, más que la Plaza de Mayo, que…
Lo interrumpió Antonio.
–Decime, Dardo, ¿cómo se puede ser basista y peronista al mismo tiempo?
Dardo hizo como que no entendía. Se dibujó una expresión de apacible ironía en su rostro, velada por la resolución. La Negra pensó que esa resolución era teóricamente imposible de hallar en un residente del Paraíso, aun siendo el hogar definitivo de héroes helénicos. Pensó, y recordó dos fotografías, de las que por primera vez advertía un contraste que la avergonzó de tan obvio. La primera mostraba un instante de reposo del guerrero, Dardo de perfil, rodeado de Cóndores, relajado, con una taza de brebaje caliente en su mano izquierda, seguramente a bordo del avión aterrizado en la tundra. Un perfil canchero, como quien dice, suelto de cuerpo, una semisonrisa completamente despojada de matices, la satisfacción del deber cumplido, como quien dice, un Dardo habitado por esa mirada resoluta, atenta pero aplomada, un arma cargada de futuro, como quien dice. Y la segunda de seis o siete años después, Dardo tampoco mira al frente, es un cuarto de perfil derecho, como quien dice, el flaco con los ojos muy abiertos mira hacia la cúspide de un arco iris, como quien dice, y hacia ahí se van su entero rostro, y su cara, y su cabeza, y es imposible no entrever en ella una calavera, detrás de una carne endurecida y demacrada y dolorida, y no como quien dice. Pero se trata, piensa la Negra, apenas de unas fotos, y las fotos, como se sabe, son engañosas. Todo esto piensa la Negra en una fracción de segundo mientras flota en el aire el silencio de Dardo y la duda de todos sobre si, por fin, el cazador cogió a su presa con la flecha envenenada de una pregunta sobre el basismo. Pero el silencio de Dardo ni alcanzó a ser. Ahora iban a ver lo que es bueno.
Agosto de 1954. Ulises era un amigo de su padre, alto-flaco-desgarbado; con semejante nombre no tenía apodo, ni siquiera el Flaco. Tampoco tenía familia. Venía siempre a ver a Armando, y a veces también a conversar con Lito, y en ocasiones lo había ido a buscar al San José, lo llevaba a Plaza Once y le hablaba de Rivadavia, el del mausoleo, se la enseñó él esa palabra, le hizo jurar a Dardo, entre risas, que no le contaría a su padre. Y también le explicó qué había pasado el 11 de septiembre, ya no recordaba qué cosa con unos autonomistas. Ulises parecía muy asentado, pero hervía por dentro. Era un sindicalista de planta que no querría jamás dejar la planta. Le fascinaban las máquinas pero también sentía no tener otro lugar que compartir con sus compañeros. A su amigo Armando lo trataba con visible displicencia, con un cierto desdén afectuoso, que Armando se bancaba por ser él, el alto-flaco-desgarbado. Armando le había contado a su hijo que de pibes se habían colado a un tren, y se sentaron, de puro jodones, fuera del vagón, en el escalón externo. Cuando el tren arrancó, un golpe terrible contra el andén le hirió una de las piernas a Ulises; el flaco perdió el sentido, menos mal que pudieron sujetarlo hasta la siguiente estación, evitaron su caída y trataron de evitar, a duras penas, que las piernas se le destrozaran. Tuvo suerte, pudo recuperar la gamba pero le habían quedado cicatrices impresionantes que nunca mostraba. Con Dardo había hecho una excepción, que el chico había sobrellevado con entereza. El alto-flaco-desgarbado era desgraciado en el amor, se había casado con una mina que lo volvía loco, por la cual Armando no ocultaba su aversión terminante. La miraba como buscando que ella leyera en sus ojos: maltratás a mi amigo. Ella reaccionaba con indiferencia. Dardo lo admiraba, a Ulises, pero no lo entendía. Armando le había contado también que habían pasado la infancia merodeando siempre el mercado de Tres Arroyos, en barra, para comerse la fruta medio podrida que los puesteros descartaban. Dardo lo quería, a Ulises, mucho, pero no lo entendía: “yo soy peroniano –le dijo muchas veces el flaco-alto-desgarbado– pero no peronista; hay un ideario”. Un día Armando recurrió a la ironía, algo raro en él: “Ulises sabe que a buen entendedor pocas palabras, Lito, y sabe que vos sos un buen entendedor”. Pero a Dardo no le pareció ser un buen entendedor, porque seguía sin entenderlo a Ulises. Ulises también decía: “¿Querés conocer un pancista? –Dardo escuchó la palabra por primera vez–. Buscalo en un dirigente sindical”. ¿Pero cómo? ¿Acaso su padre y Ulises no eran dirigentes sindicales? ¿Cómo eran los dirigentes sindicales? Lito no entendía, quizás prefería no entender y se iba a jugar.
* * *
El silencio de Dardo ni alcanzó a ser. Reaccionó como un resorte ante la pregunta de Antonio sobre el basismo. Pero no fue directo al grano. Se permitió un extenso rodeo.
–La verdadera democracia –recitó con gravedad premeditada y suficientemente ambigua como para que fuera imposible distinguir cuánto tenía de convicción y cuánto de tomadura de pelo a sí mismo– es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo. Es la primera de las veinte verdades peronistas.
–Bueno, dejando de lado el hecho patente de que vos no creés mucho en la democracia, sea verdadera o no lo sea –aguijoneó Antonio, sin arredrarse–, la lectura ortodoxa no es ambigua: solo el líder sabe lo que el pueblo quiere. No hay dos interpretaciones correctas de la voluntad popular. Esta debería ser la verdad peronista número veintiuno, o número cero, falta. Y solo el conductor sabe porque tiene unas dotes providenciales, carismáticas, no es una cuestión de perspectiva, de estar en la cima de la pirámide, sino de aquello que al general le gustaba llamar el óleo de Samuel. No es provocación, pero no puedo olvidar recitados del Movimiento Nueva Argentina: “¡Lealtad al jefe! Nuestra patria es de esencia caudillesca. Nuestro pueblo es de estilo montonero… surgen voces tremebundistas que atribuyen para sí la calidad de máximos revolucionarios y comienzan a formular exigencias de cambios leídas en los libros. El hecho revolucionario es la lealtad… perseverar en obediencia y consolidar la organización”.
–¿Te hiciste peronista, Antonio?
Los tres rieron de la chicana.
–Eso es de mayo de 1973, yo hacía ocho años que había dejado el MNA.
–Pero no, no me hice peronista, en el fondo esta clarividencia excepcional atribuida al líder carismático no es más que el atavío que oculta un cuerpo vergonzoso, el cuerpo político monárquico del líder, que no interpreta, define. Eso de interpretar los sentimientos, las aspiraciones del pueblo que Perón siempre invocaba son macanas. El líder da forma a la voluntad popular, y la hace roussonianamente homogénea, agrego; Perón pensaba eso, no jodamos. Y no se precisa apelar a la teoría de la representación para caer en que no estaba tan falto de razón. Hoy día, supongo Dardo que estás al corriente, los representados se avivaron y, para su mal, desertaron del juego. Perdón por la disquisición, pero hace al caso, la ilusión que vende el populismo es infame: allí donde más se invoca al pueblo, es donde más se pulveriza tanto la representación como las configuraciones políticas populares autónomas, y los líderes se permiten moldearlo a su gusto y discreción, al pueblo. Creo que esta es la clave del regreso del populismo y fue la clave de la filosofía política peronista.
La Negra y Dardo escuchaban divertidos. Antonio prefirió ceder la palabra tras esa mención, que juzgaba osada, a la filosofía peronista. Fue el momento de Dardo.
–Sí, los liderazgos tanto como las instituciones representativas compiten en decidir qué es lo que el pueblo tiene que querer –retomó Dardo–; como en la novela de Semprún: “ahora yo te voy a hacer tu autocrítica”. Mirá, para mí hay dos formas de entender el liderazgo peronista. Una monárquica, así la llamás vos, y otra plebeya. Es asombroso la poca atención que en lo conceptual, en lo doctrinario, y en lo político, se ha dedicado a la segunda en el peronismo. La monárquica es como dijiste. Hay aspiraciones, deseos, anhelos populares; hay una cierta cultura popular, una memoria, unas creencias. Los imaginarios colectivos existen; son fenómenos “intersubjetivos”, comillas. Un liderazgo necesita dar expresión a todo eso para ser tal, por eso, interpretar, expresar aspiraciones colectivas, no son macanas, Antonio, se te va la mano. Pero tenés razón: lo único que verdaderamente importa en política, o sea la voluntad política, según esta visión monárquica es conformada por el líder. Perón sentía predilección por este modo de ver su papel y lo dijo siempre, desde su alocución improvisada el 17 de octubre. Se ocupó bien de esta pieza oratoria, desde estos balcones, el profesor De Ípola, sospecho que ustedes lo junan.
–Bastante –dijo Antonio.
–Bueno, De Ípola lo agarró con el sesgo del análisis del discurso, habla del monopolio de la palabra autorizada. De hecho, la noción ortodoxa pasa por el meridiano, vertical precisamente, de la comunidad organizada, cuando la comunidad se organiza hay uno que puede hablar por todos, y solo uno; puede y debe. El cuerpo político es homogéneo y la voluntad es una. Pero hay otra forma de ver la cuestión.
De golpe Dardo miró a la distancia, por encima del hombro de Antonio, risueño. Sus visitantes se viraron y vieron aproximarse a un hombre vestido con ropas occidentales, de blanco, tocado con un sombrero Panamá clásico. Era el residente celestial que había puesto a Dardo en conocimiento de la existencia de la biblioteca; se acercaba tímidamente.
Junio de 1955. Su vida tranquila no era. No la llevaba bien desde la ruptura con Armando, no podía contar con él en otra cosa que no fuera dinero, y entre el trabajo, cuidar a Lito, y ponerle un oído a las habladurías de esos hijos de puta, sufría bastante. Porque había que estar muy alerta. En el barrio estaba todo en paz, pero en el trabajo y en la calle se escuchaba cada cosa. Que no podía ser. Los tímidos se habían envalentonado, estaban como al acecho, agazapados para saltarles a la yugular. Agazapados; qué terrible ese tango. La muerte agazapada. No sabía por qué los odiaban tanto. Si Perón, Evita, Armando hicieron solamente lo que correspondía hacer. La sacaban de quicio, sobre todo, los chistes, uno más envenenado que el otro. A ella le encantaba eso de la comunidad organizada. Armando le había dicho que era importante que Dardo leyera el libro, ella sospechaba que el propio Armando había hecho una lectura muy incompleta. Comunidad organizada; muy bien, pero ¿se podía organizar la comunidad con estos traidores a la patria y al pueblo? Su inquietud crecía día tras día desde la movilización de Corpus Christi. Habían quemado una bandera argentina, y en el colectivo escuchó que la había mandado a quemar Perón; comenzó a increpar al insolente, pero su amiga la contuvo, la agarró fuerte de una manga y no la soltó hasta que se bajaron. El domingo anterior, mientras Lito haraganeaba con su pandilla, había estado revisando las Caras y Caretas. Las releía siempre. Encontró una nota sobre Amalia Rodríguez, a quien no había escuchado nunca, el fado era como el tango y Amalia como Gardel, entendió. Y poco después, qué casualidad, escuchó unos fados por radio, eran hermosos. La nota era curiosa, porque se trataba de un reportaje frustrado, a Amalia, de una tal Sheila Clarence, era el número 2151, de septiembre de 1952, que dedicaba su editorial “a un argentino que no se decide”: “Usted es argentino porque tuvo la mala suerte de nacer en una tierra con contenido de patria: en una tierra que pone a sus hijos en el dilema de ser patriotas o de renunciar a ser hijos; que pone a quien nace en ella en la disyuntiva de servirla o abandonarla, de morir por ella o de vivir para ella, de ser gloriosamente argentino o de ser suciamente antiargentino. Y usted no quiere definirse… Porque no le conviene decidirse. Porque, además, no sabría hacerlo”. Eso era escribir bien, llamar a las cosas por su nombre. Evita se había muerto hacía tan poco y tenían que ser dichas las cosas por su nombre. Había que dar un basta. Pero ya habían pasado tres años y a ella le parecía que los canallas se habían decidido. Porque estaban perdiendo el miedo. Y Perón aflojaba, a veces le daba esa impresión. Sabía que el general miedoso no era, pero no entendía bien qué estaba pasando; más o menos al mismo tiempo que se habían ido Espejo, Armando, aquellos cuatro que dejaron la CGT, a partir de la salida del coronel Mercante, a quien ella admiraba, se había ido a su casa gente valiosa, como Ramón Carrillo, Arturo Sampay y otros mencionados por Armando y que no conocía. Ojeó el Caras y Caretas del último abril, de política no hablaba nada. Claro que el editorial podía ser alusivo: se titulaba “Ladrones”. Pero se dedicada a hablar de los ladrones, nomás, y era hasta comprensivo: “El ladrón no es simplemente un vivo. Es también un sentimental. Es el gato pobre que quiere vivir su momento de gato lanudo… Sin envidias y sin resentimientos”. ¿De la comunidad organizada qué? Mientras rumiaba esos recuerdos tan frescos sonó el teléfono. María, es para vos, escuchó. Era para ella, no había otra María en esa oficina. Reconoció la voz de su mejor amiga y vecina. María parece que están tratando de matar a Perón. Pusieron unas bombas en Plaza de Mayo, hay gente muerta. Sonó como siempre, demasiado rápido, el timbre. Tenían matemáticas, ahora, la última hora del día. Volvieron al aula, resignados. La clase no había llegado a empezar cuando el celador entró sin pedir permiso. Percibieron en el profe la mudanza de expresión cuando el celador musitó unas palabras a su oído. El profesor salió rápidamente y el celador quedó al cuidado. Los chicos se intrigaron; algunos encontraron el cambio divertido y la incertidumbre excitante. El más descarado le pidió al celador que les explicara el teorema de Pitágoras. Lito se puso a conversar con su compañero de banco, se prometieron un picado el sábado siguiente. María colgó el teléfono en un estado de angustia. La noticia se había propagado como reguero de pólvora, en la oficina todo el mundo se había agrupado en pequeños corrillos. No pudo evitar pensar en los contreras, en esa oficina no había pero en otras sí. El profesor regresó muy serio. Vamos a retomar la clase, pero hay conmoción interna, así dijo, nadie va a salir de la escuela hasta que se recupere la calma. Volvió al teorema de Pitágoras, en realidad no le importaba tanto el de Pitágoras como que los chicos entendieran qué diantres era un teorema. ¿Conmoción interna? Los chicos no habían escuchado antes la expresión, pero la conmoción interna ya había entrado en el aula. María comenzó a desesperarse más y más a medida que pasaban los minutos y se propalaban rumores torvos. Percibía sonrisas mal contenidas, comentarios inaudibles cuyo sentido podía adivinarse sin dificultad, rostros angustiados, silencios hechos de miedo. Escuchó que estaba yendo gente a la Plaza de Mayo, advirtió que era la hora de salida de Lito de la escuela. No pudo contenerse, el corazón le latía como nunca antes, sintió que la cabeza le iba a estallar. Sin saber del todo qué estaba haciendo salió a la calle. La tranquilidad se había recuperado, a juicio de las autoridades, porque los soltaron pocos minutos después del horario habitual. El momento de la salida era conmovedor para Dardo, todavía; era cuando recordaba intensamente que ya no era pupilo, y, en ocasiones, aquilataba lo que había ganado y perdido al dejar el internado. Nunca había podido llegar a una conclusión definitiva, hasta que comprendió que era mejor así: dudar, no poder llegar a una conclusión. El Once parecía tranquilo, el barrio de siempre. A bordo del colectivo su amigo le contó que ya estaba armando el fulbito. Falta mucho para el sábado, respondió Lito, y ambos se bajaron en La Pampa y Cazadores. Recorría siempre los cincuenta metros que mediaban entre la parada y su casa, arrollador, eufórico, famélico, el leoncito. La merienda lo estaba esperando, pero las pocas veces que no era así Dardo protestaba, reclamón. Invariablemente la madre respondía airada, en un diálogo bien cubierto por el amor: ¡Ay Lito! No das tregua. A Dardo le gustaba la breve tabarra, inalterable. Pero esta vez encontró que dos vecinos, de expresión lúgubre, le cerraban literalmente el paso. En la puerta de su casa, y con gestos y ademanes que pretendían ser de una compasión infinita, no lo dejaban entrar, al grandulón.
* * *
Dardo se animó.
–Se los presento –dijo–, él es Ignacio, conoce los Campos Elíseos mejor que nadie. Me enseñó la biblioteca, a él le debo no haberme muerto de tedio en este paraíso. Y ellos son Antonio y la Negra, vinieron a visitarme, son un poco gorilas pero buena gente, no vaya a creer.
–¿Gorilas? ¡Ah, sí! Ahora recuerdo, los gorilas son los malos, ¿no? Pero, ellos parecen buenos…
–Ignacio, las cosas son un poco más complicadas, la explicación que le di fue una primera aproximación. Sientesé, justamente estábamos discutiendo, porque ellos a eso vinieron –continuó Dardo jaraneando mientras Ignacio se sentaba, luego de descubrirse.
Dejó pasar unos segundos, esperando una mayor concentración del grupo.
–Les dije que había otra forma, aparte de la ortodoxa, de concebir la relación líder-masas. ¿Me sigue, Ignacio? Claro, me sigue. Pero antes de ir a eso, examinemos una caricatura; una caricatura del papel de Perón. Tiene una gran debilidad: se formó sobre todo durante su exilio. Me viene a la cabeza ese general ruso, ¿cómo se llamaba? Kutuzov, creo, personaje de La guerra y la paz, usté Ignacio la leyó seguro.
–Sí –respondió Ignacio modestamente–, creo que se refiere al mariscal Kutuzov.
–El mariscal de un ejército de conducción imposible, cada regimiento combatía por su cuenta, Kutuzov no podía darle una orientación definida. Kutuzov era plenamente consciente de este límite insalvable; en un pasaje excepcional Tolstoi se mete en la mente del mariscal, que descubre la verdá de la milanesa: no valía la pena desvelarse por controlar esa bestia multiforme. Pero Kutuzov sí podía, gracias a su genio, y ahora ya vuelvo a hablar del Viejo, gracias a su genio y a su posición estratégica, entrever la orientación general resultante de todos esos movimientos incontrolables y hacerla suya, y sacar partido de esta capacidad para algunos fines que podía hacer avalar por todos, más o menos. No cualquier fin. Y no por todos. En verdad, Perón logró establecer para el conjunto uno solo…
–Su regreso –la Negra fue a lo seguro–. Pero ese regreso, ¿no sintetizaba la voluntad popular?
–La concepción monárquica diría que no, y tiene sus razones. El regreso como voluntad política, dice, se formó en Perón y se propagó de arriba hacia abajo, se esparció a lo largo y a lo ancho del movimiento. ¿A quién se le ocurre que Mahoma decidió regresar del desierto porque sus fieles así lo esperaban? Habrase visto. Los fieles se enteraron de que eran fieles y estaban esperando a Mahoma recién cuando regresó Mahoma. ¿Cómo lo ve, Ignacio?
–Lo veo muy sensato –dijo Ignacio.
–Pero la filosofía política plebeya –retomó Dardo– diría otra cosa, que esa voluntad se gestó en la esquina de Corrientes y Esmeralda, a la que ya le habían dado lustre las patotas bravas allá por el año novecientos dos, según rezan versos inmortales. Esa voluntad se gestó allí, en el Comando Centro de lo que pronto se bautizaría Resistencia Peronista, y al mismo tiempo en un montón de microorganizaciones carentes de formalidad, que concluyeron rápidamente en que esa consigna era la mejor de todas las posibles. Caía por su propio peso, pero porque ellos mismos, todos a una Fuenteovejuna, así lo querían. Constituyeron la voluntad política por sí mismos. Ya que mencionamos a Castelli –lo había mencionado solamente él–, Negra, vos recordás el Cabildo Abierto del 22 de mayo, el argumento de Castelli fue que a falta de una autoridad legítima, la soberanía regresaba al pueblo y este debía gobernarse por sí mismo. Como los godos, los gorilas desde 1955 hicieron su aporte; porque, ¿qué habría sucedido si se hubiera impuesto la línea de la traición, la línea de “ni vencedores ni vencidos” de Lonardi? Los sindicatos más fuertes, los aparatos clientelares, conservadores, las oligarquías peronistas provinciales dominantes, que Mora y Araujo calificó inciertamente de voto populista, se habrían contado entre los primeros en aceptar el nuevo estado de cosas. El país habría sido un quilombo igual, pero el Viejo no habría recuperado jamás su papel de alfa y omega de la política argentina, y el peronismo habría extraviado su ilusión de nuevo vuelo de soberanía y justicia social. Negra, tendrías que haber conocido los últimos años de nuestro gobierno. Sí, desde que murió Evita la decadencia, el adocenamiento se aceleraron. Yo era chiquito, pero fui testigo de lo que sucedía. Había como un bajar los brazos, una cierta resignación, el general dando bandazos tremendos a babor y estribor; aunque los peronistas de fierro no lo pudiéramos admitir, estaba perdiendo el control, y los burócratas y los obsecuentes se hacían su agosto. Es evidente que Evita habría preferido seguir una orientación distinta…
–Represiva –desafió Antonio.
–Guerrera. Sustentada en la capacidad popular de defender al gobierno, que era infinita.
–¿Infinita? La relación de fuerzas habría sido todavía más asimétrica que la de España en el 36. Y, disculpá Dardo, pero Perón no tenía uñas para guitarrero. No tenía y no quería dejárselas crecer, vamos, lo que fue muy sensato.
–Pero nos desviamos –resolvió Dardo–. Saben que el punto no es ese. Perón compartía su hogar con la principal desmentida viviente de que la voluntad popular la definiera él solo. La evidencia patente de que su liderazgo no funcionaba conforme a la cartilla ortodoxa. Claro que Evita no enfrentaba a Perón, ni competía con él, ni era de izquierda ni la encarnación de un peronismo revolucionario, todas esas sandeces. Se trataba sí de un modo de ser en el mundo radicalmente distinto al de Perón. Sigamos con las milicias como ejemplo.
–¡Las milicias obreras! ¿Esa maquinación tan espantosa? –dijo Ignacio escandalizado–. Pero ¿qué necesidad?
Esta vez Dardo se hizo el sordo.
–El general no neutralizó de modo subrepticio, mediante procedimientos puramente cortesanos, la iniciativa tan audaz, temeraria si se quiere, de las milicias obreras para ahorrarle un disgusto a su compañera. Lo hizo así porque no podía plantarle cara, simplemente no podía.
Dardo semblanteó a los chicos.
–El peronismo plebeyo arranca con Evita, pero no solamente con ella. La cuestión central fue la economía social del gobierno, y también las instituciones. El monopolio de Perón de la palabra autorizada, su rol excluyente en la conformación de la voluntad popular hicieron allí agua. ¿Por qué Perón se refería, paladinamente, a que el justicialismo había superado al capitalismo, inaugurando un nuevo régimen económico y social? Seguía existiendo la propiedad privada de los medios de producción, aunque se hablara de la función social de la propiedad. Esta posibilidad abierta por la Constitución del 49, de que el poder público expropiara en beneficio de la comunidad, era ya típica de los capitalismos de posguerra. En nuestros años no pasó de las grandes nacionalizaciones de los servicios públicos en manos extranjeras. Perduraban la propiedad privada, las clases sociales, capitalistas y trabajadores, el mercado, ¿qué tenía entonces de definitivamente nuevo el justicialismo? ¿Qué autorizaba al general a proclamar haber dejado atrás al capitalismo? Lo que tenía de nuevo era específicamente político: la voluntad de hacer justicia y el poder para hacerla. Apenas eso, ni más ni menos. Chocolate por la noticia, el capitalismo era injusto, el comunismo más aún, el justicialismo era justo. Otra de las verdades peronistas reza que el justicialismo pone el capital al servicio de la economía, y esta al servicio del bienestar social. Pero, ¿cómo? Muy simple, el estado peronista, desde la cúspide, ponía en juego la voluntad política y reemplazaba el conflicto de clases, que dimanaba de la injusticia capitalista, por la cooperación entre las clases presidida por la justicia. ¿Y luego? Producir, producir y producir.
Dardo tomó un respiro; la ocasión hace al ladrón y Antonio hurtó la palabra.
–Esa es la concepción justicialista del mundo. Te sigo, Dardo, pero agarrate fuerte –Antonio y la Negra ya habían entrado en confianza–. El mundo como un juego de suma cero, de índole moral. Vino Perón e hizo justicia: le sacó a los injustos para darle a los justos. Convirtió a los injustos en justos. Los redimió. Los injustos no son tanto los capitalistas, como los extranjeros. Hasta las finanzas, que en el fascismo elegante de José Antonio se percibían implacablemente capitalistas, aquí aparecen oponiéndose la condición nacional a la extranjera y sobre todo a los internacionalismos. Sacar de un lado y poner del otro: todo en su lugar. Y es una cosa de voluntad moral, de querer hacer justicia. Es la realización de la armonía y el equilibrio del orden justo. Que “el capital y el trabajo sean asociados y no fuerzas en pugna, porque la lucha destruye valores”, explica el justicialismo, trazando una línea indeleble, un antes y un después en la historia del conflicto social. El capitalismo y la lucha de clases pertenecen al pasado. “Buscamos –explica Perón– hacer desaparecer toda causa de anarquía para asegurar con una armonía, a base de justicia social, la imposibilidad de alteración de nuestras buenas relaciones entre el capital, el trabajo y el Estado”.
Dardo no iba a permitir que Antonio continuara tan profesoral.
–Entonces, el problema de la acumulación capitalista es dado por inexistente, tanto como el conflicto entre el capital y el trabajo. Una vez instaurados el equilibrio y la armonía del Estado justicialista, se trata de producir, porque ya no hay más lucha, hay colaboración en una mayor producción. Producir, producir y producir –reiteró–. ¿Qué consideraciones de orden económico o político podrían ir en contra de los compromisos de fundamento moral que hacían suyos los actores de la Comunidad Organizada?
–“El general Perón –leyó la Negra de sus papeles– sentó la consigna rigurosa: producir. Aumentada la producción se podría llegar a la equitativa distribución de la riqueza… consolidada por un perfecto equilibrio social… que el capital y el trabajo sean asociados, no fuerzas en pugna…”. En 1950 se esperaba que los peronistas aprendieran eso.
Pero Dardo retomó la ofensiva.
–En el marco de un orden que más que reprimir, disipaba, evaporaba el conflicto, la cooperación era naturalmente productiva, la economía no podía sino crecer. La desaparición del conflicto no era sino restituir el orden perdido, extraviado en el camino del capitalismo y de su consecuencia lógica pero perversa, el comunismo. Un regreso platónico pero, pasando por el tomismo, adecuado a los nuevos tiempos, que luego de su deposición el general llamaría “la hora de los pueblos”. Había que dar cuenta de conflictos inéditos, y de las aspiraciones, inéditas, de los pueblos. Pero en la práctica las cosas fueron muy pero muy distintas; la solución justicialista no extinguió el conflicto. Apenas lo desplazó. Sobre todo hacia abajo. Claro, muchas de las grandes organizaciones sindicales protagonizaron huelgas que a veces alarmaron al gobierno peronista. Pero la novedad, inesperada, estuvo abajo. Las organizaciones de fábrica, de planta, las comisiones internas obreras resistieron férreamente el encuadre de productividad que los empresarios procuraban imponer acompañados ansiosamente por el gobierno. El equilibrio establecido sobre el pilar de la voluntad política del líder no se sostuvo. El momento culminante de esta frustración fue el Congreso de la Productividad, no por su falta de resultados concretos, sino porque dejó al descubierto la fragilidad de un acuerdo social presidido por un concepto de justicia. La fragilidad de la capacidad política para controlar la lucha de clases. Lo nuevo, lo específicamente político, la voluntad de hacer justicia, esa virtud que nace en lo político con Aristóteles, refundada con la denotación social, encontraba un límite nada sorprendente, pero que quizás para el propio Perón era inesperado: esa voluntad no era capturada pacíficamente en la cúspide sino que se resistía empeñosamente a perder autonomía, una autonomía que cuanto más dispersa más podía desafiar la ecuación de gobierno. Aquella cifra burlona, mañana es san Perón que trabaje el patrón, es bastante ilustrativa: sí, los trabajadores estaban dispuestos a seguir siendo explotados, pero el límite de la explotación lo ponían ellos, no se entregaban así nomás al santo. Sí le otorgaban a Perón, incondicional, su adhesión, la fe en que lideraba el camino hacia la consumación de la justicia social. Pero en el día a día de las relaciones de explotación, que eran como eran aunque las llamaran de otro modo, no aflojaban. Sí lo hacían las cúpulas burocráticas; en abril de 1953, el secretario general de la CGT, Eduardo Vuletich, fue vergonzoso: “Nosotros lo queremos general, aun descalzos y desnudos, y estamos con usted sin condiciones”. Era cierto que los trabajadores estaban con Perón sin condiciones; no era menos cierto que no renunciaban a interferir en la ecuación justicialista de la explotación. La interpretación plebeya del liderazgo no nace con la Resistencia; esa dimensión plebeya está muy presente en nuestros años de oro y quienes se formaron en ellos, como este servidor, no encontraron motivo para abandonar esta concepción cuando en 1955 el mundo se les cayó encima.
–Pero, ¿no es un punto de vista demasiado retrospectivo, el tuyo? Vos ni habías cumplido los 15 en septiembre del 55.
Agosto de 1955. No conocía Parque Patricios, pero su amigo le había indicado bien cómo llegar, tomando el 28, y que si se pasaba la parada siguiente era la terminal. Estaba bastante nervioso y con escaso ánimo para encarnar el flâneur que, sin saberlo, le agradaba ser desde que contara con la venia paterna para andar por su cuenta.
La piba era joven todavía; él la vio –su amigo no había exagerado– como a una hermosa mujer madura. Una mina jovata. Deseable. Aunque en esos instantes no hubo mucho lugar para el deseo, alcanzaría él a intuir, se trataba de dar curso al deber que le imponía su cuerpo. La desnudez desfachatada de la anfitriona era arrolladora, sus pechos lo hicieron temblar. Su propia desnudez, apurada por unos dedos duchos en manipular cierres y botones, lo hizo sentir risible, aunque en la inspección profesional de su cuerpo no percibió ni sombra de burla. Años después, relataría la escena entre risas: “me sentí como desnudo”.
Ella estuvo al mando del principio al fin, y supo expresarse con movimientos y palabras, que para algo estaban. Todo duró ¿cuánto? ¿Ocho, diez minutos? Pregunta que no se hizo Lito, consagrado a subir el primer peldaño de una larga escalera desconocida. Recibió unas caricias gratas en su cabeza, que su apocamiento momentáneo no le permitió devolver. Escuchó un comentario sobre la fugacidad inevitable de la primera vez. Las caricias se le antojaron algo maternales, y por un segundo de anticlímax se sintió fuera de lugar. Ella pareció advertirlo.
–Hoy es mi día de suerte –dijo, jovial.
–¿Por qué? –Lito sintió que ella le tiraba una soga.
–Las putas decimos que garchar con un debutante trae suerte –lo miró a los ojos, muy sonriente–. De veras.
El desenfado chocó y sedujo a Dardo, que se limitó a devolver la sonrisa.
–Además –continuó ella– hay algo en vos, no sé cómo decir… ternura, no sé, una ternura… de redomón no sé… Y sos un bomboncito, ¿no te lo dijeron?
–No. –¿Redomón? ¿Y esa palabra? No preguntó.
–No te engrupas. ¿Cómo se llama tu vieja?
–Se llamaba. María.
–¿Se murió? –preguntó ella tropezando–. Qué… ¿Cuándo?
–Hace dos meses.
Silencio. Dardo aprendía los primeros pinos del arte de no ser efectista cuando serlo era inexorable.
–Uy, disculpá.
–¿Disculpá qué? Vos no la mataste –agregó sin asperezas.
Estuvieron un largo rato callados. Los elásticos de la cama compartieron el silencio.
–Volvé. Te voy a cobrar, necesito la guita, mi marido se puso difícil. Pero te puedo enseñar unas cuantas cosas, te va a valer la pena.
* * *
–Vos afirmás que mi punto de vista es retrospectivo… pero… lo tuve por padre a Armando, por madre a María Campano. Aprendí mucho de ellos. Aprendí a pensar. También de Ulises el desgarbado aprendí a pensar. A pensar se aprende. Pero aunque fuera una visión retrospectiva, ¿qué? ¿Acaso la vida puede evitar los anacronismos? Esas experiencias fueron también mis experiencias. De hecho, otros episodios de nuestra década dorada merecen atención, en esta improvisada historia del peronismo plebeyo.
Dardo amagó buscar un atado, la Negra, fumadora, lo percibió de inmediato.
–Van dos ejemplos. Uno es la Constitución del 49, la convención nacional en la que el peronismo plebeyo no le hizo caso a Perón. Perón no quería el artículo 40, de orientación nacionalista y estatista, y que consideraba una impedimenta pesada para el camino que la Argentina tendría que recorrer. Ya en 1949 el general no veía las cosas tan simples en la economía argentina. Arturo Sampay, un convencional clave, y que era un jurista, no un político, sí lo quería. Y Perón siempre se manejó del mismo modo, sin dar órdenes, sin bajar línea, contando con el tiempo y con que quienes formalmente tendrían que decidir captarían sus señales. Pero el tiempo pasó y Sampay, informante por la mayoría, inició su defensa del proyectado artículo en el recinto. Ya era algo irreversible. Perón lo envió a Juan Duarte, sí, a su cuñado, a que hablara con Sampay, mientras este leía. Duarte le hacía señas para que parara, pasara a un cuarto intermedio. Sampay no le da bola y tuvimos artículo 40.
–¿El empecinamiento del doctor Sampay es parte de tu historia plebeya, Dardo?
–Un peronista plebeyo no ha nacido en Berisso, necesariamente; es quien pone en tela de juicio la noción de que solamente el líder define la voluntad popular y dictamina qué quieren las masas. Y comprende que en la relación líder-masas es imposible quedarse con los dos polos. No se trató, nunca, de romper la relación. Quizás esto suene contradictorio pero no lo es. Se trata de participar en la formación de las voluntades populares. Es bastante sugestivo que Sampay pasara las de Caín en los últimos años del gobierno peronista: en 1952 residió en Paraguay, huyó de Argentina disfrazado de cura, bajo la amenaza de una causa penal armada. Estuvo luego en Bolivia y por fin en 1954 se instaló en Montevideo, estrictamente un desterrado. Sampay no era ningún izquierdista, aunque admirara la concepción constitucional de Ferdinand Lassalle; era un nacionalista católico. Había perdido su principal respaldo, el del coronel Mercante, y su situación se complicó más al empeorar la relación entre el gobierno y la Iglesia. Se tomaba las cosas por su cuenta; en 1949, hacer una Constitución Justicialista no equivalía a hacer sin más la voluntad de Perón. Les recuerdo, el peronismo plebeyo está más lejos de la democracia representativa que la concepción ortodoxa del peronismo. Porque, al fin y al cabo, esta concepción ortodoxa y la democracia representativa tienen un parecido de familia: “nos los representantes”, podemos ser una casta, una burocracia, o un líder, pero definimos, le damos forma a la voluntad popular.
Dardo hizo un silencio, percibiendo que sembraba dudas en sus visitantes.
–Ustedes saben, John William Cooke fue un jovencísimo diputado nacional de 1946 a 1952; cuando en 1964 declara ante la Comisión Investigadora sobre Petróleo de la Cámara de Diputados, Cooke define su postura como “una política nacionalista en su más estricto sentido”. No son palabras huecas; tampoco la orientación estatizante de la Constitución peronista, o la ola de nacionalizaciones de los servicios públicos, tenían nada de superación del capitalismo, nada de nada. La relación capitalismo-justicialismo no pasaba por ahí. Cooke, que en 1955, antes del golpe, era director de la revista De Frente, había criticado el anteproyecto que el Ejecutivo enviara al Congreso, resultado de tratativas sostenidas entre 1954 y 1955 con la Standard Oil de California, para explotación petrolera en Santa Cruz. Esto hacía patente que Perón tenía el artículo 40 de la Constitución del 49 como una espina en la garganta. ¿Era peronista ese artículo, o no lo era? Para Cooke y Sampay, era peronista, no importaba lo que pensaba Perón al respecto. Y un eventual contrato con la Standard Oil claramente no lo era.
–Bueno, amigo Dardo –intercaló Antonio con prisa–, los términos del contrato no eran del todo buenamente nacionalistas… eran algo concesivos, diría… En los debates de 1955 en que la oposición resucitó y buscó arrinconar al régimen, Frondizi calificó la zona concedida en el anteproyecto como “ancha franja colonial, cuya sola presencia sería como la marca física del vasallaje”. Algo exagerado.
–Sí, por eso –Dardo no le llevó el apunte–, las cosas se complicaron porque aunque el contrato fue firmado en abril y aprobado en mayo por el Poder Ejecutivo, la California exigió una garantía complementaria: que fuera aprobado por el parlamento. Ya saben lo que ocurrió, esto dio lugar al oportunismo de todos los sectores de la oposición, y el acuerdo se empantanó. Pero en este río revuelto, ganamos los pescadores que hasta ese momento no teníamos arte ni parte. ¿La oposición antinacional asumía posiciones más nacionalistas que el gobierno? Y nosotros, ¿qué? Cooke explica su oposición al contrato “por entender que era un mal precedente, y que no era ese el camino para lograr el autoabastecimiento, con el agravante de que podía desviar al movimiento de otras posiciones de profundo contenido revolucionario”. Y se cita a sí mismo, con todo derecho: “en un editorial titulado ‘La ilustre cofradía de los técnicos’, imputé al equipo económico el aferrarse a criterios exclusivamente técnicos, despreciando términos como soberanía, sentimientos populares, etc. Ese apego al tecnicismo, propio de gran parte de los economistas, inclusive algunos de los que integraban el gobierno peronista, es un error”. Vaya, vaya –intercaló Dardo–. ¿Alguien podría decir que Cooke estaba equivocado? ¿O que estaría equivocado si escribiera esto hoy? El Bebe intentaba bajar línea en su testimonio de 1964, estaba predicando en el desierto, pero lo hacía muy bien: “No hay decisiones técnicas; las decisiones son políticas. Y el rol de los técnicos no es adoptar decisiones de política general. No se puede dejar en manos de técnicos las cuestiones políticas”. Lo cierto es que Cooke ya en 1955 no solamente estaba preocupado por los técnicos sino por los sectores en descomposición del movimiento peronista, y de la experiencia que sigue, los peronistas plebeyos sacarán también conclusiones. Porque Cooke, después de junio de 1955, es convocado por Perón, que le ofrece un ministerio. Pero el Bebe le solicita, y Perón se allana a su pedido, el cargo de interventor del partido peronista en la Capital, “el eslabón más débil del peronismo”, dice el Bebe. Solamente a él se le podía ocurrir.
–Sé –observó la Negra– que Cooke le recordó a Perón sus objeciones al contrato con la Standard Oil, y Perón intentó tranquilizarlo, asegurándole que el proyecto no saldría entre gallos y medianoche, y lo invita a las reuniones del Consejo Superior Peronista. Cooke comprueba allí que hay disidentes, y diputados obreros, entre ellos Amado Olmos, que se declaraban contrarios. El episodio muestra cómo percibía Perón su liderazgo. Ahora rebobinaba, tarde pero claramente rebobinaba. Pero inicialmente había confiado por completo en sí mismo para firmar primero el contrato y luego para enviarlo al parlamento. Pero el proyecto era flagrantemente inconstitucional: “Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía… son propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación… Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación”. Pero para el general, ¿cuál era el problema? Si la Constitución era peronista, no podía estar por encima de la voluntad de Perón, no podía limitarlo. A él le había disgustado ese grupo de artículos, 38, 39 y 40, que versan sobre la función social de la propiedad y la economía, y ahora se cruzaban en su camino y se los llevaba por delante. Sí, a veces rebobinaba, se inclinaba ante la fuerza de los hechos, como quien agarra el ala del sombrero cuando arrecia un temporal, pero esa no era la forma en que concebía su rol. Todo esto está claro pero, ¿cuál es el lugar del peronismo plebeyo?
–Bueno, saben bien que no fue del todo así. Es destacable que durante todos esos meses las cosas ocurrieran en una suerte de vacío político. Y de esta experiencia todos sacamos enseñanzas.
–Aramos dijo el mosquito, Dardo –lo provocó Antonio–. Vos tenías 14, sí, ya sé, aprendiste con tu viejo, me convenciste, seguí.
–Vamos entonces –Dardo se arma de paciencia a ojos vistas– a ese vacío político. Empiezo por el final. Perón era fuertemente institucionalista, más allá o más acá de que el modo en que concebía a veces su papel fuera destructivo para las instituciones que él creaba o procuraba fortalecer. Pero son cosas que pasan. Y mientras Perón confiaba en las instituciones, en general el peronismo plebeyo no. El peronismo plebeyo desconfiaba de las instituciones, y de sus titulares más aún.
Con parsimonia, Ignacio se levantó de su silla, con la intención, dijo, de permitir que Dardo y sus visitantes continuaran tranquilos su amable plática.
–Es que, amigos, los he seguido no sin alguna dificultad, pero es suficiente por ahora, en mi cerebro se arraciman dudas y preguntas sobre las que querría meditar.
Dardo lo vio determinado y lo dejó ir sin oponer resistencia.
–Vuelva, don Ignacio, que yo solito me siento poco frente a estos pícaros –Antonio pensó que a ese comentario le faltaba un guiño para convocar el fantasma del general, pero el espectro de Cabo era el de un joven espigado, aunque curtido. Dardo retomó el hilo.
–Decía, el general era muy 17 de octubre ritualizado; ningún 17 de octubre posterior al de 1945 fue mucho más que un ritual, con su nombre como piedra de toque: día de la lealtad. Pero ese era su terreno. El peronismo plebeyo se hizo presente en masa ante la mole del Ministerio de Obras Públicas. Así le fue. Nuestra desconfianza institucional era otro cantar; no se partía de un reconocimiento del principio de autoridad, era un ejercicio bastante crónico de desobediencia. Para el general, la autoridad se traducía, se corporizaba, en instituciones.
–Lo que implicaba –atacó Antonio– un margen muy grande de discrecionalidad a la espera del acatamiento. La arbitrariedad, no tanto la ley. Un creador institucional que no se sujeta a la ley institucional, sino que se coloca por naturaleza encima de ella.
–Sí, en contraste, esa desconfianza en las instituciones del peronismo plebeyo desaguaba en una fuerte preferencia por la acción de masas, y por la relación directa de las masas y el líder. Macanean los que dicen que Perón tenía esa inclinación, al contrario, ese vínculo directo era en él de valor limitado. Tendía a ser ritual y ratificatoria. Perón confiaba en sí mismo, no en las masas. Nosotros creíamos intensamente en la acción de masas y la cultivamos, siempre que pudimos, contra las burocracias sindicales y partidarias. Desde julio de 1973, sé que doy un salto acrobático, los Montoneros protagonizamos lo que ahora es fácil reconocer como una farsa; yo no fui ajeno a ello: creímos en el imperativo de “romper el cerco” y mantuvimos esa política aun después de que Perón nos recibiera con el Brujo. Antes de eso habíamos exigido que el general asumiera la presidencia “inmediatamente”, sin esperar los comicios, expediente al que era imposible encontrarle encuadre legal. Y antes de eso había acaecido el desastre de Ezeiza, la idea fuerza que movió a la columna Sur era el contacto directo entre Perón y su pueblo. Pero en estas movidas estaba todo el peronismo plebeyo. Bueno, todo no. Alicia Eguren era la loca en cuyos labios Dios ponía sus verdades. Nos dijo: tengan cuidado chicos, cuando salten el cerco se lo van a encontrar a Perón esperándolos con la metralleta en la mano. Pero la verdad es que estábamos, muchos de nosotros –agregó tras el exabrupto–, angustiados y desorientados. Hoy se diría estresados –dijo acerbamente.
–Bueno, lo sabemos, te leo algo tuyo, lo publicaste en El Descamisado, posterior a Ezeiza. “Aquí se trata de hacer una revolución, la revolución peronista que empezó Perón, que quería Evita y que todos estamos forjando… vamos a seguir gritando desde aquí lo que sabemos. Aunque tengamos que andar con el ‘fierro’ en la mano para defendernos de estos salvadores del peronismo”. Tu tensión parece extrema, ¿nadie leía tus borradores?
–Lo de andar con el fierro no es difícil de entender, los salvadores del peronismo no utilizaban armas blancas. Pero, por encima de eso, se trataba de restablecer lo que nunca había existido, puedo decir con amargura, excepción hecha de los largos años en los que, desde Madrid, el Viejo se dedicaba todo el día a escribir cartas a todo el mundo; parecía un conspirador republicano exiliado de la Italia del siglo XIX. Te leo una –Dardo sacó un papel de un pupitre que un instante antes no estaba allí, y leyó–: “…hay prisiones que honran. Me alegra que sea papá y mucho más que lo haya hecho abuelito al amigo Armando, que me imagino ha de estar orgulloso y feliz”. Me la envió para el nacimiento de la Tata, estando nosotros en el Sur. En dos renglones hay un montón de alusiones políticas, aunque haya sido una carta privada. Las que no lo eran circulaban de mano en mano, como sucedía con las primeras ediciones del Martín Fierro leídas en el fogón. Curiosamente, esos años fueron cuando menos “cercado” se encontró el general. No obstante, Perón se empeñaba una vez y otra en recrear mediaciones institucionales. Sé que es contrario al sentido común académico que ustedes portan, no se ofendan, la hipótesis de un líder populista más inclinado por las instituciones que por las masas, pero es así. En el fondo, era un general del orden; sin instituciones no hay orden concebible… en tanto respondieran a una cabeza, la suya. Perón inaugura las sesiones del Congreso de 1950 diciendo: “cada uno en su casa y Dios en la de todos”. Ustedes de casa al trabajo y del trabajo a casa, que yo me ocupo. Y en su primer discurso después de Ezeiza lo reiteró. El peronismo plebeyo, más peronista que nadie, tenía otra respuesta.