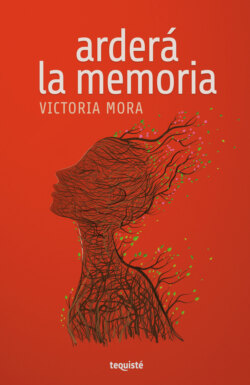Читать книгу Arderá la memoria - Victoria Mora - Страница 5
Papeles brillantes
Оглавление—Entrá, Irma —gritó mi mamá desde el otro lado del paredón.
—Abuela, te llama mamá —dije, pero mi abuela hizo como si nada.
Era la noche de navidad de un verano que no se aguantaba. Un calor insufrible dibujaba rajaduras en la tierra seca de la calle que, por más que regáramos cada tarde y cada noche, solo tardaban un par de horas en volver a aparecer. Me gustaba pensar que esas líneas escondían un secreto, así como una gitana, adivinando las líneas de su mano, le había dicho a mi mamá que no era feliz pero que su futuro iba a ser distinto. La mujer había visto la soledad ahí, en esa palma extendida, que mi mamá le ofrecía.
Yo ese verano me imaginaba llena de pulseras, con blusas de volados y polleras largas leyendo el futuro de mi barrio en las grietas de la calle: Juan el de enfrente iba a conseguir trabajo pronto, el albino de la esquina iba a levantarse un día morocho, mi vecina se casaría el verano siguiente y, sobre todo, ese año mi papá no faltaría a la cena de nochebuena.
Mi papá trabajaba vendiendo herramientas de pueblo en pueblo. Se iba y nunca sabíamos cuándo podía llegar. Eso a mí me gustaba y no. Era lindo saber que después de dos días de haberse ido, en cualquier momento, podía aparecer tocando la bocina y sacando medio cuerpo para saludarme con su brazo extendido. Lo escuchaba desde mitad de cuadra y corría con toda la velocidad de la que era capaz para poder seguirlo a la par los metros que tardaba en llegar a estacionar en la puerta de mi casa. Para entonces mi abuela ya estaba en la puerta, sonriendo y extendiéndole los brazos, con esa forma tan parecida que tenían los dos. Mi mamá nunca salía, lo esperaba donde las cosas de la casa la encontraran, en la cocina, el baño, el patio o donde fuera; su rutina no cambiaba. Lo malo era que muchas veces los días pasaban y mi papá no volvía. A veces nos llamaba de algún teléfono público, pero nunca decía qué día exacto iba a llegar. Cuando mi abuela se lo reclamaba decía que él era así, un hombre al que le gustaba dar sorpresas. Mi mamá solía reírse, se le escapaba una especie de carcajada ahogada y repetía, sí, claro. Así era nuestra vida desde que yo tenía memoria, transcurría en una rutina que siempre se encontraba a la espera.
—¿Dónde estás, Julito? —en un susurro le escuché decir a mi abuela el nombre de mi papá—. ¿Qué hora es? —gritó sin moverse de la vereda, inclinando la cabeza hacia adentro para que su voz pudiese encontrar a mi mamá.
Mi abuela no usaba reloj, nunca sabía qué hora era. Se manejaba por lo que sentía y por el sol: si tenía hambre almorzaba, aunque fueran las once de la mañana; cuando llegaba la noche se iba a dormir, así fueran las seis y media de la tarde, como pasaba cada invierno. Una vez se lo pregunté y ella me contestó que, si no había necesitado reloj en Galicia cuando trabajaba en el campo desde antes que amaneciera, tampoco iba a usarlo ahora. El problema eran las peleas. Mi mamá quería tener otros horarios y no se rendía. Irma, la nena tiene que hacer la tarea, no se puede ir a dormir tan temprano, trataba de convencerla, aunque yo ya me hubiese ocupado de todo a la hora de la merienda. Y mi abuela lo sabía. Con un chasquido y un gesto como de espantar moscas, ni la miraba y seguía en lo suyo.
—Falta media hora para las doce, vení a comer, Irma —volvió a gritar mi mamá.
—Andá, entrá vos —me dijo con una palmada en la espalda.
—Vamos, abuela, dale, entrá con nosotras —por toda respuesta apoyó su mano en mi hombro dándome apenas un leve empujoncito.
Corrí hasta el portón y antes de entrar me di vuelta, la vi secarse las lágrimas con el delantal que siempre llevaba puesto. Empecé a pensar que mis habilidades de gitana no iban a servir para nada, que finalmente mi papá no llegaría y que todo iba a seguir igual para cada uno de los que vivíamos en el barrio.
Adentro mi mamá fumaba y miraba televisión sentada a la mesa de la cocina. Cuando me vio entrar se paró, apagó el cigarrillo a medio terminar en el cenicero y me pidió que la ayudase a poner la mesa. Abrió las puertas del aparador donde mi abuela guardaba sus mejores platos. Nunca nos dejaba tocarlos. Mi mamá sacó tres. ¿Y para papá?, le pregunté. Cerró la puerta de vidrio en silencio, abrió el cajón de los cubiertos y sacó tres pares. Buscó los vasos y me hizo señas con la cabeza para que la siguiera. Cruzó las cortinas de plástico, esas que a esa hora molestaban pero durante el día cumplían la función de no dejar entrar las moscas. Todas las noches mi abuela se encargaba de atarlas en un solo ramo a un costado del gancho que había puesto mi papá. Esa noche se había olvidado, tampoco había puesto los espirales. Mi mamá había dicho que no sabía dónde estaban y nos había puesto Off a mí y a ella. Destapó el pomito blanco y lo sacudió, le sacó la tapa, vi cómo las líneas del destino se inundaban y se volvían plenamente blancas. Empezó por las piernas, por delante y por detrás. Yo odiaba el olor, el tabaco y el Off se convertían en una mezcla que no podía tolerar. Prefería los espirales, como mi abuela. Yo le había señalado arriba del aparador donde asomaban los sobres blancos cuadrados, ahí están, le sonreí, ella eligió hacer como si yo no hubiese dicho nada.
Pusimos la mesa en el patio bajo la parra, en eso mi abuela tampoco negociaba. Mi mamá y yo queríamos adentro para mirar la tele, pero ella insistía que las fiestas se celebraban afuera y escuchando la radio. Radio Colonia. El mantel de hule despedía olor a lavandina. Mi mamá se quejó. Años viviendo juntas, pero ella no se acostumbraba. Quizás la felicidad fuera eso para ella, una casa donde pudiese prohibir la lavandina. Por donde pasaba mi abuela con su trapo mi mamá prendía sahumerios que mi abuela le soplaba para que se consumieran más rápido, me miraba y me guiñaba un ojo. Yo nunca la delaté, prefiero el olor a lavandina, los sahumerios me hacen estornudar.
La mesa quedó puesta. Mi mamá sacó un cigarrillo del atado y empezó a servirse ensalada. Servite lo que quieras, me dijo. Y otra vez no contestó cuando le pregunté si no íbamos a esperar a la abuela y a papá. Estábamos en eso cuando escuchamos el portón, por un segundo tuve la certeza de que eran dos las personas que entraban, pero duró lo que tardé en levantar la vista. Solo mi abuela. Se sentó. Le alcancé la ensaladera con papa y huevo porque sabía que era su favorita, tomó apenas dos cucharadas y me la devolvió. El locutor de la radio presentó la que dijo iba a ser la última canción antes de las doce. Mi mamá suspiró y dijo que debíamos ser los únicos todavía cenando a esa hora. Mi abuela ni la miró.
En ese momento se escuchó el motor de un auto. En la calle oscura solo se distinguían dos luces amarillas. Mi abuela tiró los cubiertos sobre la mesa, se sacó el delantal, se acomodó el pelo y salió caminando hacia el portón con una sonrisa. Mi mamá se metió para adentro. Yo esta vez me quedé sentada a la mesa. El árbol de navidad que había armado afuera estaba vacío y, aunque hacía rato que ya no creía en Papá Noel, imaginé que esta vez podría haber sido diferente, que la gitana se había equivocado, que íbamos a ser felices ahora, sin espera, que, en vez de regalarme un billete, mi mamá me había preparado un paquete, una sorpresa envuelta en papeles brillantes.