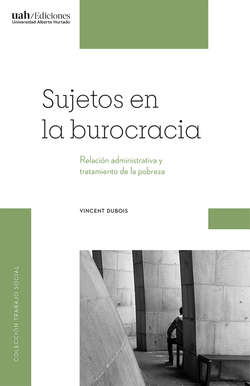Читать книгу Sujetos en la burocracia - Vincent Dubois - Страница 6
ОглавлениеIntroducción
La sala de recepción se encuentra casi en silencio. No hace demasiado calor. La apertura automática de las puertas corredizas al llegar o salir un visitante y las llamadas por número para pasar a las oficinas dan ritmo a la monotonía de la espera de la decena de personas presentes, provistas de sus tickets o de sus fichas. Muchos de ellos llevan signos exteriores de pobreza: ropa usada, rostros marcados por la enfermedad o el alcohol, barbas y cabellos enmarañados. Varios permanecen de pie, cerca de las oficinas, como si su mera presencia física pudiera acelerar el desarrollo de las visitas. Una mujer con un bebé suspira. Como otros, ella marca ostensiblemente su impaciencia. En un falso monólogo destinado al personal administrativo, ella se pregunta a viva voz: “¿Por qué hay tantas oficinas, si solo dos se encuentran abiertas?”. Por el contrario, algunos visitantes no parecen estar apresurados por terminar. ¿Es la resignación de los habituales o su ociosidad? Deambulan, observan a los otros, entablan a veces conversaciones, como si se tratara para ellos de una actividad cotidiana, o de una salida como cualquier otra.
Poco a poco, la sala se llena. Al notarlo, un agente de atención al público se dirige a la oficina de “pre-recepción”, donde pasan los visitantes cuando llegan, y pide refuerzos. Todo el mundo lo ha escuchado: el anuncio provoca un murmullo. “¡Al fin!”. “¡Gracias a Dios!”. El silencio se rompe. Un hombre aprovecha para dirigirse a su vecina: “Me piden un millón de francos [150.000 €1], que nunca he tenido. No son capaces de gestionar un expediente correctamente. ¡Los voy a denunciar, les llevaré a juicio!”. Luego de pasar por un agente de atención al público, él se marchará sonriente, repartiendo a diestra y siniestra agradecimientos.
Varios tienen un papel en la mano, a menudo cartas administrativas. Un hombre lee y relee sin cesar el correo que ha recibido, como si intentara en vano descifrar su sentido. La “notificación” será arrojada sin decir una palabra al empleado en servicio que, quizás, le ofrecerá las explicaciones esperadas. Más allá de esta tensión provocada por el tratamiento burocrático de los expedientes, los pequeños fragmentos de conversación que emanan de una oficina revelan la distención de un intercambio ordinario. Luego de las preguntas preliminares sobre la salud de los niños y los planes de las próximas vacaciones, las formalidades administrativas conducen rápidamente a otros problemas que el empleado debe resolver: el hijo mayor quiere dejar la escuela el próximo año, sin titulación ni perspectivas claras.
Un poco más lejos, una mujer y su hermano discapacitado se presentan para pedir un documento que exige otra administración: un certificado de pago. Piden pasar en prioridad. El agente de atención al público –encargado de orientar a los visitantes– les responde que algunas personas están esperando hace más de una hora. El hombre insiste. Saca su tarjeta de discapacidad, prueba administrativa de que su pedido se encuentra bien fundado. El agente de atención al público realiza un llamado telefónico para conocer las reglas al respecto: le responden que los discapacitados no tienen prioridad. Deben esperar, como todo el mundo. El hombre y su hermana se quejan, dicen que hablarán con el director, y que alguien “las va a pagar”. A continuación, se sientan y esperan su turno.
La sala se encuentra ahora casi llena. Un agente de atención al público toma aliento. Debe anunciar que hay un problema técnico, cuya resolución es incierta. Otra vez, la agitación se desencadena, y la exasperación cuasi-general no tarda en manifestarse. Algunos se van. Los que se quedan no saben a ciencia cierta cuánto tiempo deberán esperar, ni si sus problemas podrán ser resueltos. Una mujer joven grita: “¡No puede ser! ¡Estoy harta! ¡Hace casi una hora que esperamos, y tendremos que volver, todo porque han perdido nuestro expediente!”. Su compañero la invita a calmarse. “Es normal. No es su culpa. Puede pasarle a cualquiera”. Después de varias intervenciones similares y diversas manifestaciones de frustración, el lugar vuelve a encontrar su tranquilidad inicial.
Estos fragmentos de la observación de las salas de espera permiten sugerir la forma en la cual se produce la entrada –en sentido físico– de los visitantes a las instituciones que constituyen el escenario de nuestra investigación: las cajas de subsidios familiares2. Además, permiten introducir los temas que deseamos abordar en esta obra, y constituyen una vía de entrada al objeto de análisis: los encuentros burocráticos y los usos de la interacción administrativa. Los encuentros burocráticos son parte del trabajo cotidiano de la administración: un universo constituido aparentemente de rutina y de anonimato, pero cuyo equilibrio es precario y cuyos protagonistas no son jamás reductibles a los roles estandarizados que se supone deben llevar a cabo. Los encuentros burocráticos son también el lugar de la recomposición de identidades, de vidas singulares que son narradas y que, por otro lado, se desarrollan a puertas cerradas, en una oficina de administración. Las interacciones burocráticas son el conjunto de reglas que no existen por escrito, que rigen las condiciones de la relación administrativa y que garantizan su buen desarrollo. Pero esta relación es también objeto de diversos usos, ya que posee distintas utilidades y funciones. En efecto, los “usuarios” no vienen solo en búsqueda de aquello que las instituciones supuestamente ofrecen. Además de la resolución de problemas administrativos, estos piden consejos, consideración, expresan sus sufrimientos y sus resentimientos. El trabajo de los street-level bureaucrats no es, por lo tanto, jamás exclusivamente burocrático: puede implicar desde una asistencia moral personalizada hasta una confrontación directa.
Para dar cuenta de estas diferentes dimensiones, y deshacernos de esta manera tanto de los prejuicios frecuentes y fuertemente anclados como de los no menos abundantes discursos administrativos sobre la administración, tres líneas principales guiarán nuestro enfoque. La primera refiere a la identidad y los roles sociales que se juegan en la interacción burocrática. Consideremos la ficción que el encuentro burocrático produce al mismo tiempo que cuestiona: la confrontación de dos entidades supuestamente opuestas, el individuo y la administración3. Esta ficción supone que los burócratas están dotados de una función precisamente codificada, en el ejercicio de la cual las características individuales desaparecen a tal punto que serían perfectamente intercambiables. Ahora bien, la observación muestra que la realidad dista de ser así: una relativa incertidumbre rodea la función del burócrata, ya sea para el público que ignora a menudo la extensión de sus atribuciones, como para el resto de miembros de la institución que no poseen sino una idea vaga de lo que sucede efectivamente en las oficinas, e incluso para los mismos titulares de la función. Esta vaguedad permite un cierto margen de maniobra a los burócratas en la definición de su rol, en la cual intervienen directamente sus más diversas disposiciones personales (experiencias, edad, preceptos morales, etcétera). Lejos del tipo ideal weberiano del burócrata que ejerce su actividad “sine ira et studio”, sin odio y sin pasión, por lo tanto sin “amor” y sin “entusiasmo”4, los agentes testimonian a menudo un fuerte compromiso personal en su trabajo, al punto tal que a veces la persona prevalece sobre la función.
A la ficción del burócrata impersonal se corresponde la del usuario estandarizado, particularmente cuestionada en el caso de las cajas de subsidios familiares. En primer lugar, en estas instituciones son otorgadas a la vez prestaciones relativas a personas en situación precaria (ingresos mínimos de inserción, subsidios de monoparentalidad, subsidios para los adultos discapacitados), subsidios percibidos independientemente del ingreso (prestaciones familiares), y en menor medida ciertas ayudas que, como la ayuda para las guarderías a domicilio, benefician a las categorías sociales más acomodadas; las brechas socioeconómicas entre los diversos beneficiarios son tales que son necesarios ciertos ajustes a su tratamiento administrativo. En segundo lugar, debido a que estas prestaciones se vinculan a lo más íntimamente “privado” de la vida de la gente –el nacimiento de los niños, el casamiento, el divorcio, la estructura familiar, la muerte, etcétera–, su otorgamiento implica necesariamente un mínimo de consideración al respecto. Una vez más, son necesarios algunos ajustes entre las especificidades biográficas de los individuos y las categorías previstas para su tratamiento.
Ni burócratas impersonales ni usuarios estandarizados: agentes sociales que portan disposiciones personales que, en ciertas condiciones y límites, juegan en mayor o en menor medida el papel impersonal o estandarizado del burócrata o el del usuario. En esta obra, nos proponemos dar cuenta de la manera en la cual se produce esta suerte de transustanciación del individuo al burócrata o al usuario, mostrar lo que esta posibilita, y también cuáles son sus límites. Para los agentes de la administración, esta transustanciación se vincula a sus límites (las obligaciones de estatus), pero también representa un recurso útil para la gestión de situaciones difíciles y para la reducción del estrés. Además, los agentes no están forzados a actuar en arreglo al conformismo típicamente burocrático: la discreción de la oficina les permite cierto margen de maniobra en sus decisiones. En cuanto a aquellos que acuerdan jugar el papel del usuario, es decir, de traducir su situación personal en los términos y categorías de la administración, obedecen al rol burocrático; pero, para parafrasear otra fórmula de Max Weber, ellos solo obedecen las reglas cuando su interés en obedecerlas supera a su interés en desobedecerlas. Se trata de un caso común, aunque no sistemático, y siempre problemático. Cuando es producida, la ficción del burócrata frente al usuario facilita la resolución de problemas administrativos y permite mantener la rutina burocrática. Pero no siempre es el caso: poner entre paréntesis las disposiciones individuales puede, de un lado o del otro, fallar; y el éxito mismo de las interacciones administrativas implica algo más que la simple conformidad a los roles institucionalmente definidos.
La segunda línea que nos proponemos seguir es aquella de la regulación de las tensiones y de la producción del consentimiento, es decir, el mantenimiento del orden institucional. De hecho, en las oficinas de las cajas de subsidios familiares se desatan múltiples formas de tensión, de entre las cuales solo mencionaremos las principales. En primer lugar, como en toda administración, la mayoría de problemas, errores y retrasos en el funcionamiento burocrático regular se revelan y se manifiestan en las oficinas de atención al público. En segundo lugar, si bien las oficinas en cuestión son, ante todo y como lo indica su nombre, instituciones de distribución de recursos, algunas de sus prácticas pueden tener la apariencia de sanciones, tales como la supresión o la reducción de los pagos, la orden de reembolso de sumas indebidamente percibidas, o la acción legal en caso de fraude. Estos problemas o sanciones administrativas poseen incluso una mayor importancia para los beneficiarios que dependen financieramente de los recursos que reciben; lo que puede significar tan solo un pequeño inconveniente para los beneficiarios económicamente autónomos, puede resultar un verdadero drama para quienes no lo son. Ahora bien –y esta es otra fuente de tensión–, las cajas de subsidios familiares han devenido un lugar donde convergen miembros de la sociedad en situación precaria, marcados por el fracaso y el resentimiento hacia un “sistema” representado por una institución de este tipo. Los agentes lidian con el sufrimiento social al mismo tiempo que representan el orden social que lo genera; es hacia ellos que se dirige, de forma, la violencia de “los excluidos”. Finalmente, las cajas de subsidios familiares constituyen lugares de tensión entre “franceses de origen” y “extranjeros”. Los inmigrantes, especialmente los no europeos, tales como los magrebíes, africanos o turcos, son acusados de fraude y de abusar de los subsidios de las “allocs”5 por su número elevado de hijos; este punto constituye uno de los principales focos de tensión. La importante proporción de visitantes de origen extranjero en las salas de espera de las oficinas ofrece una “prueba” que “valida” los prejuicios racistas. Estos prejuicios se expresan sobre todo entre los “blancos pobres”, provenientes de sectores populares fragilizados por el desempleo, convergiendo físicamente y en un mismo nivel con los “extranjeros”, con quienes no desean ser asociados.
Aunque estos lugares sean el foco de todas las tensiones, la violencia física se expresa raramente. Desde luego, es posible escuchar algunas discusiones, de una oficina a otra, y los agentes relatan a menudo historias de golpes y forcejeos, de las cuales han escuchado hablar, pero pocas veces han sido testigos o víctimas. Pero si la agresividad verbal se expresa frecuentemente, la violencia física es excepcional. El ambiente parece el de la calma antes de la tormenta, pero la verdadera tempestad no llega jamás. Mostraremos cómo las tensiones son contenidas o escondidas por ambas partes, cómo los procedimientos son aceptados, cómo las respuestas institucionales a los problemas individuales son obtenidas y, finalmente, cómo los límites del mantenimiento del orden institucional son establecidos de forma cotidiana.
Tercera y última línea: los usos de la institución, sus funciones y sus transformaciones conjuntas. En relación a los usos –en su doble sentido–, dos postulados clásicos de la sociología de las instituciones nos servirán de punto de partida. El primer postulado sostiene que una institución existe solo en y a través de sus usos. Ninguna institución existe “en sí misma”; todas las instituciones se producen en las prácticas que definen la institución, al mismo tiempo que son definidas por ella. El segundo postulado sostiene que ninguna institución, por más coactiva que sea, puede obligar a que los usos institucionalmente prescritos sean efectivamente realizados, ni impedir que se desplieguen usos no previstos. En relación a las instituciones que nos interesan aquí, varios factores que expondremos más adelante se han combinado para transformar la estructura social de la población de los visitantes, dando como resultado un crecimiento de los individuos provenientes de las categorías más desfavorecidas. Esta transformación de la población y, por tanto, de las prácticas y de las expectativas de los visitantes, se vincula a la transformación de las prácticas y usos de la institución en las oficinas. Los usos de los visitantes en las oficinas han sido modificados en una reducción de la “autonomía administrativa” –retomando el vocabulario institucional– y, por lo tanto, en un menor conformismo frente a las prácticas institucionalmente prescritas. Los usos de la institución han sido modificados en una diversificación de las demandas, más allá del servicio estrictamente burocrático, en términos de diálogo o de resolución de problemas “personales”, i.e. no aprehensibles en términos de “expediente”. Estos nuevos usos de los visitantes han modificado las prácticas de los agentes, obligados a adaptarse y a responder a estas solicitudes hasta entonces inéditas. Es más, se ha vuelto posible para los empleados de las oficinas utilizar su oficio como medio para satisfacer sus vocaciones “sociales”. Además de sus usos, las funciones de la institución también se han transformado: de instituciones “familiares” al servicio de políticas natalistas se han tornado organismos centrales para el tratamiento público de la precariedad. De esta manera, las funciones de la CAF y de sus oficinas no pueden ser reducidas a su designación oficial de otorgamiento de prestaciones, de información y de tratamiento de los expedientes. Lugar de recepción de los púdicamente denominados “excluidos”, la oficina de atención al público constituye más que nunca un lugar de socialización, es decir, del desarrollo de relaciones sociales y del aprendizaje de normas sociales. Más que nunca, las interacciones en las oficinas son también la ocasión de asignar –a veces no sin violencia– identidades, de imponer reglas de conducta. Al mantenimiento del orden institucional antes mencionado, debemos agregar el papel que la relación administrativa juega en el mantenimiento del orden social.
Identidades y roles sociales; gestión de las tensiones; usos y funcionamiento de la institución: las tres líneas que hemos trazado se anudan entre sí y forman la trama de nuestro análisis. En primer lugar, el juego de los roles se relaciona con la producción del consentimiento. Situados en posición de demandante, casi siempre profanos en materia administrativa frente a los profesionales de la administración, los visitantes se predisponen a una “identificación pasiva”6 en sus interacciones. De manera diferencial según su posición social, son conducidos a conformarse con el rol institucionalmente prescrito, y de esta manera a aceptar, al menos en el cara a cara con un agente, las normas de la institución. Adoptar un perfil administrativo significa adoptar un perfil bajo. Los agentes disponen de un margen de maniobra: situados en posición de fuerza, beneficiarios de una cierta independencia en su trabajo, asumen un papel más activo en la definición de su rol. Pueden, por ejemplo, alternar entre elementos personales (mostrarse comprensivos, movilizar competencias o valores que les son propios…) y los componentes más formales de su función burocrática. Este doble juego se diferencia también según la brecha social que separa el agente del visitante. La flexibilidad de las apariencias –o flexibilidad aparente– coadyuva a persuadir a los visitantes y a producir el consenso de forma más eficaz, ofreciéndoles cierta consideración, aunque siempre recordando la necesaria sumisión a las reglas. Esta “mano de hierro en un guante de seda” del agente, dualidad inherente a la interacción burocrática, permite a los profesionales de la administración dominar la situación, y asegurar la producción del consentimiento.
En segundo lugar, el estudio de los usos de la institución muestra cómo se vinculan nuestras líneas de investigación. La diversidad de usos que los visitantes pueden hacer de la institución nos permiten una mirada más minuciosa de la relación con la institución: los beneficiarios no son “víctimas” pasivas, desprovistas de todo margen de agencia, y exentos de tácticas; no solo se conforman al rol que la institución espera de ellos, sino que pueden deslizarse entre sus fallas e intersticios y tornar problemático el orden pacífico de la institución. Pueden adaptarse a la institución, pero también hacer a la institución adaptarse a ellos; es a través de la definición de los roles, en particular de los agentes, que los nuevos usos adaptan y cambian la institución.
Antes de abordar estas líneas a lo largo de nuestra obra, presentaremos en la introducción los principios de análisis y los métodos empíricos que han guiado nuestra investigación.
Marco de análisis y desarrollo de la investigación
En primer lugar, nos referiremos a tres problemas a través de los cuales podremos establecer una visión de conjunto del marco de análisis. El primero refiere a la construcción de las relaciones burocráticas como objeto de investigación. El segundo aborda la cuestión de la identidad, y el tercero refiere a la ambigüedad de las relaciones de dominación. Indicaremos posteriormente las características de nuestro campo de observación y las condiciones del desarrollo de la investigación.
Relaciones burocráticas: del problema social al objeto sociológico
La oficina es, sin duda, el lugar que encarna de manera privilegiada el modelo tradicional de la administración y de las relaciones que esta sostiene con el público. Tal como lo ha descrito Jacques Chevallier, “la oficina representa la más perfecta y evocadora ilustración (de un) modo de relaciones distanciado y autoritario: situado en posición de mendicidad o de solicitante, el administrado es sometido a la buena voluntad del funcionario, sabiendo que no podrá cruzar la barrera material que los aísla no solo física sino simbólicamente”7. Que la mayoría de las personas interrogadas sobre lo que representa, para ellos, el “funcionario tipo” responda “aquel que se encuentra detrás de un escritorio”, ofrece una buena ilustración al respecto8.
Los diversos niveles del carácter simbólico de la oficina de administración y de las relaciones que se desarrollan en ella, explican que haya sido mucho antes objeto de atención política e institucional que objeto de observación para los científicos sociales. Sería importante reconstruir la historia de la intervención y de la evolución de las oficinas de las administraciones y, de esta manera, analizar las formas concretas de las relaciones entre “el Estado y los ciudadanos” o entre “la administración y los usuarios”. Relaciones que, al menos en el caso francés, forman parte del conjunto de problemas construidos y abordados en los programas denominados “de reforma” y de “modernización” –del Estado, de la administración o del servicio público, según el período–. Considerando la falta de trabajos más allá del período contemporáneo, nos limitaremos a dar algunos ejemplos. El primer ejemplo ha sido extraído de un documento preparatorio del programa de modernización del Estado impulsado bajo el régimen de Vichy:
Existe en el gobierno una clara voluntad de reformar el país. Sin embargo, el público no siente esta voluntad. Este comprenderá que algo ha cambiado el día que, en sus relaciones con el Estado, vea al Estado respetándose a sí mismo. El respeto a sí mismo se expresará en las relaciones entre el personal y el público. Oficinas sucias, salas de espera a menudo demasiado pequeñas, esperas desorganizadas que provocan la formación de filas, un trato frecuentemente incorrecto y descortés de los empleados, rudeza frente a los usuarios, sobre todo frente a los pobres, etcétera, son algunas de las expresiones de la impotencia del Estado. Estos hechos no son universales, pero son muy frecuentes. Se trata de la herencia de la negligencia de los últimos años. Si esta situación cambia, si el público encuentra locales limpios, ordenados, funcionarios amables, dará como resultado un sentimiento de cambio verdadero en la nación. Será un buen comienzo para la instauración de una disciplina civil9.
Otro ejemplo es el de la comisión Administration et productivité, creada en 1955, que aborda el problema de la atención al público en las administraciones, refiriéndose a un ideal de transparencia –la administración debe ser una maison de verre (casa de cristal)–10. En relación a aquello que nos interesa directamente aquí, Pierre Laroque, fundador de la Seguridad social y luego presidente de la Unión Nacional de las cajas de Subsidios Familiares, trata en la misma época la cuestión de las “relaciones públicas” y de “los problemas de contacto con los beneficiarios” en el curso de reuniones públicas y asambleas generales11. A mediados de los años sesenta, los responsables de la Uncaf retoman esta cuestión, esta vez desde la perspectiva de la “sobre-frecuentación” de las oficinas, tomando este aspecto como indicador del mal funcionamiento de los servicios y considerando los errores y retrasos como razones de las visitas. La primera gran investigación estadística fue desarrollada en 1964, seguida de otra en 197312. Otras administraciones también se preocupan por estas cuestiones en este período13. Más recientemente, las relaciones administrativas en las oficinas han sido integradas a los programas de modernización del servicio público que han sido llevados a cabo en Francia desde el principio –y sobre todo desde finales de los años ochenta–14. La acogida en las instituciones públicas –y, de manera más general, la relación administración-administrados–, se ha tornado uno de los principales temas de reflexión sobre esta “modernización”. Los trabajos, circulares, programas de formación, transformaciones institucionales, etcétera, al respecto, son innumerables. Una “carta de derechos del usuario” reafirma, en 1992, los principios del servicio público en las “relaciones con el público”, y preconiza mejoras vinculadas particularmente a las “poblaciones desfavorecidas”. El año 1994 es designado por el Ministro de la Función Pública como “el año de la acogida” en los servicios públicos. En 1995 es lanzado el proyecto de la CNAF de “Línea del público”, que coordina una serie de iniciativas en el área de las relaciones con los beneficiarios. En 1997 es votada una ley sobre las relaciones de los usuarios con la administración.
No se trata de analizar aquí las condiciones de emergencia de la atención al público en las administraciones como objeto político e institucional, ni de dar cuenta del vasto conjunto de políticas institucionales de comunicación a través de las cuales se supone que se producen las transformaciones de las relaciones con el usuario. Este tipo de análisis, que ha sido desarrollado de manera parcial últimamente –aunque más de forma prescriptiva que analítica–, sobrepasa las ambiciones de nuestra obra. No obstante, nos interesa hacer hincapié en lo que aquellas iniciativas políticas e institucionales producen sobre nuestro objeto de análisis.
Estas iniciativas afectan, en primer lugar, las prácticas de los protagonistas de las relaciones burocráticas, dando como resultado, por ejemplo, la revalorización de los agentes de atención al público por el renovado interés que suscitan, o las exigencias suplementarias y el sarcasmo de los usuarios provocado por los anuncios de una atención “modernizada” –a través de, por ejemplo, los usos irónicos de los eslóganes utilizados tales como “Bougez avec La Poste” (“Moveos con La Poste”15), “Avec la SNCF, c’est possible”(“Todo es posible con la SNCF” [Compañía Nacional Francesa de Ferrocarriles] o “Vous rendre la vie plus facile” (“Haciendo vuestra vida más fácil”), lema de las cajas de subsidios familiares.
Además, y sobre todas las cosas, la construcción político-burocrática de la relación con la administración puede constituir un obstáculo a la comprensión de lo que se juega efectivamente en las relaciones burocráticas. De esta manera, el hecho de que “la relación con el público se haya tornado un elemento obligado presente en todos los discursos modernizadores”16, sumado a la frecuente incorporación de investigaciones a los programas de modernización de las administraciones, presenta el riesgo de imposición de la problemática de la “modernización” de las instituciones al trabajo de los investigadores, tal como sucede frecuentemente17. Ahora bien, la perspectiva de la “modernización” solo revela una dimensión parcial de la relación con la administración, y de manera sesgada.
Por otro lado, esta proximidad problemática –en todos sus sentidos posibles– de los trabajos de investigación a los programas institucionales implica problemas de vocabulario. Las categorías más frecuentemente empleadas de usagers (“usuarios”), de client (“cliente”) o de citoyen (“ciudadano”), no constituyen categorías universales, y poseen un contenido normativo. Fue en el período de entreguerras que la noción de usager ha suplantado a aquellas de administré (“administrado”) y assujetti (“sujeto [a]”), tal como la noción de service publique (“servicio público”) se impuso a la de puissance publique (“poder público”). El término de usager, utilizado en derecho administrativo desde los años veinte y de un uso corriente en los años treinta, parece confluir con la tendencia del derecho administrativo de la Tercera República, de la economía social y del pensamiento socialista de fines de siglo diecinueve18. Le son asociados todos los mitos (como aquel de “la igualdad frente al servicio público”) de la concepción tradicional del servicio público. La noción de usager es disputada, desde finales de los años setenta, por la de client. Este término, en su uso estadounidense, no posee la connotación mercantil que presenta en el caso francés. En Francia, ha sido utilizado en primer lugar en el universo de la gestión19 y luego, como en Québec20, esgrimido como emblema de las políticas neoliberales con una clara voluntad de adaptar los servicios públicos a la lógica de la empresa privada21. Tal como es el caso, en general, de las políticas neoliberales en Europa, esta transformación del usager en client se ha inspirado en buena medida en la Gran Bretaña de Margaret Thatcher22, y ha sido preconizada por organismos como la OCDE23. Más allá de las prescripciones que implica en cuanto a las prácticas de los agentes de la administración, la noción de cliente obstaculiza el análisis en la medida en que alimenta las ficciones de un consumidor libre de sus elecciones, y de una relación con la administración igualitaria y libre de coacciones24.
Finalmente, esta relación es pensada cada vez más en términos de ciudadanía, lo cual genera algunas ambigüedades. La temática de la ciudadanía remite a un problema: el de la relación del individuo con el colectivo al cual supone pertenecer, así como el estatus que ocupa. Esta temática se vincula a la de los encuentros burocráticos, como tratamiento individualizado de la relación con la colectividad. En el contexto particular del sistema político-administrativo estadounidense, el “encuentro burocrático” –“bureaucratic encounter”– ha sido analizado como una forma de relación a lo político, del mismo modo que los encuentros con funcionarios políticos25, o como una de las más frecuentes expresiones de ciudadanía, con el pago de impuestos o el voto26. Para Steven Peterson, por ejemplo, el encuentro burocrático representa una forma importante de participación política de la “gente ordinaria”, para la que la vida política consiste más en utilizar los programas públicos –en particular los sociales– o contactar agentes de la administración que desplazarse para votar27. Michael Lipsky destaca, a partir de una definición más amplia y sociológica de la ciudadanía, el lugar que ocupan los encuentros con los agentes de base de la administración pública, socializando a los individuos en torno a lo que el servicio público espera de ellos, asignándoles un lugar en la comunidad política o determinando la población sobre la cual se aplican las sanciones o servicios del Estado28. Nada impide a hablar de ciudadanía en torno a la relación con la administración, siempre y cuando se utilice como concepto útil a la descripción de prácticas y no como horizonte ideal29. Ahora bien, su uso como horizonte ideal es en Francia lo más frecuente. Los discursos institucionales que se refieren a la ciudadanía producen un desplazamiento sobre el territorio de la abstracción política que tienden a ennoblecer las prácticas administrativas más que a analizarlas. Vinculando la relación con la administración a los valores positivos de la adhesión voluntaria y de la autonomía, estos discursos finalmente poseen finalidades y virtudes más prescriptivas que descriptivas.
Assujetti, administré, usager, client, citoyen: todas estas palabras sesgadas por las connotaciones a las cuales se asocian sus usos son, explícitamente o no, portadoras de una teoría unificada de la relación con la administración, y ninguna de entre ellas puede dar cuenta de la diversidad de las prácticas, situaciones y de problemáticas que constituyen esta relación. Dejaremos, pues, abierta la cuestión de la calificación de los agentes sociales involucrados en la relación administrativa, utilizando diferentes términos en función de las situaciones y de los problemas a abordar, sobre todo denominaciones que, como las de “visitante” o de “beneficiario” –la más comúnmente utilizada en las cajas de subsidios familiares– no prejuzgan el tipo de relación con la administración analizada.
Abandonemos ahora el territorio de las problematizaciones político-institucionales para pasar al análisis sociológico de la relación con la administración. De la socio-economía de las “relaciones de servicio”, que supera las simples relaciones administrativas30, al análisis “de abajo hacia arriba” de las políticas públicas integrando la confrontación entre agentes y los usos del servicio público más allá de la simple oficina administrativa31, pasando por el estudio de las políticas administrativas32, las perspectivas son múltiples. Diversas recopilaciones de textos33 y revistas de literatura estadounidense34, europea35 y francesa36 permiten situarnos frente a un conjunto de trabajos de orientaciones marcadamente diferentes, que sería imposible presentar aquí en su totalidad. En cuanto a los trabajos franceses sobre los encuentros burocráticos, una de las principales corrientes que cabe destacar es la micro-sociología interaccionista. Trabajos inspirados particularmente en el análisis goffmaniano de las relaciones de servicio37, que reconstruyen el encadenamiento secuencial de sus diferentes lógicas (civil, técnica, contractual), han hecho hincapié de manera útil en la función implícita en el intercambio, en las imágenes construidas del servicio público, en las lógicas contradictorias que se despliegan, y en las funciones implícitas del control y del comercio38.
Los problemas generados por este tipo de enfoques son, en general, los problemas al interaccionismo radical, es decir, reducir lo social a la agregación de efectos de interacción39. El estudio de las relaciones burocráticas tiende frecuentemente a agotarse en la descripción de las interacciones cara a cara, otorgando a estas un estatus de autonomía frente a otras relaciones sociales en las cuales se inscriben (organización institucional, posiciones y trayectorias de quienes interactúan, efectos de los intercambios, etcétera). La relación con la administración corre el riesgo de verse reducida a la dimensión de un intercambio lingüístico, cuyos elementos, así como sus lógicas específicas, tienden a desaparecer detrás de la sofisticación del análisis lingüístico40. Además, si bien la categoría genérica de “relación de servicio” ha tenido la virtud crítica de acercar profesiones socialmente muy distintas –el médico con el mecánico, por retomar un ejemplo de Goffman–, presenta el inconveniente de esconder las especificidades de la relación con los servicios públicos. Sucede lo mismo con el “discurso del management” que tiende a asimilar estas relaciones con los intercambios comerciales41.
Si bien nuestro análisis tiene como objetivo, tal como la micro-sociología interaccionista, producir una descripción fina de las prácticas individuales y dar cuenta de la experiencia individual del mundo social42, también se propone enmarcar estas prácticas y experiencias en una perspectiva más general. En este sentido, nos referiremos a la obra de Michael Lipsky, que analiza el lugar de los individuos en los servicios públicos, y muestra cómo la agregación de sus acciones produce la acción pública. El autor destaca “the policy-making roles of street-level bureaucrats” (el papel de los burócratas de bajo rango en la producción de políticas): los denominados street-level bureaucrats –de los cuales los agentes de la administración son un buen ejemplo– juegan un papel importante en la fabricación de las políticas –lo cual no significa que la historia de las políticas públicas pueda ser reducida al desarrollo de las prácticas cotidianas, que son también modeladas por procesos que las engloban, tales como la crisis fiscal–. La obra de Lipsky evita la atomización micro-sociológica, dando un lugar importante a la actualización de las estructuras sociales en las rutinas cotidianas de la administración –estudiada, por ejemplo, a partir de la activación de los estereotipos sociales y raciales–, y vinculando el tipo de relaciones burocráticas a las características de la sociedad de conjunto –tal como lo ha hecho Michel Crozier analizando el “fenómeno burocrático” como “fenómeno cultural francés”–43.
Intentaremos, pues, aplicar a las relaciones burocráticas la distinción necesaria entre “lo meramente situado” y “lo situacional”44, es decir, recordar que “la verdad de la interacción no se encuentra jamás en la interacción, tal como se da a la observación”45. Suscribiremos, de esta manera, a trabajos tales como los de Lipsky, aunque evitando, gracias a un enfoque más empírico y monográfico, el principal límite de su obra, a saber, su gran nivel de generalidad, que borra las diferencias entre agentes de estatus tan diversos como policías y docentes46. De esta manera, nuestro análisis busca explicar lo que los encuentros burocráticos deben a la estructura social en la que son necesariamente inscritos (posiciones sociales respectivas, condiciones socioeconómicas, el papel de la institución en el abordaje de problemas sociales), sin dejar de lado las especificidades constitutivas del orden de la interacción. Además, este análisis se propone dar cuenta de los efectos sociales generales de las relaciones inter-individuales: el policy-making role del que habla Lipsky, los efectos de socialización por inculcación de las normas sociales a los usuarios, o las transformaciones de la institución por las prácticas de los usuarios en las oficinas de administración.
Es importante destacar que el problema metodológico frecuentemente abordado sobre la articulación entre los niveles “micro” y “macro” de la realidad social47 no constituye el único punto a considerar. Centrarnos en las micro-relaciones puede de hecho resultar un medio privilegiado para dar cuenta de las relaciones estructurales con la administración. La lectura de Asilos de Erving Goffman que propone Robert Castel ofrece, en este sentido, un sólido punto de apoyo, cuando afirma que “es la organización institucional la que impone esta descripción atomizadora, porque ella ha constituido una realidad atomizada, una vida hecha de fragmentos quebrados, cortada en trozos por la dinámica institucional”48. En ese sentido, las relaciones administración-administrados, aunque de diferentes formas, constituyen una realidad atomizada por el tratamiento de una serie de individuos y no de un colectivo. Fundamentar el análisis en las interacciones cara a cara en las oficinas de la burocracia no es, desde luego, tomar una opción teórica corriendo el riesgo de perderse en la descripción anecdótica de una dimensión residual de la acción pública, sino más bien dar cuenta en lo concreto de una característica estructural de la interacción burocrática con los individuos.
De esta manera, el “objeto pequeño” constituido por las relaciones cara a cara en las oficinas de la administración podría finalmente revelar dimensiones mayores. De hecho, el estudio de las interacciones administrativas permite una mejor comprensión no solo acerca del funcionamiento de la administración, sino acerca de la producción de la acción del Estado, y de la definición y la actualización de las reglas de sus instituciones. Este “objeto pequeño” permite, además, revelar la contribución de la administración de Estado a los procedimientos de identificación social, en particular en los organismos de un Estado de bienestar en recomposición, donde se diseñan los nuevos elementos de la “cuestión social”. A partir del estudio de las formas concretas de los procedimientos de identificación administrativa y de las prácticas a través de las cuales el orden institucional se conserva, es posible dar cuenta de las condiciones del mantenimiento del orden social y de la manera en la cual las instituciones estatales participan en él.
Roles, identidades, institución
El mismo enfoque nos conduce a considerar las relaciones administrativas desde la perspectiva de los roles sociales y de la construcción de la identidad. El análisis de una institución atraviesa necesariamente el análisis de los roles que la producen. Es lo que ha notado Everett Hughes, recordando que “la historia de una institución es la historia de la creencia y de la transformación de las funciones constitutivas de los roles de los individuos que la componen”49. Peter Berger y Thomas Luckmann demuestran lo mismo, estableciendo los vínculos entre roles e institucionalización: “Las instituciones no existen sino a través de la manera en la cual se juegan los roles ligados a la institución”50. Más exactamente, si nos centramos en los roles sociales y los individuos que los llevan a cabo es sobre todo porque la relación con la institución consiste en la práctica en una confrontación a estos roles e individuos. Como lo nota Jacques Lagroye, “la relación con la institución es, en primer lugar, la relación con quien desempeña un rol en una institución (…) es, sobre todo, la comprensión de los individuos que constituyen las instituciones lo que nos permite hacernos una idea de la institución, debido a los roles que desempeñan”51.
La cuestión de la identidad, vinculada a la de los roles sociales, permite examinar los aspectos problemáticos del tipo específico de relación social observada, en el período histórico particular del momento de la investigación. Además, este enfoque permite igualmente resituar nuestro “objeto pequeño” en transformaciones sociales más vastas. En primer lugar, si nos situamos en un nivel muy general, podemos afirmar, con Claude Dubar, que la importancia de la noción de identidad conlleva al cuestionamiento de las instancias de socialización que afectan las sociedades contemporáneas52. La cuestión de la identidad emerge, en particular, cuando los mecanismos tradicionales de adquisición de estatus social –y, por lo tanto, del estatus en sí mismo– son cuestionados o, al menos, redefinidos por el conjunto de transformaciones que generalmente son categorizadas como “crisis” (del desempleo persistente al declive de la estructura familiar tradicional).
Abordar la cuestión de la identidad en torno a la relación con la administración, es también dar cuenta de la creciente importancia de las burocracias de Estado en los procesos de identificación personal53. De hecho, el proceso de burocratización, como puede observarse en un país como Francia, ha contribuido a hacer de las administraciones un lugar esencial de la producción de identidades. “Identidades de papel”54, que materializan la adquisición individual de un estatus, particularmente por la inscripción en los registros del estatus civil55, y a través del otorgamiento de tarjetas, tarjeta de identidad, de estudiante o de elector56. Sin embargo, no todo pasa por lo escrito o por los papeles, incluso en las administraciones. De hecho, es también en el cara a cara en las oficinas del ayuntamiento57 o en la oficina de la Agencia Nacional del Empleo [Agence Nationale Pour l’Emploi, ANPE]58 que se construyen y se “negocian” las identidades. Como lo hemos destacado anteriormente, estas construcciones identitarias en la relación administrativa distan de ser siempre pacíficas. En la cotidianidad del trabajo, los agentes necesitan poner fin definitivamente a los conflictos entre las construcciones administrativas e individuales de las identidades de los beneficiarios. Es precisamente debido a que la identidad constituye un problema en la relación administrativa que un análisis en estos términos resulta necesario.
Finalmente, podemos pensar, con Gérard Noiriel, que los procedimientos estatales de identificación juegan un papel central en la interiorización de la coacción59. Con el desarrollo del Estado de Bienestar, se han más fijado más “estigmas” sobre los cuerpos. “Será el individuo, desde ahora, quien solicitará la coacción que el poder le inflige. Para formar parte de las múltiples categorías de derecho construidas por la sociedad democrática nacional, el hombre moderno debe constantemente rendir cuentas sobre la legitimidad de sus pertenencias”60. A través del desarrollo de las técnicas de identificación que han acompañado el auge de las legislaciones y ayudas sociales, el desarrollo del Estado de Bienestar puede ser considerado también como un instrumento eficaz de la dominación política. Los procedimientos de identificación analizados en las breves interacciones cara a cara, se inscriben de esta manera en procesos de largo alcance. Además, las relaciones inter-individuales en las cuales se efectúan se vinculan a mecanismos bastante más generales de reproducción del orden social.
La burocracia juega un papel cada vez más preeminente en los procesos de identificación, y estos presentan una importancia creciente en la interiorización de la coacción. Estos procesos generales de largo y vasto alcance no valdrían la pena ser analizados si no presentaran una importancia particular en el período contemporáneo. En primer lugar –y no nos detendremos demasiado sobre este punto ya que será desarrollado más adelante–, el cuestionamiento de las instancias de socialización tradicionales y su ausencia para una importante fracción de la población desprovista de trabajo y/o de los círculos estables de sociabilidad constituidos por las redes familiares y de amistades, han conducido a hacer de las administraciones abiertas al público lugares no desdeñables de relación humana y de experiencia de sí. La oficina de una administración se vuelve un espacio de diálogo y de “exposición de la persona” solo cuando el “vínculo social” se diluye61.
En segundo lugar, la identificación administrativa de los individuos ha adquirido recientemente una importancia inédita debido a transformaciones en los procedimientos en la acción pública. Estas transformaciones tienden a favorecer el declive de un tratamiento colectivo, promoviendo una individualización del tratamiento de los problemas sociales, tal como lo expresan las denominadas “nuevas políticas sociales”, de las cuales el Revenu mínimum d’insertion [RMI –salario mínimo de inserción francés–] es un claro ejemplo. Estas políticas se apoyan sobre una personalización de los procedimientos, que determina el recurso creciente al contractualismo y el aumento de la importancia otorgada a la constitución de biografías administrativas62. Más allá del RMI, podemos referirnos a otros dispositivos e instituciones, tales como las misiones locales63 para el empleo de jóvenes64, las comisiones para el desendeudamiento, e incluso, la vivienda social. Estas transformaciones afectan la definición de las funciones de la “burocracia de base”, desde ahora a cargo de un conjunto de problemas individuales más que de un problema colectivamente constituido65. Las transformaciones contribuyen también, muy concretamente, al aumento de la frecuencia de la confrontación directa entre administración y administrados, y a redoblar las problemáticas en torno a la identificación administrativa de los casos individuales.
Relación con la administración y relaciones de dominación
Como hemos desarrollado anteriormente, analizar relaciones administrativas es también dar cuenta de relaciones de dominación. Si destacar esta obviedad resulta necesario, se debe a la omnipresencia del discurso pacificador al cual nos hemos referido antes, discurso que equipara, por ejemplo, la relación administrativa con la relación comercial. De hecho, es también en las relaciones administrativas que se produce la inculcación de las categorías de Estado: aquellas que determinan o no la posibilidad de recibir subsidios66. Esta inculcación suele ser violenta, cuando consiste en imponer a individuos un estatus que rechazan –he escuchado en las oficinas frases como “¡No lo queréis admitir, pero seguís siendo pareja!”, o cuando, por el contrario, un estatus es denegado: “No, usted no es considerada como madre de familia”. Esta identificación por categorización impone a los individuos la manera de ver sus propias vidas. Les asigna un lugar, más allá de lo que deseen o reivindiquen. Además, estas categorías no son solo las rúbricas de una nomenclatura administrativa, sino que también constituyen categorías de juicio. Su aplicación refuerza la posición de aquellos que se ajustan a las normas en vigor –una familia estable, por ejemplo–, pero opera la estigmatización de los que no lo hacen. La violencia no proviene solo de donde creemos: las lágrimas y la angustia visible de beneficiarios que en palabras de los agentes reciben la expresión burocrática de sus dificultades, o aquellos que simplemente se encuentran perdidos en la complejidad administrativa, nos recuerdan este aspecto.
Esta investigación permite analizar la complejidad de las relaciones de dominación a partir de su dimensión más concreta. Podemos abordar este punto de tres maneras diferentes. En primer lugar, esta investigación muestra que la dominación burocrática no es el producto de la aplicación mecánica de las reglas de una administración anónima. Por el contrario, se ejerce a través de individuos que, lejos de ser simples engranajes, ejercen una posición de autoridad que autoriza juicios y prescripciones que el funcionamiento administrativo no impone, pero que hace posible. El hecho de que agentes situados en posición de autoridad puedan permitirse dar órdenes o hacer preguntas a los usuarios que son más una expresión de sus valores personales que de la regla administrativa: “¡Tal vez podría dejar de cambiar de pareja!”, o incluso: “¿Está realmente seguro que está buscando activamente un trabajo?”, son una buena ilustración al respecto.
En segundo lugar, esta investigación permite dar cuenta de la ambivalencia de la relación con la institución, que produce a su vez “vínculo social” y coerción, contribuyendo a ayudar a las personas en dificultad, y manteniéndolas al mismo tiempo “en su lugar”. En relación al vínculo entre identidad y documentos administrativos, Claudine Dardy muestra que “los papeles son coacción, control, e incluso control de Estado, pero son a su vez proveedores de identidad. La identidad –al menos cierta forma de identidad– de cada uno de nosotros se juega, se dibuja, se desvanece o se afirma en esos papeles”67. Sucede lo mismo en las relaciones burocráticas, que alternan entre confort y sanción, articulando en paralelo vectores de imposición normativa e “integración”.
Finalmente, no todo es dominación: los beneficiarios y sus prácticas no podrían ser comprendidos únicamente bajo la categoría homogeneizante de “dominados”. Una serie de trabajos han advertido con eficacia contra la visión manipuladora frecuentemente desplegada en los análisis de la acción social, atribuyendo a los receptores de ayuda y asistencia un estatus de “víctimas”68. El análisis que proponemos tiene en cuenta estas advertencias, pero busca igualmente evitar el riesgo opuesto de una concepción exage radamente “estratégica” de las prácticas de los usuarios. De manera general, la adopción mecanicista de un análisis en términos de dominación puede conducir a ocultar y eliminar la diversidad de las prácticas y, por lo tanto, a impedir dar cuenta de la complejidad de lo real. Sin embargo, el abandono de un análisis en estos términos debido a que son incapaces de abarcarlo todo –y debido a que frecuentemente se desprenden de una concepción limitada de la dominación, la cual es reducida a la simple coerción– no es una opción válida para el estudio de las prácticas que aquí nos interesan.
Por lo tanto, intentaremos librarnos al difícil ejercicio de la “alternancia” propuesto por Claude Grignon y Jean-Claude Passeron, entre el análisis de las relaciones de dominación y de las prácticas que se escapan de estas relaciones o, al menos, que le marcan los límites69. De esta manera, propondremos hipótesis complementarias sobre prácticas tales como el silencio o la agresividad, que pueden ser aprehendidas a partir de los dos puntos de vista. Es también, de esta manera, que describiremos, particularmente en la tercera parte, “todas las formas circunstanciales de la afirmación de no-dependencia: la auto-inhibición o repliegue sobre sí (“desaparecer” en condiciones de dominación, siendo que esta no desaparece), la auto-afirmación agresiva por la provocación, la protesta o la burla, la ostentación de un contraataque político, económico o físico, etcétera”70.
Trabajo de campo y metodología
Si bien los análisis que aquí proponemos tienen por objetivo el estudio de la relación con la administración en general, se encuentran fundados en la observación empírica de un tipo particular de administración, cuyas especificidades deben ser consideradas. El hecho de que las cajas de subsidios familiares distribuyan recursos produce un tipo de relación necesariamente distinto sobre ciertos aspectos, en comparación a otros que tienen lugar en los servicios públicos del sector comercial (Société Nationale des Chemins de fer Français –Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses–, Électricité de France –Electricidad de Francia–, La Poste, etcétera), en los cuales la proximidad al polo comercial es mayor, o en los casos donde el encuentro burocrático se deriva en la inscripción sobre una lista o en la obtención de un documento administrativo, como en numerosos servicios prefectorales o las oficinas del registro civil de los ayuntamientos. Si bien las instituciones estudiadas presentan particularidades, y asumiendo que a partir de nuestra investigación no podemos de ninguna manera agotar la diversidad de las múltiples formas posibles de la interacción administrativa, mostraremos que a partir de nuestros resultados se podrá estimular una reflexión más allá de su estricto marco empírico.
En primer lugar, diversos trabajos y observaciones complementarias sobre las relaciones burocráticas en otras administraciones nos proveen los elementos de comparación necesarios para establecer las condiciones de generalización de los diferentes puntos del análisis. Por otro lado, los principales procesos aquí observados distan de ser procesos específicos de los casos estudiados. En las instituciones observadas, la cuestión de la relación con los usuarios es central, debido al aumento del número de visitantes y las transformaciones que afectan su composición social. Esta problemática, lejos de constituir un caso aislado, hace de nuestro objeto un buen indicador de los procesos que pueden jugarse en cualquier otro espacio, en formas menos visibles. En efecto, las transformaciones de las relaciones burocráticas observables en instituciones tales como las cajas de subsidios familiares, las cuales se encuentran más directamente expuestas a la miseria, tienden a producirse en un número creciente de administraciones. El funcionamiento de la casi totalidad de ellas se encuentra de hecho afectado por “la exclusión” con la cual se enfrentan en las oficinas, y contra la cual se supone que deben luchar71. Las investigaciones realizadas acerca de cómo las “poblaciones desfavorecidas” son tomadas en cuenta por las políticas de diferentes administraciones lo ilustran ampliamente72. Problemas tales como la gestión de la distancia social o la consideración del infortunio del otro son cada vez menos específicos de las instituciones con vocación social como las cajas de asignaciones familiares, a pesar de haberse vuelto más visibles.
El trabajo de campo ha sido desarrollado en dos cajas de asignaciones familiares en Béville y Dombourg (nombres, evidentemente, ficticios), durante el año 1995. Estos dos organismos, de tamaños similares73, cubren todo (Dombourg) o parte (Béville) de un departamento administrativo compuesto cada uno de un centro urbano (alrededor de 57.000 y 45.000 habitantes), de zonas urbanizadas con una fuerte proporción de población inmigrada, y de zonas rurales. La composición social de la población estudiada es bastante similar, aunque existe una proporción ligeramente superior de beneficiarios en situación precaria en Béville. Si tomamos solo este indicador, la proporción de los beneficiarios de los ingresos mínimos sociales es de 15,7 % en Béville contra el 10,5 % en Dombourg; 7,4 % y 5 % con respecto al salario mínimo de inserción; 6,15 % y 4,5 % al subsidio para adultos discapacitados; 2,15 % y 1 % al subsidio a la monoparentalidad, respectivamente74. Estas cifras sitúan a los dos casos estudiados por debajo de la media nacional de las CAF, siendo que la proporción de beneficiarios del salario mínimo de inserción alcanza el 10 % de la población total de los beneficiarios. Diversos trabajos realizados sobre otras CAF nos permiten obtener una visión de conjunto en la cual situar nuestra observación en relación a las condiciones en las oficinas de administración75. Cabe destacar que estos estudios han sido realizados en su mayoría sobre cajas de subsidios familiares de grandes aglomeraciones urbanas, de las cuales el flujo de visitantes es mucho mayor y, por lo tanto, la espera es más larga y el ambiente es más agresivo76.
La observación se ha llevado a cabo en las oficinas principales de las dos instituciones, pero también en oficinas dependientes y delegaciones subalternas. Esta diversificación de los lugares nos ha permitido observar situaciones diferenciadas en relación a las condiciones de la atención al público y la composición social de la población. El trabajo de campo ha sido organizado en secuencias de al menos una semana completa y, a veces, varias semanas consecutivas. Los períodos de observación han sido elegidos con arreglo a la comprensión tanto de las fases de fuerte presión (como el mes de agosto, cuando son actualizados los derechos a las prestaciones), y los momentos más calmos del año cuando las visitas son menos numerosas y sus objetos menos conflictivos.
La investigación se ha desarrollado en poco más de seis meses, en la primavera y en el verano de 1995. La principal técnica utilizada ha sido la observación directa. Han sido observadas las salas de espera y las reuniones entre los agentes de las oficinas, pero el objeto de las observaciones ha sido específicamente las interacciones cara a cara en las oficinas. Han sido observadas un total de alrededor de novecientas interacciones de este tipo, de una duración variable que va de algunos minutos a más de una hora. En las oficinas, yo participaba situado al costado del agente de atención al público. Habíamos convenido que, en caso de preguntas o de sorpresas por parte de los visitantes, yo sería presentado como becario, lo cual era creíble ya que durante la investigación tenía veintinueve años. Esta era la excusa empleada frente a las sospechas que levantaba mi actitud silenciosa y la toma de notas; sin embargo, esta pequeña mentira ha sido casi innecesaria, ya que los pocos visitantes que hacían referencia a mi presencia me identificaban espontáneamente como becario.
Me ha tomado varios días familiarizarme con el desarrollo de las interacciones, y adquirir el mínimo de conocimientos técnicos necesarios para su comprensión. Han sido igualmente necesarios algunos días para superar la fase de la observación en el curso de la cual yo tomaba nota de todo lo que sucedía ya que, como se diría en los manuales de etnografía, “todo tiene un sentido”77. Progresivamente he establecido una tabla de observación, que se orientaba a dar cuenta de tres principales series de elementos. En primer lugar, la tonalidad general del intercambio y su evolución –cortesía, agresividad, alternancia de los registros “personal” y estrictamente administrativo–. En segundo lugar, los beneficiarios y sus prácticas. Para establecer su posición social, he podido añadir datos otorgados por la pantalla del ordenador (situación de la familia, prestaciones percibidas, ingresos) a los datos de la observación directa (actitud, de la vestimenta, nivel del lenguaje)78. Por otro lado, he tomado nota de todo aquello que, en materia de gestos y palabras, podía ser movilizado como indicador de la mayor o menor interiorización de las reglas administrativas: la manera de exponer sus problemas, el hecho de llevar o no los documentos necesarios, el orden y el estado de dichos documentos, la utilización o no de la jerga administrativa, etcétera. He dedicado una atención especial a todas las –numerosas– situaciones problemáticas, es decir, aquellas donde se expresaban, de manera confusa, los cuestionamientos hacia la institución, los reclamos de justificación y las dificultades personales. Aprovechaba, en lo posible, la ausencia del agente –que ocasionalmente se ausentaba para hacer una fotocopia o buscar algún documento– para mantener una conversación con los beneficiarios, que a menudo me compartían elementos de su historia personal o me expresaban sus dificultades en el tratamiento de sus expedientes.
El tercer eje de la observación aborda las prácticas profesionales de los agentes de la administración: sus maneras de dirigirse a los beneficiarios, su grado de implicación en la relación (tiempo dedicado, interés personal, eventuales consejos u opiniones personales), los diferentes modos de gestión de las situaciones delicadas, y más generalmente de la emoción generada por su exposición al malestar de los beneficiarios79. Frecuentemente, y sobre todo luego de una interacción problemática, interrogaba a los agentes sobre su apreciación personal del intercambio que acababa de producirse, apreciación personal que no tardaba en expresarse espontáneamente a partir de la consolidación de nuestra relación.
La unidad estructural de las interacciones permitió su observación y tratamiento sistemático. Su carácter estandarizado no produjo, sin embargo, el cansancio que resulta inherente a la repetición; no obstante, tuve que ser cuidadoso y evitar dos tipos de actitudes a las cuales estas situaciones habrían podido conducirme. Tratándose de interacciones en las cuales se veían involucrados individuos pertenecientes, en su mayoría, a las fracciones menos favorecidas del espacio social, debía controlar en primer lugar la tendencia al juicio moral, ya sea en relación a la actitud de desprecio o de violencia de un agente hacia una persona excluida de los subsidios, o a un beneficiario fraudulento o violento sin justificativos. En segundo lugar, era necesario controlar los efectos sobre la observación provocados por la emoción que suscitaban las historias personales de los beneficiarios, a menudo desgarradoras. He convertido estos dos problemas en herramientas de investigación: de hecho, tanto la reflexión sobre la tendencia a la actitud moralizante como sobre las condiciones de control de las emociones ha resultado útil para reflexionar sobre la gestión de estos problemas por parte de los agentes de la administración.
Me centraré ahora sobre los posibles efectos de mi presencia en relación a los encuentros observados: la clásica “paradoja del observador”80. El hecho de encontrarme designado por las autoridades –en primer lugar, por el organismo central (la caja de subsidios familiares); en segundo lugar, por la dirección de las dos oficinas estudiadas–, podía generar la sospecha a los agentes de la atención al público de que mi presencia se debiera a un control o evaluación de su trabajo81. Esto se tradujo, en uno de los casos, en la hipercorrección lingüística y en una llamativa dedicación puesta en la “satisfacción del usuario”, que se convertía en sospechosa: el empleado en cuestión ponía en práctica, por primera vez y gracias a mi presencia, los consejos que había recibido en una práctica de formación algunos meses antes. Otro agente hacía todo lo posible por aplicar los “métodos” eficientes que me había comentado en una entrevista:
Hemos discutido entre nosotros de antemano sobre qué hacer si usted venía, y hemos decidido que haríamos lo de siempre. Que intentaríamos ser (…) tal como somos habitualmente. Intentamos actuar como de costumbre, pero sin embargo no es verdad, tenemos más cuidado en lo que decimos, eh. Yo no digo que no hable así cuando usted no está, pero es verdad que hay una pequeña diferencia. Hay una pequeña incomodidad. Y también perdemos más tiempo explicando las cosas a la gente, para que usted comprenda mejor lo que hacemos (Christine Duval)82.
Existen efectos propios de la situación de observación, aunque exceptuando los casos indicados anteriormente, las prácticas de los agentes solo se han visto afectadas de forma muy parcial. La presencia ocasional de verdaderos becarios ha contribuido al desarrollo de la investigación en condiciones habituales. Por otro lado, he tenido varias veces el sentimiento que los agentes terminaban por tomarme por becario, explicándome por ejemplo las dificultades técnicas del tratamiento de tal o cual tipo de prestación. Además, la duración de la investigación ha permitido que la observación no sea deformada por el autocontrol de los agentes sobre sus actitudes que, luego de unas horas, parecían olvidar la mirada exterior sobre ellos, relajar su atención y casi no alterar sus prácticas ordinarias83.
Por el lado de los beneficiarios, los efectos de mi presencia son más difíciles a determinar. Algunos elementos me llevarían a pensar que la misma no ha afectado en absoluto su comportamiento. Ellos se dirigían solo al agente, y hacían frecuentemente como si yo no estuviera ahí. Por ejemplo, una pareja se puso a discutir, después de que el agente se fuera a buscar su expediente, si debían o no entregar documentos que podían hacer disminuir el monto de sus subsidios, exactamente como si no hubiera nadie escuchándolos. Sin embargo, luego de haber discutido con los agentes de atención al público al respecto, pareciera que la presencia de un tercero hace que la gente se contenga más al explicar sus problemas personales, y que sean menos propensas a la agresividad. “Notábamos que con su presencia ellos tenían una cierta tendencia a hablar” (Frédéric Galopin). “Es verdad también que les agrada contar su historia, pero cuando usted se encuentra aquí no lo hacen de la misma manera” (Frédérique Rouet). De manera marginal, mi presencia ha podido interferir en la exageración de la puesta en escena al interactuar con el agente de atención al público: había, de forma extraordinaria, audiencia en la oficina. Si bien es necesario mantener estos elementos presentes, no parecen alterar la naturaleza del material recogido.
A estas observaciones directas se suman las entrevistas, realizadas a veintidós agentes en las dos oficinas, llevadas a cabo luego de pasar varias trabajando con ellos. Los intercambios informales y las experiencias compartidas en este caso han servido de puntos de apoyo para las entrevistas. Estas han sido llevadas a cabo de forma relajada, y se centraron en cuatro temas principales: las trayectorias personales y profesionales; el puesto de agente de atención al público (consideraciones generales sobre la función, su lugar en la institución, los cambios que la han afectado); la relación con el puesto (disconformidades, satisfacciones, perspectivas, etcétera); y las prácticas profesionales (tácticas, maneras de hacer las cosas, caracterización de las relaciones con los beneficiarios). Estas entrevistas han sido completadas por todas las charlas informales, durante las comidas o en las oficinas, que han sido posibles por mi presencia repetida y relativamente extensa.
Finalmente, ciento veinte entrevistas más directivas y rápidas han sido efectuadas con beneficiarios, antes y después de su paso por la oficina, en las salas de espera. Estas entrevistas, por distintas razones, han sido más costosas. En primer lugar, los intercambios eran incómodos por la gran proporción de gente que presentaba dificultades en la expresión oral. En segundo lugar, muchos se han negado a responder debido a que pensaban que yo era un enviado de alguna institución hacia la cual expresaban –sobre todo entre vecinos en la sala de espera– su desconfianza o resentimiento. Finalmente, las personas entrevistadas raramente hablaban de sus prácticas y de comportamientos difíciles de expresar de otra manera que a través de las categorías mínimas del tiempo de espera y del “todo transcurre bien/mal”, “ellos son amables/no son amables”84. Sin embargo, estas entrevistas me han permitido afinar ciertas hipótesis relativas a la diversidad y la distribución social de las relaciones con la institución, a partir de indicadores provistos por la situación profesional y familiar, los motivos, la frecuencia y el desenvolvimiento de las visitas.
A partir de estas premisas, podemos penetrar el espacio de las oficinas, que operan normalmente a puertas cerradas. Presentaremos en la primera parte la economía general de la relación administrativa, tal como se puede observar en las cajas de subsidios familiares. Haremos hincapié en la asimetría de esta relación, en la cual participa un agente de la administración, investido de una autoridad de institución que lo autoriza, y un visitante, en posición de solicitante y desprovisto de los recursos que le permitirían ser tratado de igual a igual. Esta será la ocasión de preguntarse acerca de las implicaciones y los efectos sociales de esta relación interindividual. Las trayectorias, prácticas y el rol de los agentes serán el objeto de la segunda parte. El análisis del doble juego al cual se libran, actuando de manera alternativa como simples depositarios de una función oficial y como individuos dotados de una historia personal, de competencias y de disposiciones propias, permitirá revelar particularmente las modalidades de control de las relaciones burocráticas. Este control no posee una eficacia absoluta, y los visitantes no son víctimas pasivas desprovistas de márgenes de maniobra y de tácticas. La tercera parte presentará, en contrapunto con las dos precedentes, las fallas y los cuestionamientos al mantenimiento del orden institucional.
1. Cálculo aproximado del equivalente en euros.
2. La Caja de subsidios familiares (Caisse d’allocations familiales, CAF) es la representación local de la Caja nacional de subsidios familiares (Caisse nationales des allocations familiales, CNAF), y uno de los cuatro componentes de la Seguridad Social Francesa. Las Cajas de subsidios familiares abonan prestaciones familiares a trabajadores de distintas categorías y, en general, a todas las personas que residen en Francia con sus hijos y que no ejercen una actividad profesional.
3. En Francia, esta ficción es tradicionalmente importante, ya que refiere a los valores formales del “servicio público” francés, tales como la imparcialidad de los servidores civiles o la igualdad de los ciudadanos frente a la administración pública.
4. Max Weber, Economía y sociedad, México, Fondo de Cultura Económica, 2002.
5. Así es como se denomina en Francia, de forma coloquial, a las Caisses d’Allocations Familiales (CAF).
6. Jean-Claude Kaufmann, “Rôles et identité: l’exemple de l’entrée en couple”, Cahiers internationaux de sociologie, 97, 1994, pp. 301-328.
7. Jacques Chevallier, “L’administration face au public”, en CURAPP, La communication administration-administrés, Paris, PUF, 1983, p. 21.
8. Ibíd., p. 76.
9. “L’administration et le public”, en el Rapport du comité d’étude pour la France: études diverses, 3 de octubre de 1940. Archives nationales, F 60-592, dossier “Coordination interministérielle, Vichy 1940”. Agradezco a Didier Georgakakis por haberme transmitido este documento.
10. Pierre Legendre, Histoire de l’administration de 1750 à nos jours, Paris, PUF, 1968, p. 523.
11. Esto es lo que señala Roland Lebel, director de la CNAF, en su prefacio a Antoinette Catrice-Lorey, Rapports avec le public et politique de gestion des caisses d’allocations familiales, Paris, Centre de recherches en sciences sociales du travail, Université Paris-Sud, CNAF, 1973. La cuestión de las “relaciones públicas en la seguridad social” constituye uno de los temas del reporte de la inspección general de asuntos sociales en 1963.
12. Antoinette Catrice-Lorey, Rapports avec le public et politique de gestion…, op. cit.
13. La circular del Primer Ministro del 10 de abril de 1976 preconiza “el desarrollo de las funciones de atención al público” y “la personalización de las relaciones administrativas”. Por una referencia acerca de los dispositivos de mejora de la “comunicación entre la administración y los administrados”, a finales de los años setenta, ver Pierre Sadran, “Le miroir sans tain. Réflexions sur la communication entre l’administration et les administrés”, en Religion, société et politique. Mélanges en hommage à Jacques Ellul, Paris, PUF, 1983, pp. 797-807.
14. Jacques Chevallier, “Regards sur l’administré”, en Michel Chauvière, Jacques T. Godbout, dir., Les usagers entre marché et citoyenneté, Paris, L’Harmattan, 1992, pp. 25-40; Bruno Jobert, “Usagers et agents du service public: proposition pour l’approche d’un système complexe”, Ibíd., pp. 41-60; Pierre Strobel, “L’usager, le client et le citoyen: quels rôles dans la modernisation du service public?”, Recherches et prévisions, 32, 1993, pp. 31-44; Philippe Warin, dir., Quelle modernisation des services publics ? Les usagers au coeur des réformes, Paris, La Découverte, 1997 y en particular la introducción: “Usagers et réformes du service public”, pp. 9-32.
15. La Poste es la empresa francesa de servicios postales (N. del T.).
16. Jean-Marc Weller, “La modernisation des services publics par l’usager: une revue de la littérature (1896-1996)”, Sociologie du travail, 3, 1998, pp. 365-392.
17. Para evaluar los efectos de la imposición de la problemática de la “modernización”, podemos dar como referencia los trabajos franceses de los años noventa citados anteriormente.
18. Jean-Pierre Daviet, “Le service public et l’usager, entre droit administratif et philosophie politique (1843-1945)”, en Chantal Horellou-Lafarge, dir., Consommateur, usager, citoyen: quel modèle de socialisation?, Paris, L’Harmattan, 1995, pp. 23-48.
19. Maurice Saias, Michel Montebello, “Quand les usagers deviennent des clients”, Revue française de gestion, 20, 1979, pp. 77-81.
20. Gilles Bouchard, “De citoyen à client: plus qu’un changement de vocabulaire”, Politiques et sociétés, 29, 1996, pp. 139-159.
21. Bertrand de Quatrebarbes, Usager ou client ? Marketing et qualité dans les services publics, Paris, Éditions d’organisation, 1996; Claude Quin, “Assujetti, client ou partenaire: que devient l’usager du service public ?”, en Philippe Warin, dir., Quelle modernisation des services publics…, op. cit., pp. 333-350; Philippe Warin, “Les services publics: modernisation, découverte de l’usager et conversion libérale”, Ibíd., pp. 81-102.
22. Gilles Jeannot, “Peut-on faire de l’usager un client ? Retour sur l’exemple britannique”, en Philippe Warin dir., Quelle modernisation des services publics…, op. cit., pp. 287-308.
23. L’administration au service du public, Paris, OCDE, 1987; L’administration à l’écoute du public : initiatives relatives à la qualité du service, Paris, OCDE, 1996.
24. Sobre las implicaciones normativas de estos términos, cf. Louis Pinto, “Le consommateur: agent économique et acteur politique”, Revue française de sociologie, 1990, 31 (2), pp. 179-198.
25. Ver, por ejemplo, además de algunas referencias que daremos más adelante, Bryan D. Jones, Saadia R. Greenberg, Clifford Kaufman, Joseph Drew, “Bureaucratic Response to Citizen-Initiated Contacts: Environment Enforcement in Detroit”, American Political Science Review, 72, 1977, pp. 148-165; David Moon, George Serra, Jonathan P. West, “Citizens’contacts with Bureaucratic and Legislative Officials”, Political Research Quarterly, 46 (4), 1993, pp. 931-941; George Serra, “Citizen-Initiated Contact and Satisfaction with Bureaucracy: A Multivariate Analysis”, Journal of Public Administration Research and Theory, 5 (2), 1995, pp. 175-188.
26. “Next to paying taxes and voting, these encounters are probably the most frequent expressions of citizenship rights”, Yeheskel Hasenfeld, “Citizen’s Encounters with Welfare State Bureaucracies”, Social Service Review, december 1985, p. 622.
27. Steven A. Peterson, “Sources of Citizens’Bureaucratic Contact. A Multivariate Analysis”, Administration and Society, 20 (2), 1988, pp. 152-165.
28. Michael Lipsky, Street-Level Bureaucracy: Dilemnas of the Individual in Public Services, New York, Russel Sage Foundation, 1980.
29. Jean Leca, “Individualisme et citoyenneté”, en Pierre Birnbaum, Jean Leca, dir., Sur l’individualisme, Paris, Presses de la FNSP, 1991 (1986), pp. 159-209.
30. Jean Gadrey, “Les relations de service et l’analyse du travail des agents”, Sociologie du travail, 26 (3), 1994, pp. 381-389.
31. Philippe Warin, Les usagers dans l’évaluation des politiques publiques. Étude des relations de service, Paris, L’Harmattan, 1993; “Vers une évaluation des services publics par les usagers?”, Sociologie du travail, 36 (3), pp. 309-331.
32. Ver, por ejemplo, Gilles Bouchard, “Les relations fonctionnaires-citoyens: un cadre d’analyse”, Administration publique du Canada, 34 (4), 1991, pp. 604-620.
33. Elihu Katz, Brenda Danet, eds., Bureaucracy and the Public. A Reader in Official-Client Relations, New York, Basic Books, 1972; La relation de service dans le secteur public. Tome 2.Du travail des agents au droit des usagers, Paris, Plan urbain, RATP, DRI, 1991.
34. Elihu Katz, Brenda Danet, “Communication between Bureaucracy and the Public: a Review of the Litterature”, en I. De Sola Pool et al., Handbook of Communication, Chicago, Rand Mac Mally, 1973, pp. 666-705. Este artículo reseña numerosos trabajos de orientaciones variadas (del interaccionismo simbólico a especialistas de la administración pública), y aborda objetos (policía, hospitales, ayuda social, etcétera) y países (Estados Unidos, Israel, Pakistán, etcétera) muy diferentes. Ver también, más recientemente, Charles T. Goodsell, “The Public Encounter and its Study”, The Public Encounter. Where State and Citizen Meet, Bloomington, Indiana University Press, 1980, pp. 3-64.
35. Dieter Grunow, “Client-Centered Research in Europe”, reproducido en La relation de service dans le secteur public. Tome 2, op. cit., pp. 65-83.
36. Jean-Marc Weller, “La modernisation des services publics par l’usager…”, art. cit. Se encontrará de igual manera una muestra de trabajos franceses en los cinco tomos de La relation de service dans le secteur public, op. cit., particularmente de los tomos 3 à 5, actas del coloquio “À quoi servent les usagers? ”, organizado en 1991.
37. Erving Goffman, Internados: ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales, Buenos Aires, Amorrortu, 2008.
38. Isaac Joseph, “La relation de service. Les interactions entre agents et voyageurs”, Annales de la recherche urbaine, 39, 1988, pp. 43-55.
39. Ver, entre otros, Pierre Bourdieu (avec la collaboration de Salah Bouhedja et Claire Givry), “Un contrat sous contrainte”, Actes de la recherche en sciences sociales, 81-82, 1990, pp. 34-51; Philippe Corcuff, Les nouvelles sociologies, Paris, Nathan, 1995.
40. Ver, por ejemplo, sobre las cajas de subsidios familiares, Anne Boisset, Michel Dartevelle, L’offre d’information en CAF de Lyon et de Creil. Organisation des communications avec les usagers et compétences des agents d’accueil au téléphone et en face à face, ARIESE, Lyon, CNAF, Paris, 1994; sobre la Compañía Nacional de Electricidad Francesa (EDF), Michèle Lacoste, “Le langage du ‘guichet’. Accueil et traitement des demandes dans la relation de service”, Connexions, 65 (1), 1995, pp. 7-26.
41. Los usos sociológicos e institucionales de la noción de relación de servicio y los problemas de su aplicación sobre los servicios públicos, son presentados de forma clarificadora en Lise Demailly, “Les métiers relationnels de service public: approche gestionnaire, approche politique”, Lien social et politiques, 40, 1998, pp. 17-24.
42. Isaac Joseph, Erving Goffman et la microsociologie, Paris, PUF, 1998.
43. Michel Crozier, El fenómeno burocrático: ensayo sobre las tendencias burocráticas de los sistemas de organización modernos y sus relaciones con el sistema social y cultural, Buenos Aires, Amorrortu, 1969.
44. Refiere a la distinción entre “the situated” y “the situational” en Erving Goffman, “El orden de la interacción”, en Los momentos y sus hombres. Textos seleccionados y presentados por Yves Winkin, Buenos Aires, Paidos, 1991.
45. Pierre Bourdieu, Cosas dichas, Barcelona, Gedisa, 2000.
46. Scott T. Moore, “The Theory of Street-Level Bureaucracy: A Positive Critique”, Administration and Society, 19 (1), 1987, pp. 74-94.
47. Para una crítica de esta distinción, ver Anthony Giddens, La constitución de la sociedad: bases para la teoría de la estructuración, Buenos Aires, Amorrortu, 2006; Olivier Schwartz, “L’empirisme irréductible”, epílogo a Nels Anderson, Le Hobo, Paris, Nathan, 1993, pp. 265-308. Esta problemática ha sido tratada recientemente en el marco de los debates suscitados por la microhistoria. Ver, por ejemplo, Bernard Lepetit, “Architecture, géographie, histoire: usages de l’échelle”, Genèses, 13, 1993, pp. 118-138; Jacques Revel, “Micro-analyse et construction du social”, en L’art de la recherche. Essais en l’honneur de Raymonde Moulin, Paris, La Documentation française, 1994, pp. 305-327.
48. Robert Castel, “Institutions totales et configurations ponctuelles”, en Le parler frais d’Erving Goffman, Paris, Minuit, 1989, p. 34.
49. Everett C. Hughes, “Institutionnal Office and the Person”, American Journal of Sociology, 43 (3), 937, pp. 404-413.
50. Peter Berger y Thomas Luckmann, La construcción social de la realidad, Buenos Aires, 2006.
51. Jacques Lagroye, “On ne subit pas son rôle”, entrevista publicada en Politix, 38, 1997, p. 8.
52. Claude Dubar, “Socialisation et processus”, en Serge Paugam, dir., L’exclusion : l’état des savoirs, Paris, La Découverte, 1996.
53. Erving Goffman, Estigma: la identidad deteriorada, Buenos Aires, Amorrortu, 1998.
54. Claudine Dardy, Identités de papier, Paris, Lieu Commun, 1990.
55. Gérard Noiriel, “L’identification des citoyens”, Genèses, 13, 1993, pp. 3-28.
56. Michel Offerlé, “L’électeur et ses papiers”, Genèses, 13, 1993, pp. 29-53.
57. Claudine Dardy, “Sommes-nous bien nous ? Petite socio-anthropologie des guichets dans un hôtel de ville”, Cahiers internationaux de sociologie, 97, 1994, pp. 389-401.
58. Didier Demazière, “La négociation des identités des chômeurs de longue durée”, Revue française de sociologie, 33, 1992, pp. 335-363; “Des réponses langagières à l’exclusion. Les interactions entre chômeurs de longue durée et agents de l’ANPE”, Mots, 46, 1996, pp. 6-29.
59. Gérard Noiriel, La tyrannie du national. Le droit d’asile en Europe, 1793-1993, Paris, Calmann-Lévy, 1991, pp. 312-322.
60. Ibíd., p. 313.
61. Pierre Bourdieu (ed.), La miseria del mundo, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1999.
62. Ver los trabajos de Isabelle Astier, en particular, “Du récit privé au récit civil: la construction d’une nouvelle dignité?”, Lien social et politiques, 34, 1995, pp. 121-130; “Le contrat d’insertion, une façon de payer de sa personne?”, Politix, 34, 1996, pp. 99-113; “L’exposition de la personne et les procédures d’insertion du RMI”, en Jacques Ion, Michel Péroni, dir., Engagement public et exposition de la personne, op. cit., pp. 23-34.
63. Las missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes (Misiones locales para la inserción profesional y social de los jóvenes), son los organismos franceses encargados de orientar y ayudar a los jóvenes a la inserción profesional y social (N. del T.).
64. Aziz Jellab, “La mission locale face aux jeunes. Quelle socialisation pour quelle insertion ?”, Cahiers internationaux de sociologie, 102, 1997, pp. 85-106.
65. Pierre Bourdieu (ed.), La miseria del mundo, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1999.
66. La observación de estas interacciones permite dar cuenta de la manera en la cual se produce la imposición de las categorías de pensamiento constitutivo de la “violencia simbólica del Estado”. Para una presentación general de esta perspectiva, ver Perre Bourdieu, “Esprits d’État. Genèse et structure du champ bureaucratique”, Actes de la recherche en sciences sociales, 96-97, 1993, pp. 49-62, y para una aplicación a cuestiones próximas a las nuestras, “À propos de la famille comme catégorie réalisée”, Actes de la recherche en sciences sociales, 100, 1994, pp. 32-36.
67. Claudine Dardy, Identités de papier, op. cit., p. 13.
68. Ver, por ejemplo, Michel Messu, “L’État-providence et ses victimes”, Revue française de science politique, 40 (1), 1990, pp. 81-97.
69. Claude Grignon y Jean-Claude Passeron, Lo culto y lo popular. Miserabilismo y populismo en sociología y literatura, Buenos Aires, Nueva Visión, 1991.
70. Ibíd., p. 79.
71. Gilles Jeannot, “When Non-social Public Services Take Care”, en Hans-Joachim Schulze, Wolfgang Wirth, eds., Who Cares? Social Service Organizations and their Users, London, Cassel, 1996. Ver también Jean Gadrey et al., “Formes et coûts de la production de cohésion sociale dans les relations de service public: le cas des guichets à la Poste”, Lien social et politiques, 40, 1998, pp. 75-87.
72. Ver, por ejemplo, la síntesis de un gran número de investigaciones presentadas en los servicios públicos y las poblaciones desfavorecidas. Évaluation de la politique d’accueil, Comité interministériel de l’évaluation des politiques publiques, Paris, La Documentation française, 1993.
73. Alrededor de 70.000 y 66.000 beneficiarios, respectivamente, la población media a nivel nacional es de 75.000 beneficiarios por CAF.
74. Fuente: reportes anuales, 1995, cifras redondeadas.
75. Por orden cronológico: Nathalie Bardaille, Jean-Luc Outin, Les allocataires et leur caisse d’allocations familiales. L’accès aux prestations à l’épreuve des inégalités, SET, Université Paris I, CNAF, 1992; Anne Boisset, Michel Dartevelle, L’offre d’information en CAF de Lyon et de Creil, op. cit.; Jacques Gautrat et al., Le service public au défi du social, Paris, Iresco, 1994; Jacques Gautrat et al., “Une approche sociologique des relations entre prestataires et nouveaux usagers des CAF”, Recherches et prévisions, 35, 1994; Bruno Simon, Une caisse d’allocations familiales à l’épreuve de la subjectivité. Rapport de recherche sur les représentations que les usagers se font de la CAF de la Manche, Vénissieux, Arafdes, 1994; Jean-Marc Weller, L’allocataire à portée de voix. Analyse sociologique du pool téléphonique d’une caisse d’allocations familiales, Paris, CNAF, 1995; Jean-Marc Weller, “Ce qu’un téléphone peut faire”, Recherches et prévisions, 42, 1995, pp. 19-24; Jacques Gautrat et al., “Les caisses d’allocations familiales confrontées à l’entrée en masse de nouveaux usagers”, en Robert Fraisse, Catherine Grémion, dir., Le service public en recherche. Quelle modernisation?, Paris, La Documentation française, 1996, pp. 257-266; Numa Murard, Monique Moulière, Le travail des uns et le souci des autres. Les relations des CAF avec les allocataires précaires, Paris, Laboratoire du changement social, Université Paris VII-CNAF, 1997; Frantz Rowe, Moez Limayem, “Richesse des services téléphoniques et exclusion dans un service public”, Politiques et management public, 16 (2), 1998, pp. 31-54; Christine Jaeger, Danièle Linhart, “Une caisse d’allocations familiales en progrès: la gestion moderne de la misère”, Réseaux, 91, 1998, pp. 31-66. Podemos sumar a esta literatura el documental filmado por Marie Agostini, Au guichet des allocs, CAPA-Canal Plus, 1996.
76. Tal como lo indican los resultados de una encuesta complementaria realizada en la CAF de la región de Lyon en el marco de trabajos dirigidos de sociología en la Universidad de Lyon II, con Bertrand Ravon. Agradezco aquí a los estudiantes que han realizado ese trabajo bajo nuestra dirección.
77. Marcel Griaule, Méthode de l’ethnographie, Paris, PUF, 1957. Se encontrará una buena presentación de los problemas encontrados en este tipo de investigación en Stéphane Beaud, Florence Weber, Guide de l’enquête de terrain. Produire et analyser des données ethnographiques, Paris, La Découverte, 1997.
78. Sobre los medios de la caracterización social por la observación directa y sus límites, ver Henri Peretz, Les méthodes en sociologie: l’observation, Paris, La Découverte, 1998, notamment p. 90.
79. Aunque no ha dado lugar a una cuantificación, esta parte de la investigación se acerca a las recomendaciones sobre la observación en serie de situaciones del trabajo de las profesiones en relación con el público formuladas en Jean Peneff, “Mesure et contrôle des observations dans le travail de terrain. L’exemple des professions de service”, Sociétés contemporaines, 21, 1995, pp. 119-138.
80. Encontraremos una exposición completa en torno a este tema en Olivier Schwartz, “L’empirisme irréductible”, art. cit.
81. Ver, al respecto, Helen B. Schwartzman, Ethnography in Organizations, London, Sage, Qualitative Research Method Series 27, 1993.
82. Los agentes son nombrados con seudónimos. Las indicaciones biográficas al respecto son presentadas en el anexo.
83. Es, además, lo que los agentes han expresado a posteriori a través de los testimonios escritos sobre el desarrollo de la investigación.
84. Este es un problema general: las preguntas que tratan de algún acontecimiento cotidiano producen frecuentemente respuestas breves o silencios, ya que “no hay nada interesante a decir al respecto”. Son también tomadas como la ocasión de hablar de otra cosa (en varios casos he tenido que escuchar a la gente explayarse sobre temas alejados de la investigación). Sin lugar a dudas, esta dificultad se debe a las condiciones de la entrevista: las personas entrevistadas se encontraban expuestas a la mirada de los otros, sus intereses expresivos las llevaban a hacer énfasis sobre sus dificultades personales y sus problemas administrativos, más que sobre sus experiencias de encuentros burocráticos.