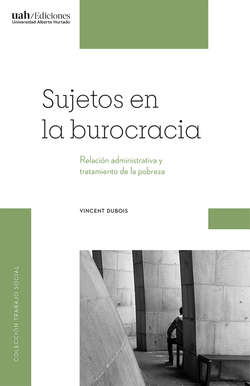Читать книгу Sujetos en la burocracia - Vincent Dubois - Страница 7
ОглавлениеPRIMERA PARTE
LAS CONDICIONES SOCIALES DE LA RELACIÓN ADMINISTRATIVA
Las condiciones sociales de la relación administrativa
Béville, 23 de marzo de 1995, al comenzar la tarde. Una mujer cuya actitud y vestimenta delatan su difícil situación social, pide información acerca de la prestación de apoyo a la familia (allocation de soutien familial, ASF) para sus hijos. Es recibida por Frédérique Rouet, agente itinerante asignada a trabajar durante el día en la oficina. Se encuentra separada de su esposo, cuyo RMI había sido suspendido por “no respetar el contrato de inserción”, y desconoce su paradero. Sabe únicamente que vive solo, en un albergue. De sus cinco hijos cuatro se encontraban bajo tutela y acaba de “recuperar” a dos.
La carta administrativa que trae está sucia y arrugada, pero recordó traer la carta del juez sobre la situación de sus hijos. Parece estar preocupada, pero sus respuestas son claras y firmes. Atravesada por una situación familiar y social muy complicada conserva, sin embargo, su sonrisa. Aparentemente conoce la jerga administrativa y sus normas, demuestra condescendencia a las reglas (“Si cambio de domicilio debo informarlo, ¿no?”) y utiliza únicamente el término “concubino” para designar a la persona con quien comparte su vida. Su buena voluntad administrativa se ve acompañada de una buena voluntad social: menciona su deseo de mudarse del barrio “no tan agradable” donde vive, para “salir adelante”.
Por su parte, luego de haber consultado el sistema, Frédérique Rouet dedujo rápidamente que se trata de un problema de codificación administrativa: ¿existe o no un “mantenimiento de los vínculos afectivos”? El hijo situado en el hogar de acogida es clasificado como “vínculos afectivos mantenidos”, pero no la hija. “Es raro, ella no se encuentra codificada de esta manera”. La beneficiaria destaca que les compra a ambos ropa y zapatos, de manera regular. Frédérique Rouet no reacciona, solo señala que la niña puede encontrarse “mal codificada”. Habiendo reducido el problema a una cuestión de tratamiento administrativo del expediente, ella se limita a las normas, a los cuestionarios rellenados, y evoca finalmente la posibilidad de una ausencia de “mantenimiento de los vínculos afectivos”. Una investigación deberá determinar si efectivamente se trata de eso. Antes de iniciar la investigación, por precaución, Frédérique busca elementos en el expediente que puedan explicar la diferencia de tratamiento del que los dos hijos han sido objeto. Luego de una ausencia de varios minutos, ella regresa con las manos vacías.
Será necesario presentar una solicitud para la ASF: sin decir una palabra al respecto, basándose simplemente en la actitud general de la beneficiaria, Frédérique Rouet rellena el formulario en su lugar. Ha pasado media hora. La beneficiaria se retira sonriente, agradecida a la agente que la ha atendido. Este punto me ha hecho observar que la mayoría de los beneficiarios de RMI ya “saben qué hacer”: en general, traen los papeles correspondientes y responden de forma conveniente a las preguntas formuladas.
Aunque presenta una duración superior a la media y un nivel de dificultad técnica más elevado de lo normal, esta interacción no difiere del resto. El tipo de relación con la institución que se expresa en ella, si bien no es la única posible, es particularmente común, especialmente entre los agentes de categorías más desfavorecidas que son ampliamente mayoritarios en las oficinas de las cajas de subsidios familiares. Este caso nos permitirá introducir las problemáticas que serán abordadas en esta primera parte. En primer lugar, podemos ver en él muy concretamente cómo el desarrollo de la identificación burocrática de los individuos, vinculado al incremento de los procedimientos de ayuda social, ha contribuido a redefinir las relaciones entre la “vida privada” y la “vida pública”: aquí, aquello que forma parte a priori de la esfera más íntima (los vínculos entre una madre y sus hijos), es registrado, codificado y cuestionado por un agente de la autoridad pública. De esta manera, comprendemos por qué el agente de atención al público puede traducir “naturalmente” un problema que se presenta como personal en términos de gestión administrativa. El problema no es que una mujer se encuentre sola en una situación económica delicada criando a sus hijos, ni que haya estado separada de ellos durante un largo período. Solo se trata de saber si la codificación de “mantenimiento de los vínculos afectivos” –parámetro en el cálculo de las prestaciones– ha sido correctamente efectuada; es decir, de determinar su conformidad con las reglas que presiden la construcción administrativa de tal situación.
Esta interacción también revela que estas normas pueden ser efectivamente interiorizadas por aquellos a quienes se aplican, de manera que no solo son aceptadas, sino que proveen de esquemas de percepción a partir de los cuales el individuo representa su propia situación. Esta interiorización puede poseer una importancia y una significación variable según la posición social ocupada y las experiencias vividas anteriormente. En nuestro caso, esta mujer se encuentra probablemente muy acostumbrada desde hace tiempo a la intervención de los trabajadores sociales y de agentes administrativos en su vida personal y familiar; como señaló Frédérique Rouet, ella “sabe qué hacer”. Además, el estado de sus recursos –sociales, económicos, culturales– no le permite, retomando las categorías de Albert Hirschmann, la defección (“exit”) o la toma de posición crítica (“voice”). Historia personal, disposiciones y situación actual se conjugan para hacer aceptar un trato cuya legitimidad podría ser cuestionada por una persona socialmente más acomodada.
Finalmente, en esta escena es posible observar la complejidad de los mecanismos de desposesión en su totalidad. Forzada a dejar a otros –al juez, en este caso– la autoridad de decidir por ella y por sus hijos, esta mujer pierde poder sobre su propia vida. Sus intentos de intervención al curso de la interacción (como cuando plantea el argumento de la compra de ropa para sus hijos), fracasan: el agente no los tiene en cuenta en esta etapa de la gestión del expediente. En efecto, no pueden ser considerados como intentos de escapar a la lógica burocrática a través de la alternativa concreta de la experiencia individual: si esta persona recurre al argumento de la compra de ropa, es porque sabe que se trata de uno de los criterios administrativos utilizados para juzgar el “mantenimiento de vínculos afectivos”. Asimismo, el gesto del agente que completa el formulario en lugar de la beneficiaria –tan altruista como basado en la racionalidad burocrática, inscrito en la práctica y en la postura de los cuerpos–, es indisociablemente apropiación y desposesión. Y todo esto produce efectos sobre la manera en la cual esta persona construye su identidad y su posición social, para ella y para los otros: que se sienta obligada a criticar la “mala reputación” de su barrio –atributo que todos conocen, incluido el agente– y a compensar este estigma adicional mencionando una hipotética mudanza basta para mostrar que lo que está en juego en el encuentro administrativo es la conformidad con las normas sociales, en particular aquellas específicas de la institución.
La gestión y la identificación burocrática de los individuos, la “aculturación” y los mecanismos socialmente diferenciados de interiorización de las identidades burocráticas: tales son los procesos de los cuales intentaremos dar cuenta en esta obra. Frente a una población cada vez más alejada de los estándares sociales e institucionales, los dispositivos del encuentro burocrático y la reproducción de una relación desigual tienden a transformar los individuos concretos en “beneficiarios”, es decir, a adaptarlos a los roles institucionales prescritos, y a inculcarles comportamientos, prácticas y estatutos. Si sirven ante todo para mantener el orden de la relación administrativa, estos mecanismos poseen implicaciones que superan ampliamente las simples interacciones de oficina.
El público
Quienes organizan el trabajo en las oficinas se refieren a él a menudo en términos de presión. Presión cuantitativa, en primer lugar: las oficinas de las cajas de subsidios familiares han visto sensiblemente crecer el número de visitantes durante los últimos años, debido a la degradación de las condiciones socioeconómicas. Presión, también, debido a que los visitantes tienen demandas cada vez más urgentes. A diferencia de lo que sucedía en otros tiempos, cuando las oficinas recibían en su mayoría a madres de familia socialmente integradas, interesadas acerca de los recursos suplementarios que representaban para ellas las prestaciones familiares, hoy por hoy son los “excluidos” que llegan, en grandes números, en búsqueda del mínimo vital. Por lo tanto, “el público” se constituye hoy menos que nunca de una masa indiferenciada portadora de expectativas homogéneas. La diversidad de posiciones, de trayectorias individuales y de experiencias administrativas se traduce en disposiciones fuertemente diferenciadas en cuanto a la relación con la institución que se juega en el encuentro en la oficina. Sin embargo, más allá de esta diversidad, un rasgo común se desprende y tiende a hacer de la oficina el punto de encuentro de múltiples formas de sufrimiento social.
Lidiando con las transformaciones sociales
Importantes transformaciones han tenido un impacto significativo sobre las situaciones de las cajas de subsidios familiares en el espacio social, con efectos sobre las condiciones de atención del público en estos organismos. Ciertamente, la brecha entre la población global de beneficiarios de prestaciones y la de los visitantes de las oficinas no es ninguna novedad, siendo tradicionalmente sobrerrepresentadas las posiciones sociales más bajas85. Sin embargo, esta diferencia ha ido in crescendo los últimos años. Los efectos multiformes de la crisis económica y social han conducido a los agentes sociales en situación precaria a frecuentar aún más las oficinas de todos los servicios públicos, de las urgencias en los hospitales a las administraciones a priori “por fuera” del sector social86. Sin embargo, esta evolución es particularmente flagrante en las cajas de subsidios familiares.
La combinación de diversos elementos conforma la causa de tal desarrollo. En primer lugar, la evolución de las prestaciones llevada a cabo desde inicios de la década de 1970 ha llevado a las cajas de subsidios familiares a verse investidas de otras vocaciones, además de la ayuda a la familia y de la orientación natalista que habían presidido a su constitución luego de la Segunda Guerra Mundial. De esta manera, en 1972, la instauración de un criterio de recursos en el cálculo del subsidio de salario único “introduce un mecanismo de redistribución vertical en el seno de una prestación familiar con vocación general”87. Mientras esta orientación redistributiva es confirmada y acentuada por nuevas prestaciones –tales como la asignación escolar (“allocation de rentrée scolaire”) en 1974–, se añaden progresivamente al catálogo de ayudas una serie de prestaciones basadas en “ingresos mínimos sociales destinados a poblaciones particulares”88: el subsidio a adultos con discapacidad (AAH) en 1972, el subsidio a la monoparentalidad en 1976, y el suplemento del ingreso familiar en 1981. La participación de las cajas de subsidios familiares a través del establecimiento del ingreso mínimo de inserción, a partir de diciembre de 1988, marca el inicio de la última –y no menor– etapa de un proceso que comenzó quince años antes.
A estos cambios institucionales se suman los efectos de las transformaciones socioeconómicas generales. De esta manera, el aumento del número de desempleados y el incremento del desempleo, por las situaciones de precariedad y las dificultades económicas que implican, han modificado ampliamente el lugar de las prestaciones en la estructura de los presupuestos de los hogares y, por lo tanto, la relación entre los grupos atravesados por estas dificultades con “sus” cajas de subsidios familiares. Más que un simple complemento, estas prestaciones se han tornado para muchos una fuente importante de recursos. Para muchas familias o beneficiarios aislados, estas constituyen incluso la única fuente de ingresos. La inestabilidad creciente de las estructuras familiares, ligada a problemas económicos, conforma otra transformación importante y aumenta la importancia de las ayudas ofrecidas por las cajas de subsidios familiares para un gran número de beneficiarios. De esta manera, estas instituciones evalúan cada vez más la vida íntima de los beneficiarios.
Las transformaciones socioeconómicas se conjugan con la evolución de las prestaciones, aumentando y modificando la estructura de la población de beneficiarios: esta es cada vez más numerosa, cada vez más diversificada y cada vez más pobre. Las cajas de subsidios familiares deben “tratar” con una población en constante aumento, “desviándose” de su población, modo de funcionamiento y vocación originales: se opera un pasaje de la ayuda estandarizada a familias socialmente integradas a un ajuste a la multiplicidad de situaciones sociales cada vez más diferentes y más complejas. Un director lo observa a su manera: “Hasta la década de 1970, las cajas de subsidios familiares se dedicaban a administrar acontecimientos felices: los niños, la familia. Las cosas han cambiado sustancialmente: no es bonito ser pobre (RMI), encontrarse solo (API), estar enfermo (AAH) o envejecer (ALS). Nos ocupamos cada vez más de poblaciones que no experimentan condiciones de felicidad89”.
Estas transformaciones generales de las cajas de subsidios familiares y de su población son particularmente más visibles en las oficinas. Las dificultades económicas de una parte creciente de la población junto al fuerte desarrollo de la comunicación de las instituciones públicas que informan de la existencia de nuevos derechos, suscitan preguntas y la esperanza de percibir una ayuda suplementaria por parte de beneficiarios potenciales que llegan a las cajas de subsidios familiares para informarse acerca de sus posibilidades. “Para esperar una hora y media así, tiene que ser vital. Debe ser así. Yo nunca espero una hora y media así, salvo que sea muy importante para mí” (Carole Freury).
Además, tres factores se conjugan para que las fracciones más desfavorecidas de la población beneficiaria –y, en general, del espacio social– sean ampliamente sobrerrepresentadas en las oficinas. En primer lugar, los agentes cuya situación (familiar, profesional y de vivienda) se encuentra sujeta a cambios frecuentes –que son en su gran mayoría los más empobrecidos–, se ven obligados a actualizar su estado en las oficinas y, por lo tanto, las frecuentan más a menudo. En segundo lugar, para las poblaciones culturalmente desposeídas (que no se limitan a los iletrados o a los inmigrantes que no dominan el francés), la recepción física de las oficinas constituye el único medio para establecer sus relaciones con la caja de subsidios familiares. Los correos enviados por la caja de subsidios familiares son –incluso para alguien que domine la lectura– a menudo difíciles de descifrar, y es bien sabido que escribir una carta para dirigirse a la administración dista de ser una tarea fácil para los agentes poco acostumbrados a la escritura; de igual manera, además de los problemas de inaccesibilidad, la “tensión del mercado lingüístico” es mayor por teléfono, y la solicitud de una “atención personalizada” a los problemas del beneficiario es más difícil90. Un cuestionario llevado a cabo con 400 visitantes de la caja de Lyon lo confirma, mostrando la fuerte correlación entre el nivel de educación y el medio empleado para entrar en contacto con la institución, haciendo del contacto físico la única vía posible para los menos instruidos. “Yo sé escribir, pero… bueno, es que cometo errores. Entonces, es mejor para mí pasar por la caja de subsidios que escribir. Vengo cada tres meses para rellenar mi hoja de RMI”91.
Finalmente, diversos mecanismos –no siempre “racionales” desde el punto de vista de la institución– conducen a los beneficiarios más desposeídos, para quienes las prestaciones de las cajas de subsidios familiares poseen una gran importancia, a desplazarse más que los otros. Algunos días de retraso o una ligera baja de las prestaciones pueden presentar importantes consecuencias y justificar, para los beneficiarios, un desplazamiento que otros no habrían considerado, o que quizás habrían postergado o reemplazado por una llamada telefónica o un correo. De igual manera, una notificación que otros habrían juzgado sin importancia puede, para un beneficiario desposeído, provocar una preocupación que solo las explicaciones del agente en la oficina podrán calmar:
Es lo que expresa claramente una joven mujer de veinticuatro años, sin trabajo (ex camarera en un restaurante), que vive sola con sus dos hijos: “No tengo nada más que la caja de subsidios. Es muy importante venir aquí. He venido todos los días los últimos dos meses. Los subsidios se retrasan. Me falta dinero, hay cosas que han sido suprimidas. Quiero aclarar las cosas. No quiero pasar mi vida aquí. Ayer vine, y ya debería haber sido arreglado. Entonces recibo una carta diciendo que suprimirán mis subsidios. No entiendo más nada. Cuando llego aquí, sí, estoy un poco perdida. Pero cuando salgo estoy mejor, me encuentro más segura” (Entrevista, Béville).
Sin lugar a duda, los problemas técnicos tales como la dificultad de contactar la caja de subsidios por teléfono, forman parte de los elementos que conducen a visitar las oficinas; pero, así como el argumento –infundado– de un tratamiento más rápido de los documentos en las oficinas que si son enviados por correo, la mención de las oficinas como el lugar común de los reclamos hacia las administraciones por los visitantes constituye, al menos para los visitantes en situación precaria, una forma de reconstrucción a posteriori de las razones de la visita, mientras esta se encuentra más directamente motivada por el temor social en torno a la regularidad de las prestaciones. El hecho de que numerosas personas visiten las oficinas, a pesar de las horas de espera, para simplemente obtener un recibo al entregar un documento, constituye uno de los índices.
Si algo sucede, vengo de inmediato. Tengo mucho miedo de que falte algo. Tengo miedo de que al entregar un papel me digan que hace falta otra cosa y que provoque un retraso en el pago. Ya me ha sucedido. Es para asegurarme de lo contrario. Conmigo siempre les falta un papel. Es por eso que tengo miedo. Además, son ellos quienes me han dicho que no dude en venir (Béville, mujer, treinta y ocho años, sin profesión, sola con dos hijos, RMI, APL, AF).
A veces es un segundo salario, eh. La gente viene un poco para asegurarse. Vienen para saber si continúan cobrando, luego se van satisfechos […] La gente viene a asegurarse. Los inmigrantes, sobre todo. “¿Continuaremos percibiendo el subsidio de vivienda o el RMI?” [Los habituales se reclutan entre los más desfavorecidos] Cuando reciben una notificación, vienen de inmediato […]. Es porque no tienen nada más que hacer también (Julien Arthaud).
Los efectos de las transformaciones socioeconómicas y del desarrollo de las prestaciones proporcionadas por las cajas de subsidios, repercuten especialmente en las oficinas de atención, a tal punto que los agentes que se ven afectados se consideran “en primera línea” de las transformaciones de la sociedad francesa.
Las poblaciones favorecidas no vienen. La población ha aumentado notablemente, y hay cada vez más desfavorecidos. Hay gente que antes no se veía, como los nómadas. Ahora vienen por el RMI. El RMI llegó en diciembre de 1988, y poco a poco se fue estableciendo, progresivamente. Y, actualmente, es verdad que el número de beneficiarios continúa en aumento. En dos o tres años, es cierto, vemos gente que mendiga regularmente. Antes eso no existía en absoluto (Frédérique Rouet).
Me parece que la población que recibimos ha cambiado mucho. Hace diez años teníamos una clientela más variada. Incluso la gente bien se desplazaba y venía a pedir información, mientras que ahora tengo la impresión de que… Antes teníamos una población… un poco más de alta gama, no sé cómo decirlo… Había gente bien que venía, y que comprendía rápidamente. Ahora no. Diría que al menos el 80 % de la gente están… eh… en situación precaria. Precaria en sentido financiero, eh… es urgente. Se trata de gente en dificultad básica. Afortunadamente hay siempre algunos estudiantes que vienen por un dossier de vivienda, o gente que viene por información general, pero generalmente, eh… la clientela, los últimos años… es… pertenece a un sector especial (Carole Fleury).
Ahora hay verdaderamente una fractura social92, eh. Antes, había gente que venía por sus prestaciones familiares, por un subsidio a la vivienda, por un dossier. Ahora la gente viene porque se encuentra en verdaderos problemas (Julien Arhaud).
Los agentes de atención al público son especialmente sensibles a estas transformaciones, y tienen, como lo veremos, importantes efectos sobre la actitud de los beneficiarios. Estos presentan sus problemas con más apremio en la medida que en que se encuentran más presionados –situación que los agentes de atención al público “comprenden” aunque lamentan–. Los agentes con más antigüedad evocan relaciones más distendidas y menos exclusivamente centradas en los problemas financieros hace diez o quince años.
Diferencias sociales en la relación con la institución
Si bien se trata de un público generalmente desfavorecido, dista de ser perfectamente homogéneo. Diferencias notables se dibujan en la manera de aprehender la relación con la institución, y en la manera en la cual esta relación se realiza prácticamente en el primer contacto en la oficina. Las experiencias previas de la relación con la administración forman un primer factor diferencial: pensamos, por ejemplo, en los visitantes de origen extranjero y su socialización administrativa en su país de origen, o bien en los niños que, enviados por sus padres a realizar trámites administrativos de igual manera que otros envían a sus hijos a hacer compras, son instruidos de forma precoz en el intercambio administrativo, e incluso en el cálculo de las prestaciones. El conjunto de disposiciones, el volumen y la estructura de capitales detentados que contribuyen a definir el lugar ocupado en el espacio social, contribuyen igualmente a modelar las representaciones y las prácticas que se juegan en la relación con la administración. El nivel de capital económico y, por lo tanto, el nivel de dependencia financiera hacia las cajas de subsidios familiares, determinan el hecho de concurrir o no a la oficina. Asimismo, orientan las formas de comportarse en la oficina. De igual manera, el nivel del capital cultural y lingüístico determina la mayor o menor capacidad de situarse en la institución, a comprenderla y a hacerse comprender y, por lo tanto, orienta la manera en la cual el beneficiario se representa la institución y se presenta en ella.
Además, las diferencias vinculadas a la posición social corresponden a la desigual distancia que separa a los agentes sociales de la institución. Este sistema de diferencias conduce a una paradoja. Los más cercanos a las normas sociales vehiculadas por la institución (familia y empleos estables) tienden a marcar sus distancias, mientras que los habituales, acostumbrados a visitar las oficinas y más comprometidos en la relación, se reclutan entre las poblaciones menos conformes al modelo “normal” (madres solteras, desempleados de larga duración, etcétera).
Desde que las cajas de subsidios familiares –y sobre todo las oficinas de atención al público– se identifican cada vez más como instituciones de asistencia social, aquellos que consideran no necesitarla limitan al máximo sus contactos directos y, cuando se vuelve indispensable, manifiestan su distanciamiento. Basta con observar la actitud de los miembros de grupos sociales más elevados que la media para dar cuenta de ello. Dotados de recursos financieros que reducen las prestaciones recibidas al estatus de un suplemento dispensable, pueden reducir la relación administrativa a su más simple expresión (transferencias bancarias, correos episódicos), y reducir la confrontación directa a una formalidad, desagradable pero eventual y facultativa, por así decirlo. Una mujer joven, muy elegante, que viene por un problema con el pago de las contribuciones por el empleo de niñera, puede ostentar signos de cansancio hacia los problemas administrativos exhalando fuerte, expresando la negación con la cabeza mientras repite “no es posible”93. Los expedientes que presentan comprometen la intimidad de las personas de forma menos directa: los problemas de relación de un propietario con sus inquilinos o el tratamiento de un expediente de AGED para el pago de las cotizaciones sociales de una niñera, exponen menos la vida íntima que la situación familiar de una mujer que percibe el subsidio a la monoparentalidad (API) o la situación de los hijos de una pareja beneficiaria del RMI. De esta manera, se encuentran en una posición que les posibilita una actitud más reticente frente a cuestiones susceptibles de ser percibidas como una intrusión en sus vidas privadas, y tanto más en la medida en que dispongan de un capital social de relaciones que les permita no tener “necesidad” de las oficinas de la CAF para hablar de sus problemas personales. La relación administrativa puede verse solo desde un ángulo instrumental, desdeñando los esfuerzos relacionales de “personalización” desplegados por los agentes de atención al público para concentrar sus exigencias, por el contrario, en la eficacia técnica de su trabajo. Finalmente, debido a que dominan la lengua y conocen las disposiciones jurídicas, pueden “dar lecciones” al agente de atención al público que se encuentra en posición de inferioridad en relación a ellos94.
Esta distancia práctica y puesta en escena contrasta con la familiaridad más o menos aceptada o forzada de los habituales, quienes, por las mismas razones, necesitan la institución y el encuentro burocrático en las oficinas. Esta proximidad puede expresarse en un registro personal, como en el caso de esta mujer joven de veintidós años, en Dombourg. “Madre soltera” (beneficiaria de la API, el subsidio a la monoparentalidad), se encuentra desempleada luego de haber sido empleada doméstica. Ella se muestra muy satisfecha con la atención. “Conozco mis derechos porque tengo una prima en la misma situación, con los mismos derechos. Y, además, tengo una amiga que trabaja en la CAF”. Entrevistada durante la espera, ella la juzga “no muy larga para alguien que no tiene nada que hacer”. Luego de pasar por la oficina, ella se muestra optimista: “Ha ido muy bien. Bueno, no había prisas, es por un préstamo de equipamiento. Es un poco complicado. Pero la señora ha sido muy amable”. La proximidad con la institución es también función de la integración en los circuitos de ayuda social. En Béville, una mujer de treinta y ocho años, desempleada, evoca su pasado profesional: “Fui a una escuela privada para ser dactilógrafa. He hecho un poco de todo. No hay trabajos inútiles, eh. Y luego tuve hijos enfermos, debo estar muy presente”. Se encuentra sola con sus dos hijos, que cría gracias al RMI, a las prestaciones familiares y a la ayuda a la vivienda. “Afortunadamente supe de los servicios sociales. Gracias a Dios la asistencia existe […]. Sobre el RMI, el alcalde me dijo que había una ley pensada para la gente en situación de dificultad”. Esta “inmersión” en los sistemas de asistencia y en los circuitos de información relativos conlleva a naturalizar la visita a la oficina y las preguntas que les realizamos. La toma de distancia no es posible cuando se establece un vínculo de dependencia. Proximidad forzada que induce, dependiendo de elementos a menudo ínfimos, a una docilidad mayor o una mayor propensión a la agresividad.
Diversas carreras institucionales
Además de esta geografía social del sistema de posiciones y de distancias, las diferencias actitudinales de los beneficiarios pueden ser aprehendidas de manera dinámica, a partir de sus “carreras” en la institución. Everett Hughes define una carrera como “la perspectiva en movimiento a través de la cual la persona ve su vida como un todo e interpreta el significado de sus diferentes atributos, acciones y de las cosas que le suceden”95. De esta manera, una carrera presenta una dimensión objetiva, una serie de estatus y de posiciones, y una dimensión subjetiva, la manera en la cual el individuo percibe estos elementos y sus cambios96. Reemplazando estas dos dimensiones objetiva y subjetiva, Erving Goffman denomina “carrera moral” el proceso de redefinición de la identidad social de un individuo en el curso de su trayectoria en una institución97. Es la diversidad de sus “carreras morales” lo que abordaremos aquí.
La carrera del beneficiario se constituye de cambios objetivos de situación (perder o encontrar un empleo, tener hijos, etcétera), de la experiencia de la institución, de los cambios en la construcción institucional de la situación y de la identidad individuales (considerar o no una persona como desempleada o madre soltera) y, finalmente, cambios en la percepción individual de la situación (abandonar la perspectiva de un futuro empleo o revindicar una vez más el estatus de paternidad). En esta triple historia se define la relación con la institución y se determina el comportamiento en la oficina.
Las actitudes de rechazo son más frecuentemente observables en dos tipos de situación. En primer lugar, entre aquellos que presentan situaciones de pobreza prolongada, que se encuentran desde hace mucho tiempo presentes en los expedientes de la ayuda social y que han conocido la desilusión de las prácticas, pasantías y otros programas de “reinserción”. Esta etapa en la “carrera” predispone a dos comportamientos opuestos: la reacción contra las instituciones y sus agentes a raíz del fracaso y la violencia social padecida o, al contrario, la gratitud hacia el último apoyo en el cual se pueden aferrar. Las actitudes de rechazo se observan también entre aquellos que viven una caída reciente. La resistencia a la “degradación de estatus” conduce a rechazar el estatus de “asistido” y, por lo tanto, a marcar sus distancias hacia el sistema y los agentes de la asistencia98.
Probablemente los que se encuentran en peores situaciones son quienes se aferran [a lo que podemos ofrecerles en las oficinas], pero aquellos que se encuentran en pleno descenso no desean aceptarlo, no es suficiente para ellos, son conscientes de que pueden caer aún más bajo. Y, además, se trata de gente muy cercana a nosotros, cuya caída es muy reciente. Quieren volver a subir donde estaban. Saben lo que han perdido, dan cuenta que podrían estar peor, es difícil de hacerles aceptar algo porque nosotros sabemos que es más rápido el descenso que el ascenso. La gente que ya ha tocado fondo se aferra más fácilmente a algo (Sophie Delvaux).
En general, parecería que el sentido de la movilidad social afecta la actitud hacia la institución y el “sistema” que representa. Una fase de ascenso social después de un período difícil superado gracias a las prestaciones sociales, favorece una relación positiva con la institución. Este es el caso de un representante de comercio de cuarenta y cinco años, “de hace tiempo”: “Él, se puede decir que lo ha pasado mal, eh”, me dice el agente de atención al público luego de su visita99. Excesivamente agradable y cortés, presenta un pedido de condonación de deuda. Trae sus papeles administrativos plegados en un libro de “autoayuda” y “desarrollo personal”: El poder de una visión. Dé sentido a su vida. Se declara satisfecho de su nueva situación. “No hay mal que por bien no venga. El año pasado fue duro, pero este año he accedido a las prestaciones. El año que viene mis derechos y prestaciones serán revisados, ¿no? Está bien, prefiero eso. Ahora todo va bien”. Por el contrario, son muchos los casos de beneficiarios que, afirmando pedir una ayuda por primera vez, proyectan sobre la institución –y en particular sobre los agentes de atención al público– su amargura social.
Estas diferencias actitudinales vinculadas a las “carreras” de los beneficiarios pueden ser ilustradas por los casos de dos personas entrevistadas en Béville la jornada del 7 de agosto de 1995. Sylviane de Ribécourt tiene sesenta años. Su porte elegante y su hexis corporal un tanto rígido se destacan en la sala de espera. Sentada de manera distanciada del resto, marca en el espacio la distancia que la separa del resto de beneficiarios. Acepta responder a mis preguntas, pero su tensión es evidente y sus respuestas secas. Cuando le pregunto el objeto de su visita, ella responde lacónicamente: “Es por mi expediente. Vengo a ver mis derechos”. Dice no saber a qué prestaciones puede acceder. Una ligera insistencia la conduce a ser un poco más locuaz. “Antes, yo era propietaria. Ahora soy beneficiaria, con un ingreso modesto. Digamos que es un cambio de situación”. Insisto todavía más, le pido que sea más precisa. “Yo era CEO de una SA en el sector de la confección. Eso se terminó. Hace tres años que me encuentro inválida. Solo percibo una pensión por discapacidad incompatible con la pensión de la Seguridad Social”. La sociedad de la Sra. de Ribécourt ha entrado en bancarrota. Se encuentra sin recursos, y desde entonces ha podido acceder a una prestación de adulto con discapacidad. Desde su descenso social ha acumulado un fuerte resentimiento que se manifiesta hacia “el sistema” y en este caso hacia la CAF.
A partir del momento en que usted cuenta con 3.000 francos [450 €] por mes, se dice que usted puede vivir. No es vivir, es sobrevivir. Después de haber cotizado durante cuarenta años quizás pueda pretender algo más, ¿no? He cotizado personalmente, y como empleadora. Pero las leyes son tan raras… no tiene sentido. Estoy en contra de la injusticia. El gobierno cambió, pero no ha cambiado gran cosa. Soy una mujer que no está del todo satisfecha con los derechos humanos. Por eso he venido. Espero explicaciones. He escrito porque no tengo derecho a nada. Me han respondido. Pero no veo ninguna explicación. Con 3.000 francos [450 €] no hacemos nada. Creo que se ayuda a gente pendenciera. Aquellos a los que se teme. He escrito a Sarkozy [entonces ministro de Presupuesto] por mis impuestos. No me prestaron atención. No es el mismo gobierno, pero no cambió estrictamente en nada.
Personalmente muy afectada, busca los responsables de su desgracia. “Los extranjeros” le sirven de chivo expiatorio. “El gobierno no cambia nada. Aparte de los metros que estallan [se pone a llorar]. Mi hermanastra estaba en uno. Hizo falta que estalle una bomba para que nos demos cuenta del número de extranjeros que se encuentran aquí ilícitamente. Algunos de ellos reciben prestaciones, en sus países, en tres departamentos diferentes. Entonces no veo por qué un francés no puede”. Su encuentro con el agente de atención al público, tal como pude observarlo desde el exterior del box, fue más bien tenso. Duras palabras, voces bajas. La interacción fue breve: la Sra. de Ribécourt no vino estrictamente a hablar por un problema de expediente. Intenta poner al agente contra las cuerdas –y hacerlo corresponsable de la injusticia de la cual se siente víctima–. Este acepta escucharla durante algunos minutos, pero corta el encuentro rápidamente. A continuación, le pregunto al agente sobre el encuentro: “Esta mujer quiere el oro y el moro. Ha tenido de todo y no quiere entender que no podamos darle nada más”.
Habib Daoud presenta el caso opuesto. Con treinta y cuatro años, es desde hace poco jefe de equipo en una fábrica. Parece estar feliz de haber encontrado este empleo, aunque se queja de la deshonestidad del patrón, que lo hace trabajar más de lo que debería. M. Daoud es casado, tiene un hijo, y sus prestaciones (ayuda a la vivienda y subsidio por el niño) no son demasiado significativas, aunque antes solían serlo: se encuentra “saliendo” del sistema RMI. Viene precisamente a regularizar este expediente: debe entregar una declaración trimestral de recursos para recibir el pago de algunos meses. En fase de ascenso social (de “reinserción” exitosa), se siente de alguna manera en deuda con la institución que lo ha ayudado. También adopta un perfil bajo en sus encuentros con los agentes de atención al público. Así narra su anterior visita por el problema del RMI:
Hay momentos en que no nos entendemos. He venido una vez, he visto a la señora y luego el asunto estaba arreglado. Luego me han pedido lo mismo. Entonces he regresado. Pasé con ella. Le había dicho que estaba arreglado. Que era ella a quien había visto y que ella me había dicho que “estaba bien”. Ella me dijo “no, no es posible, jamás le he dicho eso”. Ella comenzó a enojarse y todo. Yo estaba seguro que había sido ella, de lo que me había dicho. No estoy loco. Pero nunca encontré el papel que ella me había dado. Normalmente guardo todo, pero esta vez no lo encontré. Ella se enojó… yo no dije nada. No reaccioné. No me iba preocupar por eso. Entontes he vuelto una vez más y he traído todos los papeles. [Me muestra los papeles que trae consigo]. No hay problema, no sé qué le ha sucedido, si había mal comido o mal dormido, ¡no lo sé! [Risas].
La relación con la institución se diferencia, pues, según las posiciones de los visitantes y de sus carreras institucionales. Sin embargo, una tendencia dominante se desprende más allá de esta diversidad, lo que hace de la oficina un lugar donde convergen múltiples formas de resentimiento social.
La expresión del resentimiento social
La gente experimenta las lúgubres salas de espera, los gerentes y los asistentes sociales, y las oficinas de desempleo. No experimentan “la política social americana”… en otras palabras, es en su experiencia cotidiana que toman forma sus reclamos, que se establecen sus demandas, y que son designados los objetivos de su cólera100.
Las oficinas de las CAF constituyen hoy en día un lugar donde se expresan expectativas y decepciones, el sufrimiento social, los celos o la hostilidad hacia aquellos que son étnica o socialmente diferentes. Tal como las oficinas americanas de ayuda a los desempleados estudiadas por Gabriel Almond y Harold Lasswel en el marco de la crisis de los años treinta101, estas pueden en efecto ser vistas por los visitantes como la materialización de un “sistema” –término genérico frecuentemente empleado para designar de manera un poco confusa la jerarquía social, el gobierno y la administración– del cual se sienten víctimas.
Esta expresión del rencor sobrepasa los clivajes sociales y emana de los sectores para los cuales las cajas de subsidios familiares son las instituciones más directamente accesibles102. Proviene también de grupos socialmente bien integrados que, si bien disponen de otras vías de expresión, vienen igualmente a las oficinas a poner el grito en el cielo por sentirse la vache à lait (“vaca lechera”) del sistema. De esta manera, es comprensible que las reclamaciones de los beneficiarios sean dirigidas hacia los objetivos más fáciles y al alcance de todos. Los funcionarios se encuentran entre estos blancos fáciles.
“¡Ah, ustedes, los funcionarios! ¡No tenéis nada que hacer en todo el día!”. ¡Todas las críticas que se pueden escuchar sobre los funcionarios! “Ustedes dejan el trabajo a las 16:00 horas, ganan tanto por no hacer nada, las vacaciones, están siempre de vacaciones…”. Son los prejuicios sobre la administración, compartidos tanto por las personas más desfavorecidas como por los otros. Diría incluso que las personas favorecidas son aun más dañinas103.
Los extranjeros conforman otro blanco, agravado en la medida que la población de las salas de espera constituye la “prueba” de los prejuicios negativos que sostienen que los inmigrantes “se aprovechan” de las ayudas que les serían preferencialmente acordadas.
Un hombre nacido en 1940, muy sucio, con la mirada perdida, relata la letanía de su degradación social: era un trabajador independiente, ha perdido su trabajo, ha realizado prácticas de inserción, ha percibido el RMI. Un problema de expediente ha conducido a la suspensión de pagos. “No tengo nada. Tengo tres niños, debo darles de comer […]. Es duro, eh. Usted sabe, se hacen muchas cosas por los extranjeros. Ellos obtienen todo de inmediato. ¡Deberían pensar un poco en los franceses, eh!104.
Dos ejemplos permiten ilustrar los diversos orígenes sociales y formas de expresión de este resentimiento. El primero se trata de agentes sociales desposeídos que expresan durante su visita las razones de su resentimiento hacia todo el mundo (los árabes, los ricos, los patrones, los pobres que reclaman, las administraciones…).
Sala de espera de Dubarcq, la principal sucursal de la CAF de Béville, el 19 de abril de 1995 hacia las 13.30h. Una mujer obesa, de camiseta desgarrada, pies desnudos en sandalias a pesar del frío se considera perjudicada en relación a la repartición de las ayudas. “Hay que pintarse de negro. Solo así se llega a algo. Nosotros, los franceses, vamos a rebelarnos”. Un hombre de origen africano y una niña joven magrebí se encuentran presentes, pero no la interrumpen. Una segunda mujer interviene, diciendo que ella está recibiendo 500 francos [75 €] menos de ayuda a la vivienda, “todo porque mi esposo trabaja una hora más”. Una tercera mujer interviene, joven, nerviosa y agresiva: “Tengo cuatro niños, recibo el RMI y me las arreglo. Me molesta cuando hay gente que se queja y que recibe un montón de ayudas, que se compran una cocina más grande y todo. Además, son los más tacaños. Cuando vas a comer a su casa, cuentan las patatas”. La joven magrebí interviene tímidamente, diciendo que ella no recibe ninguna prestación. La mujer joven y agresiva vuelve a intervenir: “Es normal que los jóvenes se desvíen: nadie los ayuda”. Ella dialoga con su vecina obesa. “Lo principal es el alquiler y la comida. Porque los niños no pueden tomar solo leche. Hay que darles carne todos los días”. Finalmente, revela que, entre el RMI y las prestaciones familiares, sin contar la ayuda al alquiler, recibe 4000 francos [600 €] por mes. No es suficiente: sus niños le reclaman indumentaria deportiva de marca. Ella y la mujer obesa continúan su letanía, criticando ahora a los asistentes sociales, que consideran al automóvil y el teléfono como un lujo, o incluso a los “ricos”, que no saben lo que es la pobreza. El diálogo deviene un monólogo hasta que la mujer joven es recibida en la sala de al lado. Se la escucha desde la sala de espera, primero levanta el tono de voz exponiendo sus reclamos al agente de atención al público, luego retoma una actitud más conciliadora. La mujer obesa continúa: “El trámite es rápido cuando se trata de que nos estafen. Pero para recuperar lo que nos deben, ¡olvídalo!”. Ella mezcla en sus acusaciones diversas administraciones y al ex empleador de su marido que lo habría despedido abusivamente. Sin encontrar eco, se calla. La mujer joven, agresiva al comienzo, sale de la oficina agradeciendo a Christine Duval y vuelve a pasar saludando con un “adiós, damas, caballeros” a las personas sentadas en la sala de espera.
El segundo ejemplo involucra a personas de un nivel social más elevado que la media habitual de los visitantes. Aunque sea un caso menos común, merece la atención. En efecto, revela que el resentimiento puede provenir también de las partes más elevadas del espacio social y muestra los límites que los agentes de atención al público ponen a su expresión.
Un comportamiento agresivo de una persona sin recursos, que tiene necesidades es aceptable. Yo lo acepto. Pero no puedo aceptar que una persona venga a pavonearse por aquí. Una vez tuve una mujer de un abogado, me dijo que su hijo tenía veinte años y que no recibía más prestaciones. Y me dijo: “¿Y entonces? ¿Quién va a pagar sus estudios superiores? ¿Cómo voy a hacer?”. Entonces miré los recursos del marido, eh. 250.000 francos [37.500 €] de ingresos… y le digo: “Señora, es la ley, su hijo tiene veinte años, no hay más prestaciones”. Ella me dijo: “Está bien, si es así, le diré que interrumpa sus estudios”. Le digo: “Usted haga como quiera, eh”. Luego ella insiste: “¿Quién va a pagar por sus estudios?”. Luego le digo: “Escuche, usted puede consultar a la asistente social que está aquí al lado. No dude en ir a verla”. Duró solo un instante. Eso sobrepasó el límite […]. A veces sucede, eh. Hay gente que dice: “Sí, son siempre los mismos los que reciben el dinero”, y es gente que ganan 200 o 300.000 francos [30.000 o 45.000 €] de salario, ¡y si un año ganan 180.000 en lugar de 200.000 vienen! […]. Hay gente que viene y que no tiene nada que hacer aquí. Que vienen para molestar. Para joder a la administración. He visto una mujer bien, con dos niños, que se quejaba de no tener la prestación a la vivienda. Tenía 550.000 francos [82.700 €] de ingresos. Bueno… y luego me dice: “Oh, de todas maneras, el subsidio a la vivienda no me sirve ni para pagar el alimento de los peces de mi acuario”. Fue suficiente. Le dije: “Señora, escuche, atraviese esa puerta y váyase inmediatamente de aquí”. Ella venía a joderme. Ella se preguntaba por dentro: “¿Por qué yo no, y por qué toda la fauna de la sala de espera sí?”. Una mujer bien con un abrigo de piel y todo (Julien Arthaud).
En definitiva, la oficina de una caja de subsidios familiares constituye un lugar en el cual se concentra una población heterogénea, aunque marcada por una fuerte proporción de posiciones sociales más bajas y de situación socioeconómica precaria. Esta composición social conduce a que el encuentro con el agente de atención al público sea a menudo crucial (especialmente en los casos donde las prestaciones son vitales para los beneficiarios) y que suscite expectativas multiformes, de la simple prestación técnica al tratamiento de problemas personales. La concentración de una población “problemática” y la constitución de esta administración de proximidad como símbolo del “sistema” sociopolítico conducen finalmente a que las diversas formas del resentimiento social converjan hacia la oficina de una CAF.
La organización de los encuentros cara a cara
Importantes desafíos, poblaciones y expectativas heterogéneas, situaciones de fracaso y de rencor que convergen: se reúnen las condiciones para que la oficina de atención al público constituya el foco de todas las tensiones. Si bien estas tensiones suelen manifestarse en la sala de espera y estallar en la confrontación individual con el agente de atención al público, es preciso señalar que generalmente son canalizadas. La preservación de esta calma rutinaria aparentemente natural se debe a la organización minuciosa del encuentro cara a cara, donde se hace todo lo necesario para evitar llegar a lidiar con comportamientos que pueden volverse violentos105. De esta manera, los dispositivos físicos de atención al público contribuyen a preformar los comportamientos que son posibles, especialmente a través de la fragmentación del público que se organiza. El uso de este método por parte de los agentes de atención al público, que ajusta la relación entre la oficina y la sala de espera marcando la frontera entre los espacios privados y públicos, permite aún más prevenir el desborde de las tensiones.