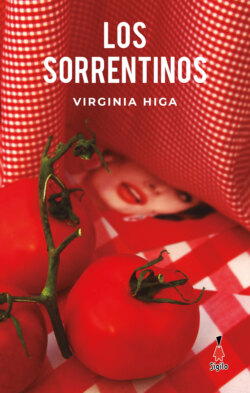Читать книгу Los sorrentinos - Virginia Higa - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLa Trattoria Napolitana, también conocida como “la primera sorrentinería del país”, abría de martes a domingo, al mediodía y a la noche. El trabajo del Chiche suponía una responsabilidad parecida a la de un capitán de barco: todos los empleados tenían una función y él supervisaba que la cumplieran en el momento justo y de la mejor manera.
A diferencia de lo que sucedía en otros establecimientos gastronómicos, las cocineras y los mozos de la trattoria comían antes de que las puertas se abrieran al público, porque el Chiche sostenía que tener un empleado con hambre en un restaurante era un peligro que debía evitarse.
Por la mañana, no antes de las diez, el Chiche llegaba sonriente a desayunar. Solía estar de buen humor durante las primeras horas del día y, antes de sentarse a tomar el desayuno en la mesa reservada para la familia, bajaba las escaleras estirando los brazos y diciendo: “¡Qué lindo que es pishar!”. Adela le preparaba las tostadas y el café en una cafeterita plateada que colocaba directamente sobre el fuego.
A las once de la mañana empezaban a llegar los empleados y los proveedores, y el Chiche supervisaba personalmente cada lote de productos que traían. Nunca parecía del todo conforme con la calidad de la materia prima, y si lo estaba, no lo demostraba. Aunque fueran excelentes y siempre terminara comprándolos, hacía una mueca de disgusto al probar el queso o el pan. El panadero se llamaba Rivetta, y traía el pan francés y las galletas en grandes bolsas de papel madera de color celeste en las que cabía un niño parado, y que al abrirse soltaban el perfume inconfundible de la corteza tostada. El Chiche abría una de las bolsas, probaba un pedacito de pan, fruncía la nariz y decía:
–Rivetta, sos berreta.
Rivetta se reía, porque sabía que al Chiche le gustaba jugar con los nombres. Y, con la seguridad de saber que su pan era el mejor de la ciudad, pasaba a dejar la factura por la caja.
–¿Le estás vendiendo a Montecarlini también? –le preguntaba el Chiche, sabiendo la respuesta.
Montecarlini era un restaurante céntrico que pertenecía a otra familia italiana, pero, según el Chiche, la calidad de su comida era mucho menor que la de la trattoria. Las dos familias tenían una relación distante y, aunque nunca habían llegado a enfrentarse abiertamente, existía una especie de duelo secreto entre la trattoria y Montecarlini. El Chiche lo consideraba un falso restaurante italiano, un lugar que había traicionado por completo sus raíces al ofrecer, además de los platos típicos, un rimbombante “menú de cocina internacional”. Era cierto que la trattoria también había tenido que adecuar su oferta al gusto argentino sirviendo comidas que no eran estrictamente italianas, como milanesas a la napolitana, papas fritas y bifes de chorizo, pero Montecarlini había ido aún más lejos: su menú incluía platos extravagantes –y para el Chiche, ridículos– como alitas de pollo al estilo texano, ensalada César y hamburguesas con queso. Cada vez que sus sobrinos le decían: “A Montecarlini le va bien… ¡ya abrió dos sucursales!”, el Chiche resoplaba y exclamaba:
–¡Boh!
Cuando los dueños de Montecarlini salieron en la tapa del diario marplatense por haber ganado el codiciado Tenedor de Bronce de la asociación gastronómica local con su plato “paquetitos María Mabel”, los sobrinos del Chiche volvieron a la carga: había que seguir el ejemplo de Montecarlini, poner otro local, incluso considerar la posibilidad de abrir una sucursal de la Trattoria Napolitana en Buenos Aires. Pero el Chiche odiaba la idea de poner el nombre de la familia en un lugar manejado por un desconocido, no saber quiénes eran sus clientes ni poder conversar con ellos, y dejar en manos extrañas la supervisión diaria de la salsa y la masa de los sorrentinos.
También le disgustaba que sus proveedores les vendieran a otros, aunque compartir a Rivetta, que era insuperable, en el fondo resultaba un beneficio. En las noches de verano, cuando el restaurante rebosaba de gente y se acababa el pan para rellenar las paneras, Susana –la cajera a la que el Chiche llamaba Marta– levantaba el teléfono y discaba desesperada el número de Montecarlini:
–Te hablo de la trattoria. ¿Tenés pan de Rivetta?
Del otro lado de la línea una mujer que cumplía su misma función en la competencia le respondía secamente:
–Tenemos.
Entonces un cadete de la trattoria salía corriendo hasta el local de la calle Corrientes y volvía, para el alivio general, con una gran bolsa celeste bajo el brazo.
Lo mismo sucedía cuando era Montecarlini el que se quedaba sin pan. Susana atendía el teléfono y luego de unos segundos calculados, con tono despectivo, decía:
–Tenemos.
A los pocos minutos, un cadete con la casaca verde de Montecarlini entraba corriendo a la trattoria para llevarse la bolsa de papel celeste.
El pan crujiente y suave de Rivetta era la única vía de comunicación entre los dos territorios enemigos, la única prenda de paz en una guerra jamás declarada.
Electra también vivía en el piso de arriba del negocio, en una habitación contigua a la de su hermano, y su función principal era supervisar a las cocineras y, sobre todo, que no escatimaran ni derrocharan harina, tomates o mozzarella. Hacía muchos años Electra se había casado con un hombre bastante mayor que ella que se llamaba Simonelli. Era ferroviario, y como muchos ferroviarios, se había jubilado joven, a los cuarenta, y por ese motivo la familia lo criticaba. Cuando se casó con Electra ya había dejado el ferrocarril y, sin ocupación ni pasatiempos, se dedicaba a señalar los errores y los problemas que veía en la administración del restaurante. Al Chiche lo irritaba profundamente y cuando hablaba de él lo llamaba “verme”, que quiere decir gusano.
Después de que Simonelli murió, Electra se fue a vivir con su hermano para ayudarlo en la supervisión de la trattoria. Ella no tenía hijos y, como muchas mujeres sin hijos, se había convertido en la guardiana de la memoria familiar: sabía las recetas de todos los platos italianos que se servían en el restaurante, como los panzerotti de queso o la torta pastiera, y de muchas otras comidas tradicionales que no estaban incluidas en el menú pero que ella cocinaba para la familia en ocasiones especiales.
En la trattoria había cocineras, como Facha Farina, que formaban parte del personal desde los comienzos, cuando la sorrentinería no era más que un pequeño emprendimiento que funcionaba dentro del hotel que los padres del Chiche habían puesto apenas llegaron a la Argentina. Con el paso del tiempo, la mujer se había convertido en la cocinera más antigua, y por esa razón ocupaba la mesada central de la cocina y tenía la importantísima tarea de preparar a diario los sorrentinos. El Chiche confiaba en ella por completo, y le gustaba que fuera una mujer eficiente y de pocas palabras, con la que nunca era necesario discutir.
La encargada de la isla de los postres era una santiagueña que vivía en Mar del Plata desde hacía muchos años. Usaba anteojos grandes y una cofia verde y cada vez que preparaba la crema chantilly para el postre catrosho cantaba alguna chacarera de los Hermanos Ábalos al ritmo de la batidora eléctrica.
Los mozos usaban una casaca blanca con el nombre Trattoria Napolitana bordado en letras verdes y rojas en el bolsillo. Todos, cocineras y camareros, se cambiaban en un entrepiso que había arriba del salón y que funcionaba también como depósito y despensa. Ahí se guardaban vinos, cajas y los comestibles que no necesitaban refrigeración. Poco antes de abrir las puertas al público, cuando los empleados ya habían terminado de comer y se habían vestido con su ropa de trabajo, la trattoria se ponía en marcha. Facha Farina hacía una rosca de harina sobre la gran mesada de mármol a la vista de todo el mundo y poco a poco la iba deshaciendo con las manos para preparar los sorrentinos del día. Cuando la masa estaba lista y estirada, colocaba sobre ella una larga hilera de montoncitos de relleno, que cubría con más masa y luego cortaba con un vaso de metal, haciendo movimientos rápidos y precisos de la muñeca. Después, los sorrentinos esperaban prolijamente acomodados en grandes fuentes metálicas superpuestas hasta que llegaba el momento de echarlos al agua hirviendo.
Mientras tanto, otra de las cocineras encendía la parrilla y el horno y una tercera se encargaba de la freidora, una enorme olla de hierro llena de aceite que debía ser manipulada con extremo cuidado. La cocina tenía dos grandes máquinas picadoras: una se usaba para la carne y la otra, exclusivamente para triturar los tomates de la salsa que acompañaba a los sorrentinos. Electra siempre estaba cerca cuando se preparaba la salsa. La probaba en cada una de sus etapas de cocción y sabía la cantidad exacta de sal, aceite de oliva, ajo y laurel que había que usar para lograr el equilibrio justo. También supervisaba los cajones de tomates que traían los proveedores para que fueran lo más parecidos posible a los tomates San Marzano, rectangulares y puntiagudos, que se cultivaban cerca de Nápoles. Cuando el Chiche la escuchaba hablar de los tomates San Marzano, decía, para molestarla:
–Boh, los tomates son de América, regalo de los aztecas. –Y luego agregaba–: ¿Te acordás cuando éramos príncipes y princesas y nos reuníamos alrededor del fuego, antes de la llegada de los españoles?
Electra no respondía, solo ponía los ojos en blanco, pero los sobrinos que estaban cerca respondían que sí, que se acordaban.
Mientras no tuvieran mesas que atender, los mozos eran los encargados de rallar el queso, rellenar las paneras con pan de Rivetta, fajinar las copas y disponer la vajilla sobre las mesas.
A cargo de la caja no solo estaba Susana (“Marta”) sino también algún sobrino o sobrina de turno que tomaba las comandas de los mozos cuando empezaban a llegar los clientes y atendía el teléfono diciendo: “Trattoríííía”. Muchos clientes solían hacer pedidos telefónicos y se aparecían un rato después con su propia fuente enlozada bajo el brazo.
El Chiche los recibía a todos –jóvenes y viejos, conocidos y extraños, famosos o anónimos– con gran cordialidad. Recordaba el nombre o alguna característica de cada persona que hubiera pasado alguna vez por el local. Le gustaba sentarse a la mesa de la gente y charlar un rato, y los clientes se sorprendían de lo variada que era su conversación y de lo mucho que sabía de una gran cantidad de temas. Sus temas de conversación favoritos eran Italia, el cine italiano y el de Hollywood, la historia de la antigua Roma –sobre todo los reyes etruscos–, la mitología griega, la historia judía y el psicoanálisis de Freud, pero podían variar de acuerdo con los libros que estuviera leyendo en ese momento y llegaban a incluir: los grupos étnicos minoritarios en el mundo, la guerra ruso-japonesa, el espiritismo, el rey Enrique viii de Inglaterra y la creación de la iglesia anglicana, los viajes de Darwin o la decadencia del Imperio Inca.
A veces llegaba a comer un matrimonio solo y el Chiche, que se sabía los nombres de toda la familia, preguntaba por cada uno de los ausentes: “¿Y Martín? ¿Y Claudia? ¿Y Federico? ¿Y tus padres? ¿Y el doctor Magnoli?”. Lo hacía para lucirse, porque no bien le respondían, preguntaba en seguida por algún otro. Cuando la misma gente volvía, tiempo después, el Chiche metía en la conversación como al pasar, también para lucirse, lo que habían contado la última vez.
El turno del mediodía terminaba a alrededor de las tres de la tarde. Entonces el Chiche se retiraba a su habitación en el piso de arriba a dormir la siesta acompañado de Adela y los empleados se iban unas horas a descansar. Algunos, como Facha Farina, que vivían lejos de La Perla y les resultaba imposible ir y volver a sus casas en esas horas libres, subían al entrepiso donde estaban los vestidores y las cajas de vino y se armaban unas camas improvisadas con bolsas de lavandería en las que se echaban a dormir hasta que el sol empezaba a bajar.
A eso de las seis de la tarde todo volvía a empezar. El turno de la noche podía terminar a la una o a las cuatro de la mañana, dependiendo del momento del año, y entonces había que lavar la vajilla, limpiar la cocina, subir las sillas a las mesas, barrer los pisos, meter manteles y servilletas sucios en bolsas de tela y dejar enfriando el aceite de la freidora para poder descartarlo por la mañana. Cuando se retiraba el último de los comensales, una de las cocineras agarraba la enorme olla de aceite hirviendo con dos repasadores y cruzaba la cocina como un rey que va a la guerra al grito de “¡Voy quemando!”. Todos daban un paso atrás y le hacían espacio hasta que la mujer desaparecía por la puerta del patio.
También había que hacer el conteo de caja, limpiar los baños, apagar los artefactos eléctricos y dejar el lugar en condiciones para que todo se repitiera de la misma manera en el despacho del día siguiente.
Después de despedir a todos y echarle una última mirada al salón desierto, el Chiche cerraba con llave la trattoria desde adentro y subía la angosta escalera verde hacia su habitación recitando: “Casa mia, casa mia, per piccina che tu sia, tu mi sembri una badia”, que en italiano quería decir que, por más pequeña que fuera su casa, a él le parecía grande como una abadía.