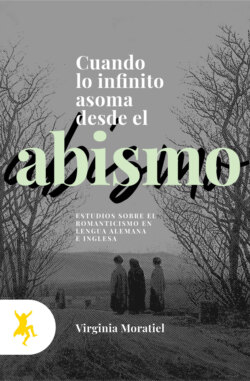Читать книгу Cuando lo infinito asoma desde el abismo - Virginia Moratiel - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. De poetas y locos: la enajenación en el romanticismo
ОглавлениеIntentar establecer de un modo rígido los límites de un movimiento literario y filosófico tan complejo como fue el romanticismo, vastamente extendido en el tiempo por Europa y América, resulta una tarea ímproba. En esa búsqueda es posible perderse hacia atrás, siguiendo una cadena sin fin de antecedentes prerrománticos, o hacia el futuro, sin poder detenerse de manera concluyente en ninguno de los epígonos, porque su impronta en la cultura occidental ha sido tan profunda que aún perdura en nuestros días. Sin embargo, si flexibilizamos un poco la cronología tratando de encontrar esas imágenes que lo definan mejor que mil palabras, se podría decir que la época del romanticismo está enmarcada entre la conmovedora efigie de dos poetas naufragando en el abismo de la locura. Y seguramente, todos estaríamos de acuerdo en que hemos acertado al fijar ese impreciso instante de inicio y final, porque lo hemos hecho a partir de una actitud que, si bien parece extrema, caracterizó a este movimiento.
El comienzo se encuentra en una torre frente al río Neckar en Tubinga, donde camina casi sin pausa, hablando en voz alta consigo mismo y recitando sus propios versos el más excelso de los poetas alemanes, adalid y vigía de sus compañeros románticos. Un Hölderlin huraño, malhumorado, pero pacífico, que fue acogido allí después de pasar dos años ingresado en la vecina clínica psiquiátrica del Dr. Autenrieth y de ser declarado incurable. Su enfermedad mental, tal vez una esquizofrenia catatónica, manifestó sus primeros síntomas poco antes de morir Susette Gontard, su amor imposible, oculto y prohibido. Sigue escribiendo poemas de elevación sobre la naturaleza y de una gran transparencia espiritual que firma como Scardanelli, aunque ya no sean tan bellos como los de antes. Prodiga reverencias a cualquiera que vaya a visitarlo, otorgándole títulos de toda clase: su majestad, su santidad, señor barón. Y aún le gusta tocar el piano, improvisando en uno que le regaló la princesa von Homburg, al cual le cortó varias cuerdas. No consigue concentrarse. Es incapaz de captar una idea y mantener su claridad para desarrollarla y relacionarla con otra análoga. Vive en su mundo interior. Parece que todo lo externo le molestase y quisiera desentenderse de ello con un lenguaje deslavazado, que Paul Celan retrata tan bien en su poema «Tubinga, enero»… «Pallaksch»… «Pallaksch»… Su mente se irá desgranando poco a poco hasta morir treinta y seis años después.
Como si se tratara de un espejo enfrentado que refleja la primera estampa deformándola, la etapa romántica concluye con la imagen de un arcón abandonado en el puerto de Richmond. Pertenece a un hombre que pretende llegar a Nueva York y se ha subido a un barco que acaba de zarpar hacia Baltimore. Se le ha olvidado la maleta, quizás porque —según él mismo dijo— siempre estuvo loco con largos intervalos de horrible cordura. En su bipolaridad, sufre accesos de lucidez y furia creadora alternados con interminables momentos de desesperación, acompañados de adicciones al juego, el alcohol, el opio, las peleas y las mujeres. Unos días más tarde lo recogerán en una taberna de la ciudad de Baltimore, borracho, semiinconsciente, vestido con una ropa que no le pertenece y aspecto de indigente. Tiene alucinaciones y dice cosas ininteligibles. Da la impresión de que padeciese delirium tremens. Poco después morirá en una habitación de hospital llamando a un tal Reynolds con desesperación, al explorador que le había servido de inspiración para perfilar a Arthur Gordon Pym, su propia criatura imaginaria. Igual que ella, tal vez lucha en su desvarío por sobrevivir a un naufragio, evitando ser engullido por la noche tenebrosa del océano helado entre escenas de canibalismo y cadáveres en descomposición. Es poeta, aunque la miseria lo llevó a escribir narraciones góticas y de terror. Se trata del inventor del cuento moderno y se llama Edgar Allan Poe.
Puede que la idea de que la locura sea peculiar del romanticismo parezca una exageración y, en cierto sentido, lo es. En las culturas primitivas siempre se ha creído que los poetas recibían su don de componer como una gracia divina y que, a través de ellos, hablaban los dioses y, por eso, en la Grecia arcaica comenzaban sus versos invocando a las Musas. Incluso se decía que mostraban «entusiasmo», es decir que habían sufrido un rapto divino, porque en ellos se encarnaba una divinidad a quien prestaban su voz. Así se explicaban sus comportamientos enajenados y se prescindía de atribuirles plena responsabilidad en sus palabras, suponiendo que realmente no eran conscientes de lo que proclamaban. La praxis poética se entendía entonces como una forma de posesión, cuyo resultado era el delirio o —dicho de otra manera— el poema del cual el propio autor muchas veces no podía dar razón o explicación. A esta figura del vate que, desbordado por la pasión, en el fondo expresa una idea universal, alude Platón en el Fedro, entre las cuatro formas de manía: la profética, la mistérica, la erótica y la poética. Se trata de un tipo de demencia que también afecta al enamorado o al filósofo y que reaparece en El Banquete sosteniendo en parte su concepción del arte. Vuelve a surgir en el renacimiento y, por supuesto, también en el romanticismo. Claro que este desbordamiento, que no es sino el aliento de la inspiración, nunca llega a buen término si se mantiene en la pura irracionalidad, porque —como solía decir Borges— sólo hay arte cuando la locura es razonable. Mucho antes que él, también lo había reconocido Schelling —por cierto, un hipocondríaco— cuando afirmó que lo inconsciente tiene que ajustarse a una forma y que, sin el aprendizaje de una técnica, por mera espontaneidad, no se puede hacer ninguna obra digna de ser tenida en cuenta. Dicho de otro modo, lo estético exige que el abismo se aprecie desde el borde sin traspasarlo, sin arrojarse al vacío que todo lo devora. Esto último fue lo que le ocurrió a Alejandra Pizarnik. De hecho, cuando sintió que la piedra de la locura empezaba a quebrantar el poema, cuando intuyó que el tejado del lenguaje se desgarraba en jirones y la dejaba a la intemperie, entonces ya no pudo escribir más y se suicidó.
Pero volvamos a las imágenes que evocábamos al principio. Vemos aquí dos versiones distintas de la locura que conducen respectivamente a un arte de lo sublime y otro de lo siniestro, como si fueran el lado luminoso y el reverso sombrío de un mismo proceso que consiste en el desmoronamiento de la personalidad individual y su absorción por lo absoluto. La primera se corresponde con una época, la de la Frühromantik, surgida de la esperanza de un cambio espiritual en el mundo, de una revolución cultural paralela a la acaecida en Francia, que conseguiría reunir la verdad y el bien en la belleza, y que finalmente sólo se plasmó en el ámbito estético sin llegar nunca a concretarse en una transformación política y social. La segunda representa el ocaso del movimiento literario que se había iniciado con Hölderlin. Lo llamamos «romanticismo oscuro» e, imbuido de melancolía y pesimismo, concierne a un tiempo en que la modificación del orden externo se percibe ya como imposible. Sin embargo, para la mirada corriente hay un elemento común a ambas escenas, y esto es que la enajenación y la genialidad van de la mano.
De hecho, en los testimonios del carpintero Zimmer, el casero de Hölderlin insiste en que el poeta no está loco estrictamente hablando sino que se trata de un visionario que ha perdido la cabeza a fuerza de saber, igual que cuando un vaso está demasiado lleno y, al taparse, termina por estallar, esparciéndose todo lo que había en su interior. Es como si lo absoluto se hubiese apoderado de él y lo inundase desde dentro. En el contraste con esa divina plenitud interna, ya nada de lo humano puede interesarle. Algo parecido ocurre con Poe, quien advierte que «la ciencia no nos ha enseñado aún si la locura es o no lo más sublime de la inteligencia». Pero en él no parece haber un sentimiento de abundancia sino más bien de carencia, una herida que drena al yo hasta su muerte y lo angustia, porque en esa grieta se albergan todos sus temores y sus fantasmas más íntimos. Como él mismo reconoce, «los monstruos más temibles son los que se esconden en nuestras almas». Podría decirse que dicha abertura es la guarida del mal y de la negación.
De este modo, ambos autores constituyen el ejemplo de dos estados dinámicos frente al mundo con dirección contraria: uno de expansión y otro de inhibición o vaciamiento. Y aunque las fuerzas en juego parezcan ser de naturaleza sobrehumana y, por tanto, puedan asimilarse respectivamente a ciertos fenómenos básicos del cosmos como la explosión de una supernova o el agujero negro, que absorbe toda la energía en derredor, es evidente que operan desde las entrañas del individuo y, por eso, al manifestarse, lo destruyen imponiendo en su entorno el ser o la nada, la luz o la oscuridad. A pesar de la diferencia en la dirección de estos movimientos, que no son otra cosa que las potencias que rigen la creación en general y los procesos imaginativos en particular, ambos se desarrollan desde una raíz común que explicaremos más adelante. Y, obviamente, su efecto en el caso de los dos escritores que vimos es parecido. La reacción consiste en autodestruirse y no afrontar la realidad, creando un universo paralelo. Cuando dicha creación desplaza a lo existente y termina por sustituirlo, se convierte en locura. Pero cuando se distingue de él, delineando claramente los límites entre lo objetivo y lo subjetivo, puede plasmarse de distintas maneras, por ejemplo, ofreciéndose como propuesta de transformación del mundo y entonces se trata de un proyecto práctico, o cerrándose sobre sí misma para volverse autónoma y provocar con su contemplación un profundo goce interior que afecta a los registros sensitivo, intelectual o emocional, y permite ahondar así en la comprensión de la realidad. Entonces nos encontramos frente a una obra de arte. Por eso, el artista, el gran reformador moral o político y el loco son asociados por el sentir común. Cada uno a su manera, tienen la audacia de querer cambiar la realidad en que les tocó vivir porque, como los videntes, son capaces de atisbar en este universo otros niveles (futuros, pasados o presentes), verdaderos magos —como diría Novalis—. Su obra es un grito de libertad, una protesta y una denuncia contra un mundo que detestan o desprecian. Y por eso, a todos ellos se les puede aplicar la famosa frase de Heinrich Heine, el último poeta del romanticismo alemán:
La verdadera locura es tan rara como la verdadera sabiduría. Quizá no sea sino la sabiduría misma que, cansada de descubrir las vergüenzas del mundo, ha tomado la inteligente resolución de volverse loca.
Entre las figuras de estos dos dementes esclarecidos que marcan el inicio y el final del romanticismo se despliegan, como en un abanico, los personajes creados por los diversos integrantes del movimiento. Salvando las diferencias que existen entre todos ellos, se puede decir que siempre se encuentran perdidos, abandonados por los dioses, inmersos en una noche metafórica y arrinconados entre unos límites que quieren superar. Después de haber vivido el olvido del ser, aguardan el reencantamiento del mundo. Básicamente, son inadaptados. Los héroes de las primeras obras románticas encarnan seres revolucionarios e idealistas que, enfrentados a la realidad artificial, mostrenca y reductora, creada por la razón teórica y esgrimida con severidad por una burguesía que acaba de nacer, aspiran a encontrar un mundo de justicia, libertad y creatividad. Hiperión, por ejemplo, critica las limitaciones de la razón ilustrada cuando dice que «el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona»1, pero nunca defiende la sinrazón sino la vuelta a una mítica y armoniosa Edad de Oro, que ha de presuponerse frente a ese mundo caído. Sin embargo, al unirse a la lucha por la independencia buscando la realización concreta de esa libertad universal a través de unas reivindicaciones…
¡Que cambie todo a fondo! —dice Hiperión—. ¡Que de las raíces de la humanidad surja un nuevo mundo! ¡Que una nueva deidad reine sobre los hombres, que un nuevo futuro se abra ante ellos! En el taller, en las casas, en las asambleas, en los templos, que cambie todo por todas partes.2
… pero, al querer concretar su plan, el protagonista descubre los grandes obstáculos que se oponen a su ejecución. En definitiva, comprende que la realización práctica desmiente el ideal y lo hace imposible, porque nada perfecto puede existir en el ámbito terreno. De un modo parecido a como lo había planteado Schiller en Los bandidos, su lucha por la libertad en el mundo real se convierte en vía para desarrollar la injusticia de quien, al afirmar sin reservas su principio político, comete atrocidades y delitos. Pactar con los otros es negar en parte la libertad, significa dar pábulo a perspectivas e intereses particulares que inclinan el proyecto en uno u otro sentido y lo convierten en algo condicionado. Por eso, Hiperión termina refugiándose como un eremita en ese absoluto de vida que es la naturaleza. El mismo absoluto, al que se entrega Empédocles cuando, desilusionado por sus compatriotas, quienes lo admiran como a un dios, decide restituirse a su lugar relativo y se suicida arrojándose al Etna para fundirse al magma que recorre la tierra desde lo profundo.
Una frustración semejante se da también en Enrique de Ofterdingen, si prescindimos del hecho de que la obra homónima está inconclusa y la aceptamos tal cual se presenta en el manuscrito de Novalis. El héroe sale en busca de la flor azul, de la poesía, para volver a embrujar el mundo a través de la imaginación y gracias a la fuerza del amor porque ese mundo se ha vuelto descarnado, frío, cubierto de hielo, después del abandono de Sofía, la sabiduría, quien, a la vez, se identifica también con la naturaleza. Es cierto que Enrique afirma que «el mundo superior se encuentra más cerca de lo que ordinariamente pensamos y que en esta vida ya estamos viviendo en él»3. Pero es menester despertarlo porque está anquilosado bajo el peso de una inteligencia puramente teórica y pragmática. También aquí se condena a la razón que ha apartado al hombre de su entorno natural y se anuncia la siguiente crítica romántica, dirigida directamente hacia la técnica.
En suma, éstos son todavía locos lindos que rezuman utopía y, al poner en marcha su ideal y buscar anhelantes su ejecución, se frustran en la recomposición de lo absoluto. Sin duda, dejan el agrio sabor de boca que entraña la decepción, pero no se regodean ante el fracaso ni desarrollan vías alternativas, como sucederá a medida que el romanticismo avance. La aparición de Fausto en escena dará un giro al panorama, porque entonces los desvaríos del conocimiento se aliarán con el mal, la inteligencia caerá en manos de lo irracional, de las pasiones más inconfesables. Y, aunque al final el héroe sea rescatado por Margarita y las huestes angelicales del bien, la obra de Goethe representará la ruptura que inicia el romanticismo oscuro.
E. T. A. Hoffmann es uno de sus más eminentes representantes con sus cuentos de terror. En ellos se ve actuar a la razón analítica, la misma que descompone el objeto del conocimiento y es la base de la lógica, intentando adueñarse del mundo y recreándolo a través del mecanismo, como ocurre con los relojes o los autómatas y, hoy en día, con las computadoras. Se trata de una inteligencia que desvaría en su afán de remedar la labor divina de creación y que —según dice Hoffmann en Los elixires del diablo— «es la misma locura que te acompaña para sostener tu razón» y termina por generar monstruos. La presencia de estos artilugios genera inquietud porque no se los reconoce como familiares ni pertenecientes al mundo real. Son extraños a él, pero están en él destruyendo su continuidad, provocando lo que Schelling primero, y Freud después, llamaron el sentimiento de lo «siniestro» (das Unheimliche), esa emoción que despierta aquello que, debiendo haber quedado oculto, se ha manifestado y, precisamente por eso, produce malestar, incluso conduce a la demencia cuando se averigua que se ha sido víctima del engaño. Éste el caso que nos presenta «El hombre de arena», donde un estudiante se enamora de Olimpia, una muñeca encantadora a quien confunde con una mujer real. Al descubrir que se trata de un ingenio mecánico, enloquece y se suicida. Otros fenómenos siniestros que trata Hoffmann en sus cuentos son los vampiros, el sonambulismo, la telequinesia, el magnetismo, la premoción, el sueño y la telepatía. El vuelco hacia lo irracional representa un rechazo frente a la presión normativa de una sociedad que nivela a sus miembros y discrimina a quienes no se someten a sus directrices. Constituye, además, una repulsa contra la industrialización que amenaza a los individuos.
Dado que estos caracteres se irán acentuando cada vez más, los siguientes personajes literarios terminarán hundidos en un completo desquiciamiento. En el Lenz de Georg Büchner, por ejemplo, nos encontramos ante la primera descripción en la historia de la literatura universal de la angustia sentida por un esquizofrénico, un impresionante testimonio sobre el escritor del Sturm und Drang que terminó suicidándose. Su autor, un joven de veintiún años, escribió el texto en Estrasburgo, donde se había refugiado por razones políticas en un estado anímico desolador, del que daba cuenta en una carta de marzo de 1834:
Ni siquiera me queda la voluptuosidad del dolor y del deseo. Desde que atravesé el puente del Rin, estoy como aniquilado por dentro, no nace en mí un solo sentimiento. Soy un autómata, me han quitado el alma.4
Su personaje, obsesionado con la muerte y lo divino, intentando devolver la vida a una niña fallecida —como si fuera capaz de canalizar a través de sí el milagro de la resurrección— expresa lo que él mismo no se permitía decir:
Aquel desgarramiento dentro de él, la música, el dolor, le conmovieron hondamente. El universo estaba ante él en carne viva y le causaba un profundo e indecible dolor. Ahora otro ser se inclinaba sobre él, temblorosos y divinos labios que se bañaban en sus propios labios; subió a su solitario aposento. ¡Estaba solo, solo!5
En el Woyzeck, también de Büchner, se aprecia una turbadora puesta en escena sobre cómo la explotación y la humillación constantes llevan a la locura, en un anticipo del concepto foucaultiano de biopolítica. El protagonista, barbero militar, es un hombre ingenuo y obediente, que recibe un trato vejatorio por parte de la autoridad. A causa de su pobreza se lo considera incapaz de tener moral. Y, en efecto, carece de independencia. Su vida es instrumentada por quienes lo mandan y él responde de manera automática aceptando la orden como si se moviese al tirón de los hilos de un titiritero. Hasta que al final, cual si fuera una cobaya de laboratorio, es convertido en objeto de un experimento médico. Traicionado por su esposa con su mismo victimario, termina por apuñalarla. Esta pieza teatral se considera la antesala del expresionismo y, a pesar de estar inconclusa, ha inspirado la ópera homónima de Alban Berg, la extraordinaria película de Werner Herzog, un musical americano y una canción de los rockeros argentinos Fito Páez y Luis Alberto Spinetta.
En Inglaterra, el romanticismo transita por derroteros parecidos a los de Alemania. Los primeros jóvenes poetas, como Wordsworth, Coleridge o Southey, son radicales que admiran la Revolución francesa, de cuyo desenlace pronto se desilusionarán, aunque retendrán la utópica idea de una pantisocracia, una comunidad de bienes, libre e igualitaria, que tratarán de implantar sin éxito en Pennsylvania. No sólo recorren Europa sino que viajan ex profeso a Alemania para informarse sobre el desarrollo del idealismo a partir de Kant. Como resultado, siguen y profundizan los principios estéticos de Schelling, especialmente en lo referido a la intuición y a la imaginación. Poco a poco, entre ellos se va dibujando el perfil del poeta romántico, impulsivo y desequilibrado, que desafía las normas impuestas. Comienza con la estampa de un polémico y rebelde Lord Byron, quien escandaliza a la sociedad con desplantes imprevisibles, además de una vida llena de viajes, aventuras amorosas prohibidas y la intervención en una guerra que le es ajena, la de la independencia griega, la misma en la que había participado el protagonista de Hiperión. Y culmina finalmente en la figura de John Keats, aquejado de lo que entonces se llamaba melancolía, es decir, con momentos de entusiasmo y largos períodos de languidez y depresión, consecuencia de una infancia infeliz marcada por la orfandad, una salud delicada, los altibajos económicos, un amor oculto que no llega a consumarse y la muerte de sus más allegados a causa de la tuberculosis, enfermedad de la que él mismo murió con treinta y seis años.
Como efecto de vidas tan azarosas, hostigadas por el sufrimiento físico y psíquico, no es de extrañar que estos escritores encuentren en la poesía —como dice Coleridge— una posibilidad de huir de la realidad y que incluso se adicionen al opio, aunque sea por causa del uso medicinal indiscriminado del láudano. A resultas de esta última drogodependencia, Coleridge escribe poemas magistrales de una estética alucinógena cercana a la ensoñación, tales como «Kubla Khan» o la «Rima del antiguo marinero».
En el caso de Keats, quien además estudia farmacia y llega a ejercer como cirujano, es decir que conoce la filosofía holística de la naturaleza predominante en su tiempo, no sólo cree en la capacidad del arte para despertar el espíritu dormido que anida en el interior de todos los fenómenos sino en su valor terapéutico, en su potencial para sanar la principal herida humana, surgida del contraste entre lo eterno y lo fugaz. En consecuencia, se opone a la racionalidad científica ilustrada, simplemente porque estropea el sentido de la belleza. Ejemplo de ello se encuentra en su poema «Lamia», una queja sobre el desencantamiento que sufre la visión cotidiana, pero cautivadora, del arco iris ante la explicación de Newton sobre la descomposición de la luz al pasar por un prisma. Así, Keats encuentra en la poesía un phármakon, a la vez un veneno y un remedio, «cicuta y narcótico» —según afirma en «Oda al ruiseñor»—, una bebida alucinógena que hace soportable el desgarramiento del alma, llamada a convivir con la belleza perenne, pero obligada a enfrentarse al dolor y a la podredumbre de la enfermedad que la corrompe en el tiempo, hasta desvanecer al individuo, cuyo nombre —de acuerdo con su propio epitafio— está escrito en el agua.
Keats desarrolla la paradoja que entraña la eternidad de la belleza en la inmanencia de lo finito, a través de imágenes poderosas de gran originalidad colocando en un mismo nivel vida y muerte, ficción y lucidez. Construye un panorama fantástico con visos de realidad, cuyo objetivo consiste en hacer evidente que la vida sólo es un espejismo que confunde, desorienta, aproximándose demasiado a un delirio incomprensible. Al fin y al cabo, se funda en un enigma que sólo podría resolver el arte. Por ejemplo, en Endimión narra la historia de un pastor cuyos encantos enamoran a Selene, la diosa luna, quien, deseosa de no perderlo nunca, ruega a Zeus que le conceda la inmortalidad. Sin embargo, éste le otorga la perenne supervivencia con la condición de que no despierte jamás, mientras la luna vela cada noche su sueño perpetuo arrobada por su hermosura. En la balada «La Belle Dame sans Merci» (la bella dama sin piedad), expresa el desconcierto y el dolor que produce el desengaño, en especial el amoroso, ante una realidad pergeñada con la candidez de la ilusión. Narra la historia de un joven que encuentra en la pradera un hada bellísima, quien le ofrece su amor y lo lleva a una gruta, donde descubre que en verdad se trata de una bruja que lo ha tomado prisionero. El tema es un clásico de la pintura inglesa con versiones de varios autores prerrafaelitas, en cuyos cuadros suele aparecer un caballero en su armadura rendido ante una delicada mujer de larguísimos cabellos.
Pero, igual que ocurre en Alemania, a medida que el romanticismo en lengua inglesa avanza, la sociedad sufre una evolución similar a la de aquella nación y, probablemente, mucho más encarnizada. Así, la frenética carrera de la ciencia aplicada puesta al servicio de una industrialización creciente acentúa los rasgos de la enajenación. Esto se expresa en la literatura, especialmente en la prosa, que se decanta por una estética de lo siniestro marcada por el signo de lo gótico y del terror. Surge entonces un nuevo género de novela que logra extenderse más allá de la época romántica y tiene su propia evolución derivando, por ejemplo, hacia la ciencia-ficción.
También aquí la locura se exorciza al materializarse en personajes literarios. Los miedos interiores se expulsan fuera encarnándolos en fantasmas, monstruos o vampiros, que representan esa otra cara de la psique escondida en las profundidades inconscientes, como ocurre con Los misterios de Udolfo de Ann Ward Radcliffe o Drácula de Bram Stoker. En Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley resurge el tema de las criaturas artificiales —en este caso «el monstruo»— y vuelve a plantearse el desvarío de una razón instrumental que se siente omnipotente, a la vez que se le exige responsabilidad al creador, lo cual terminará por derivar hacia la figura del científico loco, que con tanto éxito se supo explotar después. Mientras tanto, la dinámica de la esquizofrenia se plasma a nivel individual en El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, pero también se muestra atendiendo a su repercusión colectiva en una sociedad trastornada, que enmascara sus miserias en la hipocresía, por ejemplo, en El retrato de Dorian Grey de Oscar Wilde.
A través de este recorrido por la locura tal y como se entiende en el arte romántico, se exhibe una vez más la tesis foucaultiana de la complementariedad de la cultura y la demencia, cuya relación es esencialmente política. De acuerdo con ella, el diagnóstico de enfermedad mental se construye siempre de manera relativa, asumiendo la óptica de la razón imperante en la época como patrón de normalidad. No hay duda de que, en este caso, el punto de vista adoptado para juzgar a los otros como locos es el de la razón científica que, convertida ya en una razón utilitaria, no se limita sólo a dar una explicación del mundo sino que interviene en él mediante la técnica. La inteligencia dominante aquí es la que sirvió de motor al capitalismo industrial, la misma que destruyó la individualidad al pasar de la manufactura a una producción maquinizada o en cadena y produjo la separación, desde entonces irremontable, del hombre respecto a la naturaleza. El arte romántico se enfrentó con rebeldía al avance materialista, adoptó una actitud de protesta ante esa objetivación desalmada que Marx llamaría «fetichismo de la mercancía». Y esto pone de manifiesto que la locura de la cual se alimentaba era también reactiva, porque había surgido de la discriminación de una sociedad que no toleraba la oposición a sus designios y que estaba dispuesta a encerrar en instituciones psiquiátricas o carcelarias a sus poetas, como ocurrió con Hölderlin durante los primeros años de su enfermedad mental o con Oscar Wilde, quien fue recluido en la Prisión de Reading a causa de su homosexualidad, igual que Paul Verlaine, aunque, en su caso, la excusa para ser juzgado fuesen los dos tiros que disparó a Arthur Rimbaud en medio de una apasionada disputa amorosa. Dado que la enajenación surgía al ponerse al margen de las normas sociales, su sola presencia implicaba una forma de oposición. Representaba lo marginado pugnando por hacerse un espacio en el mundo, el retorno de lo expulsado, de lo que debe permanecer oculto, con su exigencia de ser reconocido. Por eso, constituía una demanda de libertad.
En ella se expresaba un proceso de doble dirección. En principio, uno se vuelve insano por la presión del entorno social, pero la locura ya elaborada, en cuanto producto de los propios miedos internos, se devuelve al entorno actuando como una especie de parachoques que protege frente a la realidad mediante la creación de un mundo imaginario. Cuando el resultado del proceso es puramente creativo, cuando se trata de un juego cuyo fin es el goce, resulta liberador y estamos ante el arte. Su objetivo consiste en tender un puente sobre la brecha que separa la realidad y los anhelos proyectados sobre ella, en realizar un intento de síntesis que comunique a ambos mundos gracias a la imaginación. Los primeros románticos descubrieron que era posible superar los límites de la sensibilidad que delinea el mundo real y extender las alas para remontar por encima de las oposiciones en un vuelo incesante hacia lo infinito. Pero esto no era ingenuidad sino el reconocimiento lúcido, honrado, de que el esfuerzo humano jamás resuelve los conflictos de manera definitiva. Ésta es la posición de Novalis, también la de Keats, y la causa por la cual estos poetas padecen mayoritariamente de melancolía. En este sentido, la imaginación abandona sus posiciones una vez que las alcanza, porque se trata de una permanente inconformista, dado que es una capacidad negativa, «aquella por la cual —escribe Keats a sus hermanos— un hombre es capaz de existir en medio de incertidumbres, misterios, dudas, sin una búsqueda irritable del hecho y de la razón»6, o sea, oscilando sin adherir a una postura determinada, sin concluir ni decidir.
Aceptar la debilidad, la imperfección, e incluso celebrarla, refuerza la honestidad con que el poeta se enfrenta al mundo y constituye el principal motivo de sus fricciones con Percy Shelley, quien, pese a llevar una vida libertina, plagada de sobresaltos y desgracias, creía —como buen anarquista— en la perfectibilidad humana y en los beneficios sociales y políticos del arte. Para Keats, en cambio, este estado emocional conflictivo, caracterizado por la inquietud y la tensión que resultan de necesidades internas incompatibles con igual intensidad, amplía el campo de la imaginación más allá de lo mensurable y es la fuente misma de la poesía. Un arte sin concesiones que, en consecuencia, consigue llegar hasta la esencia de la vida y alcanzar la belleza en su identidad con la verdad.
Puede que esta actitud de indecisión sea en apariencia egoísta y poco comprometida con los que rodean al poeta. En cierto sentido, se opone a la interpretación schellingiana del arte, en cuanto fundamentación ontológica de la propuesta de Schiller de una educación estética que permitiría refinar la sensibilidad y alentar a la integración armoniosa tanto de las diversas facultades humanas como de los distintos hombres en la sociedad, para sostener espiritualmente la revolución política y evitar su involución. Sin embargo, la postura de estos otros jóvenes como Novalis y Keats, más pesimistas, resulta menos utópica y sigue enmarcándose también en el proyecto de una transformación incruenta que, a través del arte, ayude al hombre a acercarse a su más alto ideal. Sólo que en este caso se trata de una revolución permanente basada en una concepción radical de la libertad, que no se paraliza ni se queda perpleja ante la contradicción y la frustración de los ideales sino que avanza desafiante a través de ellas, aunque con cierta nostalgia, sabiendo que la meta resulta inalcanzable en su perfección.
Y si bien ésta es la faz melancólica de la locura romántica, la que resalta la precariedad del sujeto, fragmento de un todo que jamás podrá reconstruirse, también es posible encontrar una enajenación en la omnipotencia del yo traspasado por poderes espirituales sobrehumanos. Sobre ella se basa la idea de genio, la del individuo que se destaca por encima de la medianía generalizada, cuya demencia se identifica con la sabiduría, porque la praxis estética le permite una comprensión más plena de lo real. Paradójicamente, debido a que se vacía de sí mismo y deja que lo absoluto se canalice a través de él.
En el fondo, ésta es la figura que utiliza Hegel para construir esa curiosa «novela de formación» (Bildungsroman) que es la Fenomenología del espíritu, con la cual se cierra el romanticismo filosófico para hacerlo desembocar en un idealismo absoluto y sistemático cuyas consecuencias jurídico-políticas se oponen a las primitivas propuestas de sus compañeros de generación. Es cierto que Hegel procede siguiendo un método fenomenológico y que desde el inicio de la obra muestra cómo la conciencia vive su desgarramiento interno, su propia limitación, que se expresa en el ámbito externo, en su relación con la naturaleza y con sus congéneres. Pero precisamente lo experimenta al no comprender que forma parte de una estructura más amplia que, como sucede con el lenguaje, construye semánticamente el mundo, habitándose y actualizándose en cada uno de nosotros. El verdadero problema de la conciencia consiste en la creencia ficticia en el individuo y en su incapacidad para socializarse, para encontrar mediaciones que le permitan avanzar. Y éste es para Hegel el drama en que se debate el yo romántico, una conciencia desgraciada, siempre insatisfecha. Como es bien sabido, esta última es una figura que surge en su desarrollo histórico asociada al cristianismo. Se trata de una conciencia religiosa que enfrenta de modo directo lo infinito con lo finito evidenciando su radical diferencia. Pone a las criaturas, con la precariedad de su finitud, ante un dios omnipotente, igual que ocurre en el credo protestante, al cual pertenecen todos los primeros románticos (también los idealistas), una religión que inevitablemente toman como modelo, porque —según advierte Nietzsche— la filosofía clásica alemana es obra de teólogos encubiertos. Para Hegel semejante relación sólo consigue evolucionar dialécticamente en la medida en que se introduzca en ella mediaciones (sacerdote confesor, imágenes, santos y vírgenes), lo cual explica también esa asombrosa simpatía que los jóvenes poetas alemanes mostrarán más tarde por el catolicismo. La opción que ofrece consiste en profundizar en dicha figura y mostrar que es posible elevarla a partir de sus estados más primitivos, por ejemplo, desde la sensación, hasta convertirla en una conciencia feliz, perfectamente adaptada al mundo y, por tanto, a esa totalidad que se manifiesta materialmente en el nuevo Estado burgués, entendido como «un dios real», es decir, como un todo orgánico cerrado.
De este modo, el proceso que desarrolla la Fenomenología del espíritu explica la situación de su época a partir de una penetrante comprensión del atolladero descubierto por los románticos, esto es, de la impotencia histórica, real, de esa generación para enfrentar los poderes establecidos (sean las instituciones, las leyes o las costumbres), hasta el punto de convertir tal imposibilidad en una característica del ser humano para la que sólo puede encontrarse un paliativo en el arte. En esta obra Hegel busca una solución a dicho problema utilizando la creación artística de modo provisional, lo cual le permite apelar a la emoción, que conmueve a cada paso, y delinear un protagonista —la conciencia— que consiga en todo momento encarnar lo universal e identificarse con él desde su particularidad. La travesía se asemeja al itinerario de Jesucristo rumbo a la cruz en la que será sacrificado, porque su verdadero objetivo consiste en hacer estallar el resorte literario para abrirse a un género de discurso distinto, el de la filosofía. Dicho de otro modo, la Fenomenología destruye la ontología estética romántica utilizando astutamente sus propios instrumentos. La vía que la conciencia emprende aquí es «el camino de la duda o de la desesperación»7, pues en cada nivel ella edifica una visión del mundo que, llevada a su último extremo, se cuestiona y se derrumba al mostrarse contradictoria y, por tanto, ficticia. Con la absolutización de cualquier punto de vista particular, éste deja de ser verdadero, se destruye y, a la vez, también se disuelve la propia conciencia que lo creó. En cada recodo del trayecto, ella tiene que encarar su propia muerte y aceptarla para poder renacer de sus cenizas como el ave fénix. Al replantear toda su existencia, se ve obligada a admitir que su construcción anterior era una alucinación, una perspectiva subjetiva del mundo, resultado de su propia parcialidad, y eso la insta a cambiar de dirección e incorporarse a una totalidad más abarcadora, más objetiva, que le permita subir a un nivel superior. El camino de la sabiduría es —fenomenológicamente hablando— el del constante suicidio de la conciencia, un martirio plagado de sacrificio y dolor. Pero, dado que «lo verdadero es el delirio báquico en el que ningún miembro escapa a la embriaguez»8, esta marcha también es el trayecto por el cual ella se deshace de la locura y consigue curarse en un recorrido no sólo individual sino también histórico, porque —como decíamos— consiste en un proceso de socialización. A lo largo de él, la conciencia asume máscaras explícitamente relacionadas con la demencia. Son justo todas aquellas que implican un idealismo cerrado sobre sí incapaz de comprender que el mundo ya es su resultado. Por ejemplo, «el placer y la necesidad», «la ley del corazón y el desvarío de la infatuación» o «la virtud y el curso del mundo», conectadas con personajes de distintas obras románticas, como el Fausto de Goethe o Los bandidos de Schiller en los dos primeros casos y, en el último, con el Quijote, una novela que admiró a los jóvenes alemanes de entonces.
Por estos motivos, puede considerarse la Fenomenología del espíritu como el relato de una conciencia que, a fuerza de estar enajenada, decidió evadirse hacia la verdad absoluta para clausurar esa odisea del saber que antes describimos con las palabras de Heine. De este modo, la orgullosa razón intentaba cumplir sus pretensiones autoritarias. No podía resistirse a ordenar el mundo de manera definitiva, aunque fuera un despropósito desde la mira de cualquier ser finito. Y así, Hegel no hizo sino poner de manifiesto y canalizar en sus escritos la necesidad de su época por superar esa impotencia para transformar el entorno, a la cual la había arrojado la locura del romanticismo. Por supuesto, el filósofo también vivió esa incapacidad colectiva en carne propia, desde una perspectiva personal. De hecho, la redacción de la obra se produjo en uno de los momentos más caóticos o alocados de su biografía. Mientras Hegel escribía febrilmente para poder consolidar la posición académica, su entorno y su propia vida se desmoronaban dejándolo azorado, sin aliento. De hecho, durante el transcurso, el filósofo tuvo con su casera un hijo ilegítimo, lo cual fue para él un gran disgusto por el temor al descrédito que esto podía acarrearle. Según su propio testimonio, terminó la obra el mismo día en que vio a Napoleón, a quien consideraba la encarnación del espíritu del mundo, inspeccionar montado a caballo la ciudad de Jena. Y poco después, con los pliegos del prólogo de la Fenomenología en el bolsillo, esa última entrega que le faltaba hacer a su editor, huyó de su casa sin dinero, sin trabajo, sin saber a dónde ir, mientras los soldados franceses invadían la ciudad. No es de extrañar que con esta obra llena de inquietud romántica quisiera exorcizar esos tiempos de profunda incertidumbre y sufrimiento poniéndoles un rotundo final.
1 Hölderlin, Friedrich, Hiperión (tr. Jesús Munárriz), Hiperión, Madrid, 1976, p. 26.
2 Ibid., p. 125.
3 Novalis, Himnos a la noche. Enrique de Ofterdingen (ed. Eustaquio Barjau), Editora Nacional, Madrid, 1975, p. 205.
4 Büchner, G., Obras completas (tr. Carmen Gauget), Trotta, Madrid, 1992, p. 235.
5 Ibid., p. 142.
6 The Letters of John Keats (1814-1821), ed. by Hyder Edward Rollins, Cambridge University Press, Cambridge, 1958. Carta de diciembre de 1817.
7 Hegel, W. G. F., Fenomenología del espíritu, «Introducción» (tr. W. Roces), FCE, México, 1966, p. 54.
8 Ibid., Prólogo, p. 32.