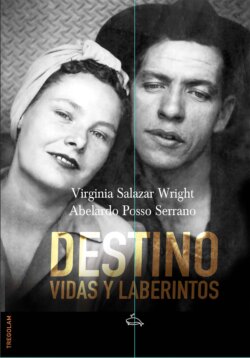Читать книгу Destino - Virginia Salazar Wright - Страница 7
ОглавлениеCapítulo IV
LA VIDA DESPUÉS DE AGOSTINO
A Paolo le bullía el cerebro, los recuerdos martillaban su mente. El patrón había llorado a su mujer por meses, amanecía y anochecía embrutecido por el vino que copa tras copa bebía frente al hogar de la gran casona o encerrado en el despacho, mientras la robusta nodriza se hacía cargo totalmente del cuidado del último vástago Pedemonte-Repetto.
Elsa, la nodriza, escogió el nombre de Giuseppe para el niño y pidió autorización del embriagado Agostino para bautizarlo en la iglesia del pueblo, don Camilo, el cura, pidió padrino y madrina, Elsa se presentó como madrina y el barbero aceptó ser el padrino. No hubo fiesta ni recepción alguna luego de la ceremonia, Elsa llevó en sus brazos a Giuseppe a su casa y todos dejaron por terminado el asunto, quizás habría que contar, otro día, a don Agostino que tenía un nuevo cristiano en su familia.
El pequeño Giuseppe y su hermana de leche, Giacoma, de origen incierto, crecieron siempre juntos, comían del mismo plato y, pasado el tiempo, más unidos se encontraban. Ya de adolescentes empezaron a notarse las diferencias, pues Giacoma odiaba las clases sociales y detestaba a los ricos y a los aristócratas, más a aquellos ostentosos, mientras que Giuseppe veía en todo la mano de Dios, siempre recurría al Creador para realizar la más mínima tarea: —¿Qué te parece si hoy hago tal cosa en la granja? —preguntaba mirando al cielo. Creía ver las respuestas de su inefable padre celestial y cuando el cielo se encapotaba quería decir que no contaba con la autorización divina, pero en sus afanes románticos dejó a un lado el consejo de Dios y cada día se acercaba más a Giacoma, se sentía ruborizado cuando rozaba su mano y las noches se quedaba dormido con el último recuerdo de las palabras o de las acciones de su hermana de leche. Al despertar corría para encontrarla, generalmente en la cocina, para contarle que, otra vez, soñó con ella.
Una de estas mañanas, Giuseppe siguió a Giacoma hasta el pequeño cobertizo, para darle más detalles de su ensoñación, y ella le contestó que era una persona muy práctica, que no soñaba ni se hacía ilusiones, pero que si alguna vez besara a alguien sería a Giuseppe.
Entornaron los ojos y se acercaron, sus cuerpos estuvieron muy juntos y ocurrió el destino práctico de Giacoma y se hizo realidad el sueño de Giuseppe. Como fue su vida, nuevamente juntos descubrieron el amor y notaron que en las caricias y los besos había muchas más razones para jurarse que no se separarían jamás. Giacoma se propuso seguir odiando a los ricos y poderosos, pero excluiría de su resentimiento a Giuseppe; mientras él pedía perdón a Dios por no haberle consultado con anticipación y de rodillas le agradeció, por haberle hecho conocer, en carne propia, las razones que existieron siempre para sacrificar un paraíso, siempre, indefectiblemente, por el amor a una mujer, como nuestro padre Adán que dejó la tranquilidad y la vida idílica por el apasionado amor que le enseñó Eva, que ella era el verdadero fruto de la vida.
La pareja se mostraba muy feliz, Giuseppe día a día se apartaba más de su familia biológica, incluso porque el ya desgastado Agostino creía recordar, entre brumas, que tuvo otro hijo.
Antonino, sin reconocer que la suerte siempre estuvo de su lado, decía que le hubiera gustado ser el hermano mayor del pequeño Giuseppe, pero que no cabía visitarlo en la casa de Elsa, por razones que ella y él conocían.
El misticismo de Giuseppe crecía con el tiempo, cada vez parecía más etéreo y en sus devaneos religiosos se le ocurrió que el paso final de perfeccionamiento espiritual sería informar a su decrépito padre y a su disoluto hermano que les perdonaba su pertinaz abandono.
Fue a la casona y vio a su padre que divagaba, lo miraba sonriente, pero a todas luces no sabía de quién se trataba. Le agradeció su perdón, pero no pudo captar la razón del mismo. Antonino se encontró con su casi desconocido hermano en la taberna del pueblo, se propuso escucharlo.
Nunca pude visitarte —le dijo— porque Giacoma es mi hija. Elsa me prometió y, siempre cumplió su palabra, de no revelar la verdad. Giuseppe sintió que la vida se le escapaba del cuerpo y como último recurso miró al cielo para recurrir a la protección de su verdadero padre, el Creador.
El cielo no solo estaba negro, amenazaba tormenta. La respuesta de Dios quedó muy clara para Giuseppe, Dios lo expulsaba de su particular paraíso por haber conocido, bíblicamente, el amor de su propia sobrina, carne de su carne, era él un pecador irredento, debía exculpar su imperdonable incesto.
No se despidió de su hermano, se limitó a mandarle una horrible mirada de reprobación, dio un portazo y salió despavorido al campo para caminar muchas horas, dándose golpes muy fuertes en el pecho. —Soy un pecador, soy un pecador —se repetía cada vez con mayor constricción. No fue a dormir a la casa de Elsa esa noche y de madrugada salió con la firme determinación de tomar los hábitos como monje cartujo.
Giuseppe estaba seguro de que debía pasar su vida entera en retiro espiritual para que Dios, que había sido su guía siempre, pudiera llegar a perdonarlo, y le importaba demostrar que su enamoramiento con Giacoma fue sin saber que había entre los dos un parentesco tan cercano. Poco le importaba calcular el grado de parentesco entre un medio tío y su media sobrina, se sentía endemoniado y debía apartarse de la sociedad, especialmente, poner tierra entre él y Giacoma, aun cuando solo repetir su nombre le provocaba escalofríos.
Se encerró en un convento de la orden de los cartujos en los Pirineos, aprendió griego clásico y se dedicó a leer y releer, hasta el agotamiento, las Cartas de San Pablo, durante varios años se olvidó de comer y de beber, hasta que sus silenciosos hermanos cartujos lo encontraron en el piso de su húmeda celda muerto, cuarenta años después, indefectiblemente muerto.
Como Giuseppe había entrado casi de incógnito al convento y debido a que los monjes no preguntaban ni decían nada, cuando alguno de ellos preguntó quién era el muerto, para avisar a la posible familia terrenal que tuviera, los monjes alzaron los hombros hacia sus cabezas, como para decir que no importaba, y luego negaron conocerlo con la cabeza. Lo enterraron al pie de un árbol de higos, que empezó muy pronto a dar excelentes frutos, que los silenciosos monjes comían con disimulado deleite.
Mientras tanto habían pasado algunos años desde el abandono de Giacoma, que había perdido interés por los hombres y por su apariencia. La falta de cuidados ayudó a los años para que se convirtiera en una especie de esperpento de triste aspecto. Su antes hermoso y contorneado cuerpo quedaba enfundado en una fea bata que había cubierto a quién sabe cuántas dueñas anteriores, sus rizos obscuros hasta los hombros se sujetaban con una suerte de malla, su tez otrora bronceada era ahora de color cetrino y sus ojos hundidos dejaban suponer su profunda melancolía y un tenaz abandono.
Trabajaba para sobrevivir, había dormido poco, como de costumbre y, cuando escuchó la sirena de la fábrica de abono orgánico en Milán, donde fue a trabajar, se dispuso cansinamente a una nueva jornada, tan en silencio como su examante. El destino, sin que ella lo supiera, los había unido, ella —en profundo silencio— guardando abono orgánico en grandes sacos y, él, en silencio, leyendo las Cartas de San Pablo en griego antiguo.
No supo nunca a cabalidad por qué Giuseppe huyó de su lado, sin despedirse. Su madre creía intuir la razón porque se había cruzado con Antonino en el pueblo; él, en un hermoso automóvil de su colección, ella, como correspondía, halando una mula prieta cargada de ropa limpia de los vecinos del pueblo.
El día del encuentro con el padre de Giacoma, Antonino desde el coche le dijo que semanas antes había conversado con su pequeño hermano, precisamente el día de la tempestad, y que nunca más supo de él. —¿Cómo está? —preguntó Elsa—, a lo que su examante le dijo que simplemente había desparecido el día siguiente de la tormenta.
Antonino, en sus adentros, se alegró mucho con la noticia pues con ella afianzaba su situación de heredero universal. Habrá que celebrarlo se dijo, y buscó a una de sus chicas, a la que se había conservado mejor para ir a un hipódromo en Génova, porque también le gustaba apostar mucho en las carreras de caballos.
Había noches, en su destartalado cuarto en un barrio obrero de Milán, que Giacoma, sin dormir todavía, recordaba las caricias de Giuseppe y la felicidad que le despertó la pasión compartida, pero ya era tarde para buscar otro amor. Más aún cuando ella quedó persuadida de que no había en la creación un ser más perverso que el hombre. En el incomprensible, para ella, misticismo de Giuseppe se decía a sí misma que el ser malvado y provocador de la Biblia debió haber sido el hombre, no la inofensiva culebra, que solo sugiere comer manzanas.
Giacoma venía laborando, encerrada en ese lúgubre lugar hace ya más de diez años. La fábrica, que formaba parte de un enorme complejo fabril perteneciente a un judío italiano, abarcaba más de una cuadra en el barrio industrial de Milán. Cientos de obreras sin rostro como ella trabajaban como esclavas, frente a los enormes molinos y mezcladoras, sin ningún entusiasmo y con muy escaso sueldo.
Casi todas las obreras provenían de distintas comarcas rurales de Italia, eran tan pobres como ella y compartían el destino de haber llegado a ese pestilente lugar para obtener un trabajo que les permitiese simplemente subsistir. No se dirigían la palabra entre ellas, no por voto de silencio cartujo, sino por la simple razón de que no tenían nada que decir.
Por contraste, Giuseppe pagaba su pecado en un purgatorio silencioso, rodeado de otros esperpentos, mientras que Giacoma, sin saber qué pecado había cometido, pagaba su culpa en un círculo pestilente que no se le había ocurrido describir ni al divino Dante.
Giuseppe murió, consumido como el Buda, entre libracos de griego antiguo, pero quizás esa fue su expiación del pecado sobredimensionado; Giacoma iba a encontrar en su círculo infernal una razón para seguir viviendo.
Una tarde, chocó su mirada furtiva con otra de las obreras silenciosas, por la fuerza, no por vocación, y participó en una reunión secreta en un apartado galpón de la misma fábrica.
Protegidas por pilas de sacos de abono, algunas obreras por fin mostraban algún entusiasmo. Una mujer mayor, vestida con igual overol azul, con una bandera roja con estrella amarilla en una mano, alzaba para ser visto por todas un cartel en el que se había escrito una proclama que decía: «Haga Patria, destruya un empresario». Otras compañeras distribuían panfletos de fila en fila para que todas las asistentes tuvieren uno. En pocos minutos quedó el escenario montado y la vieja obrera tomó primero la palabra, para destacar los derechos del proletariado y aclarar que la única vía para conquistarlos era la revolución de las masas oprimidas.
Esa fue la primera reunión de iniciación de Giacoma en la vida de rebelión marxista, el objetivo de la lucha de clases le fascinó desde el comienzo y llegó a ser parte de sus entrañas, al pasar los meses manoseando la doctrina.
El día más feliz, en la que parecía ser la existencia más sombría de la abandonada mujer, fue cuando en representación del sindicato de su fábrica acudió a la reunión de la comunidad obrera de Milán, donde conoció a otras dirigentes de innumerables oficios, todas, sin excepción, imbuidas en la necesidad de romper, con la fuerza de las armas si era necesario, la situación de explotación laboral en la que vivían, mientras sus respectivos empresarios se enriquecían asquerosamente.
Giacoma renunció al amor apasionado para trocar su pasión por una entrega fanática al partido comunista, que remplazó, como su hogar a la casa de Elsa, al tiempo que las proclamas marxistas sustituyeron a las canciones de amor que le gustaba escuchar en una pequeña radio, que prendía en el cobertizo. Supo entonces porque desde hace muchos años, a raíz del inexplicable abandono de Giuseppe, había descuidado su figura y su apariencia, pues, ahora, con su overol azul y la banda roja en su brazo izquierdo quedaba vestida de revolucionaria. A nadie inspirará amor, pero todos tendrán que sentir temor por sus propósitos y sus alcances.
En la reunión, con la crema y nata del sindicalismo obrero italiano, conoció a Giovana, una de las que habían sido amantes de Mussolini, el peor enemigo de los comunistas. Giovana era una mujer impresionante, cada sílaba que salía de su hermosa garganta mostraba la seguridad que Giacoma quería llegar a tener para hacerse temer en toda la barriada.
Giovana fingía, como buena artista, esa seguridad que deslumbró a Giacoma, porque venía de una familia judía de Venecia y fue precisamente el antisemitismo y la horrenda persecución de Mussolini que, años después, la llevó a emigrar a la Argentina, a pesar de que consta en la historia política que se pasó del socialismo, que apasionó a Giacoma, al fascismo de «il Duce».
Las reuniones proletarias se hicieron muy frecuentes y los dirigentes obreros se hicieron amigos, compartían la ideología revolucionaria, el vino, el pan, el queso antiguo y, algunas veces, la cama.
Por su parte Giovana cosechó muchos amores de sus coidearios y tuvo dos hijos con su primer esposo, Lorenzo Enrico que en mayo se fue a la guerra y murió, y el segundo, Pietro, terminó huyendo con su madre a la Argentina donde conoció a Tony Pedemonte.