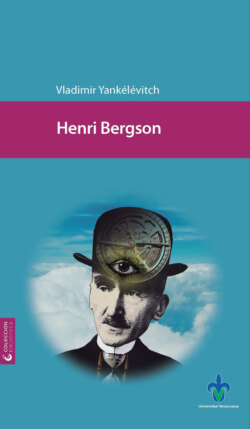Читать книгу Henri Bergson - Vladimir Yankélévitch - Страница 3
ОглавлениеI. TOTALIDADES ORGÁNICAS
Consuélate, no me buscarías si no me hubieses encontrado.
Pascal, Mystère de Jesús
El bergsonismo es una de esas raras filosofías en las que la teoría de la investigación se confunde con la investigación misma, con lo cual excluye aquella suerte de desdoblamiento reflexivo que da origen a las gnoseologías, a las propedéuticas y a los métodos. Del pensamiento de Bergson puede decirse, en un sentido, lo que ya se ha dicho del spinozismo:4 que no hay en él un método sustancial y conscientemente distinto de la meditación sobre las cosas, que el método es más bien inmanente a esta meditación, de la cual, en cierta manera, dibuja su aspecto general. No hace mucho que Bergson insistía con gran cuidado en la vanidad de los fantasmas ideológicos que perpetuamente se insinúan entre el pensamiento y los hechos y mediatizan el conocimiento.5 La filosofía de la vida abrazará la curva sinuosa de lo real sin que ningún método trascendente venga a aflojar esta apretada adherencia; más aún, su “método” será la línea del movimiento que conduce al pensamiento en el espesor de las cosas. El pensamiento de la vida, dijo profundamente Frederic Schlegel,6 prescinde de toda propedéutica, pues la vida no supone sino la vida, y el pensamiento viviente que adopta su ritmo se va derecho a lo real, sin embarazarse con escrúpulos metodológicos. La diferencia entre las tímidas abstracciones de los colegios y la generosidad de la filosofía concreta consiste en que las primeras son eternamente preliminares o, lo que es lo mismo, relativas a algo absolutamente ulterior, que será su aplicación o que se deducirá; mientras que la última es, a cada momento, presente a sí misma. Las primeras nos remiten a un futuro cualquiera en las que permanecen separadas por un vacío boqueante; la última se envuelve, por lo contrario, con evidencias actuales y certidumbres visibles; no acepta ninguna jurisdicción trascendente, porque lleva en sí misma su ley y su sanción. Por tanto, el método es ya el verdadero saber; y, lejos de preparar una deducción doctrinal de conceptos, se engendra gradualmente a medida que se desenvuelve el progreso espiritual, del cual no es, en resumidas cuentas, sino la fisonomía y el ritmo interior.
Así pues, no busquemos el punto de partida del bergsonismo (como parece hacerlo Höffding) en una crítica del conocimiento o en una gnoseología, cuyo centro sería la idea de intuición. Tal forma de exposición, que no conserva del pensamiento bergsoniano más que un determinado sistema de formas, un determinado ismo (en este caso, el “intuicionismo”), condena al intérprete a situarse ante el bergsonismo cumplido, en vez de asistir a su revelación y de penetrar su sentido. En la respuesta que envió a Höffding, Bergson protestó con gran claridad, y sin exponer quizá todas sus razones, contra una exposición tan retrospectiva; y alegó que el centro vivo de su doctrina no era tanto la Intuición como la Duración.7 En cuanto metafísica de la intuición, el bergsonismo no es sino un sistema entre otros. Pero la experiencia de la duración determina su estilo verdadero e interior; es en ella donde volveremos a encontrar la imagen “infinitamente simple” de que se habla en la Intuition philosophique y que es verdaderamente la fuente viva de la meditación bergsoniana. Antes de que pasemos revista a las encarnaciones sucesivas a través de cuatro problemas-tipo: el esfuerzo de intelección, la libertad, la finalidad y el heroísmo, debemos encontrar de nuevo el “hecho primitivo” que, en las cosas del alma, rige toda la ascética bergsoniana.
El todo y los elementos
Hace necesaria esta ascética la extensión abusiva a las realidades espirituales –mentales y vitales (las llamaremos, para abreviar, los organismos)– de un método eficaz solamente en el plano de las realidades materiales (las llamaremos los mecanismos). El verdadero hecho fundamental, así en el orden del espíritu como en el orden de la vida, es el hecho de “durar” o, lo que viene a ser lo mismo, la propiedad mnémica que, considerada en toda su amplitud vital, como lo hace Richard Semon, es la única que asegura la perpetuidad de nuestras experiencias a cada instante de la vida; la memoria no es, como se ha dicho,8 una función derivada y tardía; antes de convertirse en órgano independiente, en facultad metódica de clasificación y de distribución, no es sino el rostro espiritual de una duración interior a sí misma; se insiste en tratarla como una agenda o calendario del alma, siendo que expresa simplemente esto: nuestra persona es un mundo en el que nada se pierde, un medio infinitamente susceptible en el cual la menor vibración despierta sonoridades penetrantes y prolongadas. La memoria no es sino aquella obstinación primitivísima de mis experiencias en sobrevivirse a sí mismas; es aquello que continúa, los unos a través de los otros, a los innumerables contenidos cuyo conjunto forma, en todo momento, el estado actual de nuestra persona interior. Pero quien dice continuidad dice infinitud, y, de tal manera, la inmanencia de todo en todo se convierte en la ley del espíritu. Y no es que la memoria sea literalmente atesoramiento o capitalización de recuerdos; como ha mostrado lúcidamente Philippe Faure-Fremiet,9 la memoria es más el ejercicio de un poder que el acrecentamiento de un haber; y más la “recreación” o realización activa del pasado que el registro de ese pasado. El propio Bergson, tan hostil a las metáforas espaciales, se niega a considerar el cerebro como un receptáculo de imágenes, y a las imágenes como contenidos que se hallen en un continente: y eso no es para hacer del tiempo un recipiente de recuerdos. Ahora bien, “conservación”, al igual que depósito, es una imagen espacial… No es menos cierto también que el pasado califica imperceptiblemente nuestro ser actual y que, en todo momento, es evocable, inclusive cuando la conservación se infiere simplemente del dato inmediato del recuerdo e incluso cuando el pasado no sobrevive literalmente en nosotros, ni dormita en el inconsciente del devenir. ¿No es el tiempo bergsoniano esa latencia paradójica sin inesse ni estar en, sin conservación ni depositación virtuales? ¿El tiempo bergsoniano no es acaso aquella supervivencia irrepresentable, sin nada que sobrevive ni nada en lo que el pasado sobreviviente pueda sobrevivir? ¿No es conservación creadora, conservación sin conservatorio? Habiendo hecho esta reserva, nos queda el derecho, que nos da el Essai, de comparar la duración con la bola de nieve que va engrosando en la avalancha. ¡Que la discontinuidad del recuerdo no nos impida ponerle por debajo la continuidad del devenir! He aquí, pues, una primera oposición entre la vida de los organismos y la existencia de los mecanismos. Un sistema material es por completo lo que es, en cualquier momento que se le contemple, y no es sino eso; como no dura, es en cierta manera eternamente puro, puesto que no posee ningún pasado que dé color o fije el clima de su presente; por eso Bergson recuerda, a su respecto, la expresión leibniziana: mens momentanea. ¿No es esto la conciencia instantánea que el Filebo atribuye a las ostras y a las medusas? Un guijarro puede modificarse y, aparentemente, “envejecer”. Pero en este caso sus estados sucesivos serán exteriores entre sí, sin que ninguna transición, por insensible que sea, logre solicitar a lo viejo en lo nuevo, puesto que podemos decir –parafraseando dos versos célebres– que, sin la duración, las cosas no serían lo que son. Y este es el caso de las cosas materiales que siempre y totalmente son ellas mismas. Por el contrario, una realidad espiritual, que sirve de vehículo a impalpables y sutiles tradiciones, se carga perpetuamente de sobrentendidos; por así decirlo, cada uno de sus contenidos es venerable y profundo por todo lo que supone de alusiones implícitas y de experiencias acumuladas; la emoción humana más mediocre es un tesoro cuyas riquezas no podremos enumerar nunca puesto que da testimonio de un pasado continuo, en el que se han depositado silenciosamente, a manera de aluviones, las innumerables experiencias de las personas. Cierto es que, literalmente, no hay sedimentación: pues toda localización es una añagaza; y las experiencias no se acumulan como se amontonan las provisiones en una alacena, no obstante lo cual hay enriquecimiento y modificación continua de la iluminación mental.
Esta primera oposición da origen a otra, que la completa. En efecto, la memoria conservadora requiere un auxiliar para componer la duración del espíritu. La “inmanencia” temporal no bastaría por sí sola para diferenciar irreductiblemente los organismos y los mecanismos. Para que se pueda hablar, si no de una verdadera implicación del pasado en el presente, sí por lo menos de una determinada presencia del pasado, es preciso que a la inmanencia de sucesión se sume inmediatamente una determinada inmanencia de coexistencia. Pues lo espiritual, por muchos conceptos, es más “elástico” que maleable; es decir, que si registra y perpetúa todas las modificaciones de cuyo teatro es, también propende a reconstituir en cada instante su propia totalidad: valga la expresión: en todo momento es orgánicamente integrado. Pero como ha conservado las experiencias “adventicias”, y como no guarda ningún rastro de rompimiento o de pluralidad profundos, es preciso admitir que los ha asimilado, digerido, totalizado y que lo han modificado justo como él los modificó. De tal manera, toda realidad espiritual, por su propia naturaleza, posee una virtud totalizadora que le hace tragar todas las modificaciones importadas y reconstituir, paso a paso, su organismo total, que es, empero, un organismo continuamente transformado. Y como esta totalización, en todo momento, alcanza a todos los elementos del organismo espiritual, deberemos decir que no solamente los contenidos de la vida se sobreviven a sí mismos en el tiempo, sino que, valga la expresión, se reviven a sí mismos: parcialmente, en cada uno de los contenidos contemporáneos y, totalmente, en la persona espiritual que expresan. Esta inmanencia recíproca, por la que siente horror nuestro entendimiento, es la que tratan de imitar, por el contrario, nuestras artes; pero ninguna lo hace mejor que la música, sin duda gracias a que la música, en virtud de la polifonía, posee más medios que ningún otro arte para expresar esta compenetración íntima de los estados de alma. ¿Acaso no permite la polifonía conducir paralelamente varias voces superpuestas, que se expresan simultáneamente y se armonizan entre sí permaneciendo, a la par, distintas y aun opuestas? Recuerda uno el misterioso preludio de Pelleas en el que desde el dieciochoavo compás Debussy enfrenta el tema de Golaud y el tema de Melisande, con lo que expresa la unión trágica que se anudará entre estos dos destinos. ¿Y cómo no admirar también la maravillosa sutileza con que Liszt, en la Sinfonía de Fausto, funde unas en otras las emociones más opuestas: el amor de Fausto y la inquietud reflexiva de Fausto en el primer movimiento, el amor de Fausto y el amor de Margarita en el segundo? Los temas se enfrentan, se mezclan, se contaminan recíprocamente, y cada uno de ellos lleva el sello de todos los demás. Así obra la vida interior en todo momento; asocia en contrapuntos paradójicas experiencias que parecen carecer de vínculos, de manera que cada una de ellas da testimonio de la persona por entero. La “mezcla total” que los estoicos proponían como una paradoja, ¿no será una realidad vivida continuamente?
Por tanto, el rasgo distintivo y verdaderamente inimitable de las cosas espirituales –organismo, obra de arte o estado de alma– es el de ser siempre completas, el de bastarse siempre, perfectamente, a sí mismas... La distinción de lo parcial y de lo total no tiene sentido más que en el mundo de los cuerpos inertes que, subsistiendo como lo hacen fuera los unos de los otros, pueden considerarse siempre como las partes de un conjunto más vasto, y guardan con este conjunto una relación por completo exterior, una relación topográfica. Por el contrario, el universo de vida es un universo de individuos,10 de totalidades “insulares” y, en la acepción propia del término, de obras maestras que, como los inteligibles de Plotino,11 son partes totales, esto es, cada una de ellas expresa el conjunto completo del mundo del que parecen ser las partes. De tal manera, todo no es sino Dionisos, dice Schelling.12 Y Plotino panta pasa ¡todas las almas son todas las cosas! Esto es que nos demostrará, en primer lugar, el estudio del instinto.13 Tal como no podemos concebir una mitad de sentimiento o un trozo de sensación, no podríamos imaginarnos al instinto mutilado o fraccionario; de una especie a otra, simplemente varía de cualidad; pero el tema se halla por entero presente en cada una de las variaciones que viste; en cada una, el tema original propende a redondearse, a instalarse en el centro de un dominio privado. Sólo los cuerpos brutos admiten entre el todo y la parte transiciones graduales; y uno de los papeles de la ciencia consiste en proveerse diestramente de insensibles transiciones y forjar hermosas genealogías en las que se borra la originalidad de los individuos. El biólogo Vialleton, al que su agudo sentido de las discontinuidades lo lleva a negar inclusive el transformismo, confirmaría, a este respecto, las intuiciones bergsonianas. Toda especie ha tenido que nacer viable desde el principio; de golpe y porrazo las correlaciones han tenido que ser suficientes para permitir vivir al organismo. No hay esbozos de órganos, rudimentos de funciones:14 estos son intermediarios ficticios destinados a completar nuestras genealogías; en realidad, toda forma es necesariamente determinada, puesto que subsiste, y la función hace al órgano de una sola vez. Además,15 Vialleton nos muestra que el menor organismo monocelular es ya un ser completo y que, en rigor, no hay individuo “elemental”: el organismo es por entero o no es. Esto es lo que nos mostrará más claramente todavía la distinción de recuerdo puro o espiritual y de recuerdo motor.16 El recuerdo puro es de inmediato concepto. En tanto que el hábito se constituye poco a poco por causa de la repetición, el recuerdo verdadero, como Minerva, nace adulto: sobre él no hace mella la repetición, pues en todo momento es determinado y autónomo. Su esencia consiste en ser experimentado y vivido actualmente por una conciencia: por tanto, es necesario que llene momentáneamente todo el espíritu, que aparezca de golpe organizado e independiente. Por eso el pasado puede a veces surgir en nosotros tan bruscamente como las especies biológicas en la teoría de Vialleton, por bocanadas repentinas y rupturas de la experiencia; como en Proust, es una invasión y un surgimiento, una irrupción repentina, una brusca metábola. Por tanto, las cosas espirituales son siempre enteras; he ahí por qué, sin duda, a los fragmentos de materia no les corresponden de ninguna manera fragmentos de la vida, justo como a los fragmentos de frases no corresponden de ninguna manera fragmentos de ideas.17 Y podemos prever ya que entre estos dos textos tan desemejantes: el texto espiritual, en el que todo fragmento es total, y el texto material, en el que todo fragmento es fragmentario, no se puede concebir ningún paralelo literal, ninguna transposición yuxtalineal. El poema se halla siempre más allá de su propio texto.
Esta particularidad de las cosas del alma nos exigirá un método por demás paradójico. No se puede decir, exactamente, que el bergsonismo, filosofía de la plenitud, admita la ley absolutista y totalitaria del todo-o-nada, ley válida, según el estoicismo, para la disyuntiva de virtud y de vicio, de sabiduría y de locura… Bergson no hizo suyo aquel ultimátum abrupto de Hamlet: ser o no ser. La verdad es que la mutación repentina culmina solamente en la novedad cualitativa que jamás lograrán obtener las gradaciones o degradaciones “escaladas” del genetismo. El amor, dice La Bruyère, comienza por el amor.18 De igual modo, podemos decir que el espíritu comienza por el espíritu. No hay ninguna posibilidad de encontrar un sentimiento en el camino de nuestra deducción, si no comenzamos por dárnoslo por entero al principio, en su especificidad y en su originalidad irreductible. En oposición al “reduccionismo”, a la manía de reducir… o de deducir, Bergson quiere que cada experiencia, que cada problema sean pensados aparte y por sí mismos, como si estuviesen solos. Por tanto, no se gana nada con engendrar a las realidades vivientes a partir de otras realidades vivientes: el instinto a partir de la inteligencia, el recuerdo a partir del hábito, el hombre a partir del animal, la emoción completa a partir de la emoción embrionaria. Por eso, como veremos, el acto de comprender no va de las palabras al sentido, sino del sentido al sentido; ni tampoco de la parte al todo, sino del todo al todo. El espíritu no supone sino al espíritu, puesto que el espíritu es todo; y, de igual manera, no hay nada antes del sentido, sino el sentido mismo, puesto que el sentido es todo. Leibniz, cuya doctrina analítica de la Expresión quizá no sea, a este respecto, tan diferente del inmanentismo bergsoniano como podríamos creer, ha expresado con profundidad esta particularidad de lo espiritual: lo que distingue, dice en resumidas cuentas, aunque en otro lenguaje,19 a una máquina de un viviente es que una parte de la máquina es verdadera y puramente una parte, en tanto que una parte del organismo es todavía un organismo y lo mismo puede decirse de una parte de esta parte y así hasta el infinito. Lo infinitamente grande, así como lo infinitesimal, denuncian como falsos, a este respecto, a los principios de identidad y de conservación: puesto que así como la mónada es la expresión microcósmica del macrocosmos, así el organismo, hasta en sus menores elementos microscópicos, es todavía orgánica. Es verdad que el imán, siendo magnético hasta el infinito, parece hallarse en este caso…, ¡pero el organismo tiene una vida particularmente dura! Un organismo sigue siendo total en sus partes más pequeñas, mientras que una máquina no es total más que como resultante de sus propios elementos. Y lo mismo puede decirse del espíritu. Una pieza aislada, en los sistemas materiales, está privada en sí de toda significación interna y autónoma; es simple y verdaderamente parcial, puesto que es, por entero, relativa a otras piezas complementarias y porque esta relación, precisamente, agota su razón de ser. Pero una emoción, un recuerdo, una volición recortados sobre la tela de la vida tienden instantáneamente a regenerar un medio espiritual, a ordenarse en universos completos; ninguna ficción, ningún análisis pueden hacerles perder su plenitud significativa y esa suerte de pesantez espiritual que presentimos, instintivamente, en todas las obras de la vida; pues la totalidad de un mundo interior está aquí presente y operante, envolviendo, por así decirlo, con un halo de espiritualidad nuestros más humildes gestos.20
La inmanencia de las cosas espirituales nos muestra, pues, un doble rostro, pero nos percatamos de que su fuente es única. Si todas nuestras experiencias actuales tienen un aire de familia, si cada una es capaz de expresar o representar nuestro yo integral, es porque, mediante la memoria, se ligan a un germen común cuyas energías y tendencias han liberado. Nuestra duración, que se abre en multiplicidad, se torna espesa y, por así decirlo, polifónica; un parentesco profundo vincula a las experiencias separadas. Las realidades espirituales son doblemente interiores a sí mismas, puesto que se perpetúan y puesto que se totalizan; son los mecanismos los que se quedan fuera de sí mismos. Un mecanismo no lleva consigo ningún más allá, y la enumeración de sus partes agota literalmente toda su realidad. Una máquina perfecta, en rigor, nunca nos produce decepción, ni tampoco nunca sorpresa. No muestra ninguno de esos desfallecimientos, pero tampoco ninguno de esos milagros que, de cierta manera, son la firma de la vida. Una máquina perfecta, como un instinto sin inteligencia, da todo lo que promete, pero no da más que lo que promete; su realidad óptica es capaz de ofrecernos todo lo que nuestra inteligencia tiene derecho a esperar; pero sabemos que en vano le pediríamos algo más. Un mecanismo no nos deja nada por adivinar, por presentir; nada por buscar. No crea soluciones nuevas. No va delante de los problemas. No es inventivo. Hay situaciones para las que está hecho, otras para las que no lo está; y eso es todo. Por el contrario, la elocuencia de la vida está hecha sobre todo de reticencias. Cuando la vida está en algún sitio, sentimos confusamente que todo se torna posible. Los organismos son profundos. Por así decirlo, están más allá de sí mismos; o, mejor aún, no son lo que son, y son lo que no son, son algo más que ellos mismos, otra cosa que ellos mismos: el devenir, que es no-ser en trance continuo de dárselas de ser, el devenir que es la alteración, es decir, lo mismo que se torna otro, el devenir será, pues, la dimensión natural de esta profundidad. Por ejemplo, ¿el misterio de las almas grandes acaso no está hecho de todo lo que nos ocultan?, ¿y qué nos dirían, sin embargo, qué duda cabe, si supiésemos interrogarlas atenta y seriamente? Esta organización en profundidad y esta infinitud inmanente que caracterizan la duración continua de la vida escapan, pues, a toda lógica, porque la no-contradicción representa por sí misma una exigencia de pureza intelectual y de simplicidad, y porque esta exigencia incita naturalmente al espíritu a la eliminación del tiempo, a la separación de los seres confundidos y a la destilación de las existencias. Y entrevemos ya que el método que hace necesario esta densidad –propia de las cosas del alma– no puede ser sino totalmente “irracional”. Por tanto, la filosofía ya no es, como en Platón, un panorama sinóptico del macrocosmos, sino que es, más bien, una excavación subterránea y un ahondamiento intenso de las realidades particulares.
La óptica retrospectiva y el espejismo del futuro anterior
Debemos ahora definir la ilusión constitucional de la óptica intelectualista, es decir, de aquel modo de obrar que aplica a la interioridad métodos ideados para las existencias mecánicas. La reacción natural de la inteligencia en presencia de los problemas consiste en desmembrar a sus objetos para comprenderlos, o, como dice Descartes, en dividir las cuestiones. Pero esta actitud corresponde al momento primitivo del descubrimiento y el pensamiento heurístico tiende, dondequiera sea posible, a trocarse en pensamiento didáctico; por doquier, valga la expresión, el pensamiento propende a doctrinalizarse. Y como el análisis de las dificultades es relativo al saber que se busca, así lo es la recomposición de los seres a la ciencia que se ha encontrado. El espíritu que se halla en posesión de la ciencia constituida no adopta instintivamente sino las actitudes más reposadas, y se afloja hasta el agotamiento del movimiento adquirido, según un orden de exposición que va del más al menos. Ahora bien, llega a ocurrir que la preocupación de explicar lleva al pensamiento didáctico a avanzar, aparentemente, del menos al más, o de la parte al todo; pero esta síntesis doctrinal no es sino un mentís ilusorio a la ley de los mecanismos económicos que gobierna a la ciencia acabada; pues los elementos de que parte y que recompone no representan, psicológicamente, un verdadero minus por relación al todo que finge restaurar. Para que las partes de un todo sean realmente partes, es decir, para que sean pensadas como parciales, y, en consecuencia, para que su totalización pueda representar un verdadero agrandamiento psicológico, una dilatación del pensamiento, su anterioridad en el movimiento de síntesis debería ser no sólo ideal, sino cronológica, y proceder absolutamente al compuesto. Ahora bien, las partes desmembradas son, precisamente, más abstractas que el todo y provienen, en el interior de la ciencia acabada, de un análisis previo; o, mejor dicho, son menos “partes” concretas que elementos elaborados, derivados, extraídos reflexivamente de una totalidad primitiva en el transcurso del avance problemático.21 Se obtienen las partes por una división espacial de las totalidades y estas partes reproducen la complicación del total. Pero los elementos son el término de un análisis intelectual y purificador que se ajusta a las articulaciones lógicas de las cosas. “El que quiere conocer y describir alguna cosa viva”, dice Mefistófeles al Escolar, “comienza por expulsarla del espíritu; entonces le quedan fragmentos en el cuenco de la mano: por desgracia, no falta más que el lazo espiritual.” De esta manera nuestro pensamiento propende a darse, lo más posible, estos elementos simples, puros y homogéneos, para trabajar sobre ellos con toda tranquilidad: puesto que, a pesar de su pureza formal, representan un dilatado esfuerzo anterior, y esto explica el carácter extensivo e inerte de la técnica combinatoria por medio de la cual el pensamiento los reúne; el movimiento de síntesis que rige su agrupamiento completa un análisis reductor y, por tanto, restaura una totalidad ya conocida. Podemos decir, entonces, que la inteligencia es el pensamiento de los elementos por cuanto parte de los elementos, απο στοιχειων y no se encuentra a sus anchas más que allí donde, habiendo logrado fragmentar las cosas en partes elementales, en conceptos o en átomos indivisibles, ya no tiene que manipular más que elementos. De tal manera proceden el evolucionismo de Spencer o el asociacionismo,22 que recomponen el todo con elementos tardíos y artificiales y ponen en lugar de las cosas concretas lo que la Introduction a la métaphysique llama el “equivalente intelectual” de la realidad. Es esta preocupación la que manifiestan también las psicologías “atomísticas”, la de Condillac o la de Taine23 y, en general, todos los sistemas cuyo propósito es recomponer las totalidades con elementos simples, sensaciones transformadas o choques nerviosos; ese es (en un campo en que el pensamiento de los elementos tiene ganada la partida) el ideal que opone a una física completa, respetuosa todavía de las cualidades y de los individuos, una física según la cual las sílabas de las cosas se reducen a στοιχεια homogéneos; la naturaleza, por entero, no sería sino una vasta “panespermia”, es decir, un almacén de semillas iguales al que bastaría con echar mano para reconstituir los cuerpos; y la ciencia se convertiría en un juego reposado para el espíritu; en cuanto a la filosofía, no sería, a su vez, sino una Ars combinatoria, un divertido reordenamiento de elementos ya conocidos.
Se responderá que el elemento es más simple que el todo y que lo simple de hecho y de derecho preexiste respecto de lo complejo. A este prejuicio Bergson opone, al tratar otro problema,24 la distinción entre dos especies de simplicidad a las que, para abreviar, llamaremos simplicidad lógica y simplicidad cronológica. En el primer sentido, la condición es evidentemente más simple que lo condicionado, el principio más que la consecuencia, la razón más que los efectos y, añadiría yo, el elemento más que el todo; por tanto, la relación de lo simple con lo complejo es originariamente una relación ideal. Pero, en el segundo sentido, el único criterio de la simplicidad es el de la prioridad, en el orden histórico, de las experiencias vividas; es, por así decirlo, la autarquía interiormente experimentada y no la autarquía lógica o trascendente. Así diremos, en el primer sentido, que la idea de inercia es más “simple” que la de espontaneidad, justo como lo homogéneo es, para el mecanismo spenceriano, más “antiguo” que lo heterogéneo; y lo abstracto, más “antiguo” que lo concreto. Pero, con el dinamismo, diremos, en el segundo sentido, que la espontaneidad es más simple, porque desde dentro (y en Bergson no se encuentra una instancia superior a ésta) nos conocemos inmediatamente como libres. Por lo tanto, diremos, tenemos la simplicidad ingenua y la simplicidad sapiente, la simplicidad concreta y, por así decirlo, genealógica, que es la vida experimentada, y la simplicidad abstracta, aquella que nos damos al alejarnos de los hechos positivos. La simplicidad abstracta no es sino lo real empobrecido, denudado, reducido a la uniformidad. Pero la vida,25 bajo la unidad de un movimiento por completo natural y casi insignificante, guarda promesas infinitas de complicación y de multiplicidad; no es insípida, incolora e inodora como la simplicidad abstracta. Esta última no es primera sino en cuanto πρὸς ήμᾶς en apariencia y para el ojo, o dicho de otra manera, para aquella parte óptica de la inteligencia que no hace presa más que en las superficies; para el ojo son las letras anteriores a las palabras, puesto que, en verdad, nadie ha comenzado nunca a hablar con letras para aglomerarlas luego en palabras; y, de manera semejante, para el ojo las palabras preceden a las frases, puesto que ¿hay acaso quien haya visto emplear palabras antes de organizarlas en frases, por incorrectas y cojas que estas puedan ser? Las gramáticas, que nos exponen doctrinalmente la ciencia realizada, enseñan primero el alfabeto, luego la morfología y después la sintaxis; pero este orden didáctico es un orden de fabricación que presupone un dilatado trabajo anterior, y lo que en este trabajo de elaboración inventiva aparecía como “elemental” no era el átomo alfabético, fruto secundario de una abstracción, sino que eran totalidades habladas; prueba de esto es que los “métodos directos”, cuyo fin es acelerar el aprendizaje de las lenguas vivas, se esfuerzan en imitar el orden viviente y en crear lo más rápidamente posible esas totalidades habladas gracias al manejo simultáneo de todos los seres gramaticales: sustantivos, verbos, conjunciones... En vez de insistir en que es preciso terminar de leer una gramática antes de comenzar a hablar, pues no hablamos solamente con adjetivos, ni solamente con preposiciones, ni solamente con pronombres, estos métodos quieren darnos desde un principio la totalidad de la frase, y la despliegan luego con una precisión creciente.26 Por lo demás, obsérvese que las letras y las sílabas tienen solamente una realidad gráfica; oralmente, es decir, en la vida del lenguaje, no hay letras, ni sílabas, sino relaciones, movimientos intelectuales que se esfuerzan para expresarse; inclusive las palabras mismas no tienen mucha más realidad que la escrita o visual; puesto que en la lengua hablada las palabras empleadas aisladamente son casi siempre proposiciones implicadas o “gestos” verbales, esto es, totalidades aún, pero totalidades en las que la distinción mental de sujeto, cópula y predicado no se ha articulado en discurso: ¿acaso no señala el propio Bergson en las palabras una “tendencia natural a anostomarse en frases”?27 Las palabras, extractos de la proposición que, como observa Delacroix,28 es la unidad verdadera del lenguaje, se tornan átomos indiferentes e indeterminados; pero todas estas generalidades, que se entrecruzan en virtud del juego de las relaciones gramaticales, adquieren un sentido preciso y particular. Por eso el esfuerzo intelectual va del sentido a los signos, y no del signo al sentido: nuestras ideas no son pensables sino en el interior de un contexto espiritual que las orienta. Cuando se trata de comprender una palabra extranjera (y aquí extranjero quiere decir, sobre todo, aislado), forjamos para ella, de cierta manera, un contexto posible, un medio en que podría tornarse intencional y significativa. Es esta totalización infinita la que, en la música, reconstituye la melodía entera alrededor de cada nota, de igual manera que la curva entera dormita en cada uno de sus segmentos,29 tal como un fragmento infinitesimal de hipérbole es ya hiperbólico, tal como cada palabra implica el sentido total y restituirá, si la ahondamos, la frase que expresa este sentido. De esta manera se explica la importancia de la cópula. La cópula es frase naciente. No es ella la que se añade al sujeto y al predicado: son estos últimos los que descontamos de ella; tenemos allí un fenómeno de polarización interior que Le Roy compara a la división celular. El prólogo, dice Unamuno,30 ¿no es posterior al relato?
Por tanto, tenemos razón en decir, a pesar de todo lo que el orden gramatical de composición tiene de satisfactorio para nuestra óptica intelectual, que el organismo es realmente más antiguo que sus elementos: πρεσβυτερον, en la acepción propia del término; es decir, a la vez más primitivo y más venerable. Los seudoelementos del mecanismo, nos dice el Essai,31 proceden en general de “la fusión de varias nociones ricas que parecen derivarse, y que se neutralizan la una a la otra en esta fusión, tal como una oscuridad nace de la interferencia de dos luces”; Goblot no decía otra cosa cuando exponía, hace poco, las razones por las cuales el estudio del concepto –juicio “virtual”– debía seguir y no preceder, como quiere la tradición lógica, al estudio del juicio. En efecto, las más de las veces los elementos idealmente puros sobre los que opera la inteligencia son los “depósitos” de un movimiento que preexiste respecto de ellos; y, al denunciar su origen tardío, lógicos y psicólogos no han hecho sino desplazar el centro de gravedad del resultado purificado hacia el esfuerzo purificador, del producto simplificado hacia la dinámica simplificadora que en él se acaba y muere. No hay, dice Brunschvicg, términos simples anteriores al juicio, puesto que el término es relación. Los conceptos, esas monedas de los cambios intelectuales, no preexisten respecto de las relaciones mentales sino por licencia de la ficción y para quienes, apartándose de su historia, los manipulan en una suerte de pasividad intemporal. Por tanto, la atribución es más antigua que los atributos y la simplicidad lógica es siempre un terminus.
La confusión de lo primitivo y de lo elemental se nos ofrece bajo un doble aspecto: primero la construcción “αρο στοιχειων” o, como dice el propio Bergson,32 la fabricación, son absolutamente legítimas mientras interesan a los mecanismos; las máquinas están compuestas por “piezas” simples y no hay manera de “montarlas” de otra manera; como, en efecto, no hay nada más en la totalidad morfológica de un sistema material que en la suma finita de sus partes reunidas, se puede reconstruir esta totalidad mediante una enumeración completa y, por así decirlo, “sin cociente” (restos). Y, sin embargo, bien sabemos que esta síntesis tiene un valor puramente demostrativo y pedagógico, y de ninguna manera genético: remedamos la construcción y reconstruimos conforme al orden indicado en filigrana por un análisis latente. El soldado que arma su ametralladora podría tener la ilusión de que la fabrica, si no obedeciese dócilmente a relaciones mecánicas preformadas ya en la construcción de la máquina y en el ajuste mutuo de sus piezas. En efecto, tal es la oposición íntima que hay entre las partes de un organismo y los elementos de un mecanismo: aquéllas (por ejemplo, una sensación) son verdaderos microcosmos, entidades autónomas, aunque reflejan, como diría Leibniz, el universo entero “inmanentemente”. Y a la inversa, estos últimos, aunque simples y puros, son absolutamente complementarios los unos de los otros; son funciones, como los conceptos de Goblot, y su solidaridad pone de manifiesto su elaboración real; de otra manera, la recomposición sería un azar maravilloso y un milagro continuo en vez de ser un juego y un efecto de técnica.33 Aplicado a la vida y a las cosas de la vida, este artificio no tendrá siquiera el interés de una verificación, porque no hay aquí partes exteriores las unas respecto de las otras, y porque la organicidad, en cierta manera, se halla por doquier presente; todo análisis del espíritu sufre, por tanto, la atracción del infinito,34 tal como, inversamente, toda síntesis de los elementos del espíritu debe renunciar a componer por pedazos la realidad espiritual. Un estado de alma no es aritméticamente igual a la suma de sus elementos: no es un plural, sino una unidad original y concertante, un “individuo”.
Segundo, la esencia de la “fabricación” es presuponer algo que no se declara, hacer la comedia de la síntesis y operar con el participio pasivo de pasado, nunca con el participio activo de presente. La fabricación, como tal, es siempre una operación retroactiva, tal como el orden de exposición, que simula la síntesis, es un orden retrospectivo por entero posterior a la invención. Al confundir este orden con un orden de generación, la inteligencia es víctima del engaño, para decirlo con la expresión de Renouvier, de una “idolología” que nos inclinamos a considerar casi como el pecado intelectualista por excelencia; por su parte, Bergson no dejó de denunciar más o menos implícitamente a este ídolo en todos los problemas de la vida.35 Es lo que propongo que llamemos la ilusión de retrospectividad. La inteligencia, dice Bergson,36 mira eternamente hacia atrás; el retardo constituye, diré yo, su debilidad natural. La inteligencia retardataria no es competente sino en las cosas realizadas, y los símbolos con que opera son siempre posteriores al acontecimiento. Este método no ofrece sino ventajas cuando se aplica a los seres sin duración y sin memoria que forman el reino de la materia. No hay aquí, entre durante y después, diferencia profunda, y se puede decir que nunca es demasiado tarde para conocer las cosas sin duración. Pero los seres que devienen, que “llegan a ser”, tienen pasado y futuro. Aquí ya no es lo mismo, de ninguna manera, llegar “durante” el acontecimiento, o “después” de él, estar más acá o más allá, o sorprender el instante presente en su flagrancia in vivo y sobre el hecho. Mejor todavía, hay un χαιρóς, un acontecimiento irrevocable y único, como todos los acontecimientos, y esta circunstancia nueva nos impone una obligación de oportunidad que la materia ignora. En seguida será demasiado tarde, y la ocasión perdida no volverá a presentarse jamás; según que sea yo contemporáneo de estos acontecimientos o que sea posterior a ellos, me daré un conocimiento verídico o ilusorio: durante el hecho, y en el momento mismo, se me presentan con toda la vivacidad y el frescor de una experiencia particular, presente, efectiva; después de la acción y en la perspectiva del pasado se vuelven, por el contrario, generalidades indiferentes e inactuales. Por tanto, la inteligencia está retrasada perpetuamente respecto de la viva duración; no obstante, intentará representarse, en el futuro anterior, la manera como las cosas debieron ocurrir para conformarse a su propio esquema de inmovilidad. ¿No es el futuro anterior un porvenir tornado ficticiamente pasado por anticipación? La ilusión retrospectiva no es sino esta ficción. Simultáneamente anterior y por venir, el futuro anterior es el tipo mismo de los anacronismos que nos prohíben tener una visión síncrona del presente: incapaz de recuperar el atraso, la conciencia póstuma deja escapar para siempre las ocasiones milagrosas de la contemporaneidad. En nuestro retardo perpetuo respecto de la vida, en esta torpeza de nuestras reconstituciones, el libro de Le rire descubre la fuente principal de lo cómico.37 Casi todos los seudoproblemas tienen que ver con esta marcha intempestiva. En virtud de que no dejamos de ser contemporáneos de la evolución, nacen los ídolos teleológicos que nos hacen creer en una finalidad inteligente de la vida. Porque nos situamos después de la perfección realizada nos parece que el recuerdo debe sucederle a manera de eco amortiguado.38 Libertad, movilidad, finalidad no son absurdas o milagrosas, por lo tanto, más que fuera de estación y retrospectivamente. Si renunciásemos de una buena vez a mirar hacia atrás, veríamos al recuerdo acompañar constantemente a la percepción como una realidad original, a la vida irradiar en cuerpos organizados que más que expresarla la encogen y reducen. Pero esto es pedirle a nuestra inteligencia un duro sacrificio. Como dice Berkeley,39 levantamos la polvareda y luego nos quejamos de que no vemos. La ilusión de retrospectividad aparece –inclusive cuando se trata de máquinas– en cuanto pretendemos hacer la psicología de la invención con las recetas de la fabricación; es esta la ilusión en virtud de la cual, una vez acabado el movimiento de expansión que culmina en los términos “simples”, invertimos, sin darnos cuenta, la dirección de la vida y decretamos que el término debería ser el punto de partida, puesto que, como es el más inteligible para la razón, debería ser también el principio de una filiación real. La ilusión retrospectiva consiste, como vemos, en abandonar el haciéndose en colocarse después del hecho y en practicar a posteriori una pequeña reconstrucción justificativa, gracias a la cual abstractos tardíos se tornarán primitivos únicamente porque son simples y pobres. Hay en este escamoteo intelectual algo análogo a las formas de razonamiento afectivo que Ribot, según Pascal, estudiaba en su Logique des sentiments: justificación y defensa, ¿no tienen como carácter común el estar fundados en una creencia? La esencia del razonamiento justificativo consiste en simular obtener lo que ya está por completo puesto, en simular una conquista dialéctica espontánea ahí donde no hay descubrimiento primario y actual, sino restauración secundaria y retrospectiva. La demostración verdadera se declara y se conoce a sí misma como demostración porque prueba una tesis explícitamente anterior; pero la justificación es una demostración vergonzosa que, en vez de declarar sus pruebas, las mete de contrabando. El arte del abogado, por ejemplo,40 descansa sobre una ficción: y es que el defensor llegará a tal conclusión llevado por la virtud interna de los argumentos, siendo que llega a ella porque la conclusión misma lo quiere. Es en este sentido como podemos hablar, con Ribot, de una teleología apasionada, y veremos más tarde por qué Bergson ha recusado la finalidad así comprendida.
Considerada en toda su amplitud, la ilusión retrospectiva es una ficción cuya importancia social y cuya desastrosa tenacidad mal se pueden exagerar. Verdaderamente es el “ídolo” por excelencia: traslada a la fabricación la virtud de la organización y, a fuerza de logicizarnos, nos impide conocernos a nosotros mismos. La mujer de Lot, al mirar hacia atrás, se convierte en estatua de sal, es decir, se vuelve una estatua inanimada y estéril. Orfeo, al mirar atrás, pierde para siempre a la que ama. Si queremos expulsar el enjambre de los prejuicios retrospectivos, nos es necesario adoptar un movimiento por completo paradójico, cuyo acento y cuya virtud crítica se concentrarían en la conquista misma de estas totalidades que, para la inteligencia, son el producto secundario de una ficción. Este movimiento encontraría la totalidad, lejos de fingirla; es decir, que en vez de construir a los organismos a partir de sus elementos, los captaría primero y “globalmente” ἀρόως, como dice Plotino. Pero la captación actual, instantánea e inmediata de una realidad infinita por su riqueza y por su profundidad envuelve una contradicción aguda que no se resuelve sino fuera de la lógica. El acto de intuición disuelve la paradoja que surge y pone fin a la crisis.
La filosofía, al elegir como punto de partida la totalidad misma, se tornará central, o más bien centrífuga. Como dice Bergson, la disociación es más antigua que la asociación y el análisis más antiguo que la síntesis.41 Toda la virtud de la marcha filosófica se reuniría en el centro, en una intuición germinativa directamente experimentada. Hay muchísimo más en esta intuición que en los signos en que se expresa: y más en el esquema dinámico que en la obra acabada, en el sentido que en los sonidos y símbolos, en el pensamiento que en el cerebro y más, por último, en el impulso vital que en toda la morfología de todos los vivientes. Esta totalidad central encierra inagotables posibilidades que no se actualizarán: se niega a sí misma al determinarse. Para ir del centro a la periferia, por tanto, no hay que añadir, sino que más bien hay que suprimir; aunque una interpretación orientada conforme a este movimiento irradiante, lejos de tantear en lo arbitrario, marcharía con un paso seguro e infalible: pues quien puede lo más puede lo menos. Spinoza y Berkeley, de vivir en otras circunstancias, hubiesen escrito sin duda otras obras y formulado tesis distintas de las que conocemos: no obstante lo cual tendríamos el spinozismo o el berkeleyismo de igual manera.42 Nuestras tendencias se expresarán diversamente, según los factores accidentales que las drenan: no es esto lo que importa; lo que importa es el espíritu convencido antes de toda convicción, apasionado antes de toda pasión, resuelto antes de toda justificación.
Por el contrario, un pensamiento que funciona a la inversa, es decir, a partir de la periferia, se coloca en estado de inferioridad permanente: lejos de avanzar con toda seguridad con ese paso franco y directo que distingue al pensamiento centrífugo, es, como dice la Énergie spirituelle,43 continuamente errabundo, se halla siempre trabado. Esto es lo que le ocurre, por ejemplo, a quien explica el sentido por las palabras: como el mismo alfabeto miserable, con sus 24 letras, sirve para expresar los más profundos pensamientos de la filosofía y las inflexiones más maravillosas del sentimiento, se buscará en vano entender cómo tanta indigencia puede atraer a tanta riqueza; según qué ley, pobres sonidos, siempre los mismos, habrán de elegir en nuestra memoria entre tantos recuerdos delicados y pensamientos sutiles. A cada paso nuestro pensamiento fabricante tropezará con un azar nuevo: no dejará de invocar milagros. ¿No es, como dice Leibniz, “beberse el mar”? Hay que decir otro tanto del asociacionismo44 que recompone el espíritu con recuerdos inertes, indiferentes y equivalentes. La semejanza o la continuidad no explican lo que hay de esencialmente electivo en la evocación de un recuerdo o de una percepción. ¿Por qué este recuerdo y no este otro? ¿Por qué esta afinidad que muestran algunos recuerdos determinados con algunas percepciones determinadas? Bergson reprocha aquí al asociacionismo lo que el Leibniz finalista objetaba al Descartes mecanicista: que no explicaba de ninguna manera por qué tal mecanismo existía “de preferencia a los otros”.45 Es el potius quam que quiere ser explicado. ¿Por qué este agregado y no este otro? ¿Por qué una selección? A estas preguntas el mecanicista no puede responder sino invocando encuentros fortuitos, un feliz azar mil veces renovado; la reconstitución asociacionista queda de esta manera entregada a los caprichos de la suerte. Veremos más adelante que sólo la tendencia de una percepción a asociarse a un recuerdo, con vistas a la acción, proporciona la “razón suficiente” o “de conveniencia” de estas atracciones electivas. Al igual que el asociacionismo, la psicología atomística, que recompone la extensión con sensaciones inextensas,46 tropieza con la explicación del “mejor que”: no explica la preferencia de algunas sensaciones por determinados puntos del espacio, la determinación de un orden particular de extensión. Por último, el mecanicismo biológico, sobre todo en su forma neodarwiniana, al privarse del “principio interno de dirección”47 que le proporcionaría la idea de un impulso vital y central, se agota en restaurar la vida a fuerza de variaciones contingentes; perdido en este laberinto del organismo, cuya sutileza desafía a todos nuestros esquemas, se pierde en complicaciones costosas donde lo arbitrario disputa con lo fortuito. No quiere ver que el impulso es justamente ese principio simplísimo, económico, instantáneo que nuestras estimaciones aproximadas laboriosas imitan tan mal. La discusión del espacio-tiempo de los relativistas48 nos lo demostrará por añadidura: el pensamiento fabricante, al colocarse fuera de la generación real, que es siempre un llegar a ser único y bien determinado, admite por eso mismo una infinidad de procesos diferentes mediante los cuales sus ficciones se podrían haber construido igual de bien; y es que, en el fondo, fabricar consiste más en deshacer que en hacer: ahora bien, “lo que no podía construirse más que en un cierto orden, puede ser destruido de cualquier manera”. Rastrear el movimiento centrífugo de la organización será volver a encontrar, más allá del infinito número de operaciones posibles mediante las cuales se construye un autómata, el único trabajo efectivo que da como resultado un ser viviente. He ahí por qué, sin duda, nuestra inteligencia muestra una predilección tan grande por el “cualquiera”. Hace de la necesidad virtud. Siendo incapaz de alcanzar la realidad efectiva, se vanagloria de ello y pretende que su indiferencia ante lo real dilata hasta el infinito el horizonte de su competencia. Pretensión ilusoria. ¿A quién se le hará creer que mil posibilidades inexistentes valen lo que una sola existencia sólida y efectiva?
A decir verdad, el pensamiento fabricante rara vez se atreve a obrar con toda franqueza. Nadie le creería si pretendiera encontrar ἀρὸστοιχειων el alma, la vida, la libertad y todas esas cosas preciosas que se descubren solamente a condición de comenzar por ellas. Para darnos la ilusión, quien invierte el orden genealógico de las experiencias, quiera que no, a cada paso tiene que anticiparse a lo que vendrá después. Esta anticipación subrepticia es, en verdad, el escamoteo mecanicista χατ'εξοχήν. Como toda explicación, es descendiente, es decir, explica las cosas procediendo a fortiori o con mayor razón, y va, necesariamente, del más al menos. La filosofía, al contrario de los mecanicistas, no funciona sino tomando de las realidades superiores aquello con lo que alimentará precisamente la explicación que ella da. Se dirige al espíritu para capturar al espíritu y le roba su propia subsistencia. Por tanto, el círculo vicioso es su pecado fundamental,49 y se puede decir, con razón, que el mecanicismo es la presuposición permanente de la totalidad por explicar. En todas las ocasiones, Bergson denuncia este contrabando del mecanicismo: los que construyen el sentido con las palabras se dan las palabras ya significativas;50 los que yuxtaponen las sensaciones para obtener la extensión se dan, a escondidas, las sensaciones extensivas;51 es imposible engendrar el espíritu sin presuponer el espíritu y más tarde veremos que el propio escepticismo sucumbe a esta necesidad de emplear un pensamiento que pretende destruir: como dice vigorosamente Jules Lequier, a propósito de la libertad:52 “No se puede responder sino con la pregunta”. Y, de tal modo, el materialismo “perece en ese choque mortal entre lo que dice y lo que se ve obligado a hacer para decirlo”.53 Precisamente porque reconstituyen el movimiento del espíritu después de realizado el movimiento, los lógicos “saben” ya, y si parten, aparentemente, de los elementos para componer el todo, eso no es sino un artificio de profesor. En efecto, el acto de abstracción mediante el cual ponemos los “elementos” anticipa en nuestro espíritu la noción del todo, del que es, simultáneamente, la afirmación y la negación. Cuando se reconstruye la melodía a partir de las notas es que se conoce ya la melodía, y es que en cada nota aquélla dormita, invisible y latente; de otro modo, no se recobraría el canto sino en virtud de un azar maravilloso, mil veces renovado. Tal es el engaño de una comprensión que anda los pasos de la creación, pero reculando, de una fabricación que es organización “regresada”, de un reflujo centrípeto que es un flujo centrífugo a la inversa. El mito que hay que destruir es la retórica de las simetrías.
Mediante el notable rodeo de la experiencia interior, Bergson rehabilita las críticas clásicas a que está expuesto el materialismo. No hay orden posible en el universo materialista: no hay sino coincidencias y, por tanto, un azar inaudito, una suerte prodigiosa asumen la dirección. La única filosofía que no hace más denso el misterio es la que comienza por este misterio, la que se lo da por entero primero, sin explicarlo por alguna otra que no sea él mismo. Entonces todo se torna fácil, directo, seguro. Pero también avanzaremos de descubrimiento en descubrimiento, de novedad en novedad. Como ya no estamos obligados a presuponer o anticipar nada, experimentamos entre lo posible y el acto, entre el germen y el organismo, entre la intención y el gesto libre toda la ansiedad de la búsqueda y de la creación. Pero las ficciones de los técnicos, que son síntesis risibles, prefieren a estas aventuras intelectuales el placer tranquilo de los juegos de construcción.
Por tanto, el método bergsoniano es perpetuamente contemporáneo del progreso vital. De inmediato este progreso se nos manifiesta como un movimiento que sin anticipar nada supone, no obstante, una determinada preexistencia espiritual. “Consuélate, no me buscarías si no me hubieses encontrado.” Este es el sentido mismo del acto libre.