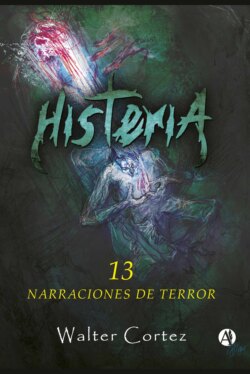Читать книгу Histeria - Walter Cortez - Страница 4
ОглавлениеSi hay algo que realmente disfruto, es la vida de campo. El aire libre y fresco, el sonido de los pájaros, la tierra, la falta de horarios o de una rutina de ocho horas tras un escritorio. A veces me gustaría dejar todo y dedicarme al cultivo...
Por suerte mi buen amigo Walter posee una pequeña plantación de olivos, y pasar mis días libres allí es mejor que cualquier terapia. Amanecer temprano junto al alba, con un buen mate de compañero, le reduce el estrés a cualquiera, y la camaradería de la gente de campo le hace a uno olvidar las penas. Walter no tenía problemas en prestarme su casa en aquel terreno, solo bastaba un llamado y estaba todo arreglado.
He pasado tanto tiempo en ‘’El guapo’’ que ya conocía bien el lugar, y ayudar en las tareas diarias en el cuidado de los olivos era todo un placer. La peonada ya me conocía y todos se alegraban cuando me veían llegar. Era bien sabido que con mi presencia se come un buen asado, se toman los mejores vinos y todo por cuenta mía.
Aquella vez fui con mi hermano menor de quince años, Gerardo. A mi parecer ya tenía edad para pasar tiempo conmigo, charlar sobre la vida, el futuro, las mujeres y, por qué no, tomar unos vinos –eso sí, sin que mis padres supieran–, además, estaba bajo mi cuidado y de la peonada. En total íbamos a pasar cinco días, y él estaba emocionado: levantarse temprano, ayudar en el trabajo, escuchar conversaciones de adultos (casi siempre, exageraciones sobre mujeres que nunca existieron) e ingerir bebidas alcohólicas lo hacían sentir ya todo un hombre.
Durante el transcurso de la segunda noche, me encontraba preparando todo para acostarme, cuando me di cuenta que Gerardo no estaba en la casa. Salí a la puerta y vi que él estaba parado junto al alambrado en el límite sur de la plantación, a unos sesenta metros de donde me ubicaba. Más allá de la cerca había lo que se le dice monte, no era una tierra trabajada, por lo tanto la vegetación era escasa, nativa y típica de una zona semiárida. A pesar de la distancia, pude percibir que estaba hablando, gesticulaba con las manos y por momentos se quedaba callado y quieto como quien escucha una respuesta. Lo llamativo es que no podía ver a nadie cerca de él. Supuse que había tomado demasiado vino, y cualquier bebedor inexperto ha tenido alguna vez una conversación consigo mismo, eso sí lo sabía por experiencia. Me reí burlonamente de la escena que estaba presenciando y me volví a meter, pero no sin antes emitir un fuerte silbido para llamarle la atención y hacerle una seña con la mano para que volviera dentro a descansar. Había trabajo que hacer por la mañana y no quería que se perdiera de nada. Cuando entró, sí lo noté un poco pasado de copas, pero no tanto como para hablar solo; no le pregunté en ese momento con quién hablaba, simplemente asumí que era por el alcohol.
Al día siguiente, cerca del ocaso, después de una ardua jornada laboral, todos ayudamos con los preparativos para hacer un buen asado, la leña encendida chisporroteaba en colores naranjas y rojizos que combinaban con el cielo crepuscular, el descorchar de las botellas de vino, con su sonido tan típico, resonaban a través de las hileras de plantas de olivos, y el eco que devolvía el monte inspiraba una invitación a brindar entre risas y alegría. Un buen lugar, un buen asado, un buen vino y buena compañía. ¿Qué más se puede pedir? ¡Realmente amo la vida de campo!
Pero entre la algarabía nos descuidamos de la leña, había ya muy poca, ¿y quién era el encargado de buscar más? Nada menos que el pequeño Gerardo. Debía pagar el derecho de piso para estar entre los mayores, nada es gratis en esta vida. Le indicaron que fuera al monte a buscar troncos. Los hombres y yo seguimos con las charlas y las bromas; el olor de la carne asada ya se empezaba a sentir en el aire. Uno de los peones me preguntó dónde estaba Gerardo, y fue allí que me percaté que no había regresado. Sin perder tiempo, dejé mi vaso de vino en la mesa y fui en su búsqueda, pasé el alambrado y me adentré en el monte, llevándome puestos cardones, pencas y toda clase de plantas espinosas. No es que estuviera apurado ni nada, es que ya no quedaba mucha luz diurna. Entre puteadas e insultos al aire por los pinchazos, me topé con mi hermano no muy lejos del límite. Le pregunté dónde había estado y el motivo de su demora en buscar un poco de madera. Me contestó que estaba hablando con el hombre de anoche, que sin darse cuenta se demoró. Me pidió disculpas y pasó al lado mío sin decir nada más. Eventualmente nos reunimos con los demás en la cena.
Por un tiempo me quedé pensando en Gerardo, y quién era con el que había estado hablando. No suele haber gente que se meta en el monte de noche, eso me parecía muy extraño. Pero pronto, entre charlas y alcohol, me olvidé de lo sucedido.
A la mañana me levanté con algo de resaca, también estaba molesto, tenía varios raspones en todo el cuerpo por atravesar trastabillando la maleza espinosa en la noche anterior. Desayuné con la noticia de que tenía que volver un día antes a mi trabajo. Mis mini vacaciones de ensueño se vieron truncadas por la inoperancia de un mal reemplazo en el trabajo, así que me quedé más tiempo de lo acostumbrado, tomando mates en la galería de la casa de Walter. De hecho, esa mañana no fui a ayudar a la peonada. El mal humor se apoderó de mí todo el tiempo. Por otro lado, Gerardo sí estuvo con ellos. Cuando volvió al mediodía para el almuerzo le cuestioné lo que hizo la noche anterior y le pregunté con quién se entretuvo tanto tiempo. Me contestó que era un hombre muy gracioso, como de otros tiempos o un verdadero anticuado, estaba buscando su caballo que se había escapado y no lo podía encontrar. Mencionó que su forma de hablar era peculiar, que usaba palabras raras como de viejas épocas, y su vestir era el de un gaucho auténtico.
Esta historia no me cerraba del todo, pero Gerardo no tenía la imaginación para crear un personaje así, su única experiencia con la vida de campo fueron estos días que estuvimos en la plantación. No quise molestarlo con más preguntas, así que lo dejé almorzar tranquilo, pero en mi mente trataba de encontrarle sentido a su relato.
En la tarde volvimos a las tareas, y cuando los muchachos de la peonada supieron que partiría al día siguiente, organizaron algo especial para mí y Gerardo: un lechoncito a la parrilla. Estuvo más que delicioso, una despedida digna de un monarca, diría yo. Aún no me había marchado y ya estaba planeando cuándo volver a la plantación.
Mientras las últimas brasas se extinguían, me encontraba solo mirando hipnotizado mi último vaso de vino, sentado en la punta del gran mesón. Un sentimiento de nostalgia me invadía, y una brisa helada me acariciaba el rostro adormilado. Me pregunté por el paradero de mi hermano, miré a un lado y a otro, pero no lo vi. Me levanté de la mesa a duras penas (había tomado demasiado), me dirigí hacia la casa y grité su nombre, pero no me contestó. Supuse que ya se había dormido, así que entré en su habitación, pero estaba vacía. Encaré hacia la puerta de entrada y grité aún más fuerte su nombre, pero seguía sin recibir respuesta alguna. Un poco preocupado, salí de la vivienda y me acerqué al alambrado, a la vera de este corría un largo callejón, desde donde miré a ambos lados esperando verlo. Por suerte había una buena luna que iluminaba un poco la hermosa noche estrellada. Lo divisé a lo lejos, a más de ochenta o cien metros, apoyado en la valla. Le silbé pero no me respondió, así que me acerqué a él. A medida que me iba acercando noté que otra vez estaba hablando con alguien, otra vez gesticulaba con las manos y parecía escuchar una respuesta. A medida que me acercaba sentí un escalofrío que hizo detener mi marcha en seco. Se sentía helado. Exclamé su nombre y este volteó a verme. Le dije que era hora de acostarse, que al día siguiente teníamos que volver. Comenzó a caminar hacia mí, lo esperé Y cuando llegó a mí, le pregunté qué estaba haciendo.
—Hablando con Don Atilio. — me contestó.
Esa respuesta hizo que el efecto del alcohol que bebí esa noche desapareciera.
—¿Con quién? —pregunté de forma insistente.
—El hombre que te conté ayer, se llama Don Atilio y sigue buscando su caballo. Pobre —respondió con total normalidad.
Al escuchar eso los pelos de mis brazos y nuca se erizaron, y una sensación de salir corriendo me invadió. Conocía quién era ‘‘Don Atilio’’, escuché sus historias pero no pensé que eran ciertas. Las conversaciones entre hombres influenciados por el alcohol suelen ser exageradas y nunca me las tomé en serio.
—Me pidió agua. Iba a buscar un poco, cuando me llamaste. —agregó Gerardo mientras yo seguía atando cabos en mi mente.
—Después le llevaremos, ahora vamos a dormir. —respondí. Le puse la mano en la espalda y apuré la marcha mientras mi hermano me miraba confundido. No quise decirle nada en ese momento, no quería asustarlo, aunque yo sí lo estaba.
Esa noche no pude dormir tranquilo, y por primera vez en todos los años que me quedé en la plantación, dormí con la puerta de la casa con llave. Medité buena parte de la madrugada acerca de si debía decirle o no a Gerardo sobre Don Atilio, ya era bastante grande para entender de estas cosas y que suelen ser comunes en la vida de campo. Por lo menos eso creí correcto en ese momento.
Al otro día, luego de empacar todo, nos despedimos de los empleados de la plantación, les agradecimos por la generosa hospitalidad que nos dieron, y expresamos nuestros deseos de volver lo antes posible. Gerardo y yo nos subimos a mi auto, y cuando estábamos a punto de salir, revisé mi reloj y calculé que teníamos un poco más de tiempo para emprender el viaje de regreso. Miré a mi hermano y le pregunté si quería ver algo interesante; él no dudó en confirmar, emocionado y curioso. Bajamos del auto, tomé una botella de agua y nos dirigimos caminando por el largo callejón a la par del alambrado, caminamos unos quinientos metros en dirección este por donde se extendía la plantación. Me detenía constantemente para verificar que era el lugar adecuado, marcado por un gran cactus de más de tres metros de altura, cruzamos el vallado y nos internamos en el monte. Lo que buscaba no estaba lejos –como a unos cincuenta metros del gran cactus–, pero era pequeño y hasta que no te topabas con él, no podías advertir su presencia. Cuando por fin llegamos, le dije a Gerardo que observara bien.
—¿Qué es eso? —me preguntó sin acercarse demasiado.
Frente nuestro se erigía una pequeña casilla de no más de sesenta centímetros de alto, un techo a dos aguas y una hermosa cruz de acero bien decorada, colocada detrás, y a su alrededor estaba desperdigada una cuantiosa variedad de botellas, entre nuevas y alguna otras muy antiguas, de más de sesenta años de antigüedad, algunas aún tenían agua en su interior. Dentro de la pequeña casilla había un crucifijo y una imagen de la Virgen que, por estar resguardada, no había sufrido tanto los efectos degradantes del clima de zona árida como en la que nos encontrábamos, incluso se podían distinguir detalles y colores en las figuras.
Le comenté a Gerardo que hace mucho tiempo, este lugar era tierra virgen y el monte era más tupido, donde un hombre en su caballo había salido a buscar un animal que se había perdido, pero se desorientó y, en el calor inclemente del verano, murió de sed. Su cuerpo fue hallado justo en este sitio. Sus seres queridos construyeron esta pequeña casilla para que descanse en paz, y por muchos años le trajeron envases y recipientes con líquido. Se dice que cuando empieza a hacer calor en la zona y nadie le trae bebida, se lo ve deambulando más allá del alambrado, y si se topa con alguien le pide por favor un poco de agua.
No sé si mi hermano me estaba escuchando o no, solo se acercó a la casilla mientras yo relataba, y con la mano limpió una pequeña placa en el centro de la cruz de acero. Poco a poco una imagen y una inscripción eran reveladas ante sus ojos, mientras el polvo fino de años de estar acumulado era arrastrado por la brisa: un hombre vestido de gaucho bien antiguo, y su nombre, ‘‘Atilio Páez’’. Gerardo se incorporó de un salto, soltó un grito de horror y miedo que no había escuchado en ninguna película de terror, y comenzó a correr llevándose por delante toda planta que se le ponía enfrente sin importarle que lo lastimaran, saltó el alambrado mejor que cualquier atleta y siguió corriendo por el largo callejón hasta el auto.
Por mi parte solo me comencé a reír de mi hermano. Supongo que no entiende la vida de campo y que estas cosas son parte de ella. Abrí la botella de agua, tomé un vaso polvoriento que había al lado de la casilla, serví un poco y lo dejé cerca de la cruz, devolví el envase a su lugar, me aleje despacio, caminando. Cuando ya había recorrido unos cuantos metros, me pareció escuchar un ruido, como el tintinear del vidrio, detrás de mí. Cuando volteé para ver el vaso ya estaba vacío.