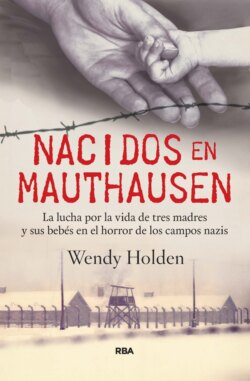Читать книгу Nacidos en Mauthausen - Wendy Holden - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 PRISKA
ОглавлениеCarné de identidad de Priska Löwenbeinová. (© Hana Berger Moran.)
«Sind Sie schwanger, fesche Frau?» (¿Estás embarazada, guapa?). La pregunta, dirigida a Priska Löwenbeinová, iba acompañada por la sonrisa de su interrogador de las SS que, con las piernas abiertas frente a ella, la miraba de arriba abajo con fascinación forense.
El doctor Josef Mengele se había detenido delante de la maestra eslovaca de veintiocho años, que desnuda temblaba de vergüenza en la plaza de armas de Auschwitz II-Birkenau, adonde acababa de llegar hacía pocas horas. Era octubre de 1944.
Priska, que medía metro y medio, aparentaba menos edad de la que tenía. Estaba flanqueada por unas quinientas mujeres desnudas, la mayoría de ellas desconocidas entre sí. Todas judías, se hallaban tan estupefactas como Priska después de que las hubieran deportado al campo de concentración en la Polonia ocupada por los nazis desde hogares y guetos de Europa entera, apiñadas de sesenta en sesenta y cerradas a cal y canto en los vagones de convoyes que podían llegar a arrastrar hasta cincuenta y cinco coches.
Desde que habían salido, intentando tomar aire, a la infame Rampe ferroviaria, en el corazón del complejo de exterminación más eficaz de los nazis, conocido en conjunto como Auschwitz, no habían parado de gritarles desde uno y otro lado: «Raus!» («¡Fuera!») o «Schnell, Judenschwein!» («¡Rápido, cerdas judías!»).
La marea humana, confundida y conmocionada, era pastoreada por prisioneros que hacían las veces de funcionarios de prisiones inexpresivos, vestidos con sucios uniformes a rayas, quienes empujaban a las mujeres por un terreno irregular mientras los soldados de las SS se mantenían en pie con su uniforme inmaculado, sujetando a los perros guardianes, que ladraban y tiraban de la correa. No había tiempo para buscar a los seres queridos porque a los hombres los separaban a todo correr de las mujeres, y a los niños los empujaban a una fila junto a los enfermos y los ancianos.
A todo aquel que estuviera tan débil como para mantenerse de pie o que tuviera las piernas entumecidas después de llevar días en un vagón donde faltaba el aire, lo empujaban con rifles o le pegaban latigazos. Por doquier, en aquel ambiente frío y húmedo, se oían descorazonadores gritos de «¡Mis hijos!» o «¡Mis pequeños!».
Delante de las largas columnas de despojados había dos edificios bajos de ladrillo rojo, cada uno de ellos con una inmensa chimenea que escupía humo negro y aceitoso a un cielo plomizo. La atmósfera gris era muy densa debido al olor pútrido y empalagoso del campo, que se les metía sin remedio por las fosas nasales y hacía que les picara la garganta.
A decenas de mujeres que andaban entre los catorce y los cincuenta años, separadas a la fuerza de amigos y familiares, las obligaron a recorrer un pasillo estrecho formado por verjas electrificadas, como las que rodeaban el enorme campo de concentración. Estaban tan impactadas que avanzaban en silencio tambaleándose las unas contra las otras, mientras pasaban junto a las chimeneas y al borde de varios estanques profundos, hasta que llegaron a un edificio de recepción enorme de una sola planta —la Sauna o balneario— escondido entre los abedules.
Allí les enseñaban sin ceremonias lo que era la vida de un Häftling («prisionero») en un campo de concentración; un proceso que empezaba forzándolas a deshacerse de cualquier posesión que les quedara y a desvestirse por completo. Al carecer de un idioma común, protestaban en un clamor de lenguas, pero los guardias de las SS las pegaban o intimidaban con los rifles hasta que se mostraban dóciles.
Luego, estas madres, hijas, esposas y hermanas tenían que avanzar desnudas por un pasillo ancho hasta una estancia amplia donde otros prisioneros —tanto hombres como mujeres— les quitaban prácticamente todo el pelo del cuerpo mientras los soldados alemanes las miraban con lascivia.
Apenas reconocibles entre sí una vez las máquinas eléctricas habían hecho su trabajo, tenían que salir de cinco en cinco, una junto a la otra, al patio, donde los alemanes pasaban lista y donde tenían que esperar, descalzas sobre el barro frío y húmedo, más de una hora antes de enfrentarse a la segunda Selektion, llevada a cabo por el hombre al que el mundo acabaría conociendo como el «Ángel de la Muerte».
El doctor Mengele, con un uniforme impecable, ceñido y de color gris verdoso con brillantes galones y calaveras de plata en el cuello, llevaba en la mano un par de guantes de cuero pálido con puños exagerados. Iba repeinado con brillantina y, como si nada, movía los guantes a derecha o izquierda mientras caminaba por delante de las prisioneras para inspeccionarlas y, más concretamente, preguntarles si estaban esperando un hijo.
Cuando le llegó su turno, Priska Löwenbeinová tan solo tuvo unos segundos para decidir cómo responder al oficial sonriente que tenía aquella separación entre los incisivos. No lo dudó. Mientras negaba con la cabeza a toda prisa, la consumada lingüista contestó en alemán: «Nein».
Estaba embarazada de dos meses, y el suyo era un bebé muy deseado tanto por ella como por su marido Tibor (que la mujer esperaba que estuviera en alguna parte del campo), pero no tenía ni idea de si decir la verdad la salvaría o los condenaría a ella y al bebé a un destino incierto. Lo que sí sabía era que se hallaba en presencia del peligro. Mientras con un brazo se cubría los pechos y con la otra mano, lo poco que le quedaba de vello púbico, rezó para que Mengele aceptara su tajante negación. Aquel oficial de las SS de aspecto agradable se detuvo un instante para mirar a los ojos de la «fesche Frau» antes de seguir adelante.
Tres mujeres más allá, el hombre le retorció con fuerza el pecho a una mujer, que reculó. Cuando unas gotitas de leche delataron que llevaba al menos dieciséis semanas embarazada, un ligero movimiento de los guantes a la izquierda por parte del oficial hizo que la sacaran de la fila a empujones y la llevasen a una esquina de la plaza de armas, donde había un grupo de mujeres embarazadas que no paraban de temblar.
Ninguna de aquellas mujeres con los ojos abiertos como platos sabía en aquel momento que el movimiento de los guantes hacia uno u otro lado significaba la vida o algo muy diferente. Nadie sabe cuál fue el destino de las mujeres que el doctor Mengele eligió aquel día.
Hasta aquel momento, Josef Mengele representaba el mayor peligro para la joven Priska, aun cuando esta desconocía a qué tendría que enfrentarse dentro de nada. En los siguientes meses, el hambre iba a convertirse en su enemigo más temido, al tiempo que parecía la mejor manera de poner fin a sus sufrimientos.
El primo del hambre, la sed, la atormentó con la misma crueldad durante la época que pasó en los campos, junto con el cansancio, el miedo y la enfermedad. Ahora bien, fueron las demandas insistentes y dolorosas de su cuerpo embarazado por nutrirse las que casi acabaron con ella.
Resulta paradójico —y un tanto perverso— que lo que la ayudara a aliviar alguno de sus pinchazos de hambre más terribles fuera recordar aquella vez en que había pegado la nariz contra el escaparate de una pastelería, cuando iba de camino al colegio, antes de regalarse a sí misma algo tan dulce como un babka de canela cubierto de azúcar y migas crujientes. Recordar el instante en que, en la pastelería de Zlaté Moravce, partía con las manos aquel pastel mientras las migas le caían por la blusa, le hacía pensar en su idílica infancia en aquella ciudad, situada en lo que es hoy la esquina suroeste de la República de Eslovaquia.
A unos cien kilómetros de Bratislava, la región donde creció Priska era famosa porque en ella se buscaba oro con bateas, y, de hecho, el nombre de uno de sus ríos, el Zlatnanka, deriva de la palabra eslovaca que significa «oro». «Moravce, la Dorada» era casi tan próspera como sugiere el nombre de la localidad, con una iglesia imponente, colegios y calles de tiendas, cafés y restaurantes, además de un hotel.
Los padres de Priska, Emanuel y Paula Rona, regentaban uno de los cafés kosher más respetables del pueblo, alrededor del que se orquestaba gran parte de la vida local. Con una situación inmejorable en la plaza mayor, el café también tenía un bonito patio. En 1924, Emanuel Rona, próximo a cumplir los cuarenta, había visto en el periódico que el negocio se alquilaba. Con la esperanza de hacer fortuna, tomó la atrevida decisión de trasladarse con su mujer e hijos a doscientos cincuenta kilómetros del remoto pueblecito de Stropkov, emplazado en las colinas orientales que había cerca de la frontera con Polonia.
Priska, que había nacido el 6 de agosto de 1916, tenía ocho años cuando se mudaron, pero volvía a Stropkov con su familia cada vez que se podían permitir ir a visitar a su abuelo materno, David Friedman, un viudo que regentaba una taberna, además de ser un reconocido escritor de panfletos polémicos.
En Zlaté Moravce, el café de la familia era, tal y como la describiría Priska más adelante, bonito, y siempre estaba impoluto gracias a lo duro que trabajaban sus padres y a una serie de devotas camareras. El establecimiento tenía un cacareado salón para funciones privadas que, orgullosa, su madre solía denominar chambre séparée, donde ocho músicos vestidos con traje oscuro tocaban para los clientes cada vez que la mujer retiraba la cortina. «Teníamos buena música y maravillosas bailarinas. La vida que se hacía en el café por aquel entonces era importante. Me encantaba mi juventud».
Su madre, cuatro años más joven y una cabeza más alta que su padre, era tan guapa que quitaba el sentido y bastante ambiciosa —pero sin dar la nota— porque quería lo mejor para su familia. Paula Ronová, que había adoptado el sufijo femenino tradicional eslovaco -ová después de casarse, resultó ser una esposa, una madre y una cocinera excelente, además de una «mujer en extremo decente» que hablaba poco pero pensaba mucho. «Mi madre era mi mejor amiga».
Su padre, por otro lado, les imponía una disciplina estricta y conversaba con su madre bien en alemán, bien en yidis cuando no quería que sus hijos les entendieran. Priska, a quien se le habían dado bien los idiomas desde pequeña, lo entendía todo en secreto. Aunque no siguiera con celo la fe en la que había nacido, Emanuel Rona consideraba importante guardar las apariencias y llevaba a su familia a la sinagoga todos los días festivos judíos.
«Cuando era joven, era importantísimo comportarse con decencia debido al café —comentaba Priska—. Teníamos que ser una buena familia, buenos amigos y buenos propietarios o los clientes no volverían».
Priska, a quien habían llamado Piroška al nacer y que contaba con cuatro hermanos, era la cuarta. Andrej, conocido como «Bandi», era el mayor; su hermana Elizabeth, «Boežka», era la siguiente; luego venía Anička, a quien llamaban «Anita». Cuatro años después de Priska nació Eugen, al que todos conocían por «Janíčko» o «Janko», el más pequeño de todos. Un sexto hermano había muerto siendo un bebé.
La familia vivía detrás del café, en un apartamento tan espacioso como para que cada hijo tuviera su propia habitación. Contaba con un jardín grande que descendía hasta un riachuelo que lo recorría por entero. Priska, atlética y extrovertida, a menudo se reunía allí con sus amigos, donde incluso jugaban al tenis. Era saludable y feliz, tenía un lustroso pelo negro y, como en el caso de sus demás hermanas, era popular entre los chicos de la zona, que, con afecto, la llamaban «Piri» o incluso «Pira».
«Me daba igual que fueran judíos o gentiles. Para mí, todos eran amigos. No establecía diferencias».
Sus hermanos y ella crecieron rodeados de «buenas mujeres», que les ayudaban con las tareas de la casa y hacían las veces de madre. La familia comía bien, con carne kosher presentada de forma «elegante» casi a diario. A menudo, a los suculentos guisos les seguían postres del café. Priska era muy golosa y su postre favorito era la Sachertorte vienesa, un pastel con mucho chocolate, merengue y mermelada de albaricoque.
Aunque no estudiaran religión en el colegio, asistían a las oraciones cada viernes por la tarde y sus padres les exigían que se lavasen las manos a conciencia antes de sentarse a una elegante mesa de Shabbat («Sabbat») con velas especiales y los mejores tejidos.
Priska era una de las seis niñas que había entre los más de treinta alumnos de su clase. Su hermana Boežka era, según ella, una «verdadera intelectual», que aprendía idiomas sin dificultad, como si los absorbiera. Sin embargo, a Boežka apenas le interesaban los libros, pues prefería las labores artísticas, como la costura, en la que destacaba.
Puede que Priska tuviera que esforzarse más que su hermana en el colegio, pero era diligente y estudiar pronto se convirtió en su pasión. Decidida a alcanzar un entendimiento más profundo del mundo, también era diferente de Anna, la más guapa de las hermanas, quien prefería disfrazarse o jugar a las muñecas. «Me gustaba ser la que más sabía», admitía. Desde muy joven le fascinó el cristianismo y a menudo se colaba en el cementerio católico de la ciudad cuando volvía a casa del colegio. Lo que más admiraba era sus imponentes tumbas y mausoleos, y siempre le intrigaban las «nuevas llegadas», acerca de las cuales imaginaba historias, en especial, de cómo habría sido su vida.
Su madre alimentaba el hambre de saber de su hija y se sintió muy orgullosa cuando se convirtió en la primera Rona en ir al colegio secundario —el Gymnázium Janka Král’a—. Inaugurado en 1906, se trataba de un atractivo edificio de estuco blanco y tres pisos de altura, que se alzaba frente al cementerio y el ayuntamiento. Priska, una de los quinientos alumnos con edades comprendidas entre los diez y los dieciocho años, estudiaba inglés y latín, además de alemán y francés, que eran obligatorios. Sus hermanos solo recibieron educación primaria, excepto Bandi, que estudió para contable.
Competitiva por naturaleza, Priska ganó numerosos premios académicos, y sus profesores estaban encantados con sus progresos. La mejor alumna también disfrutaba de la atención de los chicos de su curso, quienes le imploraban que les ayudara con el inglés y se reunían con devoción en el jardín de la chica para que les diera clase. «Solo guardo recuerdos maravillosos de Zlaté Moravce».
La mejor amiga de Priska en el colegio era una chica con el nombre de Gizelle Ondrejkovičová, a la que todos llamaban «Gizka». Aparte de guapa, era también popular. Hija del jefe de policía del distrito, un gentil, no era, ni mucho menos, tan estudiosa como Priska, por lo que su padre llamó un día al de esta para hacerle una oferta. «Si Priska consigue que Gizka acabe los estudios, les permitiré que tengan el café abierto hasta la hora que quieran», ¡y no tendrían que pagar más impuestos por ello!
Y así fue como la cuarta de los Rona pasó a ser, de la noche a la mañana, de vital importancia para el modesto negocio familiar. Mientras Priska fuera la tutora extraoficial de su compañera, garantizaría que el café de la familia prosperase por delante de los demás de la ciudad. Fue una responsabilidad que se tomó muy en serio y, a pesar de que le dejaba poco tiempo para disfrutar de la vida social, Gizka le caía tan bien que se alegraba de ayudarla. Ambas amigas se sentaban juntas en clase y acabaron graduándose al mismo tiempo.
Después de la secundaria, Priska empezó a dedicarse a la enseñanza y parecía que todo le venía de cara para empezar su carrera como profesora de idiomas. Como era buena cantante, se unió al coro de profesores que iba por el país interpretando canciones nacionalistas tradicionales, una de las cuales proclamaba con orgullo: «Soy eslovaco y siempre lo seré», melodía que rompería a cantar con alegría a lo largo de su vida.
En Zlaté Moravce se la tenía en gran estima y disfrutaba de que la saludaran primero por la calle —símbolo eslovaco de respeto—. Se enamoró de un profesor gentil que la llamaba cada semana para llevarla los sábados por la noche a un café, a bailar o a cenar al hotel de la ciudad.
Había pocas razones para que Priska o su familia sospecharan que algo iba a alterar su confortable vida. Aunque los judíos habían sido perseguidos por toda Europa, sufriendo en especial a manos de los rusos durante los pogromos de principios del siglo XIX, se habían adaptado con facilidad a las nuevas naciones europeas surgidas tras la Primera Guerra Mundial y el colapso de los imperios alemán, austrohúngaro y ruso. En Checoslovaquia habían adquirido protagonismo asimilándose bien a la sociedad. Los judíos no solo jugaban un papel clave en la vida productiva y económica, sino que contribuían en todos los campos de la cultura, la ciencia y el arte. Además de construir nuevas escuelas y sinagogas, los judíos estaban en el centro de la vida en los cafés. Así las cosas, la familia Rona apenas sufría el antisemitismo en su comunidad.
Sin embargo, una severa depresión económica después de la Primera Guerra Mundial empezó a cambiar los ánimos a lo largo de la frontera alemana. Adolf Hitler, líder del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán —conocido más tarde como Partido «Nazi»— desde 1921, acusaba a los judíos de controlar la riqueza de la nación y de ser la fuente de muchos de sus males. Tras las elecciones federales de 1933, en las que los nazis obtuvieron diecisiete millones doscientos mil votos, las autoridades le propusieron a Hitler un gobierno de coalición y lo nombraron canciller. Su ascenso al poder marcó el final de la democrática República de Weimar y el comienzo de lo que fue conocido en el mundo entero como el Dritte Reich («Tercer Reich»).
Los discursos radicales de Hitler denunciaban el capitalismo y condenaban a cuantos se aliaban con los bolcheviques, los comunistas, los marxistas y con el Ejército Rojo ruso para participar en la revolución. Tras escribir en un manifiesto autobiográfico titulado Mein Kampf, publicado en 1925, que «la personificación del diablo como símbolo de todo mal adquiere la forma viva de los judíos» prometió eliminar de Alemania a estos y a otros «indeseables» en lo que describió como una «solución minuciosa».
Una vez proclamado su «nuevo orden» para contrarrestar lo que muchos alemanes veían como injusticias a las que se les había sometido después de la guerra, animó a los guardias de asalto de camisa parda a que hostigaran a los judíos, bloquearan y boicotearan sus negocios. Su grito de guerra, «Sieg Heil!» («¡Arriba la victoria!»), vociferado por las adoctrinadas Juventudes Hitlerianas, retumbaba en las ondas radiofónicas de Berlín. En un tiempo relativamente corto, parecía que Hitler estuviera cumpliendo sus promesas y de hecho obtuvo tal recuperación económica que el apoyo que tenía creció. Animado por el éxito, su gobierno empezó a poner en marcha una serie de leyes que excluyera a los judíos de la vida política, económica y social. Quemaron «degenerados» libros judíos, se expulsó de la universidad a quienes no fueran arios y se empujó al exilio a judíos de renombre, incluido Albert Einstein.
A medida que el antisemitismo germano iba en aumento, los nazis profanaban sinagogas o incluso las quemaban hasta los cimientos, a veces con judíos atrapados en su interior. El piso de las calles en pueblos y ciudades resplandecía por efecto de los cristales rotos, y los escaparates de los negocios judíos eran pintarrajeados con la estrella de David o eslóganes ofensivos. El gobierno animaba a los gentiles —denominados «arios» por los nazis— a denunciar a los judíos y, en medio de aquella atmósfera de desconfianza y traición, judíos que habían vivido felices en el vecindario durante años y cuyos hijos habían crecido mezclándose con los otros, a menudo recibían salivazos o palizas en la calle, e incluso eran arrestados. Había espías muy dispuestos por todos lados, ansiosos por denunciar a sus vecinos con la esperanza de hacerse con sus propiedades. La gente saqueó metódicamente cientos de hogares, en los que entraba sin que nadie se lo impidiera y de los que se llevaba cuanto le placía.
A los alemanes oriundos les animaban a que inspeccionaran y se quedaran con los mejores apartamentos de los judíos, por lo que familias enteras se veían obligadas a abandonar su hogar de la noche a la mañana. Se decía que los nuevos inquilinos se mudaban «antes de que se enfriara el pan recién hecho». A aquellos a quienes habían desahuciado, solo se les permitía mudarse a una casa más pequeña en los distritos más pobres, lo cual les impedía continuar con la vida que habían llevado hasta entonces.
A los que tenían taras físicas y a los enfermos mentales —tanto arios como judíos— los declaraban «indignos de vivir» y muchos fueron enviados a campos o ejecutados sumariamente. El resto de la población tenía pocas opciones, aparte de conformarse con las imposiciones de las Leyes de Nuremberg de Hitler, aplicadas con crueldad y bien pensadas para alienar a los judíos y demás minorías. De acuerdo con lo que los nazis definieron como «racismo científico», con el que pretendían mantener la pureza de sangre alemana, estas regulaciones determinaban quiénes eran «racialmente aceptables» y restringían los derechos civiles básicos de «judíos, gitanos y negros, y de sus retoños bastardos». La Ley de Protección de la Sangre y el Honor Alemán anulaba todos los matrimonios mixtos y, con la intención de evitar la «contaminación racial», condenaba a muerte a todo aquel judío que hubiera mantenido relaciones sexuales con alemanes.
A los judíos les negaron la ciudadanía, y el gobierno arrestaba y recluía en los primeros Konzentrationslager o «KZ» («campos de concentración»), situados, por lo general, en antiguos barracones, a todo aquel que considerara «asocial» o «peligroso» —una categoría difusa que abarcaba a comunistas, activistas políticos, alcohólicos, prostitutas, mendigos y vagabundos; e incluso testigos de Jehová, quienes se negaban a aceptar la autoridad de Hitler.
Los arios tenían prohibido contratar a judíos. Mediante un proceso gradual, les impidieron ejercer su propia profesión —abogacía, medicina y periodismo— y escolarizar a sus hijos más allá de los catorce años. Con el tiempo, les negaron la entrada a los hospitales estatales y no podían alejarse más de treinta kilómetros de su casa. Los parques públicos e infantiles, las piscinas, las playas y las bibliotecas quedaban siempre fuera de dicho límite. El gobierno borró de los monumentos conmemorativos el nombre de los soldados judíos que habían participado en la Primera Guerra Mundial, a pesar de que tantos de ellos hubieran luchado por el káiser en aquel conflicto.
Las autoridades instauraron un sistema de cartillas de racionamiento y sellos de comida, pero a los judíos les tocaba la mitad que a los arios. Además, solo les permitían comprar en tiendas concretas y entre las tres y las cinco de la tarde, hora en la que ya se había vendido la mayor parte de los artículos frescos. Tenían prohibido ir al cine y al teatro y viajar en los vagones delanteros del tranvía; solo podían ir en el último, que a menudo estaba abarrotado y, por tanto, hacía mucho calor en él. Los judíos tuvieron que entregar sus radios en las comisarías, y el gobierno estableció un toque de queda para ellos entre las ocho de la noche y las seis de la mañana, que aplicaba a rajatabla.
Asustados por la nueva política, miles huyeron a Francia, Holanda y Bélgica en busca de asilo. Checoslovaquia, nación que se llamaba así desde 1918, se convirtió en otro refugio habitual, pues no solo disponía de fuertes fronteras, sino de aliados poderosos —entre los que se contaba Francia, Gran Bretaña, y Rusia— y la familia de Priska seguro que era una de las muchas que se sintió a salvo allí.
Entonces, en marzo de 1938, mientras Europa temblaba, Hitler anexionó Austria en lo que pasó a ser conocido como el Anschluss («la Anexión»). Tras declarar la autodeterminación alemana, exigió Lebensraum, un mayor «espacio vital» para su pueblo. Pocos meses después, el gobierno revocaba todos los permisos de residencia de los extranjeros que vivían en el Reich. El gobierno polaco declaró inesperadamente que invalidaría los pasaportes de los ciudadanos a menos que volvieran a Polonia para renovarlos. Para facilitar esto, los nazis ordenaron la expulsión del país a unos doce mil judíos polacos. Los polacos no lo aceptaron, lo que provocó que vivieran en un nada envidiable limbo en la frontera.
Deseoso de negociar la paz, dado que había pasado tan poco tiempo de la Gran Guerra, el primer ministro británico, Neville Chamberlain, condujo una serie de reuniones internacionales que concluyeron con el Acuerdo de Múnich en septiembre de aquel año. Sin participación rusa ni checa, los mayores poderes europeos dieron permiso a Hitler para ocupar las regiones del norte, del sur y del oeste de Checoslovaquia, conocidas en conjunto como Sudetenland («Los Sudetes»), y habitadas en su mayoría por hablantes alemanes. Gracias a este pacto, que muchos checos apodaron «La traición de Múnich», el país perdió fronteras estratégicas.
En noviembre de 1938, por venganza, el hijo adolescente de una familia de judíos a la que habían obligado a abandonar su hogar, asesinó a un oficial alemán en París. A modo de respuesta, el alto mando nazi ordenó la Reichspogromnacht, más conocida como Kristallnacht («La noche de los cristales» o «La noche de los cristales rotos»). Los partidarios del régimen atacaron miles de casas, sinagogas y negocios judíos en Alemania en una sola noche, asesinando al menos a noventa judíos, mientras la policía arrestaba a otros treinta mil. En los meses siguientes, los partidarios de Hitler continuaron provocando disturbios antisemitas y hubo que movilizar al ejército checo; pero en marzo de 1939 el Führer invitó a monseñor Jozef Tiso —líder católico de los eslovacos (al que habían depuesto)— a Berlín. Poco más tarde, llegó Emil Hácha —presidente católico de Checoslovaquia—. Se les dio un ultimátum a ambos: o ponían voluntariamente a los suyos bajo la «protección» de Alemania —se encontraban bajo la amenaza del creciente interés de Hungría por sus territorios fronterizos— o serían invadidos a la fuerza por los nazis.
Tiso y su gobierno colaboracionista se mostraron de acuerdo con las exigencias de Hitler casi de inmediato y al primero lo declararon presidente del recién instaurado Estado Eslovaco, sin que fuera necesaria la intervención nazi. Tras sufrir un infarto el presidente Hácha, al día siguiente se esperaba de todas formas una resistencia generalizada por parte del pueblo; razón por la cual el 15 de marzo de 1939, las tropas alemanas marcharon contra el país y la nación checa pasó a convertirse en el Protectorado de Bohemia y Moravia. Hitler invadió Polonia seis meses después. Los rusos invadieron el país por el este unas semanas más tarde, destapando el pacto secreto que mantenían con los alemanes. Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra. La vida de los europeos no volvería a ser igual.
De la noche a la mañana, los judíos de los «estados coloniales» nazis fueron reducidos a parias. Juden nicht zugänglich («Prohibido el paso a los judíos») era un cartel habitual en muchos edificios públicos. A veces, en el letrero ponía: «Prohibido perros y judíos». Cuando estos se enteraron de las atrocidades que se cometían contra los de su fe en Alemania, Austria y Polonia, empezaron a abarrotar embajadas extranjeras implorando un visado, que les era denegado. Ante un futuro del que parecía imposible escapar, algunos se suicidaban.
A Priska y a su familia no les quedó más remedio que acatar el nuevo régimen y cada uno de los decretos que iba promulgando. Eran los pequeños detalles los que más daño hacían. El profesor ya no la llamaba para ir a bailar, la gente que antes la saludaba en primer lugar dejó de hacerlo o miraba hacia otro lado cuando se cruzaba con ella. «Había muchísimas actitudes desagradables, pero tenías que aceptarlas de inmediato si querías seguir con vida». Otros amigos, como Gizka y un compañero de clase, cuya familia de granjeros seguía proveyendo a los Rona de leche fresca, le fueron leales. Incluso hubo quienes se complicaron la vida al saludar en público a sus amistades judías y ofrecerles ayuda.
Debido a los rumores de que el gobierno iba a «reubicarlos» en otro sitio en contra de su voluntad, los judíos empezaron a acumular comida y bienes. Enterraban sus objetos valiosos o les pedían a sus amigos que los escondieran, a pesar de ser una actuación castigada con la pena de muerte. Los judíos que se lo pudieron permitir huyeron al Mandato Británico de Palestina, donde había esperanza de establecer un estado sionista en el futuro. Bandi, el hermano de Priska, era uno de ellos. Se marchó en 1939 porque decía que había entendido «las señales de advertencia». Sin avisarla siquiera, el primer novio de Priska emigró a Bélgica y, después, a Chile. Era rico y joven, y la pareja hacía poco que se había prometido de forma oficial, tal y como se hacía en el caso de los matrimonios concertados; pero desapareció sin más.
El resto de la familia hacía lo que podía para ir tirando. Anička se había casado en 1932, con diecinueve años, con la esperanza de evitar pasarse la vida sirviendo en el café de la familia. Tuvo un hijo, Otto, pero el matrimonio no duró. Después del divorcio, Anna se cambió el nombre por uno que pareciera más ario: Helena Hrubá y encontró trabajo en otro café. A Janko, que había estudiado para ingeniero electricista, lo reclutaron en un batallón de trabajo judío con la intención de convertirlo en un «Robotnik Zid» («obrero judío»), los cuales llevaban un característico uniforme azul y eran a quienes les asignaban los peores trabajos. Boežka, una solterona de treinta y tantos, se quedó en casa cosiendo ropa para la familia y los amigos.
Priska, que siempre se había sentido orgullosa de su nariz judía —o «bella probóscide», como ella la llamaba en broma— estaba encantada de poder lucir las creaciones de su hermana, puesto que así no se sentía un paria de la sociedad. «Nunca había sido una belleza, pero me ocupaba por conservar un buen aspecto —confesaba—. La gente de la ciudad siempre me trató bien, porque les gustaba que me sintiera orgullosa de ser la hija del dueño del café».
Pero no tardaron en negarle aquel honor. En 1940, a sus padres les prohibieron llevar el negocio que con tanto esfuerzo habían levantado a lo largo de dieciséis años. Dado que su educación era limitada y que carecían de otras habilidades, no podían dedicarse a nada más. «Lo perdieron todo —contaba Priska—. Eran buena gente». Resultó sorprendente lo amable que el ario o Treuhänder («administrador»), a quien el gobierno puso al mando de su negocio, se mostraba con Priska, de quien apreciaba que hablara inglés, francés, húngaro y alemán. «Era importante y se daba valor a que supiera hablar idiomas», aseguraba.
Como les impedían trabajar, Priska y lo que quedaba de su familia decidieron mudarse a Bratislava, la nueva capital del Estado Eslovaco, a orillas del Danubio. David Friedman, el abuelo de la muchacha, a quien le arrebataron la taberna, huyó de su pueblo natal y se reunió con ellos. Habían conseguido conservar algo de dinero y tenían la esperanza de que a los judíos les resultase más sencillo pasar desapercibidos en una ciudad grande, y no se equivocaron. Cuando los nazis invadieron el país, en Bratislava vivían quince mil judíos —lo que suponía el 12% de la población—, quienes se habían integrado bien y sufrían poco el antisemitismo.
Aunque todo había cambiado bajo el gobierno de los nazis, la familia de Priska encontró un apartamento en la calle Špitálska, y la joven, que trabajaba como profesora particular, pudo volver a disfrutar del ambiente de un café, tal como había hecho desde niña. Le gustaba en especial el Astorka, donde se codeaba con intelectuales, con quienes hablaba en varias lenguas. Fue allí, en el Café Astorka, un día de octubre de 1940, donde conoció a un joven esbelto con bigote que estaba sentado en la mesa de al lado, conversando, mira por dónde, con unos amigos de Priska.
«Hablaba muy convencido y animadamente con mi amiga Mimi, que era farmacéutica. De pronto, Mimi se puso en pie y vino a decirme que a aquel hombre le parecía muy guapa». El atrevido admirador de Priska se acercó y se presentó. Tibor Löwenbein era un periodista judío de origen polaco que hablaba con fluidez alemán y francés y que venía de Púchov, en la región noroccidental de Eslovaquia. Ella siempre mantuvo que estaba un poco achispado cuando se conocieron, de ahí que le dijera que no le gustaban los hombres que bebían. Decidido a impresionarla, le prometió que nunca más volvería a probar el alcohol. Y mantuvo su palabra.
No obstante, fumaba en pipa y poseía una colección de cuarenta de aquellos utensilios para fumar —que Priska no tenía permiso de tocar siquiera—. Su atractivo pretendiente, quien prestaba mucha atención al vestir, contaba asimismo con una colección de cuarenta camisas. Dado que quería ser escritor, era habitual ver a Tibor escribiendo en los cuadernillos de notas que llevaba consigo. También coleccionaba sellos, aunque Priska siempre dijo con una sonrisa irónica que, después de conocerla, ella se había convertido en su única afición.
Tibor era el único hijo de Heinrich Löwenbein y Elizabeth, la esposa de este y a quien llamaban «Berta». El padre de Tibor tenía una pequeña granja, pero Tibor se había mudado a Bratislava porque no quería llevar una vida de campesino. Allí empezó a escribir para el periódico Allgemeine Jüdische Zeitung, en el que se encargaba de los deportes y de la política local. También escribió un librito titulado SlovenskoŽidovské hnutie a jeho poslanie, donde explicaba qué debía hacer un judío para integrarse por completo en el día a día eslovaco.
Cuando las Leyes de Nuremberg le impidieron seguir en el periódico, el amable dueño griego del Banco Dunajská de Bratislava le ofreció trabajo en calidad de cajero. Tibor era alto y buen mozo, de buenos modales, el pelo rubio y la piel clara. No parecía muy judío —cosa que, como decía Priska, era muy importante en aquella época—. De hecho, estaba tan bien considerado en el banco que lo enviaban a Praga y a Brno a hacer negocios, lo que hubo de estarle prohibido debido a las restricciones que tenían los judíos para viajar. La cuestión es que su jefe tenía contactos muy importantes y Tibor conseguía salir airoso de cualquier asunto. Como era periodista conocía a todo el mundo y la gente tendía a ser educada con él, una cortesía que se hacía extensiva a la bella joven que llevaba del brazo.
El periodista y escritor Tibor Löwenbein, marido de Priska.
(© Hana Berger Moran.)
Cada mañana, de camino al trabajo, se detenían en el café Astorka, donde ella disfrutaba de un café matinal y un pastel. Cuando él se marchaba, se paraba y la saludaba, lo que la hacía reír. Por la tarde, después del trabajo, paseaban por la orilla del Danubio, algo muy popular entre las parejas de novios. Allí escuchaban la música que se tocaba en la calle y observaban el reflejo de la luz de la luna en las ondas que dejaban en el agua las gabarras, las barcazas y los transbordadores, mientras la surcaban despacio.
Durante los seis primeros meses de su noviazgo, Tibor escribía a Priska a diario. La llamaba su «Pirečka Zlaticko» («Pirečka doradita») y ella a él «Tibko» y, más a menudo aún, «Tiborko». Enamoradísima, guardaba todas y cada una de sus notas, alguna de ellas muy breve, pero siempre cálidas. La mayoría sobrevivió a la guerra. En una carta datada el 10 de marzo de 1941, Priska escribe:
Tibko mío, me pone tan contenta recibir tus cartas, en especial las largas. [...] ¡No puedo esperar a contarte una noticia buenísima! A partir del jueves voy a tener algo de tiempo libre, así que nos vamos a ver cuatro días seguidos. Es todo un lujo en estos tiempos de disponibilidad restringida. [...] Querías saber qué me parecen tus cartas. Son maravillosas. Me fascina que tú, que eres tan serio y un pesimista que ve la situación actual tan negra, escribas líneas tan maravillosas. [...] Pienso mucho en ti y sé que encuentras solaz en tus libros. De hecho, cuando estamos alejados, me pone un poco celosa su presencia en tu vida —aunque solo durante un rato—, pero, por favor, salúdalos de mi parte, pues son una gran compañía cuando yo no estoy. Un millón de besos. Tu Pira.
En su respuesta, del 12 de marzo, Tibor escribe:
Mi doradita Pirečka, me alegró muchísimo leer tu carta. ¡Qué felicidad! En la terrible realidad del día a día, tus palabras son como un rayo de sol que se abre camino entre los nubarrones. Intento expresarte mi agradecimiento y mi alegría. [...] Es probable que no te haga justicia. [...] Espero verte mañana a las cuatro y media en mi casa, y mientras pienso en una ocasión tan jubilosa, no puedo olvidar cómo juega con nosotros el destino; pensamiento que me invade al darme cuenta de que no podremos estar juntos en el aniversario de nuestro quinto mes de novios. Por tanto, tendré que esperar a la tarde, que es cuando vamos a vernos, para compartir contigo las palabras que quiero dedicarte. [...] No veo el momento de abrazarte [...] nos vemos mañana, querida [...] hasta entonces, te envío muchos besos. Tuyo, Tibor.
La pareja se casó el sábado 21 de junio de 1941 en la sinagoga de estilo morisco de las torres gemelas de Bratislava. La novia, que tenía veinticinco años, lució un abrigo largo y blanco, sombrero sin ala blanco, perlas y zapatos blancos con un vestido estampado. Llevaba un ramo de gladiolos blancos, pues se mostró conforme con el ketubah («matrimonio judío»). El novio, que tenía veintisiete años, llevó sombrero y un terno elegante con los pantalones holgados, tan de moda por aquella época.
Los padres de Priska, que convinieron en que su yerno era «perfecto», dieron su bendición a la pareja y se mostraron encantados de tener algo que celebrar. Los padres de Tibor no estuvieron en la boda. A principios de año, su padre se había suicidado en la granja que tenía en Púchov y había dejado sola a su madre. El hijo, consternado, había vuelto a casa con ella, pero se había visto obligado a volver a Bratislava porque se arriesgaba a que lo arrestaran por alejarse sin permiso de su dirección registrada. Priska y los padres de esta se convirtieron en su nueva familia.
Priska y Tibor el día de su boda en 1941 en la sinagoga de Bratislava. (© Hana Berger Moran.)
Fue una unión feliz y los recién casados se entendían bien. «No discutimos ni una sola vez», confesó Priska, que describía a su marido como «sensacional». A ella le gustaba que él hablase eslovaco «correctamente», cosa que no hacían muchas personas, pues a menudo lo mezclaban con el alemán o el húngaro. «Era muy bueno conmigo y le maravillaba que supiera hablar tantos idiomas. Tengo muy buenos recuerdos de mi Tiborko. Era el marido que todas deseamos».
No obstante, el eco de la guerra nubló su felicidad. El día después de la boda, los alemanes invadieron la Unión Soviética como parte de la Operación Barbarroja, con la que Hitler pretendía hacerse con territorios rusos. Sin dejar todavía de albergar esperanzas, ignorantes no obstante ante lo que les deparaba el futuro, Priska y Tibor se mudaron a un apartamento del número 7 de Rybárska Brána, calle conocida más tarde como Fischertorgasse, junto a la plaza mayor de Hlavné Námestie. Allí fueron felices a pesar de las amenazas continuas a las que tuvieron que enfrentarse. Deseosos de aumentar la familia con todo, Priska se quedó embarazada muy pronto y la pareja se sintió afortunada. Con un bebé en camino, Tibor daba gracias por tener una fuente de ingresos fija. Incluso consiguió que no lo despidieran en septiembre de 1941, cuando los judíos eslovacos, sin excepción, tuvieron que empezar a seguir una lista de casi trescientas reglas nuevas que los alemanes denominaron Židovský Kódex («Código Judío»).
Este código, que definía oficialmente a los judíos en el campo racial, reinstauraba una práctica de hacía siglos por la que se veían obligados a llevar humillantes emblemas, impuesta por primera vez en el siglo IX en lugares tan alejados entre sí como Inglaterra o Bagdad. A todo aquel que fuera de origen judío le estamparon en el pasaporte y demás documentos una gran «J». También se vieron obligados a comprar brazaletes o estrellas, que recortaban de enormes rollos de tela estampada en fábricas en las que muchos de ellos se habían ganado la vida en el pasado. Tenían que coser cada emblema en la parte delantera y trasera de todas las prendas que llevaran a la vista pero, sobre todo, era para que la lucieran sobre su corazón judío.
A raíz de aquello, su presencia era tan visible que su persecución pública aumentó. Además de que sus tiendas y negocios sufrieran ataques y saqueos constantes, se encontraban en serio peligro en cuanto abandonaban el santuario de su hogar. Muchos de los amigos de Tibor y Priska pagaron grandes sumas de dinero para conseguir documentación falsa, pero se enfrentaban a castigos terribles si les descubrían. El jefe de Tibor consiguió que este no tuviera que llevar la estrella ni padeciera muchas de las restricciones, pero Priska carecía de tal protección. Cada vez que salían tras el toque de queda o iban a algún sitio al que no admitían judíos, ella sujetaba su bolso o giraba la solapa del abrigo de tal manera que nadie pudiera distinguir la estrella.
Entonces, poco después de la imposición de las nuevas reglas y debido a ellas, los judíos tuvieron que abandonar el centro de Bratislava y mudarse a los arrabales más pobres. Priska consiguió trabajo de profesora en una escuela de primaria a veinte kilómetros, en Pezinok. Tibor tenía que viajar a Bratislava a diario, para lo que salía de casa a las seis de la mañana. «Le gustaba mucho su puesto y, además, tenía que trabajar porque estábamos esperando un bebé». Los padres de Priska, su abuelo y su hermana Boežka consiguieron permanecer en Bratislava, en un apartamento a orillas del Danubio, donde Boežka seguía trabajando de costurera. Así es como esta familia tan unida salió adelante, sin perder la esperanza.
Priska siguió enseñando en la escuela hasta que las autoridades decretaron que aquellos que no fueran arios tenían prohibido enseñar a niños que sí lo fueran. Tras despedirse con afecto de los alumnos, siguió considerándose afortunada, puesto que un inglés que dirigía una academia de idiomas le pidió que diera clases en ella —¡incluso empezó a ganar más que antes!—. «Se me presentaban oportunidades. Tenía muchos estudiantes particulares que seguían viniendo a verme, así que era como si no hubiera sucedido nada. No padecía. Me pagaban y tenía para salir adelante».
Decidida a ayudar a otras familias menos afortunadas que la suya, enseñaba gratis a muchos otros alumnos. Les leía clásicos alemanes, franceses e ingleses.
De pronto, perdió el bebé que esperaba.
Mientras la pareja se lamentaba en silencio, el día a día empezó a hacerse más difícil debido a que los nazis cada vez aplicaban el código con mayor rigor. Las autoridades obligaron a los judíos a catalogar toda su plata, obras de arte, joyas y demás propiedades, tras lo cual tenían que enviarlo todo a los bancos locales, que se lo confiscaban. Después fueron las pieles y sus mejores prendas de abrigo. Les prohibieron tener mascotas y tuvieron que entregar gatos, perros, conejos y pájaros en centros de acogida. No volvieron a verlos.
El Estado Eslovaco, gobernado por el padre Tiso, se convirtió en uno de los primeros integrantes del Eje que consintieron las Aktionen de las SS, es decir, las deportaciones de judíos a nuevas «ubicaciones» o campos de trabajo para que ayudaran a los alemanes en sus esfuerzos bélicos en el frente oriental. A cambio de que no fueran enviados a esos lugares ciudadanos arios, el gobierno aceptó pagar quinientos Reichsmarken por cada judío que los alemanes deportaran a través de su frontera. Como contrapartida, los nazis aseguraron a las autoridades que aquellos «parásitos» a los que «reubicaban» jamás volverían para reclamar sus propiedades. En aquella atmósfera tan opresiva, gardistas eslovacos y otros milicianos reunieron a decenas de miles de judíos para «concentrarlos» en campos de labor eslovacos, principalmente en Sered’, Vyhne y Novaky.
Varios miles de presos permanecieron en los nuevos campos fabricando herramientas vitales para los esfuerzos bélicos alemanes, pero a unos cincuenta y ocho mil los enviaron a campos de trabajo orientales como parte de lo que los nazis dieron en llamar Osttransport. Se daba por supuesto que en el «Este» los campos se hallarían próximos a las fábricas de armamento de la Polonia ocupada, donde los presos tendrían que trabajar a cambio de comida y alojamiento. A algunos les prometieron que cosecharían o ayudarían a crear nuevos estados judíos.
Abandonados e indefensos, los judíos eslovacos se resignaron a un destino que cada vez parecía más desalentador. Esperaban encontrarse ante una serie de condiciones duras y privaciones en general, pero rezaban para que, una vez acabada la guerra, su vida volviera a la normalidad. Familias enteras se presentaban voluntarias para acompañar a los primeros deportados tras considerar que sería mejor permanecer juntos. Otros prometieron enviar dinero, cartas y paquetes con comida pues estaban convencidos de que todo llegaría al destino indicado.
En marzo de 1942, casi nueve meses después del día de su boda, más o menos cuando debería haber estado celebrando el nacimiento de su primer hijo, Priska se enteró de que su hermana mayor, Boežka, había sido incluida en una de las Aktionen, tras acceder las autoridades eslovacas a entregar a los nazis cinco mil mujeres solteras y sanas. Viendo cuál iba a ser el destino de su hermana, Priska corrió a la estación de tren de Bratislava para intentar rescatarla —lo que bien podría haberle costado la vida—. Cuando llegó, el tren de pasajeros, abarrotado, estaba a punto de partir y era incapaz de reconocer a su hermana entre el mar de caras de pavor y desconcierto. «No conocía a ninguno de los gardistas, pero les imploré que dejaran marchar a mi hermana. Me gritaron: “¡Si estás soltera sube al tren! ¡De lo contrario, vuelve a casa!”. Me sorprendió que no me dejaran permanecer en la estación».
Los temidos guardias Hlinka eslovacos, con sus característicos uniformes negros —a muchos de los cuales los habían entrenado las SS—, acabaron arrestando a Priska, que pasó la noche en el calabozo. Tibor, consternado, pues no tenía ni la más remota idea de dónde se encontraba su mujer, recibió un mensaje al día siguiente: «Ven a por tu esposa. Es una alborotadora». Acudió a la comisaría y persuadió a las autoridades para que dejaran que se llevara a su mujer a casa sin imponerle ningún castigo, pero estaba tan enfadado por todo lo que su esposa había puesto en peligro que se negó a hablarle, aunque solo durante medio día, ya que la joven estaba tristísima porque había sido incapaz de rescatar a la dulce Boežka.
No pasó mucho tiempo antes de que Priska volviera a quedarse embarazada. Una vez más, a pesar de que parecía que la vida se estuviera desintegrando a su alrededor, la pareja se sentía dichosa. Ninguno se dio cuenta del peligro que corría hasta que, a lo largo de las siguientes semanas, las autoridades continuaron llevando a cabo incursiones relámpago en los hogares de los judíos para deportarlos de mil en mil. En una ocasión, los padres de Priska oyeron unas botas militares en el descansillo y consiguieron escapar saltando por la ventana.
El 17 de julio de 1942, en cambio, no tuvieron tanta suerte. Desamparados ante la cadena de mando que decidía sobre la vida y la muerte, a Emanuel y Paula Rona los atraparon sin previo aviso. Priska ni siquiera se enteró de que hubieran desaparecido hasta que fue demasiado tarde. Ambos mediaban la cincuentena y su hija no había tenido la oportunidad de despedirse de ellos. Tal y como le había sucedido con su hermana, no tuvo ocasión de salvarlos. Tampoco pudo salvar al segundo hijo que esperaba, pues sufrió un aborto. «Pensaba incluso que yo también debía ir al Este. Ya no me importaba nada», confesó.
Tibor se enteró de que a su madre, Berta, también se la habían llevado de casa, cerca de Püchov, a un campo de la Silesia polaca. Era una anciana y estaba sola. A todas luces, se había quedado huérfano. A Priska, amigos de la infancia como Gizka, le contaron que la mayoría de la población judía de Zlaté Moravce también había desaparecido, incluidos amigos y parientes.
Al parecer, ya no importaba que sus padres hubieran conseguido entregarle a Gizka sus pertenencias más valiosas para que se las guardase. Aquella mejor amiga, a la que había dado clases durante toda la secundaria, había arriesgado su vida al poner a buen recaudo dichas pertenencias. Ahora que sus padres y su hermana habían desaparecido y que sus demás hermanos estaban dispersos, Priska se preguntaba de qué le iban a servir unos platos de porcelana y unos cubiertos de plata después de la guerra, si no tenía con quién sentarse a la mesa del Sabbat.
A su hermana Anna, unos amigos gentiles la habían ayudado a escapar al Alto Tatra —unas montañas seguras, hasta cierto punto— donde trabajaba de camarera con nombre falso y vivía con su tío materno, el doctor Gejza Friedman, un especialista en neumología que ejercía en un sanatorio para enfermos de tuberculosis. El hombre también se había llevado consigo a su padre, David Friedman, de ochenta y tres años, el abuelo de Priska, tras quedarse solo cuando raptaron a los padres de Priska. Otto, el hijo de Anna, de once años, estaba escondido con unas monjas católicas. Bandi, el hermano mayor, se encontraba a salvo en la Palestina bajo mandato. Janko había huido de la cuadrilla de trabajo judía a la que lo habían asignado los nazis, uniéndose a los partisanos para organizar ataques contra los guardias Hlinka y llevar a cabo actuaciones que socavaran el gobierno proalemán. Hacía meses que no sabían nada de él.
Priska, cuyo interés por el cristianismo se había reavivado, se bautizó en la fe evangélica con la esperanza de salvarse. Tibor, que había crecido en un hogar judío mucho más observador de las normas, dudaba de que aquello sirviera de nada. Ambos siguieron respetando las tradiciones judías fundamentales. A pesar de la gran incertidumbre que los rodeaba —o quizá por ello—, Priska volvió a quedarse embarazada, aunque de nuevo perdió el bebé.
Para el otoño de 1942, las autoridades eslovacas habían puesto fin a las deportaciones al Este. La élite política y religiosa, junto con los judíos clandestinos, había formado una organización llamada Grupo de Trabajo de Bratislava, la cual presionó muchísimo al gobierno de Tiso en cuanto empezó a sospechar que los nazis habían asesinado a la mayoría de los cincuenta y ocho mil judíos deportados. Más de siete mil eran niños.
Durante los dos años siguientes, después de que el gobierno eslovaco reconsiderase su postura y se negase a deportar a los veinticuatro mil judíos que restaban en el país, quienes habían evitado la deportación gozaron de una seguridad relativa. El Grupo de Trabajo realizó esfuerzos descomunales por salvar a los judíos, para lo cual sobornaba a figuras clave en el gobierno. Incluso negoció con las SS y con el Hauptsturmführer Dieter Wislieceny, el asesor eslovaco de los nazis en temas de judíos, a quienes ofrecieron millones de Reichsmarken en oro. Denominadas «Plan Europa», estas negociaciones se atascaron cuando a Wislieceny lo trasladaron a otro puesto. En el ínterin, no obstante, el Grupo había conseguido suavizar las leyes antisemitas y que se redujera la persecución, aunque todos seguían albergando un mal presentimiento.
Gracias al trabajo de Tibor y a las clases de Priska, el matrimonio consiguió volver a Bratislava y mudarse a un apartamento en la calle Edlova. Aunque seguían sufriendo racionamientos y restricciones respecto a las tiendas en las que podían comprar, estaban bien alimentados en comparación con otros miles que había por toda Europa. Cada vez que a Priska la atormentaba su pasión por los dulces, compartían un pastel en su nuevo local favorito, el histórico Café Štefánka.
Tal y como hacían casi todos sus amigos —ya fueran judíos o gentiles—, intentaban no pensar mucho en el futuro, depositando toda su fe en que la guerra acabase cuanto antes. En 1943, desde luego, parecía que las tornas cambiaban en favor de los Aliados. Las pocas radios de que disponían les informaban de que en Polonia se habían producido alzamientos exitosos y de que, poco a poco, el Ejército Rojo se estaba haciendo con el control. Los alemanes habían perdido Stalingrado tras una campaña brutal que se extendió cinco meses. Por su parte, los Aliados habían recuperado Libia, obligando al Afrika Korps a rendirse. Italia le había declarado la guerra a Alemania y en Berlín empezaban a evacuar a los civiles. Así las cosas, se preguntaban si el final estaba a la vista o si, por el contrario, la situación iba a empeorar.
Priska y Tibor en Bratislava en 1943. (© Hana Berger Moran.)
Nadie lo sabía. Como tampoco qué les había sucedido a sus seres queridos, de quienes no habían vuelto a tener noticias. En Bratislava hacía meses que circulaban rumores acerca de los campos judíos, y otros nuevos aparecían cada vez que, de vez en cuando, alguien explicaba algo sobre las deportaciones. Se decía que les obligaban a trabajar hasta la extenuación, que los mataban de hambre o que los ejecutaban de maneras atroces. Las noticias que llegaban de Estados Unidos y de Gran Bretaña en 1942 aseguraban que a los judíos los estaban masacrando metódicamente. Aquellas historias se tornaron más terribles aún después de abril de 1944, cuando los prisioneros eslovacos Rudolf Vrba y Alfred Wetzler consiguieron huir de un campo al sur de Polonia del que nadie había oído hablar y avisar de las ejecuciones en masa que tenían lugar en cámaras de gas y hornos crematorios. El detallado informe de ambos hombres acerca de Auschwitz-Birkenau, con ilustraciones y todo, tardó un tiempo en empezar a circular y muchos no se lo creyeron ni siquiera entonces, aunque los judíos empezaron a recelar todavía más, evitando a toda costa subirse a los transportes que iban al Este.
Priska y Tibor no querían creer en aquellas historias, que les parecían demasiado inverosímiles. El sentimiento general entre sus amigos era que dichos relatos constituían bien las divagaciones de personas a las que el cautiverio había trastornado, bien exageraciones propagandísticas contra los nazis. A pesar de todo lo que habían padecido, eran incapaces de concebir que Hitler estuviera hablando en serio al afirmar que pensaba erradicar a todo ser humano de origen étnico «indeseable» para crear una raza pura; al fin y al cabo, el alemán era uno de los pueblos más cultos y civilizados del mundo. La nación que había alumbrado a Bach y Goethe, a Mozart y Beethoven, a Einstein, Nietzsche y Durero no podía concebir un plan que fuera tan perverso... ¿O sí podía?
La pareja, que seguía manteniendo la esperanza en el final inminente de aquella guerra incomprensible, siguió adelante con su vida lo mejor que pudo. A mediados de junio de 1944, una semana antes de su tercer aniversario de boda, decidieron de nuevo tener un hijo. Dos meses después, la relativa calma de la que llevaban disfrutando durante casi dos años se rompió en mil pedazos a causa del Alzamiento Nacional Eslovaco, una insurrección armada cuya intención consistía en derrocar el gobierno de paja. Janko, el hermano de Priska, fue uno de los miles de ciudadanos de a pie y partisanos que hicieron lo posible por acabar con el régimen fascista bajo el que vivían sometidos.
La rebelión violenta estalló en el Bajo Tatra el 29 de agosto de 1944 y enseguida se extendió hasta que, dos meses más tarde, los alemanes enviaron tropas de la Wehrmacht para aplastarla con saña. Murieron a millares. Después, todo cambió. Estos soldados, cuyo cometido era vengarse, ocuparon el país en muy poco tiempo bajo el auspicio de la Gestapo, que llegó para imponer el orden allí donde hubiera alguien que se atreviera a desobedecer al Führer. Una de las primeras tareas de la policía de seguridad consistió en obligar al presidente Tiso a imponer de nuevo la deportación forzosa de los judíos eslovacos que quedaran. Desesperados por evitar aquel destino, miles se escondieron o huyeron a Hungría u otros países, en los que se consideraba que no correrían tanto peligro.
Con la intención de mantenerse optimistas ante lo que cada vez parecía más inevitable, Priska y Tibor decidieron permanecer en Bratislava, donde durante tanto tiempo habían conseguido evitar que los capturasen. Consideraban un regalo cada día que pasaba sin que los descubrieran, sobre todo, porque semana a semana recibían más noticias de la guerra: los Aliados habían liberado París, además de los puertos clave de Francia y Bélgica, y habían empezado a asaltar Holanda por el aire. ¿Acaso no era seguro que Alemania capitularía pronto?
El martes 26 de septiembre de 1944, la pareja celebró el trigésimo aniversario de Tibor. Sucedió que aquel año caía en Yom Kippur, el «Sabbat de los Sabbats», las veinticuatro horas de ayuno previos al Día de Redención y el precepto judío más sagrado. Después de haberse lavado bien las manos, como tenían por costumbre, se sentaron a la mesa y disfrutaron de una comida en la que sirvieron cuanto había a su disposición. No solo celebraban el cumpleaños de Tibor, sino también la nueva vida que Priska llevaba en su vientre hacía poco más de ocho semanas. Rezaron para que aquel, su cuarto hijo, sobreviviera.
Dos días después, sus esperanzas de ser felices se esfumaron cuando tres miembros de la Freiwillige Schutzstaffel («voluntarios de las SS») —compuesta en gran medida por eslovacos alemanes paramilitares— entraron por la fuerza en su apartamento y les ordenaron meter sus pertenencias en dos maletas pequeñas que no pesaran más de cincuenta kilos juntas.
«Eran aterradores. Arrogantes. Apenas hablaban y yo tampoco dije nada. [...] Se me daba bien mantenerme en calma ante la adversidad. No les di pie a nada», recordaba Priska.
En aquel agradable día de otoño, y con un coste de mil Reichsmarken para el gobierno eslovaco, a Priska y a Tibor Löwenbein los sacaron a rastras de su casa y les obligaron a subir a la parte trasera de una gran furgoneta negra. En casa dejaban la colección de sellos de Tibor, sus pipas y camisas, una buena biblioteca y las preciadísimas libretas en las que llevaba años escribiendo.
A la joven pareja la trasladaron primero a la gran sinagoga ortodoxa que había en la calle Heydukova. Allí los tuvieron esperando durante horas, junto con unas cuantas decenas de judíos más, sentados en el suelo o sobre su equipaje, temiendo ambos por su vida. A Priska la asaltaron las náuseas matutinas —las primeras que había padecido jamás—. Se obligó a superarlas aferrándose a Tibor, que le pedía que pensase en su pequeñín. «Mi marido no dejaba de acariciarme mientras me decía: “Quizá nos digan que volvamos a casa, Pirečka”. Yo solo pensaba en el bebé. Lo deseaba con todas mis fuerzas».
Más tarde, aquel mismo día, junto con otros dos mil judíos, fueron transportados en autobús a la pequeña estación de tren de Lamač, desde donde los deportaron hasta Sered’, un campo de trabajo y tránsito en expansión ubicado en las tierras bajas del Danubio, a sesenta kilómetros. El sitio, que había sido una base militar, se encontraba ahora bajo la supervisión de Alois Brunner, oficial de las SS y ayudante de Adolf Eichmann, Obersturmbannführer («teniente coronel») nazi, además de uno de los principales perpetradores de la llamada «solución final de la cuestión judía» de Hitler.
A Brunner lo habían enviado a Sered’ para que supervisara en persona la deportación de los últimos judíos eslovacos tras el éxito cosechado en una operación similar en Vichy, Francia. Hoy en día se considera que el oficial, a quien se veía a menudo con uniforme blanco —su preferido—, fue el responsable de deportar a Auschwitz a más de cien mil personas.
Judíos descendiendo de un vagón de ganado al llegar a Auschwitz.
(© akg-images.)
Los recién llegados a Sered’ eran conducidos hasta barracones de madera que enseguida se llenaban hasta los topes. La deshumanización de los prisioneros empezaba con los Appelle («pases de lista») matutinos y un estricto régimen de trabajo físico durísimo o de quehaceres domésticos. Los nazis no solo los hacinaban en el escaso espacio disponible, sino que pretendían que subsistieran con media taza de «café» amargo, una sopa anémica de origen dudoso y un poco de pan duro. Algunos de los judíos más devotos usaban aquel agua caliente —cuyos captores pretendían hacerles creer que era sopa— para lavarse las manos antes de cortar con cuidado y compartir aquellas míseras raciones.
En el Yom Kippur, el día que Priska y su marido habían observado en Bratislava, los nazis de Sered’ asaron un cerdo entero en mitad del campo mientras invitaban a comer, entre risas, a judíos medio muertos de hambre. Por lo visto, ninguno aceptó la invitación.
Los primeros transportes de Sered’ hacia el Este comenzaron a salir poco después de que Priska y Tibor llegasen en autobús, pues Brunner supervisaba la «liquidación» del campo y se preparaba para la siguiente remesa de prisioneros. El 30 de septiembre de 1944, oficiales eslovacos y húngaros de las SS obligaron a los casi dos mil judíos bratislavos a salir de los barracones en mitad de la noche y a guardar fila, en formación militar, antes de ser metidos a empujones en los vagones de tren. En cada vagón, sin ventanas, hacinaban entre ochenta y cien personas sin apenas espacio para respirar, y mucho menos moverse. Una vez cerradas las grandes puertas de madera, mientras que la gente empezaba a sofocarse a oscuras, a los niños más pequeños los pasaban por encima de las cabezas para que quienes habían podido sentarse en una estrecha plataforma situada al fondo los llevaran en su regazo. Los demás tenían que permanecer de pie o en cuclillas.
No había más instalación sanitaria que un cubo de madera y una lata llena de agua, y los vagones enseguida apestaban y resultaban antihigiénicos, puesto que el cubo se volcaba con cada sacudida. Algunos intentaban vaciarlo por un ventanuco que había, pero como estaba tapado con una rejilla de alambre de espino, era imposible hacerlo del todo, por lo que aquellos seres humanos se vieron forzados a orinar o defecar, a mancharse la ropa, allí donde estuvieran.
Sin comida, aire fresco ni agua, aquellas personas sudorosas y desalentadas se bamboleaban los unos contra los otros. Durante el viaje de trescientos kilómetros en dirección noroeste, los que alcanzaban a ver a través de las estrechas rendijas de las paredes de madera iban pronunciando en alto el nombre de las diversas poblaciones por las que pasaban. Para cuando cruzaron la frontera polaca, algunos de los prisioneros más ancianos empezaron a recitar las oraciones judías destinadas a los muertos, tras lo cual cerraban los ojos y se quedaban así, sin más. Aquellos que morían eran abandonados en las paradas que el convoy hacía por el camino, lo que dejaba un poquito más de espacio para los supervivientes. Al igual que los miles de judíos a quienes, antes que ellos, habían deportado desde Sered’ en condiciones abominables durante los últimos meses de 1944, los mil ochocientos sesenta judíos eslovacos se dieron cuenta de que eran conducidos a un sitio en el que, muy posiblemente, iban a tratarlos peor y donde era muy probable que fallecieran.
Priska y Tibor tenían tanto miedo como los demás, pero procuraban consolarse el uno al otro diciéndose que todo saldría bien y que volverían a casa con su bebé. Ella, en especial, estaba decidida a no rendirse porque «me gustaba mucho mi vida». Le recordaba a Tibor que su capacidad para hablar varios idiomas le permitiría comunicarse con los demás prisioneros e incluso con las SS, que quizá la trataran con un poco más de respeto. Le aseguró que tenía cerebro y que sabía cómo usarlo.
Para Priska, su fe era muy importante y confió en ella a lo largo de aquellas horas sombrías en que el tren los condujo hacia el este. «Creer en Dios es lo más importante que hay en la vida. Cuando alguien tiene fe, sin duda es debido a que se trata de una persona decente que sabe comportarse. Cada noche doy gracias a Dios antes de acostarme». Dado que se había bautizado en la doctrina evangelista, no era habitual que se considerase judía, ironía que no le sirvió de nada puesto que a Tibor y a ella los trataron como a los demás, sin ninguna compasión, al margen de su credo. «Es terrible lo que les hicieron a los judíos —admitió—. Horrible. Como si fueran animales. Las personas son seres humanos y deberían comportarse con propiedad los unos con los otros. Trataron fatal a los judíos. Íbamos hacinados en un tren de mercancías [...] del que nos sacaron a empellones. Se portaron de forma abominable».
El viaje en tren duró más de veinticuatro horas, durante las cuales, apretujados, quienes iban en los vagones se preguntaban adónde los conducían y si podrían reunirse con sus seres queridos, aquellos que les habían arrebatado hacía un par de años. ¿Volvería a ver a su hermana Boežka y a sus padres? ¿Se reuniría con sus amigos de Zlaté Moravce, con quienes había nadado, cantado, y hablado en inglés y alemán? ¿Podría Tibor reconfortar por fin a su madre viuda?
El hombre, que cada vez se sentía más afligido, no lo creía posible y tampoco soportaba ver sufrir a su esposa. Con náuseas y sin agua ni aire fresco, Priska se esforzaba por respirar en mitad de aquel vagón oscuro y fétido, mientras él la abrazaba, le daba besos en el pelo e intentaba consolarla. Sin apenas detenerse para tomar aire, Tibor le hablaba sin parar y le pedía que fuera optimista pasara lo que pasase y que se centrara en las cosas bonitas. Igual que cuando en sus cartas la había descrito como un «rayo de sol que se abre camino entre los nubarrones», intentaba esperanzarla de cara al futuro.
No obstante, a medida que el tren avanzaba de forma inexorable, Tibor empezó a perder la esperanza. Si así era como los estaban tratando, ¿qué otras crueldades no les aguardarían cuando llegasen a su destino? Abrazó a Priska con más fuerza todavía y empezó a rezar en voz alta para que su esposa y su tan ansiado bebé sobrevivieran. Consciente de que aquella podía ser la última oportunidad que tuvieran, la pareja decidió elegir, en aquel sitio tan horrible, un nombre para su hijo. Entre susurros, se decantaron por Hanka (Hana, en su versión más formal) —como una de las tías abuelas maternas— si era niña y por Miško (Miguel) si se trataba de un niño.
En aquel vagón en penumbra, junto a la joven pareja, viajaba Edita Kelamanová, una solterona húngara de treinta y tres años que vivía en Bratislava. No había podido evitar escuchar la conversación del matrimonio y se sentía conmovida. Alzando la voz por encima del fortísimo traqueteo del tren, le dijo a Tibor: «Le prometo que si su esposa y yo permanecemos juntas, cuidaré de ella». La mujer, de extracción culta y adinerada, no solo lo consideró su mitzvá («deber moral»), sino que esperaba que guardando su promesa, Dios escuchara sus plegarias —salvarse y casarse algún día—. Tibor dio las gracias a la amable desconocida mientras Priska, que había reconocido su acento, añadía en voz baja en húngaro: «Köszönöm» («gracias»).
Todos empezaron a gritar cuando el tren se detuvo de golpe en una importante estación situada en la frontera entre Polonia y el Reich, donde tuvo lugar la entrega de los prisioneros a las nuevas autoridades. Las puertas de los sofocantes vagones no se abrían y en su interior, mientras los tenían esperando en una vía muerta, ignoraban lo que estaba sucediendo fuera. De pronto, el tren de Sered’ pegó una fortísima sacudida y comenzó a moverse de nuevo hasta que, unas horas después, empezó a zarandearse a uno y otro lado en un cambio de vías, mientras traqueteaba con violencia para ir a detenerse en la estación ubicada en el corazón de Auschwitz II-Birkenau. Era el domingo 1 de octubre de 1944. Tras las puertas cerradas de sus cárceles con ruedas, los reclusos enseguida reconocieron los sonidos de la violencia —hombres gritando y perros ladrando— y cayeron en la cuenta de que habían llegado a su destino.
«Todo va a salir bien, doradita mía», le prometió Tibor a su esposa momentos antes de que las puertas del vagón se abrieran de golpe con un estruendo tremendo. Cuando salieron hacia lo desconocido arrastrando los pies, él le gritaba: «¡Sé optimista, Piroška! ¡Piensa solo en las cosas bonitas!».