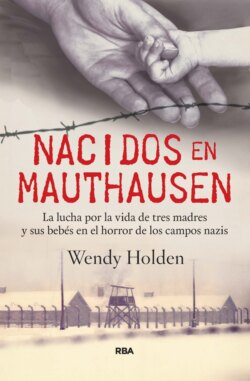Читать книгу Nacidos en Mauthausen - Wendy Holden - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 RACHEL
ОглавлениеRachel Abramczyk. (© Mark Olsky.)
«Guten Morgen hübsche Dame, sind Sie schwanger?» (Buenos días, bella señorita, ¿está usted embarazada?).
A Rachel Friedman le formularon una pregunta semejante en otoño de 1944, cuando Mengele le sonrió con aquel aire de suficiencia que parecía reservarse para esas mujeres afeitadas y desnudas, plantadas como si fueran maniquíes en Auschwitz IIBirkenau.
Rachel no sabía ni qué decir ni adónde mirar, así que siguió con la cabeza gacha, con el mentón pegado al pecho. A su alrededor había cientos de mujeres más en las mismas condiciones, a todas las cuales les habían ordenado que aguardaran de pie durante horas en una plaza de armas descubierta. Igual que ellas, se sentía avergonzada por hallarse desnuda frente a tantos desconocidos. Tenía veinticinco años y de pronto se sintió agradecidísima de que a Monik, su marido, no lo hubieran traído también desde el gueto polaco en el que vivían y, así, no fuera testigo de su humillación.
Igual que Priska Löwenbeinová —una de las miles de mujeres que compartieron su destino—, apenas tuvo unos segundos para decidir cómo responder al oficial nazi de alta graduación, que indicaba con un informal movimiento de la mano quién iba a vivir y quién no. Ni siquiera estaba segura de hallarse embarazada de Monik porque, de ser así, el feto apenas tendría unas pocas semanas. Tampoco sabía qué implicaba reconocerlo.
Había oído muchas historias terribles acerca de lo que sucedía en los campos nazis, pero no llegaba a creérselas. Aunque no importaba lo absurdos que fueran los rumores, porque en ninguno se mencionaba al doctor Mengele, ni cuál era el destino de las mujeres embarazadas que tenía a su cargo, o los horribles experimentos médicos que realizaba con niños, en especial con los gemelos. De eso se enteraría más tarde.
Lo único de lo que Rachel estaba convencida, mientras observaba cómo el impecable doctor examinaba a decenas de prisioneras, era de que aquella sonrisa que esbozaba no se le reflejaba en los ojos. De hecho, su conducta y actitud eran las de un granjero diligente que inspecciona su ganado, solo que, en su caso, ora evaluaba con descaro el cuerpo de una quinceañera ruborizada, ora apretaba los senos de una mujer en la plenitud de la vida.
Con aquellas botas tan relucientes y el uniforme almidonado, semejaba ser un hombre que valorase mucho la disciplina y la rutina. Mientras que daba la impresión de que algunos de los nazis arrogantes, que había repantigados alrededor del perímetro de la plaza de armas embarrada, estaban borrachos —o algo peor—, no parecía que Mengele necesitara adormecer sus sentidos. Todo lo contrario, daba la sensación de que estuviera disfrutando con su trabajo e incluso a veces silbaba mientras paseaba por entre las filas de prisioneras, tarea que solo abandonaba para dar órdenes a unos reclusos que vestían una especie de pijama a rayas.
A todas las mujeres que no podían esconder su embarazo o a quienes se les escapaban gotas de leche de los pezones se las llevaban aquellos hombres inexpresivos. Las mujeres, en cambio, no se mostraban inexpresivas en absoluto. La cara de pavor que ponían mientras las juntaban en un grupo fue suficiente como para convencer a Rachel de la respuesta que debía dar.
Cuando Mengele le formuló la pregunta y empezó a mover, impaciente, los guantes a derecha e izquierda, se protegió los pechos con las manos y le respondió en voz baja: «Nie».
Mengele no llegó a tocar a aquella embarazada que tenía delante. Mientras avanzaba hacia su siguiente víctima, ni siquiera volvió a dedicarle a Rachel Friedman una mirada por encima del hombro.
Rachel había crecido en una familia grande, «feliz y estupenda», en la que los niños jugaban, reían y cantaban juntos, para quienes la vida debería de haber sido larga y dulce.
Su nombre completo era Rachel Abramczyk, pero durante gran parte de su vida se dirigieron a ella como «Ruze» o «Rushka». Era la mayor de nueve hermanos y había nacido un mes después del final de la Primera Guerra Mundial, en la Nochevieja de 1918, en Pabianice, cerca de Łódź —la segunda ciudad más importante de Polonia.
Pabianice constituía una de las poblaciones más antiguas del país y se contaba entre las más prósperas gracias a una larga historia de manufacturas textiles. Aun así, seguía siendo bastante rural y solo había dos coches en ella, uno de los cuales pertenecía al médico. Los judíos de esta parte de Europa del Este habían sufrido discriminación desde que se consolidara el gobierno prusiano, pero en los años treinta del siglo XX se habían integrado muchísimo mejor y ahora representaban casi el 16% de la población. Los judíos ortodoxos y los jasídicos, quienes destacaban por ir vestidos con túnica y sombrero negros, eran mucho más perseguidos que familias no religiosas como la de los Abramczyk, los cuales se reconocían «de cultura judía» o como judíos «reformados» mucho antes de que el movimiento de reforma comenzara de manera oficial.
Aunque hablaran yidis en casa, celebraran el Sabbat y conmemorasen otros días sagrados con comida kosher y velas, apenas iban a la sinagoga y a los niños no los criaron para que observaran con rigurosidad la ley judía, incluso asistiendo a una escuela judía.
Shaiah, el padre de Rachel, era ingeniero textil en una fábrica de sus suegros, una de las pocas industrias en las que podía colocarse alguien que profesara su fe. La familia tenía sus propios telares y empleaba, en su mayoría, a los propios parientes para realizar tapices, cortinas y tejidos con los que decorar los muebles. Vivían bastante bien, en un enorme apartamento de tres pisos con dos balconadas y un jardín trasero enorme, gracias a los padres de Fajga, su esposa.
Shaiah Abramczyk, que contaba cuarenta y ocho años cuando nació su primer hijo, poseía una cultura muy amplia, inusual para la época, y se consideraba un intelectual. Era prácticamente autodidacta, además de un lector voraz al que le encantaban los libros de historia, de arte y los clásicos de la literatura. Obligaba a sus hijos a que se concentraran en los estudios y les animaba a que aprendiesen a hablar alemán con fluidez porque muchos lo consideraban el idioma de la gente culta.
Rachel no solo respetaba a su padre, sino que había heredado su ansia por aprender. Era una estudiante diligente que, junto con sus hermanos, caminaba un kilómetro al día para ir a la escuela, hiciera el tiempo que hiciera. Estudiaban de ocho de la mañana a una y media, tras lo cual tenían libertad para leer o jugar.
Como solía ser habitual por aquel entonces, su madre era mucho más joven que su padre y, de hecho, solo tenía diecinueve años de edad cuando dio a luz a Rachel, a partir de cuyo momento permaneció embarazada durante casi toda la infancia de su hija mayor. Aunque adoraba a sus hijos, Fajga a veces se mostraba en desacuerdo con esa ansia de su marido por amueblar su cabeza y les expresaba a amigos y familiares su deseo de que, por el contrario, podría plantearse considerar métodos de control de natalidad más efectivos.
Fajga, una mujer amable y dulce que estaba orgullosa de su vida y que a menudo les decía a sus hijos «nuestro hogar es nuestro castillo», decoraba el apartamento con una mezcla ecléctica de arte, buena porcelana y adornos, y siempre tenía flores frescas en Pesach («Pascua judía»). Los amigos o familiares que iban a visitarlos se quedaban impresionados de lo ordenada que estaba la casa de los Abramczyk y de lo bien que se portaban los niños. Gran parte de aquella buena conducta se debía a los esfuerzos de Rachel, pues su tímida madre poca disciplina les podía enseñar. En cuanto tuvo edad para sostener un bebé entre los brazos, la niña se convirtió en la figura maternal sustituta de la casa y ayudaba con la comida y las tareas, además de cuidar de sus hermanos.
Preparaba la comida cuando volvían de la escuela y, después de comer, permitía que sus hermanos fueran a jugar. La familia recibía ayuda de otras mujeres de vez en cuando, pero eran las hijas mayores las que hacían la mayor parte de las labores. Sala, la segunda, tres años más joven que Rachel, recordaba: «Una de nosotras siempre estaba con alguno de los pequeños en brazos o haciendo la colada a la antigua, con tabla». A Ester y a Bala, las siguientes, las reclutaron en cuanto tuvieron edad. Sus hermanos, Bernard —al que llamaban «Berek»— y el que vino luego, Moniek, hacían cuanto podían; pero los dos que seguían después, los mellizos Dorcka —a la que llamaban «Dora»— y Heniek, nacidos en 1931; y la más pequeñita de todos, Anička —«Maniusia»—, en 1933, eran demasiado pequeños.
Rachel sentía la presión de la responsabilidad. «Éramos todos muy buenos y no nos peleábamos, como otros hermanos», comentaba, si bien su madre había delegado en ella que se ocupara de que sus hermanos se comportaran y realizaran las tareas. Aquel papel disciplinario lo representó toda la vida. Cabe la posibilidad de que la gran cantidad de quehaceres que tenía a su cargo fuera la causa de que creciera delgaducha y de que a menudo dijeran de ella que era la «enclenque» de la familia. Sala, vivaz y guapa, quien cantaba y bailaba en grupos de teatro locales, comentaba: «Rachel siempre parecía más delgada que los demás».
Financiada en gran medida por los padres de Fajga, que tenían muy buenos contactos, la familia comía bien, disfrutaba de los pierogi rellenos y de platos de carne tales como pato con manzana o pollo con ciruelas. Las comidas eran siempre un momento memorable y al recordar lo que comían se les hacía la boca agua (eso ayudó en parte a Rachel y a su familia a subsistir en los peores momentos de la guerra).
Las cuatro hermanas mayores eran populares entre los chicos de su edad. Educadas, bien vestidas y bilingües, tenían un amplio círculo de amistades compuesto por gente de todos los credos. A Sala la consideraban una belleza tal, que la profesora de pintura de su colegio incluso le hizo un retrato. «Se trató de un gran honor, pero es que siempre fui su favorita», recordaba.
Aunque el negocio de la familia medraba y la suya era una casa moderna y feliz, el estilo de vida de los Abramczyk estaba bajo amenaza constante en su condición de judíos polacos, quienes contaban con experiencia al sufrir una serie de prejuicios generalizados y la única opción de acudir al tribunal de su comunidad o a los rabinos. Todo aquel que no fuera judío y deseara quedarse con algo de lo que poseían, podía hacerlo. Aquello preocupaba a muchos, en especial a las generaciones más jóvenes, que solían hablar de emigrar y empezar una nueva vida en otro sitio en donde no sufrieran un hostigamiento tan continuo. El sionismo, fundado en el siglo XIX, había experimentado un auge de popularidad en la Europa del Este durante la década de los años treinta. Su concepto idealista de poder llevar una vida sin discriminaciones en la «Tierra de Israel» —considerada el hogar de los judíos— atraía cada vez más a los que se sentían desamparados.
Los judíos más ancianos y observantes de la ley soñaban con viajar a Palestina y morir en algún sitio donde Dios estuviera «más cerca» —el mayor símbolo de posición social—. Algunos, como el padre de Rachel, preferían Azerbaiyán, pues había prometido asilo a los judíos. Los más jóvenes apenas seguían la religión y lo único que querían era establecerse en algún lugar donde pudieran criar a sus hijos sin problemas y todos fueran iguales.
Desde que cumpliera los dieciséis años, Rachel había sido miembro del Fondo Nacional Judío, que recaudaba dinero para emigrar a Palestina. Ella también fantaseaba con mudarse allí en algún momento y poder vivir realizando buenas obras. Tras pasar la adolescencia prácticamente como una niñera al cuidado de sus hermanos, se hizo la firme promesa de casarse cuanto antes con un hombre tan rico como pudiera; lo que cumplió nada más terminar la educación secundaria. Él, de nombre Moshe Friedman —conocido también por «Morris» o «Monik»—, era un joven atractivo nacido el 16 de mayo de 1916, dueño —junto con su madre viuda, Ita, y sus dos hermanos mayores, David y Avner— de una fábrica textil tan grande que se veían obligados a emplear incluso a gentiles, lo que no era muy habitual.
Monik Friedman, marido de Rachel. (© Mark Olsky.)
Había sido Ita, una húngara indomable, la que había logrado que la fábrica funcionase después de que su marido, Shimon, muriera de tuberculosis; una enfermedad que a punto estuvo de llevársela a ella también y que la dejó con una salud quebradiza. No obstante, se convirtió en «la jefa de todo cuanto tenía». Era una madre devota que adoraba a sus hijos, y que se había propuesto sacar el negocio adelante para que estos tuvieran algo que heredar.
Monik y Rachel se casaron en marzo de 1937, en cuanto ella acabó la escuela secundaria. Como había ganado algo de peso desde que era niña, fue una novia atractiva. Su marido solo tenía veintiún años y ella, con dieciocho, se convirtió en la típica esposa judía, sumisa y tradicional. Cuando se casó, Fajga, su sufrida madre, aún tenía en casa a los mellizos, de seis años, y a la pequeña Maniusia, de cuatro. Debió de echar mucho de menos a Rachel.
Monik Friedman compartía el interés de su prometida por el sionismo y la pareja se había unido a una organización juvenil llamada Gordonia (por el sionista progresista A. D. Gordon) que promovía seguir la forma de vida tradicional del kibutz y el resurgimiento de los hebreos. Con el fin de adecuarse a sus creencias, pidieron una boda sencilla. Sin embargo, la influyente madre de Monik esperaba que sus hijos vivieran conforme a su riqueza, de modo que su hijo pequeño y la esposa de este llevaban un estilo de vida envidiable en la casa de Łódź a la que se habían mudado. La inflación posterior a la guerra, que tantos millones de vidas arruinó en Europa, tuvo pocas consecuencias para los que fueron tan espabilados como para invertir en telas u oro.
«Me casé con un hombre muy rico y no tenía que trabajar —admitía Rachel—. Vivíamos mejor que el resto de la gente». Decidieron no ampliar la familia de inmediato porque querían disfrutar el uno del otro y ayudar en todo lo posible a que el negocio prosperara. Además, Rachel había pasado demasiado tiempo cuidando niños.
Łódź, que poseía una enrevesada historia —había pertenecido a Prusia, a Alemania y a Polonia—, era una de las ciudades industrializadas más pobladas del mundo. Se trataba de una metrópolis imponente con edificios magníficos, bulevares de estilo parisino y zonas públicas preciosas; además de albergar la segunda comunidad judía más grande del país —después de Varsovia—, la cual comprendía, aproximadamente, el 30% de casi un millón de habitantes. El resto estaba formado por gentiles polacos y una minoría de alemanes. Łódź, donde se estimaba que había mil doscientos negocios textiles y más de dos millones de husos, se había convertido en la joya del imperio comercial polaco durante la Revolución Industrial además de en un polo de atracción para los trabajadores cualificados.
El matrimonio tenía en la cosmopolita Łódź muchas más cosas con las que entretenerse de las que Rachel había gozado jamás en Pabianice. Sin la necesidad de estudiar ni de ocuparse de otras tareas, Rachel tuvo la oportunidad de concentrarse en la captación de fondos, mientras la familia Friedman debatía si abrir otra fábrica en Varsovia —a ciento treinta kilómetros—, donde, de hecho, ya poseían un apartamento. Sin embargo, decidieron posponer aquel plan debido a lo que estaba sucediendo en el mundo. Cuando Adolf Hitler anexionó Austria y expulsó a todos los polacos, quedó claro que seguir ignorando al canciller alemán resultaba un despropósito; después de la Kristallnacht, fue evidente que su amenaza era genuina. Mientras los judíos alemanes, austríacos y sudetinos se preparaban para huir, Rachel y Monik se plantearon hacerlo también mientras estuvieran a tiempo. Al fin y al cabo, eran sionistas y muchos de sus amigos estaban emigrando a Palestina. Ahora bien, ¿qué iban a hacer en Levante, tan lejos de sus seres queridos? ¿Cómo y dónde iban a vivir en mitad de aquel clima cálido y hostil de Oriente Próximo?
Aunque la idea de escapar de las políticas extremistas de los nazis resultaba tentadora, Hitler y sus fanáticos todavía se hallaban bastante lejos y todo el mundo tenía la esperanza de que se conformaran con lo que ya habían tomado. Aun cuando su influencia llegase a Polonia, los Friedman creyeron que el objetivo iban a ser los judíos religiosos, y no los acaudalados e integrados como ellos.
Después de mucho deliberar, Rachel y Monik decidieron quedarse en su madre patria. Parecían alemanes y hablaban alemán. Además, tenían una situación económica mucho mejor que la mayoría y gran cantidad de amigos gentiles. Hasta que las relucientes botas militares negras no marcharon sobre la ciudad, no se dieron cuenta del peligro que corrían. Como Rachel contaría más tarde: «La brutalidad de los nazis no me sorprendió lo más mínimo. Lo que no me cabía en la cabeza era que un pueblo como el alemán estuviera haciendo algo así». Además, la pareja no creía que fuera a tener, en ningún otro lado, una vida tan buena como la que llevaba allí. Ambos consideraron que podrían lidiar con lo que les echaran, más allá de las circunstancias, incluso contemplando la pérdida de sus propiedades.
Pero aquellos pensamientos esperanzados se vieron truncados cuando, en el amanecer del 1 de septiembre de 1939, los nazis invadieron Polonia con una Blitzkrieg («guerra relámpago») mostrando así su tremenda superioridad militar. La infantería irrumpió por las fronteras norte y sur y hubo múltiples bombardeos, incluido un ataque aéreo contra Wieluń —a una hora de Pabianice— que arrasó el 90 % del centro de la ciudad, además de provocar la muerte de mil trescientos civiles. Comunidades enteras huyeron en bicicleta, a pie o en carro con la esperanza de que el ejército polaco consiguiera frenar el avance alemán. Muchos cruzaron la frontera hacia Rumanía, Lituania o Hungría. Después, la Luftwaffe pulverizó Varsovia en un ataque sorpresa en el que hubo tanto objetivos civiles como militares. Murieron decenas de miles de personas y muchas más resultaron heridas.
Tanto Rachel, en Łódź, como su familia, en Pabianice, oyeron los aviones y corrieron a los refugios mientras las sirenas aullaban con cada nuevo ataque. Cuando Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a Alemania, el 3 de septiembre, la pareja ya no pudo huir.
Cuando por fin terminó el bombardeo, los nazis asediaron Varsovia durante tres semanas, hasta que las tropas polacas capitularon. Los alemanes tomaron cien mil prisioneros de guerra. Al día siguiente, el 1 de octubre de 1939, los tanques Panzer alemanes rodaban por las calles mientras la Wehrmacht ocupaba la ciudad. Hitler anunciaría triunfante: «El estado al que Inglaterra había extendido su garantía ha sido borrado del mapa en dieciocho días. [...] La primera fase de esta guerra ha terminado y comienza la segunda». A sus jubilosos seguidores les aseguró que Alemania se había convertido en la mayor potencia del mundo.
Después de la conmoción inicial producida por la invasión llegaron las primeras muestras de antisemitismo. Desde el principio, las dos familias se dieron cuenta de que su «bella vida» había llegado a su fin. Los alemanes y los soviéticos se repartieron Polonia y ninguno de los bandos parecía mejor que el otro. De inmediato, los judíos que contasen entre catorce y sesenta años fueron condenados a trabajos forzados. Muchos de los polacos alemanes que con tanto entusiasmo habían celebrado la llegada del ejército de Hitler empezaron a comportarse, de la noche a la mañana, como si fueran más alemanes que los propios germanos, iniciando una campaña de racismo y humillaciones públicas contra aquellos que hasta entonces habían despreciado en secreto.
Los hombres de la secta jasídica, en especial, eran objeto de violencia gratuita en unas calles que se habían vuelto hostiles contra ellos. A menudo los paraban y maltrataban pegándoles con la culata del rifle, cortándoles la barba —o incluso mesándosela— u obligándoles a limpiar el pavimento con un cepillo de dientes o su chal de oración. A muchos los ahorcaron porque sí. Asaltaban sus hogares y rompían los escaparates de sus negocios y las ventanas de las sinagogas. Los alemanes suprimieron las festividades de los judíos y les obligaron a realizar trabajos forzados, en vez de permitirles seguir en la industria textil, que tan bien se les daba. A aquellos a quienes no deportaron, los forzaron a entregarles prácticamente todas sus posesiones y les prohibieron realizar transacciones monetarias.
Miles perdieron su sustento y la mayoría de sus pertenencias a los pocos días de la invasión. Muchos de sus vecinos se unían a las fuerzas de ocupación para asaltar los hogares judíos y apropiarse de cuanto quisieran. Les robaban la vajilla de porcelana y la ropa de hogar, los cuadros y los muebles. Incluso les arrancaban la alianza del dedo. Los judíos tuvieron que llevar, en un principio, brazaletes amarillos y, después, estrellas amarillas, emblemas que ponían de manifiesto su segregación.
Los alemanes declararon idioma oficial el alemán en su parte de Polonia y cambiaron los nombres de las poblaciones y las calles: Pabianice pasó a ser Pabianitz, Łódź se renombró como Litzmannstadt en honor a un general de la Primera Guerra Mundial, y cuando la calle mayor pasó a llamarse Adolf Hitler, Rachel y Monik tuvieron claro que los alemanes pretendían quedarse.
Con todos los medios disponibles a su alcance, que eran considerables, Monik se las ingenió para conseguir documentos de identidad falsos que aseguraban que era Volksdeutsche («polaco alemán ario»). Gracias a que era rubio y tenía los ojos verdes, aquello le dio cierta posición entre los polacos arios, que parecían decididos a convertirse en la clase gobernante. Compró papeles similares para Rachel, lo que les permitía viajar con libertad de Łódź al apartamento de su familia en Varsovia y también que no les aplicaran unas medidas cada vez más restrictivas. Ironías de la vida —de no ser por la devoción que tenían hacia su negocio y sus familias—, la pareja pudo haberse mudado a una población más segura y haber permanecido en ella hasta el final de la guerra sin que la descubrieran.
Unos amigos le habían contado a Rachel que sus familiares, a pesar del asedio, seguían vivos en Pabianice; sin embargo, ponerse en contacto con ellos la delataría. También se enteró de que los nazis estaban preparando un gueto para judíos en una zona pequeña de su antiguo pueblo y que algunos se habían mudado allí de forma voluntaria con la esperanza de que el número hiciera la fuerza. Las autoridades aseguraban que aquel gueto era necesario para proteger a los judíos de los ataques de los arios y para impedir que siguieran «colaborando con los enemigos del Reich»; también alegaban que había que mantenerlos aparte para evitar el riesgo de propagación de las enfermedades con las que, por lo visto, nacían. A principios de 1940, la familia de Rachel se encontraba entre las miles de familias de Pabianice y de las regiones circundantes a las que los nazis habían obligado a mudarse a uno de los primeros guetos europeos y a las que, bajo pena de muerte, se les prohibía abandonar sus límites, fuertemente vigilados.
Avisaban a familias enteras con muy pocos días de antelación y les permitían llevarse solo ropa de cama y unas pocas pertenencias. Para diciembre de 1940, el gueto había pasado de contar con unos cientos de habitantes a casi ocho mil, que vivían hacinados en las habitaciones o apartamentos que les asignaban las autoridades. Por suerte, los Abramczyk tenían unos amigos que eran dueños de una propiedad en el apretado gueto de calles adoquinadas y les ofrecieron una habitación grande. El sitio disponía de algunos muebles y de una cocinita. Otros no tuvieron tanta suerte y muchas familias se vieron obligadas a separarse o a compartir con desconocidos espacios muy pequeños de almacenes casi en ruinas o de bloques de apartamentos desolados, la mayoría de los cuales carecía de luz eléctrica y de agua corriente.
El gobierno nazi obligaba a pagar con bienes o servicios la comida y el combustible que llegaba al gueto, por lo que todos sus habitantes precisaban trabajar. De acuerdo con los términos de las Comunidades Económicas instauradas por el Consejo de Ancianos Judíos —designado por los alemanes—, un día de faena equivalía a una ración de sopa, así que si no cumplían con sus turnos se arriesgaban a morir de hambre. Algunos trabajaban muy duro en fábricas que había a las afueras del perímetro del gueto y otros lo hacían en casa. Sala, Moniek y Berek se hallaban empleados en una fábrica dedicada a manufacturar ropa, uniformes y objetos de lujo. Fajga se quedaba en casa con los hijos más pequeños y Shaiah hacía lo que podía para conseguir comida y que el suyo fuera un hogar habitable. La familia subsistía con ollas de sopa clara o guisos y con un poco de pan. Tenían que pedir, rebuscar entre la basura y realizar trueques para conseguir más verduras y con suerte un poco de carne o huevos.
Desde las cinco de la tarde hasta las ocho de la mañana, los habitantes del gueto tenían que permanecer en el confín de su hogar, abarrotado siempre y, en verano, además, sofocante. Por si fuera poco, como el sistema de alcantarillado no funcionaba, la gente usaba cubos de madera que enseguida se llenaban y que había que vaciar cada día en apestosas fosas sépticas o carretones para los excrementos —simples carros de madera— que empujaban los desafortunados que componían el Scheisskommando («servicio de la mierda»).
La familia de Rachel intentaba contentarse con su situación y rezaba para que aquella dura prueba terminase pronto. Unos y otros hacían lo imposible por mantener la moral alta y no dejaban de animarse diciendo: «Una semana más y volveremos a ser personas». Pero las semanas se convirtieron en meses y nada cambiaba. La moral decaía, lo que los llevaba a adelgazar y enfermar. Sala dijo en una ocasión: «Cuando nos arrebataron el orgullo, intentamos sobrellevarlo lo mejor que pudimos, pero ya no éramos los de antes».
En febrero de 1940, en los barrios de Bałuty y Stare Miasto —casi en ruinas— los alemanes organizaron un gueto parecido, de unos dos kilómetros y medio cuadrados, para los ciento sesenta y cuatro mil judíos de Łódź. Rachel y Monik decidieron huir, pues aún estaban a tiempo, y se mudaron a su apartamento de Varsovia con la madre de él y sus dos hermanos. Aunque la Luftwaffe había arrasado gran parte de la ciudad, Varsovia era en aquel momento una zona de Polonia dispuesta bajo la administración del gobernador y general alemán Hans Frank. La pareja albergaba la esperanza de no llamar tanto la atención allí. «No esperábamos que la guerra durara más de dos o tres meses», confesó Rachel.
En la capital se encontraron con que la gente estaba muy nerviosa. A diario llegaban riadas de refugiados de todo el país en busca de asilo, así que la vida no era tan sencilla como habían previsto. No paraban de llegar carros —tirados tanto por animales como por personas— cargados hasta arriba en precario equilibrio con todo cuanto sus dueños habían podido recoger, con ollas y sartenes colgadas a los lados traqueteando entre sí. Había una gran escasez de comida e incluso con papeles falsos corrían el riesgo constante de que los arrestasen, o algo peor.
En abril de 1940 empezó la construcción de los muros del gueto de Varsovia, en donde encerraron, hacinados, a los cuatrocientos mil judíos que había en la ciudad, por lo que pasó a convertirse en el gueto judío más grande de la Europa ocupada por los nazis. En los siguientes meses, el pánico comenzó a extenderse, dado que la gente empezaba a huir en mayor medida al este con la esperanza de escapar a Palestina o a algún otro país más seguro. Rachel, Monik y los hermanos de este también viajaron hasta la frontera para investigar de qué posibilidades disponían. A lo largo del camino se encontraron con varias columnas de refugiados rezagados que llevaban consigo todo cuanto habían podido reunir a la espera de encontrar asilo en países lejanos.
Ita, la madre de Monik, se había negado a abandonar su hogar porque su salud había empeorado desde la invasión de los nazis. Al igual que muchos otros hijos de aquella generación, Monik sentía que tenía una obligación para con su madre y que estarían mejor si permanecían juntos. Cuando Rachel y él comprendieron que marchándose les aguardaba una vida nómada y extraña, se dieron cuenta de que huir con Ita no resultaba factible. «Iba a ser muy duro, demasiado para ella, así que decidimos volver y quedarnos», reconocía Rachel.
En noviembre de 1940, los nazis habían forzado a todos los judíos en Varsovia a vivir en el gueto y disparaban a matar contra todo aquel que intentara escapar. Detrás de muros de tres metros de altura coronados por alambre de espino, cientos de miles de personas vivían apiñadas en una zona de poco más de dos kilómetros cuadrados. El gran apartamento de los Friedman se encontraba dentro del gueto desde el principio, así que apenas sintieron el cambio. «La vida era casi normal —aseguraba Rachel—. No hacíamos gran cosa y vivíamos gracias al dinero de mi suegra». Las autoridades permitían la entrada en el gueto con comida y paquetes, y quien tuviera unos cuantos zlotys o Reichsmarken podía adquirir ciertos lujos en el mercado negro. Pasaban los meses y la vida seguía sin grandes cambios, hasta el día en que la familia recibió la orden de abandonar el apartamento porque era demasiado grande para cuatro personas. Con gran amabilidad, un cliente de antes de la guerra les ofreció una habitación de su apartamento, que aceptaron muy agradecidos.
La gente había empezado a caer en las calles y la tasa de mortalidad por inanición y enfermedades como la tuberculosis y el tifus alcanzaba los dos mil individuos al mes, de modo que Rachel decidió organizar un grupo de asistencia para los que no eran tan afortunados como su familia, sobre todo si procedían de Pabianice. «Había mucha gente pobre que estaba muy hambrienta, así que unos cuantos organizamos una cocina para que, por lo menos, pudieran comer una sopa y un mendrugo de pan al día. Algunos pagaban unas monedas por la comida y con eso comprábamos más. Alimentábamos a unas setenta personas a diario».
El Judenrat («Consejo de ancianos»), que dirigía el día a día dentro del gueto, les buscó a Rachel y a sus voluntarios una cocina más grande para que preparasen la comida de los pobres, pero no les proporcionó ninguna ayuda material. «Lo hicimos durante seis meses, hasta que nos quedamos sin dinero. Entonces, tuvimos que dejarlo».
Rachel cambió de objetivo y empezó a reunir ropa para aquellos con más probabilidades de morir de frío en invierno. A pesar de que ellos tenían leña y algo de comida, en las calles empezaban a aparecer cadáveres y el pequeño cementerio del gueto se llenó tan rápido que hubo que empezar a enterrar a los muertos en fosas comunes. Le preocupaban en especial los niños que había en el gueto, muchos de los cuales carecían de defensas, pues estaban desnutridos y enfermos. Junto con un par de amigos, fue a ver a Janusz Korczak, de sesenta y dos años, médico, educador y escritor de cuentos, quien en 1912 había fundado el primer orfanato de Varsovia. Korczak había rechazado varias oportunidades de huir del gueto porque se negaba a abandonar a los doscientos niños callejeros que tenía a su cargo.
Las mujeres le ofrecían ayuda en su orfanato de la calle Dzielna. El director les solicitaba ropa de abrigo para sus «pequeñines» y ellas se la conseguían. Lo más probable es que aquellos fueran los abrigos y vestidos que llevaban el día en que, un año después, Korczak les pidió que se pusieran elegantes porque iban a marcharse del gueto. Las deportaciones al Este habían comenzado y a los jóvenes, viejos y enfermos fue a los primeros a los que trasladaron en los trenes. Dado que había declarado: «Adonde vayan mis niños, he de ir yo», Korczak los acompañó mientras marchaban, de dos en dos, al Umschlagplatz («andén de carga») de la estación de tren Warszawa Gdańska, desde la que un ferrocarril los condujo a las cámaras de gas del campo de concentración de Treblinka. Murió junto a ellos.
Adam Czerniaków, el líder del Judenrat, quien no había conseguido impedir que los nazis deportaran a seis mil judíos al día, prefirió ingerir una cápsula de cianuro en vez de acatar sus imposiciones. A su esposa y a un miembro del Judenrat les dejó una nota en la que decía: «Me piden que asesine con mis propias manos a los hijos de mi nación. No puedo hacer otra cosa que matarme [...] Ya no soporto esta situación. Mi actuación demostrará a los demás qué es lo que deben hacer».
Los límites del gueto estaban muy bien protegidos, pero sus habitantes podían salir con los papeles adecuados. Privados de los productos que se habían acostumbrado a comprar a los mercaderes judíos, los gentiles de Varsovia se veían obligados a recurrir al mercado negro. Aquellos que se mostraron solidarios con las necesidades de las personas atrapadas en el gueto se arriesgaron a que los condenasen a muerte por llevarles bienes tan básicos como comida, combustible o leña. Por otro lado, hombres y chicos se arrastraban por túneles y canalizaciones para introducir el correo y provisiones.
Gracias a sus documentos falsos, Monik a veces se arriesgaba a salir extramuros para comprar provisiones esenciales o en busca de noticias de cómo le iba a la familia de Rachel en Pabianice. Cada vez que lo hacía, su esposa era consciente de la posibilidad de que no regresara de nuevo. Se sentía muy aliviada cuando volvía y, en la cama, entre susurros, pasaban la noche intentando consolarse con la idea de que aquella pesadilla no podía durar mucho más. Incluso cuando empezaron las deportaciones, se decían: «Esto tampoco durará». Cuando los nazis prometieron comida adicional y la posibilidad de trabajar en una granja y vivir en balnearios a aquellos que se ofreciesen voluntarios para que los «reubicaran», la familia no se dejó convencer. Estaban decididos a permanecer juntos hasta que les obligaran a irse. Seguían aferrándose a la esperanza de que la guerra concluyera en poco tiempo.
Sin embargo, era evidente que les estaban apretando las tuercas. Oficiales de las SS, acompañados por policías judíos —que vestían un sombrero y un uniforme especiales adornados con una estrella amarilla—, empezaron a detener a personas que consideraban «subversivas» y a ejecutarlas sumariamente. A otros los ahorcaban en la plaza mayor. Las familias sentían pavor a que llamasen a su puerta, en especial, después del toque de queda. Detuvieron a casi todos los contrabandistas del gueto y los acribillaron a balazos, hecho que seccionó el contacto de los judíos con el mundo exterior. Se volvió demasiado arriesgado usar papeles falsos, y la escasez de comida, cada vez mayor, aceleró las muertes.
Monik, que cada vez se sentía más impotente, estaba convencido de que su joven esposa y él tenían que escapar. Con casi todo el dinero que le quedaba a la familia, y a pesar de que los riesgos eran enormes, contrató a un contrabandista para que sacase a Rachel del gueto. El pasador —gentil, lo más seguro— llegó con un carro y un caballo. Recogió a Rachel y a otra mujer y, sin inmutarse, las sacó por la puerta al trote, tras lo cual emprendió un viaje de ciento veinte kilómetros hasta Pabianice. «Tardamos tres días en llegar —confesó Rachel—. No nos escondíamos. Íbamos vestidas como granjeras, con babushkas». Dos semanas después, el contrabandista volvió a por el marido.
Avner, uno de los hermanos de Monik, se quedó en Varsovia cuidando de Ita, su madre. El otro hermano, David, había huido al Este y lo último que sabían de él es que estaba en la Unión Soviética. Avner le siguió más tarde y acabó en Kiev. No obstante, no hay constancia de que ninguno de los dos sobreviviera a la guerra.
Rachel llevaba dos años sin ver a su familia y la reunión en el gueto de Pabianice fue muy emotiva. Shaiah Abramczyk andaba por los sesenta y cinco años y su esposa mediaba la treintena, pero ambos parecían mucho mayores. Frágiles y céreos, la chispa de sus ojos había desaparecido y también la alegría que, tal y como recordaba su hija, conservaban cuando era niña. Ahora bien, les encantó que volviera, poder oír las noticias que les traía y contarle a su vez las suyas propias, entre las que le relataron, orgullosos, que habían podido celebrar su veinticinco aniversario con unos pequeños regalos y algo un poco mejor que sopa para comer.
A pesar de lo contenta que se sentía por estar con su familia, Rachel no tardó en darse cuenta —al igual que su esposo— de que, allí, la vida era tan mala como en la capital. Al poco de llegar, les informaron de que los judíos de Pabianice iban a ser deportados al gueto de Łódź, donde se decía que las condiciones eran todavía peores. Rachel y Monik dejaron hundida a su familia, pero consideraban que no les quedaba más remedio que volver a pagar a un contrabandista para que les ayudase a entrar en Varsovia de la misma manera que habían salido. Una vez dentro, cada cual hizo su camino por separado instalándose en una casa diferente por motivos de seguridad. A Monik lo acogieron unos amigos, tal y como habían quedado, pero la puerta del «piso franco» en que debía quedarse Rachel estaba cerrada a cal y canto y sus ocupantes tenían tanto miedo que no quisieron dejarla entrar. A pesar del riesgo que corría de ser detenida por la policía, no le quedó más remedio que persuadir al contrabandista, que aún esperaba, para que la llevara de vuelta con sus padres.
Poco después del regreso de Rachel, el sábado 16 de mayo de 1942, militares y policías rodearon el gueto de Pabianice con la intención de «liquidarlo». Las autoridades dieron a los ocupantes veinticuatro horas para que recogieran sus bienes más preciados. Mientras los nazis los apuntaban con los rifles y los amenazadores perros alsacianos les ladraban sin descanso, la población judía se vio obligada a formar con precisión militar. Los once miembros de la familia Abramczyk, Rachel incluida, permanecieron muy juntos mientras marchaban al estadio de la ciudad, donde los alemanes pretendían contarlos para hacer un «censo».
Estuvieron allí sentados todo un día y una noche. No les dieron de comer y a algunas personas les pegaron palizas y humillaron. Por fin, fueron informados de que los iban a enviar a Łódź en autobús y en tren. Mientras permanecían en filas que parecían no tener fin, a la espera de subir a los vehículos, los soldados alemanes decidieron que iban a solventar allí mismo quiénes eran viables para los trabajos forzados y quiénes no. «Vimos cómo se llevaban a los ancianos y a los niños menores de siete u ocho años. No les permitían subir al autobús —explicaba Sala—. Nosotros tuvimos suerte porque la más pequeña de los hermanos tenía once años y pudo quedarse con nosotros».
Se desató el caos porque madres histéricas se negaban a separarse de sus hijos. Rachel y su familia presenciaron horrorizados cómo los nazis le arrancaban un bebé de los brazos a su madre y lo lanzaban por los aires. No vieron dónde aterrizaba el niño, pero eran conscientes de que era muy improbable que hubiera sobrevivido. «Jamás lo olvidaré —comentaba Sala—. Después de aquello, algunas madres les entregaron sus hijos a las abuelas para que los cuidaran; sin que supieran adónde iban o qué iba a ser de ellos».
En cuestión de dos días, los nazis «seleccionaron» de forma despiadada a cuatro mil individuos —entre niños, ancianos y enfermos—, después de lo cual los enviaron a enfrentarse a un futuro desconocido. Los lloros de sus parientes se oían desde fuera del estadio, igual que los disparos, pues los nazis ejecutaban al momento a todo el que protestara.
Mientras la familia de Rachel esperaba su turno para ser deportada, los oficiales alemanes pidieron que se presentaran voluntarios jóvenes y fuertes con el fin de acompañar a los niños y ancianos y desempeñar una «labor importante». Horrorizados, Rachel y los suyos vieron cómo Moniek, que tenía dieciocho años, se ponía en pie de un salto y ofrecía sus servicios. Insistía en que los niños no tendrían tanto miedo si los acompañaba. «Le dijimos: “¡No vayas! ¡Quédate aquí!”, pero respondió: “No, tengo que ayudarles”. Se lo llevaron con los pequeños». La última vez que vieron al joven y atractivo Moniek iba en un autobús lleno de chiquillos, cantando canciones infantiles para intentar calmarlos.
En aquel momento, la desconsolada familia no pudo imaginarlo siquiera, pero a los seleccionados los transportaron a Chełmno —renombrado Kulmhof por los alemanes—, un centro de las SS que se encontraba a unos doscientos kilómetros al noroeste de Łódź, especializado en asesinatos en masa. Se calcula que, durante la guerra, fueron allí exterminadas ciento cincuenta mil personas —ya pegándoles un tiro después de ponerlas ante una fosa común, ya tras subirlas a un camión adaptado para que el monóxido de carbono que salía del tubo de escape entrara en la caja mientras este se dirigía a un claro en medio del bosque de Rzuchów—. Setenta mil de aquellas víctimas provenían de Łódź. Hasta muchos años después de la guerra, la familia no descubrió lo que le había sucedido a su querido Moniek.
«Los llevaron a un bosque y les dispararon —contaba Sala—. Mi hermano era uno de los encargados de recogerlo todo y, cuando él y los demás jóvenes hubieron acabado, les pegaron un tiro. Le pidieron que se quitase la ropa y las autoridades la encontraron más tarde. Fue al primero de nuestra familia que mataron».
Como desconocían cuál había sido el destino del muchacho, los Abramczyk estaban destrozados por la separación y el dolor los tuvo aturdidos mientras los deportaban a Łódź.
A Rachel, las condiciones del nuevo gueto —situado en un suburbio, donde se calcula que, entre 1941 y 1942, setenta mil judíos murieron de hambre— le resultaron terribles en comparación con las de Varsovia. Contaba que nunca había sabido qué era pasar hambre de verdad hasta que llegó a Łódź. Uno de los cartelones que había junto a la verja de acceso, muy vigilada, decía: «Zona residencial judía. Prohibida la entrada». Había soldados apostados cada quinientos metros con órdenes de disparar a todo el que intentase escapar.
Al otro lado de las barricadas, rodeadas de alambre de espino, unas doscientas treinta mil personas se hacinaban en condiciones pésimas en el interior de bloques de pisos que se alzaban en calles embarradas o adoquinadas. Había apartamentos sin ventanas que albergaban comunidades enteras. El aire estaba enrarecido por el olor de las aguas residuales y de la gente que se pudría —muerta o en vida—. Los espantajos que vivían allí estaban tan catatónicos que les daba igual su apariencia. Les colgaban los pellejos como si fueran las arrugas de la ropa y, a la luz, la silueta de muchos era tan insustancial que daba la impresión de que el viento podría llevárselos. Sala explicaba: «Los que más tiempo llevaban allí tenían un aspecto horrible. Estaban desnutridos e hinchados por el hambre. Apenas podían caminar y tenían la cara macilenta y amarilla. Era lastimoso».
Tres puentes de madera cruzaban las calles principales del gueto, prohibidas a quienes no fueran arios. El tranvía pasaba por debajo de ellos, pero a los pasajeros no les permitían bajarse, por lo que solo podían observar cómo las condiciones del gueto iban empeorando por días. Los Abramczyk, que venían de un hogar lleno de color y alegría, estaban rodeados ahora de colores grises y de personas que parecían sombras, como si los pigmentos de la vida se los hubieran llevado el hambre y el frío.
Igual que en casi todos los guetos que crearon, los nazis insistían en que los judíos pagasen su mantenimiento, por lo que el objetivo principal de estos últimos pasaba por trabajar a cambio de la oportunidad de vivir. Había más de un centenar de fábricas al otro lado de los muros que rodeaban el perímetro y todo aquel que estuviera entre los diez y los setenta y cinco años debía buscar trabajo. Cada día, en la calle Lutomierska, las autoridades comunicaban a los recién llegados por la megafonía del patio de la estación de bomberos —el espacio abierto más grande del gueto—, dónde tenían que presentarse antes de que sonasen los silbatos de las fábricas. Los nazis establecieron una «prestación para judíos», de unos treinta pfennige diarios por persona, para que los gastaran en las raciones de subsistencia que se servían en las cocinas comunes, de modo que cada residente precisaba trabajar para devolver aquel «préstamo». A Rachel y a sus familiares enseguida los emplearon en fábricas que producían todo lo necesario para la maquinaria de guerra alemana —entre lo que se incluía productos textiles, zapatos, mochilas, monturas, cinturones y uniformes—. A cambio, los nazis les proporcionaban suficiente comida como para sobrevivir —aunque no siempre— y unos pocos servicios básicos.
Pasarela en el gueto de Łódź destinada a los judíos para evitar las calles
de los arios. (© akg-images.)
Tras haber completado la mitad de un turno, el trabajador tenía derecho a un tazón de sopa o «bazofia», junto a un pedacito de pan. Cada semana hacían cola para obtener otras raciones, tales como remolacha, patatas, col, cebada o cebolla, dependiendo de lo que hubiera. Si las autoridades se sentían generosas, les entregaban una salchicha pequeña de origen dudoso, una barrita de margarina, harina, miel artificial o pececitos —apestosos—, lo que debía alcanzarles para todo el mes. A veces, les daban algo de leche, pero en verano enseguida se agriaba, o bien productos frescos que se pudrían casi de inmediato.
La forma de gestionar las provisiones de la semana quedaba en manos de cada uno. Podían realizar trueques con zapatos, ropa, cigarrillos, libros u otras pertenencias valiosas a cambio de algo más de comida, como hojas de rábano para darle más sabor a la sopa o tubérculos con los que, por lo general, se alimentaba al ganado. Shaiah, el padre de Rachel, fumador empedernido, a menudo cambiaba su comida por cigarrillos, de modo que empezó a encoger.
Lo que más recordaban Rachel y su familia acerca del gueto era que «nunca dejaban de trabajar y siempre sentían hambre». Empezaron a hundírseles los ojos y a sobresalirles la cadera. Se ajustaban el cinturón, pero cada cierto tiempo precisaban realizar agujeros nuevos. La poca ropa que tenían pronto estuvo harapienta y se quedó acartonada por la grasa. Les dolía la tripa y les pesaban las piernas. Igual que en Varsovia, era el mercado negro lo que hacía posible que la gente siguiera viva, pues los puntos de distribución y los almacenes de patatas eran presa cada vez más de la corrupción y de los robos —conocidos por todos como «desnatar»—. A causa de la desnutrición, cientos de personas tenían abscesos purulentos o los pies, las piernas o el cuerpo hinchados. «Algunos apenas podían andar porque se llenaban la tripa de agua, bebían demasiado —recuerda Sala—. Llegó un momento en que mis pies no podían conmigo y mi madre me dio un aceite negro y azúcar moreno como si fueran vitaminas. No sé cómo, pero funcionó».
Se calcula que el 20% de la población del gueto murió de inanición, cansancio o enfermedad. Durante los fríos inviernos, la gente moría congelada en la cama. Algunos se suicidaban tirándose por la ventana, envenenándose o ahorcándose para evitar lo inevitable. Unos pocos padres mataron a sus hijos, tras lo cual se quitaban la vida. Otros «se lanzaron contra el alambre», lo que implicaba correr hacia las barricadas con la esperanza de que una bala nazi les adelantara el final. Más tarde, en los campos de concentración, los prisioneros más desesperados recurrían a este método de lanzarse contra la alambrada electrificada, con el propósito de acelerar su muerte.
Mordechai Chaim Rumkowski, un negociante polaco de sesenta y tres años que no tenía hijos fue declarado por los nazis Juden Älteste («Consejero representante de los judíos»). Al igual que ocurrió con Czerniaków en Varsovia, lo pusieron al frente de la dirección del día a día en el gueto, labor que realizaba desde su despacho en la calle Bałuty. Entre sus quehaceres estaba el de decidir el destino de hombres, mujeres y niños. Antaño había sido fabricante textil y director de un orfanato, pero acabó convirtiéndose en una figura controvertida; considerado un héroe por unos y un colaboracionista por otros cuando decidió cooperar con los nazis.
El hombre, de pelo cano y ojos azules, creía que si ponía en práctica su habilidad negociadora, así lo había hecho mientras fue director del orfelinato más grande de la ciudad, podría conseguir salvar a los suyos como «moneda de cambio», pues eran trabajadores muy habilidosos. Dio forma al lema «Unser Einziger Weg Ist... Arbeit!» («Nuestra única opción es... ¡trabajar!») e insistía en que si el gueto producía mucho, los nazis no iban a poder permitirse el lujo de deshacerse de una mano de obra tan buena. Dos años después de que los alemanes hubieran destruido el gueto de Varsovia y otros, algunos creyeron que, en efecto, aquello podía garantizar su supervivencia.
Ahora bien, también creó una clara estructura de clases dentro del gueto, y a gran parte de la élite gobernante asociada con el hombre conocido como «El más anciano» le fue muy bien con aquella disposición. Quienes le ayudaron a engañar y explotar a judíos como ellos, a que se murieran de hambre, vivían en apartamentos confortables, bebían vodka y se quedaban con la comida destinada para otros. Algunos incluso tenían dachas de veraneo en el antiguo distrito rural de Marysin; o pagaban a profesores de música y hebreo para sus hijos, gozaban de lujos como agua caliente y jabón —artículos que les eran enviados del exterior—, e incluso acudían a conciertos y bailes, mientras el resto de la población permanecía sentada en el suelo de sus casas, rascándose las pústulas. En invierno, cuando los alemanes solo distribuían carbón para los hornos de las cocinas y panaderías, la élite disponía de él en abundancia; los demás debían conformarse con lo que se caía de los vagones o arrancar vigas de edificios deshabitados.
Rachel y ocho de los miembros que quedaban de su familia, al compartir una habitación grande en un apartamento bien situado en la zona centro del gueto —renombrada Pfeffergasse—, estaban mejor que muchos. Aun así, dormían apelotonados en colchones tirados en el suelo, no solo para mantenerse calientes, sino por falta de espacio. A Berek, a quien enseguida condenaron a trabajos forzados por ser joven y fuerte, lo alojaron en otro sitio. Cada semana, un colmado de la zona proporcionaba a la familia su ración de pan. Los Abramczyk enviaban a hacer cola a Heniek, el más pequeño, con la esperanza de que conmoviera al tendero y le entregara alguna hogaza más grande. Cuando, de vez en cuando, el chico conseguía traer aquel pan adicional, Fajga lo cortaba con cuidado en nueve pedazos y siempre le entregaba el más grande a su marido «porque era el rey del castillo».
Cada noche, cuando los miembros mayores de la familia regresaban a casa del trabajo, Fajga les servía la sopa que había cocinado con cualquier resto que hubiera conseguido. A veces les daban patatas, pero la mayoría de las que les llegaban en invierno estaban congeladas y tan negras por la podredumbre que debían deshacerse de ellas por temor a envenenar a la gente. En otras ocasiones, les daban nabos. Entre las raciones de las que podían disponer se incluía un sucedáneo de café en polvo, que Fajga mezclaba con un poco de agua para preparar unas pequeñas empanadillas con las que intentaban saciar a los niños. Más adelante, el olor del café siempre recordó a Rachel y a sus hermanas aquellas empanadas tan innovadoras.
«Por mucha hambre que tuviéramos, procurábamos no perder la alegría —decía Sala—. No dejábamos de pensar que, pronto, cualquier día de aquellos, la situación podía cambiar».
Shaiah Abramczyk, cuyo gran sentido práctico e inventiva resultaban sorprendentes, y a pesar de trabajar todo el día en un taller, también hacía demostraciones de sus habilidades en casa. Dividió una de las zonas de la habitación para tener un poco de privacidad, les arreglaba los zapatos a sus hijos, hacía baldas y, no se sabe cómo, consiguió conectarlos a la electricidad para que tuvieran luz y pudieran usar la máquina de coser. Esto último resultaba muy útil, en especial en relación con Sala, una costurera talentosa que hacía ropa y sombreros para los alemanes. Cuando la muchacha, con los pies doloridos y los ojos enrojecidos por el esfuerzo, volvía a casa de su turno en una fábrica en la que se trabajaba en penumbra, se tomaba la sopa y se ponía a coser a partir de telas viejas; para ofrecerlas luego a cambio de comida a una de las familias de la élite gobernante.
Trabajos forzados en el gueto de Łódź. (© akg-images.)
«Mi trabajo [...] consistía en diseñar ropa elegante para damas, que la fábrica enviaba a Alemania —contaba Sala—. A veces, me tocaba probarme las prendas y los alemanes venían y me observaban con ellas puestas. Luego, ya en casa, me las apañaba para diseñar modelos con lo que tuviera. [...] Recuerdo que en una ocasión conseguimos mucha tela verde».
Trabajar no solo era necesario para conseguir comida, sino para evitar la amenaza constante de que te «reubicaran» en los campos de trabajo, cosa que los nazis habían empezado a realizar en enero de 1942, antes de que Rachel y su familia pasaran a engrosar la población del gueto. Desde finales de 1941, habían estado llegando a Łódź judíos y gitanos roma procedentes de la Europa ocupada, y, con objeto de hacerles sitio, a Rumkowski y a su Comisión de Reubicación les ordenaron supervisar la deportación diaria de mil personas. Si los ancianos no entregaban a las personas suficientes para satisfacer las cuotas, los nazis se encargarían de completarlas con sus propias esposas e hijos. Rumkowski, que se veía obligado a entregar a mil de los suyos cada día, se enfrentaba a un dilema moral monstruoso, pero no creía que tuviera otra opción que obedecer. Enseguida se había dado cuenta de que, si se negaba, aquellos que tan empeñados estaban en destruir a los judíos lo reemplazarían por alguien que hiciera cuanto se le ordenaba. Al menos, pretendía negociar con los alemanes con la esperanza de reducir su número.
Cuando empezaron las deportaciones, la policía alemana, acompañada por la Schutzpolizei («policía urbana») del gueto, rondaba por las calles en busca de «carne fresca». Si alguien intentaba resistirse a la detención, se oía las salvas de disparos con que lo abatían. En cuanto los nazis habían elegido un nuevo grupo de deportados a partir de una lista de nombres que tenían, unos tipos uniformados llegaban en camiones y rodeaban el bloque de casas en donde vivían. Luego, sacaban a todo el mundo a rastras, aunque fuera en pijama. Si los ocupantes no abrían por voluntad propia, echaban la puerta abajo a patadas.
En un primer momento, a los desafortunados de la lista los encerraban en la prisión de la calle Czarnecki, tras lo cual los subían a tranvías para conducirlos hasta la estación de Radogszcz, en Marysin, al otro lado del perímetro. Se calcula que, durante la guerra, doscientos mil judíos pasaron por el andén de carga conocido como Radegast («viajero de tren»). Mientras estuvieran en la calle Czarnecki había esperanza. Durante aquellas pocas horas —días, a veces—, sus seres queridos recorrían el gueto intentando encontrar un «contacto» —o persona influyente— a quien implorar o sobornar para que quitara a los suyos de la lista de deportados. Sin embargo, casi nunca lo conseguían. Ahora bien, en las pocas ocasiones en que tenían éxito, a la persona liberada había que sustituirla por otra para cumplir con el cupo, lo que se conocía con el eufemismo de «acabar en la sartén».
Aunque de vez en cuando cesaran los traslados, todo habitante del gueto vivía con el miedo constante a ser deportado y asesinado. En la familia de Rachel, la esperanza iba mermando. Por aquel entonces ya solo se esforzaban en sobrevivir hasta que fuera posible y en ayudar a sus seres queridos. Como cada vez tenía más miedo de perder a algún otro miembro de su familia —o a todos— en alguna de aquellas selecciones aleatorias, Shaiah Abramczyk hizo algo práctico para protegerlos. El hombre, a quien sus hijos consideraban tan inteligente que podría haber sido inventor, extendió la partición que había hecho en el cuarto y construyó una cómoda de madera que dispuso en medio de dicha pared. Luego, abrió una puerta secreta en la parte trasera del mueble para que la familia la cruzara cada vez que oyera llegar a la policía y a las SS. «Cabíamos todos. Los que entraran en la habitación pensarían que estaba vacía. Nuestro padre incluso colgó cuadros en la pared para que diera más el pego», precisó Sala.
Cuando, en septiembre de 1942, los alemanes reanudaron las deportaciones, aquel escondite resultó de un valor incalculable. En cuanto el estruendo de los camiones diesel y el retumbar de las botas militares anunciaba la llegada de los guardias, a sus vecinos se los llevaban quién sabe dónde. Cada vez que sucedía aquello, la familia Abramczyk reptaba por la puertecita del aparador y conformaba un prieto nudo humano al tiempo que intentaba hacer oídos sordos a las súplicas y lloros de otras mujeres y a las risotadas sádicas que se oían en la calle y en otros pisos. «Los alemanes llegaban y se ponían a gritar a todo el mundo: “¡Fuera de casa!”. Seleccionaban a las personas. Luego, se llevaban en autobús a cinco o seis decenas. Y aquello sucedía a diario», explicaba Sala. Lo único que podía hacer la familia era despedirse en silencio de los amigos y vecinos que acababan de perder para siempre.
Entre las cuatro paredes que formaban las barricadas, pocos eran los que sabían qué estaba pasando en el ancho mundo o entendían qué iba a sucederles a los seres queridos que les habían arrebatado. Como los mantenían en una cuarentena informativa efectiva, resultaba imposible que supieran que sus únicas opciones eran morir —en Chełmno— de un disparo o bien asfixiados con monóxido de carbono. Escondidas entre las rendijas de los vagones de ganado que volvían del Este, los deportados encontraban notas en las que se describían por encima los horrores que les aguardaban y con las que sus compatriotas judíos les instaban a que no se subieran a los trenes. Los campos enviaban al gueto la ropa y pertenencias de los deportados de la Europa ocupada con el fin de que la reciclaran para el esfuerzo bélico, y en alguna de esas prendas reconocían el nombre de personas conocidas. Los judíos de Łódź empezaron a temerse lo peor y a creer que lo de «acabar en la sartén» constituía una terrible realidad.
Por miedo a las represalias de los nazis si no cumplían con las cuotas, Rumkowski y sus delegados intentaban, una y otra vez, asegurar a la población que los deportados iban a otros campos donde les permitirían permanecer con sus familias. Les prometían que ayudarían en las tareas de esfuerzo bélico y que vivirían en barracones donde tendrían mejores condiciones de vida. No obstante, dado que las deportaciones seguían produciéndose sin descanso y que nunca recibían noticias de las personas que se habían marchado, pocos creían aquellas palabras de consuelo. Al final, incluso Rumkowski dejó de fingir.
Su plan maestro estaba fallando. Después de haber creado lo que él consideraba un campo de trabajo modélico, con escuelas, hospitales, cuerpo de bomberos, fuerza policial y una comunidad de la que era el gobernante supremo —incluso oficiaba casamientos—, su autoridad empezaba a evaporarse poco a poco. Los nazis no solo habían deportado a miles de los suyos, sino que nunca les proporcionaban toda la comida convenida a cambio del trabajo que llevaban a cabo. Desesperado por sofocar las huelgas y manifestaciones —cada vez más habituales— que los suyos hacían por culpa del hambre y el descontento, Rumkowski se tornó más dictatorial y empezó a amenazar con el arresto a quienes se resistieran a sus intentos de que el gueto funcionara.
Los nazis, empeñados en acelerar la aniquilación de los judíos, rompieron el pacto que guardaban con él y le reclamaron todavía más gente para las deportaciones. Poco después, le hicieron la más cruel de sus demandas: la deportación de todos los niños por debajo de los diez años y de todos los adultos por encima de los sesenta y cinco (tres mil vidas al día durante ocho días).
El 5 de septiembre, cuando, a las cinco de la tarde, comenzó el Allgemeine Gehsperre («gran toque de queda») o Groyse Sphere en yidis, fue aquel escondite construido por el padre lo que salvó a los Abramczyk. Durante esa semana, los nazis convocaron a más de veinte mil personas. Pocas familias quedaron intactas.
Después de tirarse días con el sombrero en la mano, implorando sin éxito a sus señores que revocaran la orden o que, por lo menos, redujeran el cupo, Rumkowski —que se jactaba de cuánto quería a los niños— aceptó por fin que jamás sería capaz de convencer a los nazis de que abandonaran su plan maestro. «Desmoralizado», convocó a los suyos en el patio de la estación de bomberos el día antes de que comenzara el gran toque de queda. Aquel día de otoño estaba siendo húmedo. Cuando tomó aire, anunció a todos los allí reunidos: «El gueto ha sufrido un duro revés. Nos piden que entreguemos nuestras mejores posesiones... los niños y los ancianos. [...] Nunca creí que fuera a tener que llevar el sacrificio al altar yo mismo. [...] Junto las manos y os lo imploro: entregadme a vuestros hermanos y hermanas. Padres, madres... ¡entregadme a vuestros hijos!».
Entre los alaridos y lloros de los suyos, les explicó que solo había sido capaz de negociar la reducción de la demanda original de veinticuatro mil personas y la preservación de los niños mayores de diez años. Dijo que tendrían que entregar a trece mil niños y ancianos, pero que las otras once mil personas del cupo había que sacarlas de algún lado. Había convenido entregar a los enfermos, como él decía «para salvar a los sanos». Les aseguró que si se oponían a las deportaciones, se llevarían a cabo igual, pero por la fuerza.
La hermana pequeña de Rachel, Maniusia, tenía once años y se salvaba del terrible edicto, pero aquello no mitigaba el horror que suponía lo que les habían pedido, o la manera en la que se desarrolló la operación. Rachel contaba: «Pensábamos que los querían para trabajar hasta que empezaron a recoger a los niños y a los enfermos de los hospitales. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que se los llevaban para matarlos. Detuvieron a los pequeños de una manera tan horrible... Los tiraban al camión desde las ventanas de las casas, por lo que era evidente que no les esperaba nada bueno».
Al borde de la locura por las condiciones en las que se veían obligados a vivir, algunos padres se trastornaron cuando perdieron los hijos por los que tanto habían luchado para proteger. Corrían rumores de que algunas madres habían preferido asfixiarlos a entregárselos a los nazis, que recorrían las calles con rifles y perros.
Sala contaba: «Nos metíamos en nuestro escondite cada vez que oíamos que los alemanes estaban buscando gente y permanecíamos allí hasta que estábamos convencidos de que era seguro salir». Cuando la situación se tranquilizaba, después de una hora o incluso más, salían reptando de la cómoda y recorrían el edificio para ver a quién se habían llevado. Una puerta abierta a patadas y colgando de los goznes era un claro signo de que los vecinos que vivían tras ella no volverían, por lo que los demás se quedaban con la comida que tuvieran y con todos aquellos útiles que no se hubieran llevado. «Así es como tuvimos que vivir las últimas semanas. [...] Cogíamos su comida y la devorábamos como animales, no como personas».
Los prisioneros de Łódź siguieron viviendo bajo estas circunstancias a diario; en ocasiones, minuto a minuto; y, desde luego, entre las distintas comidas. Los zlotys polacos, los Reichsmarken o el dinero del gueto de Litzmannstadt —conocido como «rumkie» o «chaimka» (por una concesión temprana a Chaim Rumkowski)— dejó de tener sentido, porque la comida se convirtió en la única moneda de cambio. Las raciones seguían siendo impredecibles, en especial porque, cada vez que iba a haber una nueva deportación, los nazis restringían las provisiones para reducir la resistencia y ofrecían comida gratis a aquellos que se presentaran voluntarios para reubicarlos en alguna otra parte. Para los que se quedaron, la ingesta de calorías se redujo en dos tercios debido a que la creciente corrupción llevaba a que muchas de las provisiones «desaparecieran».
Andén de carga Radegast, en Łódź, donde Rachel y doscientos mil judíos
fueron deportados. (© Wendy Holden.)
A los más afectados por la desnutrición —a menudo descalzos, vestidos con harapos y con el cuerpo deformado— los conocían con el apelativo de «relojes de arena». Era habitual que aquellas almas cadavéricas, con el vientre y las piernas hinchados, se tumbaran en la cama con los ojos vidriosos por la fiebre y muriesen en cuestión de días. Las epidemias de tiña, tifus y tuberculosis se llevaron a varios cientos. Mientras las condiciones empeoraban, un Rumkowski en una posición cada vez más delicada llego a pedir que «la lámpara de la industria» siguiera encendida en el gueto. En un nuevo discurso prometió: «No puedo protegeros a todos, así que en vez de exponer a la población al completo a una lenta muerte por inanición, voy a salvar al menos a diez mil de vosotros».
Visto que la gente caía muerta en la calle y que enseguida quedaba cubierta por enjambres de moscas azules en verano o congelada en invierno, conseguir comida devino en la única necesidad en la que se podían invertir esfuerzos. En el gueto, obtener aunque fuera unas peladuras de verdura o una patata podrida se convirtió en una obsesión.
Rachel, la joven esposa de uno de los tres hijos de una familia rica y prominente hacía solo unos años, era más afortunada que la mayoría gracias a sus contactos. Sin embargo, eso no la libraba de tener que trabajar doce horas diarias en las oficinas de una fábrica de rafia que producía calzado para los soldados del frente ruso. Aquellos chanclos eran tan rígidos que resultaba casi imposible caminar con ellos, pero impedían que a los soldados de la Wehrmacht se les congelasen los dedos. En la fábrica trabajaban también tres de sus hermanas, incluida la menor de todas.
Más allá de los muros del gueto, Monik, el marido de Rachel, seguía buscando la manera de rescatar a su esposa. Lo arriesgó todo para escapar de Varsovia con documentación falsa y viajar a Łódź para reunirse con ella. «Pensaba que era demasiado débil para vivir sola en aquel gueto, pero no podía sacarme de él —comentaba Rachel—. Mi hermano Berek, que trabajaba en un campo cercano, lo veía ir y venir en el tranvía. Al final, arriesgó la vida y cruzó las barricadas rodeadas de alambre de espino vigiladas por los alemanes para estar conmigo, porque pensaba que, con él, tendría más opciones de salir adelante. No quería vivir aquella guerra sin mí [...] así que entró para quedarse a mi lado».
Monik, que había tirado por la borda para siempre su oportunidad de salvarse, empezó a vivir con la familia de su esposa en una habitación ya abarrotada de por sí. Su situación ilegal era el mayor problema en aquel sistema que los nazis tenían tan bien reglamentado y en el que su nombre no aparecía en ninguna lista. Rumkowski había sido amigo personal de Ita, la madre de Monik, por lo que la familia le pidió un favor. El «rey del gueto» le explicó que en el único sitio donde nadie le haría preguntas era en la división de Sonderpolizei, la «Policía Especial Judía». Accedió a alistarse y se instaló en los barracones con los demás. «Hacía cualquier cosa que le pidieran —explicaba Rachel—. Como nos pasaba a todos los que nos esforzábamos por sobrevivir bajo el yugo nazi, apenas tenía elección».
Monik también se ofreció voluntario para trabajar, junto con Berek, el hermano de Rachel, en la brigada de bomberos de una comunidad que, por fuerza, necesitaba sus propias regulaciones y servicios de emergencia. Aquellos que tenían tanta suerte como para conseguir un puesto de responsabilidad —como ellos dos— se alojaban en la Comisaría Central o en la Estación de Bomberos, donde estaban un poco mejor alimentados. Más tarde, a Rachel le asignaron un pequeño cuarto para ella sola en un apartamento que había en una calle cercana. Era un sitio donde por fin pudo disfrutar de algo de privacidad con su esposo, siempre que sus turnos le permitían reunirse con ella.
También hubo otras sorpresas. «Una persona que había sido representante de nuestra compañía antes de la guerra nos llevó a un almacén grande y nos consiguió algunas prendas de vestir y ropa de cama, porque solo teníamos la ropa que llevábamos puesta». Estaban en lo más crudo del invierno y las ventiscas que recorrían las calles lo cubrían todo con gruesas capas de nieve que le daban un engañoso aire de inocencia hasta a las calles más sórdidas, por lo que una manta podía suponer la diferencia entre sobrevivir o perecer.
Todos hacían lo que estaba en su mano para mantener la moral alta, por lo que organizaban acontecimientos musicales y culturales. Había bandas de jazz y conciertos de música clásica, obras de teatro y pantomimas para niños. Sala, que había bailado y cantado en producciones teatrales de aficionados desde que era pequeña y también en el gueto de Pabianice, sobresalía en muchas de las representaciones. Tampoco dejaban de lado la educación, y en la fábrica en la que trabajaba Rachel contrataban a maestros para que dieran lecciones a los empleados mientras trabajaban. «Les enseñaban sin libros ni papeles, de forma oral. Les hacían deletrear y les contaban historias».
De septiembre de 1942 a mayo de 1944, la fuerza laboral del gueto, compuesta por setenta y cinco mil Judische Arbeitskräfte («mano de obra judía»), fue tan productiva que las SS detuvieron las deportaciones. Sin embargo, las tornas de la guerra empezaron a cambiar y los bombardeos aliados comenzaron a tener como objetivo, por primera vez, ciudades alemanas; incluidos los que arrasaron Hamburgo y la región industrial del Ruhr —y en los que hubo miles de muertos y heridos—. Fue entonces, en mayo, cuando Heinrich Himmler, el segundo hombre más poderoso del Reich, ordenó liquidar el gueto. Durante los siguientes tres meses, las autoridades enviaron a siete mil judíos a Chełmno para que los asesinasen. No obstante, en el momento en que resultó evidente que el campo no iba a poder asumir el ritmo al que llegaban los trenes de la muerte, optaron por llevarlos a Auschwitz. Los pobres carteros del gueto, cuya tarea consistía en dar la mala noticia a quienes habían sido elegidos para las deportaciones, empezaron a ser conocidos como «ángeles de la muerte».
Había tan poca comida que era necesario reducir el número de bocas que alimentar, por lo que ancianos y niños fueron los primeros en subirse a aquellos trenes cuyo destino nadie conocía. De acuerdo con las edades establecidas, Maniusia, la hermana menor de Rachel, tendría que haber estado entre ellos, pero consiguió salvarse una vez más gracias a la pared falsa. En los casos en los que no encontraban a la persona en cuestión, los alemanes se llevaban a hombres en buen estado físico. Berek y Monik se salvaron de aquella deportación porque pertenecían a la Policía y al Cuerpo de Bomberos, pero no pudieron proteger a su familia mucho más tiempo. Ya no había dónde esconderse.
Rachel y los suyos habían conseguido librarse de los raptos y mantenerse juntos durante todos aquellos años. Un día de agosto de 1944, Berek —«el mejor hermano del mundo»—, que había hecho lo imposible para que su familia no se desmembrase y siguiera con vida, fue a visitarlos para contarles la «buena noticia»: las deportaciones habían cesado.
Las autoridades habían asegurado a los bomberos que los familiares de los trabajadores clave se salvarían; tan solo necesitaban salir de sus escondites y reunirse en el patio de la Estación de Bomberos, donde tomarían nota de quiénes eran con la intención de determinar cuántas bocas iban a tener que alimentar. Por desgracia, como casi todo en Łódź, se trataba de una falsa promesa.
«Unos guardias de las SS nos detuvieron cuando volvíamos a casa de la Estación de Bomberos —explicaba Sala—. Nuestra madre se había quedado en la habitación con los más pequeños, por lo que le pedí a uno de los alemanes: “Permita que mi hermanita Maniusia vaya a casa a avisarle de que nos han detenido”. Tenía la esperanza de que se escondiera con el resto de la familia, pero nuestra madre vino a todo correr con los demás y nos detuvieron a todos. Nos condujeron al tren. No hablábamos. No sabíamos cuál era el destino del ferrocarril o qué iba a ser de nosotros. Yo llevaba a mi hermana pequeña como si fuera un bebé. Entonces, abrieron las puertas de los vagones».
Rachel Friedman, una de los últimos judíos en abandonar Łódź —en Polonia no quedaba ningún otro gueto—, tenía veinticinco años cuando fue deportada a Auschwitz II-Birkenau, el lunes 28 de agosto de 1944. Hacía muchas horas que no veía a Monik y no sabía si lo habrían detenido a él también y viajaría en aquel tren o si seguiría escondido en el gueto. No tuvieron oportunidad de despedirse, ni de reconfortarse el uno al otro.
Berek, que podría haberse quedado en Łódź por ser parte de la escuadra especial de setecientos cincuenta judíos asignados a limpiar y reciclar todo cuanto hubiera quedado, prefirió reunirse con su familia. Era joven y fuerte y sabía que podía ayudar a su padre a superar las mayores privaciones en un campo de trabajo, y a punto estuvo de conseguirlo.
Junto con ellos, en alguno de los últimos trenes que salieron de la ciudad aquella noche de agosto, iban Chaim Rumkowski, su esposa y tres miembros más de su familia. Algunos decían que se había prestado voluntario a viajar con los deportados porque se esperaba lo mejor. Por aquel entonces, los alemanes ya habían liquidado los demás guetos polacos y el «rey» de Łódź (cuyo nombre de pila provenía del brindis judío «¡Por la vida!») había conseguido, por todos los medios a su alcance, mantener a los suyos vivos por más tiempo. El destino lo llevó a morir bien en las cámaras de gas a las que, sin saberlo, había enviado a miles, bien a manos de aquellos judíos que le culpaban de dichas muertes. Nadie lo sabe a ciencia cierta.
Interior de un vagón de mercancías donde se deportaba a los enemigos
del Reich. (© Wendy Holden.)
De las más de doscientas mil personas registradas en el censo de habitantes del gueto de Łódź, sobrevivieron menos de mil. Aquel fue uno de los grandes triunfos de los nazis en su ansia por erradicar a los judíos de Europa. Deportados en vagones cerrados como si fueran animales camino del matadero, Rachel y su familia consiguieron permanecer juntos. Apretujados los unos contra los otros en una esquina sombría de la parte de atrás, con muy poco espacio, sin comida ni agua, tuvieron que esperar para descubrir adónde los enviaban. «Íbamos tan asustados en aquellos vagones en los que no había ni siquiera una rendija por la que mirar, que nos daba miedo hasta hablar», contaba Rachel. Sin intimidad alguna, a aquellas personas no les quedó más remedio que sufrir el hedor de las heces y el picor del amoníaco en los ojos cuando alguien le dio por accidente una patada al cubo de excrementos y orines, que estaba hasta arriba y se derramó por el vagón con un repiqueteo. Desesperados por respirar algo de aire fresco, se dieron cuenta de cuánto mejor habrían estado cerca de la ranura tapada con alambre de espino que había en el vagón y que hacía las veces de ventana.
Para cuando el tren se detuvo en Auschwitz, con un estremecimiento, los niños lloraban y los ancianos rezaban. Respirando con esfuerzo, aquellas personas apiñadas las unas contra las otras en la terrible oscuridad oyeron que alguien abría los cerrojos y que, con un estruendo, las puertas se deslizaban hasta abrirse del todo, momento en que entró una bienvenida ráfaga de aire fresco. Al salir del vagón, mientras los enfocaban con reflectores para cegarlos, fueron recibidos con gritos insufribles y, a empellones, los dispusieron en diferentes filas. Todos coincidían en afirmar que aquel fue el peor momento. «No piensas, no hablas... avanzas como un autómata», confesó Rachel.
El doctor Mengele estaba de servicio aquella noche, de pie junto a la Rampe porque acababa de llegar el nuevo cargamento. Su esposa, Irene, madre de Rolf, su único hijo, había llegado hacía poco para visitarlo —una estancia que acabó durando casi tres meses porque enfermó y tuvo que permanecer en el hospital de las SS, que tan bien equipado estaba—. Durante aquella visita, su marido le explicó que su cometido en Auschwitz equivalía a servir en el frente y que tenía que llevar a cabo sus quehaceres con la «disciplina de un soldado».
Cada vez que llegaba un transporte, algunos de los oficiales de la unidad especial SS-Totenkopfverbände (literalmente, «Regimientos SS de la calavera»), responsables de la administración en los campos de concentración, se quejaban en voz alta de la pésima calidad del «nuevo ganado». Mengele casi nunca hacía comentarios, pero miraba a los prisioneros de arriba abajo y les formulaba ciertas preguntas, a veces con bastante amabilidad, antes de redirigirlos a mano izquierda o a mano derecha (esto es, hacia la vida o la muerte).
A la familia de Rachel la separaron a los pocos minutos de llegar. Fajga, con los ojos abiertos como platos, se aferraba a sus tres hijos más pequeños —los mellizos Heniek y Dora, de trece años, y Maniusia, su «bebé»— mientras a ellos los empujaban a un lado y a Rachel y a sus tres hermanas —Ester, Bala y Sala— al otro. Los recién llegados, pegados entre sí mientras los nazis obligaban a diferentes grupos a ordenarse a uno u otro lado, giraban la cabeza asustadísimos para intentar divisar por última vez a sus seres queridos antes de que les gritaran que miraran hacia delante.
Shaiah Abramczyk, el inventor, el sensible intelectual amante de los libros que había animado a sus hijos a aprender el idioma del Reich, vio cómo su bella familia se dispersaba a los cuatro vientos cuando a Berek y a él los llevaron a la fuerza a un grupo destinado a trabajos forzados. «Estaban muy lejos y no había ni rastro de Monik. Tampoco sabíamos nada de nuestra madre ni de nuestros hermanos más pequeños. [...] Un día vimos a nuestro padre y, con dos dedos, nos indicó que dos habían sobrevivido pero que otro, no», contaba Rachel.
Aunque en aquel momento no podían saberlo, aquella fue la última vez que Rachel y sus hermanas vieron con vida a sus padres y hermanos pequeños.