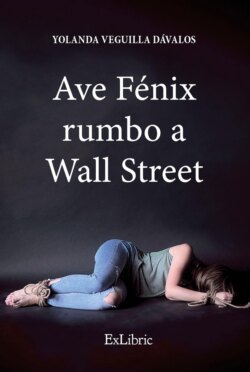Читать книгу Ave Fénix rumbo a Wall Street - Yolanda Veguilla Dávalos - Страница 11
1967
ОглавлениеAquí y ahora voy a contar mi historia. Un poco de novela de cómo llegué a convertirme en la mujer que soy a día de hoy.
Nací en la década de los años 60. Aún gobernaba en España Francisco Franco Bahamonde, militar y dictador español, integrante del grupo de altos cargos de la cúpula militar que dio el golpe de Estado de 1936 contra el Gobierno democrático de la Segunda República.
Fue investido como jefe supremo del bando sublevado el 1 de octubre de 1936 y ejerció como caudillo de España —jefe de Estado— desde el término del conflicto hasta su fallecimiento en 1975 y como presidente del Gobierno —jefe de Gobierno— entre 1938 y 1973.
En España se vivía una dictadura. Desde que tengo uso de razón recuerdo dos fuertes movimientos gubernamentales en España: el primero (la guerra civil española) por haberlo estudiado y de la boca de mi abuelo que me lo contaba como si de un cuento se tratara; el segundo por haberlo vivido aun siendo muy niña. Ya desde pequeña recuerdo ver en los diarios cómo, después de la muerte de Franco, la clase obrera organizada resurgía con fuerza tras cuarenta años de represión y se enfrentaba por la consecución de sus derechos ante la patronal, aun en contra de las militarizaciones decretadas por Arias Navarro (presidente del Gobierno durante el final de la dictadura franquista y la transición). Las huelgas en España batían récords en toda Europa. Debido a la lucha de los padres y abuelos de los nacidos en mi generación se consiguieron fuertes subidas salariales en muchos sectores, legalización de sindicatos, el derecho a la huelga, la seguridad en el puesto de trabajo, la reducción de la jornada laboral de 48 a 44 horas, prohibición del despido libre, contratación indefinida, etc. Esta fue la segunda lucha obrera del siglo XX, ya que la primera fue peleada por los trabajadores de dos generaciones anteriores durante la II República.
Mi abuelo me contaba que su padre, Agustín V. A., era escritor, agente de seguros e impartía clases como catedrático en la Universidad de Sevilla. Nació en 1880 en Sevilla y murió el 26 de agosto de 1936 como víctima de la represión militar. Fue una de las personas asesinadas durante el plan de exterminio del Gobierno de Franco.
Pese a todo, algunos seguirán hablando de los dos bandos y de que fueron iguales, pero hay una cosa en la que coinciden todos los expertos historiadores neutrales y es la absoluta desproporción entre las víctimas de derechas y las republicanas habidas en lo que el franquismo llamó los «días rojos»: 517 víctimas de un lado (falangistas o azules) frente a 14.018 (republicanos o rojos).
A últimos de agosto o principios de septiembre de 1936, dos meses tras el inicio de la guerra civil española, un grupo de la organización juvenil de la Falange descubrió un cadáver en un paraje sevillano conocido con el nombre de Los Humeros, un pasadizo subterráneo que unía la calle Torneo con la banda occidental del río Guadalquivir, bajo las vías férreas del tren Sevilla-Madrid. Ese cadáver había sido en vida mi bisabuelo, el escritor Agustín V. A., autor del libro El niño que robó un libro, otros cuentos de una colección para niños y otros libros de índole política, democrática y social como La idea (apuntes para una tragicomedia político-social en dos actos, un prólogo y tres cuadros) o Al centro andalus (apuntes llenos de temor y entusiasmo), que fueron el origen del fin de sus días.
Un falangista con pésimos antecedentes, cuyo nombre era Pablo Fernández Gómez, había detenido a mi bisabuelo en el Altozano el 26 de agosto de 1936, poco más de un mes después del levantamiento. En compañía de otro falangista lo había conducido al citado pasaje de Los Humeros y allí lo ejecutó con un disparo en la nuca. Hubo una investigación y se demostró que la muerte de mi bisabuelo fue un asesinato a sangre fría, como también lo fue unos días antes (18 de agosto de 1936) el de su gran amigo y conocido Federico García Lorca, por ser también socialista, además de masón y homosexual.
El falangista Pablo Fernández Gómez tuvo un consejo de guerra, en el que fue hallado culpable por el asesinato de mi bisabuelo y fusilado el 27 de junio de 1942 (La justicia de Queipo de Llano (2006), por Francisco Espinosa. Página 180).
Volviendo a mi novela, he de explicar que tuve una infancia corta, me convertí en la hermana mayor al nacer mi primer hermano, Agustín. Sí, siempre fui la hermana mayor y medio madre de mis cinco hermanos. Mi madre al parecer era muy fértil: se quedaba embarazada con facilidad. Se casó el 8 de diciembre de 1966, con diecinueve añitos. Mi padre era siete años mayor que ella y mi nacimiento no se hizo esperar. Ahí estaba yo, asomando la cabecita el 7 de septiembre de 1967, nueve meses justos desde el día de su boda. Ella se enorgullece cuando me cuenta que llegó al matrimonio virgen. Al detallármelo me hace reír. Me la imagino como a una gitanilla camino al ritual del pañuelo el día de su matrimonio. El acto de dar a luz se convirtió para ella en un suceso rutinario que se producía anualmente, como la ITV de los coches. Menos mal que a partir del tercer parto el tiempo entre embarazos se prolongó en cinco años. Esta dilatación del tiempo entre concepciones la relaciono con la invención de la televisión a color. Pienso que, de no haberse inventado, sería la mayor de una piara de doce churumbeles mocosos. No sé cómo se trataría la planificación familiar en los años 70, pero, visto lo visto, los anticonceptivos estaban restringidos a una pequeña porción de la población.
Desde muy pequeña descubrí lo tremendamente difícil que es mantenerse estoico en el camino de la vida, ese viaje que para unos pocos es recto y asfaltado y para otros muchos está lleno de baches, charcos e inundado de polvo, hasta tal punto que hay momentos en que hasta lo masticas y lo sientes en tu garganta como el sabor a sangre. Así que, por muy torcida y empedrada que se te presente la senda que recorrer en tu vida, tienes que ser lo suficientemente inteligente para calzar los zapatos adecuados y pisar fuerte sin perder el ritmo, acompañando al unísono a los latidos de tu corazón.
De vez en cuando mi mente le susurra al pasado y a veces, aún a día de hoy, me da por manosear el libro de fotos de mi vida, que conservo en una de las estanterías de mi pequeña librería, y las repaso una a una, intentando recordar el momento exacto y las circunstancias en que sucedieron. En casi todas ellas aparezco como una niña de aspecto frágil, muy delgada y quebradiza, con cierta tristeza en la mirada y pensativa. Al verme estampada en la foto intento entrar en mí misma a través de mis ojos inocentes del pasado y es inmensa la sensación de pesadumbre, aflicción y pesar que se apodera de mí, sin consuelo, haciendo rodar mis lágrimas por las mejillas, sumiéndome en una profunda congoja.
Nunca tuve muchos amigos, quizás debido a mi personalidad reservada y distante, que me hacía apartarme, por lo que no solía entremezclarme con las niñas del colegio para bailar sevillanas, saltar la comba, jugar al elástico o a la lima durante el recreo de la escuela. Me aislaba por decisión propia de las niñas de mi entorno porque, por costumbre, se solían reunir en corrillos para cuchichear o criticar a otras compañeras. Aquella actitud me producía malestar y nunca me pareció correcta. Ya desde pequeña asimilé que los niños son crueles por naturaleza y siempre, desde que abrimos los ojos después de ser paridos y el primer rayo de sol se clava en nuestras pupilas, nos precipitamos con decisión al estrellato o al fracaso como las tortugas marinas al salir de sus huevos en la orilla de las playas rumbo al mar.
Desde nuestra más tierna infancia hemos intentado sobresalir y destacar de entre los demás y ser líderes. Algunos lo consiguen desde muy pequeños y así triunfan, colocándose en el primer puesto del chico más popular de clase. En mi caso los tiros no iban por ahí, ya que por desgracia una de mis hermanas, tres años más pequeña que yo, nació con hipoxia cerebral. Malditas esas vueltas de cordón umbilical en su cuello, maldito aquel día tras un parto muy difícil y complicado. Había nacido muerta, el color de su piel era morado, no respiraba. ¿Por qué? ¿Por qué ella no tendría ni siquiera capacidad para dirigirse a un horizonte o futuro al que poder mirar de frente y preguntarle cara a cara: «¿Por qué a mí?»?
En nuestra sociedad, y más en aquellos años, lo prioritario para los médicos era la supervivencia, sin importar las consecuencias. Mi madre me cuenta que mientras alumbraba, con sus piernas colgando del potro y aun estando medio sedada por los efectos del goteo, recuerda las malas caras de los médicos, mirándose unos a otros. Sus palabras no eran muy halagüeñas, pero no perdieron los ánimos y, después de varios intentos, consiguieron reanimar a mi hermana recién nacida y devolverla a la vida tras unos minutos interminables. Era una niña preciosa, pero las secuelas no tardaron en aparecer: a los dieciocho meses aún no andaba, ni siquiera lo intentaba, y tardó más tiempo de lo habitual en hablar. Cuando lo hizo, sus palabras eran inconexas e intercambiaba sílabas dentro de la misma palabra (signo evidente de una dislexia severa). Esta disfunción neurológica no visual, junto a una inmadurez cerebral grave, fueron algunas de las secuelas sufridas por la falta de oxígeno en su cerebro, que empeorarían aceleradamente en su pubertad.
Tras el nacimiento de ésta mi madre ya estaba desbordada de responsabilidades. Era demasiado joven: tenía veintidós años y tres hijos a los que atender, por lo que no daba abasto. Centró su atención en mi hermana pequeña. Sabía que era diferente y se atormentaba por ello. Se sumió en una pequeña depresión y la atención tanto para mi hermano Agustín como para mí pasó a un segundo plano. Nosotros nos bastábamos solos y siempre estábamos juntos, jugando o peleándonos como amigos. Aquellas Navidades los Reyes nos regalaron un caballo balancín, que ambos peleábamos por montar. En uno de los arrebatos mi hermano me tiró del caballo de una sacudida y caí al suelo, apoyándome sobre mi brazo derecho, fracturándome el cúbito y el radio. Me quejé, lloraba; pero mi madre pensó que sería una pataleta más, por lo que no le prestó demasiada atención al incidente. Demasiado tenía encima por las incapacidades psicológicas de mi hermana como para darle importancia a una tonta caída. Al no recibir atención me acostumbré al dolor, inutilicé mi brazo derecho y aprendí a desenvolverme con el izquierdo. Mi madre estaba tan inmersa en sus tareas que no se había percatado de mi minusvalía. Fue a la semana siguiente cuando nos vino a visitar a casa mi tía Concha, la hermana pequeña de mi padre, y alertó a mi madre de que algo me ocurría en el brazo, porque observó que cogía la cuchara para comer con la mano izquierda. Fue entonces cuando me llevaron al hospital y me escayolaron el brazo derecho.
La verdad es que mi hermano y yo éramos unos perfectos diablillos y mi madre estaba cansada de tanta travesura junta y encadenada. En una ocasión, jugando con legumbres, nos apostamos a ver a cuál de los dos le cabían más garbanzos en los orificios de la nariz. No recuerdo quién ganó la apuesta, pero lo que no olvido es cómo acabamos en urgencias y por poco nos meten en quirófano porque el taponamiento era tal que no había forma de sacar ni con pinzas los dichosos garbanzos, que ya comenzaban a ablandarse y por poco hasta enraízan. No teníamos horas suficientes en el día para ingeniar tantas trastadas. Estábamos muy unidos y así fue como nos convertimos en uña y carne hasta el día de hoy. Sé que siempre nos apoyaremos mutuamente para ayudarnos y en defensa de la verdad por encima de todo.
A los cinco años mi hermana comenzó su andadura escolar como cualquier niño, pero la diferencia con otros chiquillos era que a ella sus compañeros la maltrataban por ser diferente; se reían de ella porque debido a su dislexia parloteaba palabras con sílabas desordenadas y era causa de mofa. Ella a esa edad aún no era consciente, por lo que no se molestaba y siempre mostraba su preciosa risa, ajena al veneno escupido por aquellos críos insensibles y crueles, bien educados y copias perfectas de sus padres. Para ella tanto la lectura como el cálculo matemático básico eran un reto insuperable y sus maestros tenían por costumbre reprenderla y castigarla arrebatándole el recreo, excusándose y orientando el motivo de sus inhumanas decisiones a no haber leído bien, haber escrito mal el copiado o fallar en el cálculo de las sumas y las restas. Si esa situación se hubiera dado en la actualidad, se diría que sufrió bullying, pero en aquellos años los psicólogos no se dedicaban a estudiar este tipo de acosos. Ni siquiera se pensaba en ello como un hostigamiento ni los maestros tenían la sensibilidad necesaria para poner coto a tales comportamientos e incluso eran partícipes.
Durante los recreos yo iba en su busca, me colaba sin ser vista en su clase y la ayudaba con las tareas porque no soportaba que se rieran de ella y quizás por ello fue por lo que me aparté del resto de niños y me convertí en un espíritu solitario y errante sin amigos.
Así fue como desde pequeña actué como madre protectora de mis dos hermanos, a los que intentaba cuidar y ayudar. Siempre en adelante sería así, hasta mi edad adulta. Recuerdo que cuando contaba con ocho años de edad acababa de nacer mi tercer hermano, Juanmi. Disfrutaba ayudando a mi madre, cambiando pañales y preparando papillas y biberones. Por este tercer hermano sentía un cariño especial y diferente al del resto porque, al involucrarme más en las tareas propias de su alimentación, palpaba por primera vez el instinto maternal. Al volver del colegio siempre estaba dispuesta con gusto a darle de comer sus primeras papillas de crema de arroz o frutas. Ya era consciente de lo mucho que mi madre me necesitaba para atender a mis hermanos y siempre estaba pendiente y vigilando a este último, que era demasiado travieso e insensible al peligro. En más de una ocasión tuve que arrebatarle de las manos una botella de lejía o cualquier otro producto tóxico, dispuesto a bebérsela. Era muy revoltoso, un diablillo que no saciaba sus ansias por jugar. Su inquietud conseguía fatigar a mi madre hasta la extenuación. Mi juicio me advertía de lo mucho que me necesitaba y me afanaba por ayudarla en todo tipo de tareas, que emprendía con agrado.
Vivía en una sociedad machista. Mi madre pronto descubrió mi diligencia en el desempeño de las tareas de casa, el orden y la limpieza en cualquier labor que me propusiese, por lo que cada vez me exigía más colaboración en los quehaceres domésticos, que yo aceptaba de buen grado mientras mis hermanos jugaban.
Los fines de semana o en periodos de vacaciones me sentía obligada a reforzar mi ayuda en casa, aun siendo consciente de la desigualdad evidente entre las labores que yo desempeñaba frente a las de mis hermanos varones, que eran nulas. Mi padre nunca hubiese aceptado que cualquiera de mis hermanos varones cooperara en las labores del hogar. No estaba bien visto, no fuera a ser que los tacharan de homosexuales. Las niñas estaban obligadas a auxiliar a sus mamás, mientras que los niños jugaban al fútbol o se sentaban con sus padres a ver los partidos de los domingos.
Tal era la diferencia entre géneros que incluso en los colegios a las niñas se nos enseñaba a bordar, corte y confección, coser pespuntes, botones y dobladillos, mientras que los niños jugaban al fútbol entre ellos o practicaban cualquier otro deporte.
Actualmente, cuando doy marcha atrás a mi memoria y me concentro hasta conseguir adentrarme en la mente de la niña que fui, me identifico como una cría débil y asustada pero inconformista, a la que le costaba alzar con su voz sus propios deseos y pensamientos; siempre muda porque así lo exigía aquella sociedad. Niña y mujer callada y sumisa, pero rebosante de pensamientos transgresores.
En mi familia, como era habitual en todas las familias españolas de la época, el sustento familiar corría a cargo de mi padre. Era trabajador de Telefónica. Cobraba un buen salario, pero no era suficiente para la manutención de una familia numerosa, así que por las noches trabajaba o con un taxi o repartiendo chocolate de la fábrica de chocolate de Sevilla. La presión y el estrés por el exceso de trabajo y las pocas horas de sueño se apoderaban de su poca paciencia y en bastantes ocasiones estallaba gritando. Incluso recuerdo el volar de platos en la cocina, colisionando contra los azulejos blancos de la pared y rompiéndose en mil pedazos.