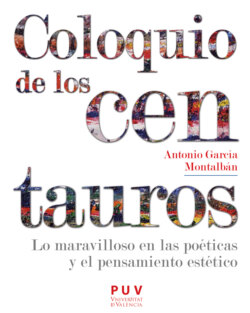Читать книгу Coloquio de los centauros - Antonio García Montalbán - Страница 6
ОглавлениеNotas para un prólogo
Entre la memoria compartida
y un proyecto sin fin
Romà de la Calle
Cuando respondo positivamente a ese pautado rito de redactar un prólogo, y tras haberme enfrascado en el estudio del contenido del correspondiente libro, me siento a menudo protagonista de una doble analogía. O bien tiendo a identificarme con aquella figura histórica del aposentador de cine, pertrechado con su linterna, para hacer mía la explícita misión de señalar al lector ese lugar conveniente desde donde abordar tanto el puntual seguimiento hermenéutico, como la contextualización de la obra en cuestión, o bien me inclino por asumir el papel de ese explorador invisible (secreto, tal vez), que habiendo acompañado virtualmente al autor en su aventura, aunque solo sea a posteriori, avanza un escueto mapa de la ruta transitada, para, quizá, facilitar las derivas pertinentes que sin duda aguardan al interesado lector. Nada fáciles ninguno de estos papeles, el de aposentador y/o el de explorador, que en última instancia se corresponden con las paralelas tareas que hemos hecho nuestras al aceptar tal pautada encomienda.
La verdad es que, más allá o acá de esos roles en todo caso complementarios, cabe confesar que las habituales actividades docentes e investigadoras, desempeñadas por quien esto escribe durante casi medio siglo en el complejo tatami universitario, junto a las de gestión sociocultural, confluentes con las anteriores, han sido elementos imprescindibles que nos han ido configurando ad hoc, para mejor preparar, seguir y respaldar a los especialistas de posteriores oleadas generacionales en la asunción de su obligada herencia, alentando sus propias aportaciones y logros. Tal es el caso que nos ocupa.
Será justo comenzar enmarcando el complejo dominio interdisciplinar en el que se mueve la presente investigación histórica, siempre sostenida por abundantes e imprescindibles apoyaturas teóricas. Digamos, de entrada, que hablamos de la Estética como disciplina filosófica implantada en el XVIII, necesitada, desde un principio, tanto de una búsqueda de sus raíces históricas, de cara a su exigible justificación, como de demostrar su propia versatilidad y eficacia en relación con su naturaleza transdisciplinar. Proceso que la consolidaría como disciplina y le abriría un prometedor futuro. Nacida como auténtica «tierra de nadie», pero convertida pronto en eficiente y plural catalizador de posibilidades interrelacionales, la reflexión estética se lanzó de inmediato a explorar con avidez los dominios artísticos más dispares, mutando decididamente en ambiciosa Teoría de las artes, enhebrando las claves operativas de sus respectivas poéticas y las divergentes metodologías de sus correspondientes lenguajes. De este modo, el eje conceptual Estética, Crítica y Poética devino espacio de mayores resonancias, no solo en el marco de la teoría, sino también, y sobre todo, en el modulable y diverso panorama de las prácticas artísticas, iluminando resolutivamente el ilustrado Sistema de las Artes.
En realidad, la Ilustración europea sintió la compulsiva necesidad de dar coherencia –aportando una cierta ordenación explicativa y normalizadora– al histórico cajón de sastre que había sido, por lo común, la suma heterogénea de la sensibilidad y del sentimiento, del gusto y del placer artístico, de la imaginación y de la compulsiva experiencia resultante. De este modo, todas las miradas se centraron en la prometedora Aesthetica, recién alumbrada en el ambicioso marco filosófico alemán, y que pronto adquiriría una estratégica presencia en la socorrida baraja de las categorías estéticas, propiciada, especial e inicialmente, desde la cartografía anglosajona. Precisamente es aquí donde, al hilo de estas breves líneas en torno al Setecientos, conviene entroncar la convergente aventura que cataliza los orígenes de este Coloquio de los centauros que nos aguarda.
El profesor García Montalbán pertenece al decidido conjunto de estudiosos que, hace unos años, optaron por cursar el Máster de Estética y Creatividad Musical, activado con entusiasmo desde el Instituto de Creatividad e Innovaciones Educativas de la Universidad de Valencia. En ese contexto, a fuer de sincero, se ha de recordar cómo nuestro autor pronto nos hizo partícipes de la orientación de sus intereses: con decisión marcó la figura de Esteban de Arteaga (1747-1799), una de la más interesantes y aun así, en algunos aspectos, entonces poco conocida en el rico universo del pensamiento del siglo XVIII, que era uno de los campos de mi especialidad como catedrático de filosofía centrado en el área de Estética & Teoría del Arte. Sus investigaciones sobre la destacada obra de Arteaga Le Rivoluzioni del Teatro Musicale Italiano dalla sua origine fino al presente (1783) fueron dando sus primeros pasos. Pocos meses después, la seriedad, coherencia y relevancia de los primeros resultados obtenidos me sorprendieron, al extremo que le propuse editar aquellos resultados en la colección «Biblioteca» –que por entonces personalmente dirigía en el MuVIM–, dedicada precisamente al marco de la Ilustración europea. Así, en el año 2009 apareció el volumen Lo maravilloso en el Siglo de las Luces. L’Encyclopédie y Esteban de Arteaga.
Quienes hemos debido armonizar docencia e investigación a lo largo de nuestros tramos vitales sabemos lo complejo, difícil y dilatado que puede ser el coronamiento de tantos esfuerzos conducentes a la tesis doctoral. También en este caso, del que fuimos además partícipes en la tarea de codirección de aquella investigación, para la que contamos con la inestimable colaboración del profesor y destacado musicólogo Álvaro Zaldívar. Así, con un denso trasfondo de años de trabajo, en mayo de 2015 fue leída la tesis en la Facultat de Filosofia de la Universitat de València, obteniendo la máxima calificación. El tema concreto: Septentrionalidad y medievalidad en el paradigma arteaguiano de lo maravilloso. Una lectura de las reflexiones de Esteban de Arteaga en Le Rivolucioni del Teatro Musicale Italiano.
Necesario es apuntar, en ese sentido, que la preparación histórica, teórica, práctica y contextual, requeridas para el estudio del tema de la categoría estética de lo maravilloso, nos pareció siempre sumamente compleja por su natural diversidad, riqueza, sutilidad y capacidad evolutiva; por las variables exigencias, ritmo de los propios recursos, del quehacer artístico y criterios del gusto, cambiantes al socaire de sus contextos diacrónicos. En consecuencia, nuestro autor se había visto impelido a rastrear tanto las raíces históricas como las ramificaciones hacia la modernidad de lo maravilloso. Arteaga se había convertido estratégicamente, en relación con una bien trazada metodología, en el punto de partida/mojón referencial capaz de catalizar el antes, como influencia determinante, y el después, como palanca de transformación fundamental del entramado categorial. Algo básico, sin duda, respecto al eje ya mencionado de la Estética, la Crítica y la Poética, como dominios plenamente imbricados a través de los cuales ejercen, a su vez, sus funciones las diferentes categorías estéticas.
De este modo, el seguimiento pleno y obsesivamente minucioso de «lo maravilloso» se convirtió, se ha convertido, no solo en la clave programática de una investigación sostenida e inacabable, sino también en una escalonada producción arborescente de publicaciones, de las cuales, al menos, estamos obligados a dar puntual y contextualizada cuenta, aunque solo fuera por deformación profesional.
Fruto, en efecto, de aquella tesis, fueron dos publicaciones inmediatas y diferenciadas, cada una de las cuales recogía –con exigente fuerza didáctica y cuidada eficiencia de cara al lector– dos aspectos diferenciales del trabajo. Uno centrado, como monografía en torno a la cuestión, en las directas aportaciones de Arteaga: El paradigma arteaguiano de lo maravilloso (2015), y otro, proyectado para subrayar y poner en valor el papel y la influencia del propio Arteaga en las derivas históricas del tema: Discursos de lo maravilloso. Esteban de Arteaga y los fundamentos de la ficción historicista romántica (2015b). Como puede imaginarse, pocas veces el directo rendimiento de una tesis, como núcleo destacado y genuino de investigación, ha posibilitado, ejemplarmente, tantos frutos globales, al margen, claro está, de la elaboración, paralela y complementaria, de otros numerosos artículos en revistas y colaboraciones diversas en diferentes collected papers. En esta línea de cuestiones, un par de años después, de nuevo Antonio García Montalbán nos hizo saber que estaba a punto de finalizar nuevos trabajos en torno a la investigación nuclear de la categoría de lo maravilloso. Coloquio de los centauros. Lo maravilloso en las poéticas y el pensamiento estético (2019) es uno de ellos.
Esta obra es el resultado de un proceso investigador en el que se contempla lo maravilloso, básicamente, desde una perspectiva filosófica. Sin embargo, lo que comenzó siendo una indagación de orden genuinamente estético terminó por expandirse paulatinamente a otros ámbitos y, como no podía ser de otra manera, hubo de resolverse en el seguimiento del devenir de la categoría de lo maravilloso en la historia del pensamiento occidental.
Como el propio autor apunta en la introducción, lo maravilloso se mueve en esa zona difusa entre la idealidad, la naturaleza y la cultura, circunstancia que ha dificultado su acomodo entre las múltiples cuestiones de las que ha venido ocupándose el pensamiento sistemático. Este, orientado hacia esa estrella polar que es la verdad, en cuanto esfuerzo racional por adecuar y conformar la idea con la cosa percibida, difícilmente podía prestar atención a algo que es, de por sí, de carácter ilusorio e intuitivo y carece, además, de atributos morales específicos. La situación era, pues, que lo maravilloso, más allá de la literatura, constituía todo un campo diversificado aún por explorar.
Coloquio de los centauros es, en realidad, el cuarto libro en el que Antonio García Montalbán aborda, incansable, la cuestión de lo maravilloso. Los tres anteriores lo hacen desde una perspectiva entre diacrónica y fenoménica; en este, más reciente, los temas se desarrollan específicamente desde el devenir, que marca de forma estricta el desarrollo del pensamiento filosófico como parte de un proceso encadenado. Después de todo, la filosofía es, básicamente, de naturaleza histórica.
Coloquio de los centauros, el ensayo que hoy prologamos, no deja de ser un desafío. A pesar de recorrer, en principio, una zona de sombras en el pensamiento occidental, rastrea de forma ejemplar la idea de lo maravilloso en ese pensamiento y propone seriadamente seis aproximaciones que muestran su desplazamiento desde una literatura crítica, de orden poético primero y estético después, hasta una estética militante y reivindicativa, donde va a tomar, de hecho, un papel fundamental en la creación artística, aunque poniendo el acento, de manera preceptiva, en lo insólito y lo extraño. Se adentra también en la dimensión dionisíaca de la que lo maravilloso, de algún modo, nunca carece, dejándose atrapar por el hechizo poético. Y por último, como no podía ser menos, aborda con audacia las voces de la modernidad. Sin menoscabo de los otros capítulos precedentes, y más allá de la singularidad del dedicado a la aportación del jesuita expulso Esteban de Arteaga, es este último capítulo –el que se ocupa de lo maravilloso en el pensamiento contemporáneo– el que posiblemente constituya la exploración más novedosa y la aportación más original y enjundiosa de este libro. Como señala, con razón, el propio autor en el arranque de esta parte de la investigación, este bien podría haberse titulado «del anhelo romántico a las fronteras de la conciencia» o «entrando de lleno en el remolino». Tampoco es de extrañar, conociendo sus apetencias de irresistible funámbulo. En todo caso, las voces que vamos a escuchar en sus páginas son no solo las del pasado, también nos llegan las del presente, fragmentario por naturaleza, donde nos oímos en ellas, donde puede percibirse nuestra perplejidad y la incertidumbre que caracteriza nuestro tiempo.
A decir verdad, cuando uno concluye la lectura de este Coloquio de los centauros no puede dejar de tener la sensación de haber hecho un largo viaje lleno de acontecimientos y de rostros que pasan, como cuando uno podía asomarse a las ventanillas de los trenes. Más allá de su lenguaje plástico y riguroso, desde un punto de vista estructural y estilístico el libro resulta indiscutiblemente dinámico y atractivo. La razón, a mi juicio, es que en esta ocasión lo maravilloso pasa por sus páginas como una suerte de personaje, con rostros diferentes y escenografías que mutan. Los acontecimientos se suceden. El tiempo en su plural estructura lo transforma todo y se vuelve en sí mismo interesante con el devenir de sus carismas narratológicos. El dilatado pasado, como respaldo a tergo, da en complejo presente e inquietante futuro.
Coloquio de los centauros es, en definitiva, una obra de contrastada solvencia, medida riqueza literaria y amplia bibliografía, que constituye una notable contribución al conocimiento de nuestras pulsiones como individuos y como sociedad. Razones, sin duda, suficientes por las que ha sido aprobada por el pertinente comité de selección, y consabidos informes externos, para su edición por el Servei de Publicacions de la Universitat de València. Coyuntura de la que necesariamente hemos de congratularnos. Dice Aristóteles en el comienzo de su Ética: «Busca el arquero con la mirada un blanco para sus flechas». Esa mirada es la del autor de este libro.
Fac sapias et liber eris. Solo el saber nos hace libres.
València, primavera de 2019.