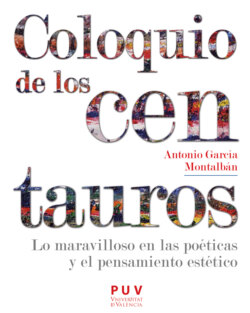Читать книгу Coloquio de los centauros - Antonio García Montalbán - Страница 8
Оглавление1
Donde dotrina y deleyte conviene Aproximaciones a las poéticas
La cuestión de lo maravilloso, pese a no haber sido desarrollada de forma sistemática, cuenta con importantes aportaciones. Algunas poniendo el acento en su naturaleza emotiva. Otras, las más, indagando en su naturaleza poética o detallando determinadas preceptivas para lograr sus efectos.
Desde el punto de vista de las emociones, y aunque se han logrado notables avances en neurobiología, psicología y las ciencias cognitivas, en los que no vamos a entrar, a nadie escapa la dificultad que encierra tan huidizo objeto de estudio. Sigue siendo evidente que solo desde las artes parece posible adentrarse en el ámbito de las emociones e intentar romper los límites de su comunicación, y que la ciencia y la filosofía no terminan de traspasar el umbral de esa región de nuestra existencia, por lo que seguimos moviéndonos en sus márgenes. Así, en gran medida, las exploraciones se reducen a la descripción de reacciones psicofísicas, a cuantificaciones y taxonomías. Rozamos sus contornos, es cierto, pero seguimos teniendo conciencia de que no acabamos de aprehender su naturaleza. Ciencia y filosofía aspiran a mostrar la forma lógica de la realidad, pero la de los sentimientos es especialmente escurridiza y desafía sus discursos, sin duda porque esa realidad está dentro de nosotros mismos, porque el objeto de estudio somos nosotros, porque las emociones son un hecho inseparable de nuestra propia constitución como individuos. Tal vez por eso, el complejo universo de lo emotivo, de los sentimientos, afectos o pasiones del alma, ha quedado tradicionalmente en los márgenes de la filosofía occidental. Como es natural ha habido preguntas: qué es el amor, el odio, la ira, la envidia, la vergüenza, etc., pero no se han formulado, ni dado respuestas, que se articularan en un discurso sistemático del tipo: ¿es posible conocer?, ¿existe la verdad?, ¿es identificable lo deducible con lo verdadero? o ¿el hombre es lo que hace?, ¿es el arte algo espiritual?, y el largo etcétera que jalona la historia del pensamiento. Hubo que esperar a que se suscitara el problema de la existencia, a mediados del pasado siglo, para que se diera un salto cualitativo. Hasta entonces, los enfoques y las formas de clasificación no habían sido muy distintos de los que plantearan Aristóteles, Tomás de Aquino, Juan Luis Vives, Descartes o Spinoza.
Diversos textos de Aristóteles se ocupan del universo emotivo, especialmente Retórica y Ética a Nicómaco. En su teoría, las pasiones son respuestas a una acción. Son provocadas: acción-reacción; aunque, en último término, siempre parece subyacer el deseo como motor. En el caso del amor y de la amistad –en Aristóteles solo hay una diferencia de grado, no de cualidad– se desea para el otro, el objeto amado, lo mismo que para uno y se produce un proceso de identificación: «el amigo es otro yo» (Ética a Nicómaco, IX, 9 y Retórica, II, 4). La ira es el resultado de la obstaculización de un deseo: «ellos se encolerizan, en efecto, cuando sienten pesar, porque el que siente pesar es que desea alguna cosa. Y por tanto, se le pone algún obstáculo, ya sea directamente, ya sea indirectamente» (Retórica, II, 2).
En Juan Luis Vives, a quien no sin motivo algunos han llamado padre de la psicología moderna, por sus aportaciones acerca de las pasiones humanas en el Libro tercero de su De anima et vita (1538), se señala que la naturaleza ha dotado a los individuos de pasiones o afectos y que estas nos llevan al bien o al mal, no sin advertir sobre la subjetividad del juicio:
Llamo aquí bien y mal no tanto aquello que lo sea realmente, como aquello que cada cual juzga que lo es para sí, pues es competencia del juicio qué consideramos que es el bien o el mal, y es muy grande el error de las opiniones en torno a estas cosas porque son muchas y muy densas las tinieblas en nuestro juicio, aunque en esta parte tenemos también insertadas por naturaleza algunas semillas de la verdad [...] como procedentes de aquellos dos dones de Dios en el sentido de que es un bien la conservación de sí mismo y vivir felizmente.1
Equipara el mundo de las emociones con los movimientos del mar y crea una imagen plástica realmente sugestiva, aunque no aporte nada nuevo sobre la naturaleza de aquellas:
Así como los movimientos del mar se deben, ya a un viento suave, ya a otro más fuerte y, por último, a un vehemente que en horrenda tempestad levanta hasta su fondo mismo con la arena y los peces, sucede en estas agitaciones anímicas que son algunas de ellas ligeras, que podíamos llamar comienzos del movimiento, otras más potentes y otras que quebrantan toda el alma y la expulsan del lugar de la razón y del asiento del juicio (Vives 2008: 142).2
En diversas ocasiones a lo largo de estas páginas se hace referencia a la teoría de las pasiones de Descartes, probablemente la reflexión más influyente de cuantos autores se han ocupado de las emociones. El dualismo cartesiano entiende que sensaciones y sentimientos son la respuesta a objetos provocadores, y que las primeras son al cuerpo lo que los sentimientos (pasiones) son al espíritu. El interés por la existencia del objeto, deseado o perjudicial, dará en amor u odio. Aunque en el deseo entre un objeto de bien y la aversión de un mal no distingue diferencia, solo el impulso de aproximación, esperanza, amor, alegría o, por el contrario, de odio, amor, tristeza. En cuanto a lo maravilloso, la emoción más significativa de la reflexión cartesiana es la admiración. Representación mental de un objeto raro o extraordinario como resultado de una sorpresa del alma, y parte sustantiva de lo maravilloso que una y otra vez saldrá a nuestro encuentro en este libro.
Spinoza viene siendo considerado como el precursor de Freud en cuanto a su planteamiento de la cuestión de las pasiones, afecciones o sentimientos.3 En él, lo mental, el alma, «implica la existencia actual del cuerpo» (Ética, III, prop. XI). Spinoza (2005) se plantea aspectos tan modernos como la distorsión del sentido de la realidad por el sentimiento; la racionalización como forma de autosalvación del individuo; el deseo de destrucción del objeto en el odio; la dinámica del duelo o teoría de la pérdida del objeto amado; los dinamismos de defensa (ambivalencia, narcisismo, etc.). Nuestra búsqueda aquí se enriquece con la idea de afección (sentimiento) como modificador del estado del sujeto. El individuo solo es modificado por aquello que le afecta, pero no solo el objeto, sino cualquier otra cosa que nos lo recuerde, no solo objetos externos, sino representaciones. Lo que provoca el afecto no es el objeto, sino la imagen del objeto. «El hombre es afectado por un cosa pretérita o futura con el mismo afecto de alegría o tristeza que por la imagen de una cosa presente» (Ética, III, prop. XVIII). Esto es, la percepción del objeto es la de la imagen que el individuo se forma de él, no el objeto mismo. En línea con lo que ya observara Juan Luis Vives: «Sed non semper ad affectum excitandum opus est iudicio illo quod ex rationum collatione de rebús statuit; illud sufficit, et est frequentius, quod imaginationis movetur visis» (Vives, 1992: 579).4 Y la conocida conclusión de Valle Inclán (1987: 232) en la Lámpara maravillosa: «nada es como es, sino como se recuerda».
Spinoza, que dedica uno de los cinco libros de su Ética a la psicología y la erige en instrumento indispensable para la redención (Yovel, 1995: 355), propone tres sentimientos básicos: la alegría, la tristeza y el deseo. Serán sus combinaciones las que darán, en expresión de Castilla del Pino (2000: 284), «singularidad a la arquitectura pasional de cada ser humano». Para Spinoza «el deseo es la esencia misma del hombre en cuanto es concebida como determinada a obrar algo por una afección cualquiera dada en ella» (Ética, IV, «Definiciones de los afectos»). Pero si en esta breve síntesis se ha de subrayar una idea fundamental de la aportación de Spinoza, esa es la idea de «modelo», una construcción mental del sujeto. Lo que Castilla del Pino (ibíd.) define como «construcción axiológica de la realidad». El modelo previamente formado es lo que nos lleva a juzgar entre perfecto e imperfecto, entre bueno y malo. En todo caso, los modelos no indican nada positivo en las cosas consideradas en sí mismas, «son modos de pensar o nociones que formamos porque comparamos las cosas unas con otras», y sobre la subjetividad de los valores añadirá: «Pues una sola y misma cosa puede ser al mismo tiempo buena y mala, y también indiferente. Por ejemplo, la música es buena para el melancólico, mala para el afligido; para el sordo, en cambio, no es ni buena ni mala» (Ética, IV. Prefacio de «De la servidumbre del hombre o de la fuerza de las pasiones»).
En Pascal el poder de la imaginación es inapelable a tenor de lo que escribe en sus Pensées (1670). Deja allí, a merced de su pánico, al mayor de los filósofos, quien, «... sur une planche plus large qu’il ne faut, s’il y a au-dessous un précipice, quoique sa raison le convainque de sa sûreté, son imagination prévaudra. Plusieurs n’en sauraient soutenir la pensée sans pâlir et suer».5 Pero es en su Discours sur les passions de l’amour (1652-53) donde mejor se expresan las coordenadas de la tesis que sostiene sobre el mundo de las emociones. Ya en la apertura de su ensayo puede leerse:
El hombre ha nacido para pensar y no puede dejar de hacerlo; así que nunca está sin hacerlo; pero los pensamientos puros que lo harían dichoso, de poderlos sustentar siempre, le fatigan y le abaten. Es una vida uniforme a la cual no puede acomodarse; le son necesarias mudanzas y acciones; requiere, en fin pasiones que le agiten de cuando en cuando, de las que siente en su corazón fuentes tan vivas y tan profundas.6
Idea también presente en Arteaga en sus reflexiones sobre lo maravilloso:
Sebbene sia fuor d’ogni dubio, che fra le potenze interne dell’uomo alcuna ve ne ha portata naturalmente verso il vero, e che in esso unicamente riposi non potendo abbracciar il falso quando è conosciuto per tale; è fuor di dubbio parimenti, che fra esse potenza medesime alcun’altra si ritrova, la quale senza poter sermarsi tra u cancelli del vero, si divaga pei Mondi ideali da lei creati, e si compiace de’ suoi errori più sorse di quello che farebbe della verità stessa (RIV, vol., I: 269).7
Pero, en el mapa de las emociones que dibuja Pascal, todavía han de señalarse dos puntos cardinales que orientan la vida anímica de los individuos: «Las pasiones más convenientes al hombre, y que encierran muchas otras –escribe–, son el amor y la ambición: casi no tienen parentesco entre sí, a pesar de que a menudo se les relaciona; pero una debilita a la otra y recíprocamente, por no decir que se destruyen» (Pascal, 2003: 8). Así lo ilustran los modelos paradigmáticos y míticos del amor-pasión que sobrevuelan la literatura europea desde el siglo XII, Tristán e Isolda, Abelardo y Eloísa, Romeo y Julieta, Tancredo y Clorinda..., caracterizados por exaltados amores recíprocos, donde la sublimación de ese amor no está tanto en la felicidad y el placer, como en el sufrimiento enamorado, en esa felicidad «en medio de los más ásperos tormentos», que dirá Eugenio Trías (2006: 32), y que se expresa en un lenguaje dialéctico, si no místico. «Mi alegría es mi desgracia», «el dulce tormento», «locura llamada amor es la máxima cordura», «vivo sin vivir en mi y... muero porque no muero». Como puede verse, la voluntad del enamorado queda anulada por la pasión que le domina, pero el sujeto pasional deviene en sujeto estético. Su locura enamorada construye mundos extraordinarios, imágenes poéticas que trascienden su concreta experiencia vital, ya de por sí singular, e inducen la admiratio en el oyente, espectador o lector, sujeto maravillado, la percepción de una vivencia maravillosa donde él solo conoce la cotidianeidad de lo ordinario. Lo maravilloso no tiene gradación, se da o no se da. La realidad, como la conciencia, pone límites. Las pasiones los rompen.
Desde el punto de vista de la construcción discursiva de lo maravilloso, en las siguientes páginas ofrezco una sucinta aproximación a esos precedentes, agrupando autores y textos de referencia en tres periodos. El primero, claro está, que corresponde a los inicios de estas poéticas, al extenso periodo antiguo y medieval. El segundo, referido al inquieto pensamiento humanista y barroco. El tercer periodo, centrado en la poética racionalista e ilustrada.
En no pocas ocasiones se ha venido dando una notable confusión entre poética y preceptiva, que conviene no pasar por alto en esta búsqueda conceptual de lo maravilloso. La primera se ocupa de los principios de orden ontológico: origen de la obra, mimesis, finalidad. La segunda de los elementos constructivos y su articulación: reglas, tipos de verso, caracteres. Las poéticas reflexionan sobre la naturaleza misma de la obra. Las preceptivas compendian reglas, clasifican, dan avisos, prohibiciones, y constituyen el grueso de la producción crítica de todas las épocas. «Arte Poética es un hábito, o facultad del entendimiento, que endereza y rige al poeta, y le da reglas y avisos para componer versos con facilidad», escribe en su Arte poética española Juan Díaz Rengifo (1606, fol. I). No obstante, como quiera que, en este encuentro de voces teóricas de lo maravilloso, nos interesamos por su naturaleza más que por las inabarcables formas de concreción y su sintaxis, esta indagación se pretende ontológica, poética, y no preceptiva. Las siguientes páginas son, pues, una modesta aproximación a esas poéticas.8
POÉTICA ANTIGUA Y MEDIEVAL:
ARISTÓTELES, HORACIO, TOMÁS DE AQUINO
Como es conocido, el referente teórico más antiguo ha de buscarse en la Poética de Aristóteles. Texto tenido por incompleto, a tenor de lo anunciado en su capítulo I, y del que faltaría la parte dedicada a la comedia y a las «cosas de reír». Así pues, sus observaciones sobre lo maravilloso solo pueden ser parciales, aunque fundamentarán todo el pensamiento posterior.
Lo maravilloso en Aristóteles se integra en el ámbito de la poesía, al respecto apunta: «Es preciso, ciertamente, incorporar a la tragedia lo maravilloso; pero lo irracional, que es la causa más importante de lo maravilloso, tiene más cabida en la epopeya, porque no se ve al que actúa» (Poética, 1460a). Pasaje que hemos de interpretar como un llamamiento a la verdad artística o artificio narrativo por el que se omiten muchos detalles que de otra manera pudieran parecer ridículos y, sobre todo, restar eficacia a lo narrado. Añade más adelante que «lo maravilloso es agradable, y prueba de ello es que todos, al contar algo, añaden por su cuenta, pensando agradar» (ibíd.). Y en ese sentido, dirá de Homero que fue también «el gran maestro de los demás poetas en decir cosas falsas como es debido» (ibíd.).
En cuanto a la admiración como componente de lo maravilloso, es de señalar que en Platón (Teeteto, 155d) y Aristóteles (Metafísica, 982b, 12),9 tiene consideración de principio del filosofar, más que de conmoción emotiva. La admiración es el motor del conocimiento, el admirarnos de algo, y no tanto el admirar algo. El primer caso es un acicate para nuestra inteligencia. El segundo, nos subyuga y perturba.10
Lo maravilloso en Aristóteles es visto como una suerte de lo «imposible», pero un imposible explicado «en orden a la poesía o a lo que es mejor, o a la opinión común» (Poética, 1461b). De hecho, afirma el Estagirita: «es preferible lo imposible convincente a lo posible increíble» (ibíd.). Esto es, lo «imposible» puede depender de una percepción individual, pero también de una percepción social, colectiva. Y sugiere, en todo caso, que debe explicarse lo irracional: «así, y porque alguna vez no es irracional; pues es verosímil que también sucedan cosas al margen de lo verosímil» (ibíd.).
El otro gran referente de la Antigüedad, Horacio, que a lo largo de su Ars poética insiste en su máxima de unir lo agradable con lo útil (qui miscuit utile dulci), no hace mención expresa de lo maravilloso, aunque sí alude a la necesidad de que las invenciones no se alejen de la verosimilitud: «Lo que se inventa para deleitar debe ser verosímil: no pretenda la fábula que se crea cuanto ella quiera» (Horacio, 2008: 403). Después de todo, defiende entre los recursos del poeta algo que pone límites a la experiencia de lo maravilloso: la sensatez. «La sensatez es principio y fuente del bien escribir» (ibíd.: 402).
Santo Tomás, ciertamente no escribió una poética, pero su comentario a la Metafísica de Aristóteles nos ha dejado una sugestiva idea sobre lo maravilloso, en cuanto superadora del pensamiento antiguo, y que aporta una consideración positiva, lo que le confiere una cierta excepcionalidad. Enmarca la experiencia en términos de libertad y contemplación, y le otorga, siguiendo a Aristóteles, la condición de conocimiento. De manera que no parece exagerado afirmar que, en el pensamiento tomista, las fuentes del conocimiento se amplían mediante lo irracional. Una suerte de facultad intuitiva para aprehender la esencia universal de una cosa singular. «Causa autem, quare philosophus comparatur poetae, est ista, quia uterque circa miranda versatur» (In Met. Arist. Lec 3, n.º 55), dice el de Aquino, y que Pieper (2000: 33) traducirá como «el filósofo se parece al poeta en que los dos tienen que ver con lo mirandum, con lo asombroso», y Gómez Robledo (1957: 6) como «que uno y otro se ocupan de lo maravilloso», a lo que añade el mexicano comentando el pasaje: «uno y otro estarán siempre sobrecogidos de asombro ante el misterio del ser, y diferirán apenas en la manera de escrutarlo».
Viene a subrayar Tomás la capacidad cognitiva del alma, que aúna el conocimiento intelectual y sensible, cuyo principio maravillado (o motor) es la admiración. Pero no deja, en definitiva, lugar a confusión entre conocimiento intelectual y lo imaginado (fantasía). Entiende que el primero se establece en términos de verdad y falsedad, lo segundo no. Uno atiende a la quididad de las cosas y el otro a su representación. Se trata de ese concepto de inspiración agustiniana del entendimiento como «luz participada» de Dios, una facultad humana, no sobrenatural, principio, en definitiva, del progreso intelectual, que permite al individuo conocer de su existencia y «algo remoto de su esencia» (Girau, 1995: 304). Lo que puede traducirse en términos no teológicos, pero igualmente líricos, en un conocimiento poético.11
Entiende Pieper (ibíd.: 58) que, en Tomás de Aquino y en un contexto trascendente, que no estético, «poder asombrarse forma parte de las supremas posibilidades de la naturaleza humana».
En todo caso, en Tomás de Aquino, como en otros autores medievales, lo maravilloso y lo milagroso se distinguen claramente. Lo maravilloso puede obedecer a artificio, el milagro al poder divino. Porque no todo lo maravilloso y que se admira, por ignorar las causas, es milagro, sino aquello que excede las fuerzas de toda la naturaleza.12
POÉTICA RENACENTISTA Y BARROCA
ARIOSTO, MINTURNO, TASSO. PINCIANO, CARVALLO, CASCALES, GRACIÁN
El humanismo, repitiéndolas, retomará aquellas ideas básicas de la Antigüedad, a las que se les habrán ido superponiendo o adaptando preocupaciones de índole teológico, dando en una singular verosimilitud y en un lo maravilloso cristiano, que alcanzará su esplendor en el Barroco, como se verá más adelante. Ante la evolución de la crónica hacia la abierta fantasía, manifestación de la cual son la proliferación de libros de caballerías y las secuelas de los modelos orlandianos, se produce un notable esfuerzo por reconciliar lo maravilloso y lo admirable con lo verosímil, obviando cualquier consideración aristotélica sobre la licitud de lo increíble para alcanzar la admiratio (Lara Garrido, 1999: 79). En todo caso se trata de un fenómeno complejo.
Ciertamente no tuvo especial dificultad este proceso, si consideramos, como apunta Cilveti (1996: 199), que la poesía pagana sancionaba la verosimilitud poética de la unión, en un mismo plano, de lo natural y lo sobrenatural. Así, se propició la adecuación teológica y alegórica en el discurso poético cristiano y la teología entraría en el ámbito estético imponiendo su particular preceptiva a la imaginación creativa. Pero también, junto a esto se dará una poética de sesgo más profano, donde lo maravilloso está exento de toda carga moral o religiosa y obedece tan solo al discurso creativo.
En cuanto a su autoría, es bien conocida la influencia preceptiva de los teóricos y escritores italianos: Antonio da Tempo, Giangiorgio Trissino, Bernardino Daniello, Girolamo Muzio o Girolamo Ruscelli, y, sobre todos ellos, de Ariosto en la primera mitad del XVI y Tasso en el Barroco.
En el caso español, observaba Antonio Vilanova (1968), que en la segunda mitad del pasado siglo publicó un estudio de referencia sobre los preceptistas españoles del Siglo de Oro, los grandes humanistas del XVI toman como punto de partida para sus reflexiones los modelos de la antigüedad clásica y raramente hacen referencia a poéticas modernas, escritas en lengua vulgar. Pero donde Vilanova pone el acento, dejando a un lado los tratados latinos de Nebrija, Vives, Fox Morcillo, García Matamoros, Arias Montano, Pedro Juan Núñez, Juan Lorenzo Palminero y Francisco Sánchez el Brocense, es en los textos en castellano de Miguel Sánchez de Lima, El arte poética en romance castellano (1580), Juan Díaz Rengifo, Arte poética española (1590), o Jerónimo de Mondragón, Arte para componer en metro castellano (1593), y señala como «magistrales» las Anotaciones y enmiendas a Garcilaso (1576), de Francisco Sánchez el Brocense, y las Anotaciones a Garcilaso (1580), de Fernando de Herrera.
No obstante, y respecto a lo maravilloso, en las poéticas renacentistas y barrocas, la distinción que ha de hacerse es, no tanto por la lengua en que se escriben, como por la posición que toman ante lo maravilloso. Esto es, quienes no parecen aventurarse más allá de lo maravilloso cristiano y quienes defienden lo maravilloso sensu stricto como legítimo elemento del discurso. Entre los primeros nos detendremos en Minturno y Tasso. Para los segundos, en Ariosto.
En L’arte poetica (1547), Libro I, de Antonio Minturno (1725: 31), lo maravilloso es exigencia tanto de la poesía religiosa como de la profana. Lo maravilloso es necesario porque se trata abiertamente de maravillar a los auditorios (ibíd.: 40). «Se di loro negli animi degli uditori meraviglia non destassero». Para lograrlo ha de darse una conjunción de factores: la fortuna («per fortuna avvengono»), la inspiración divina («per divino consiglio») o el propio artificio («lor proprio movimento crediamo avvenire»).
Coincide Minturno (op. cit.: 41) con el parecer general de que lo heroico induce a maravilla más que otros géneros, porque, al fin y a la postre, todo parece milagroso:
Ma, benché ad ogni Poeta sia richiesto il destar meraviglia negli animi degli Uditori, pur niuno il fa meglio, nè più, che l’Eroico; nella cui Poesia molte cose maravigliose ci si mostrano, le quali nella Tragedia, che di ciò sopra ogni altra si gloria, dove a vedere si dessero, rider più tosto ci farieno, che meravigliare. [...] Ma di qualunque persona l’Epico si vesta, o qualunque cosa egli narri, a ciascuna persona, ed a ciascuna cosa le parole, i sentimenti, i versi, e le forme del dire adatta sì bene, che degno onore si sommo onore, e miracoloso appare.13
Observa también cómo lo maravilloso es en la obra de arte una conjunción de diversos elementos, una suerte de remoto precedente del arte total. «Ma, perchè e delle cose, e delle parole nasce la meraviglia; quelle cose mirabili riputiamo, che non vanamente son finte, ma prudentemente, e mirabilmente trovate, e con ordine degno di meraviglia disposte e locate, e sì ben congiunte, come se l’ una dall’ altra dipendesse» (ibíd.: 41).14
Señala, por último, uno de los rasgos definitorios de lo maravilloso: la conmoción. La emoción maravillosa agitará necesariamente nuestro ánimo o no será. Así, escribe en el Libro II de su Poética:
E meraviglioso riputiamo quello accidente, che muove a compassione, overo spaventa, ed allora più, quando verisimilmente seguendo contro ad ogni nostra speranza, ed opinione avviene; perciocchè de’ fortunali avvenimenti, ancorchè da se non paiono molto degni di meraviglia (ibíd.: 79).15
En un contexto dominado por el humanismo cristiano, Ariosto constituye una notable singularidad. Bien es verdad que el pensamiento poético de Ariosto, el más influyente de los escritores del XVI, no hay que buscarlo en un texto teórico, se pone de manifiesto en su Orlando Furioso (1532), a través de las palabras de sus personajes. Así, San Juan Evangelista, en una harto singular oración hace una defensa de los fundamentos ficcionales de la poesía. Afirma que la poesía no pretende imitar ni representar la realidad, que su naturaleza es manipular la realidad. Solo ficción. Más allá de la contemplación, la consolación, incluso la evasión, es un juego de apariencias que se da en función del receptor. Esto es, se funda en la ambigüedad estructural del discurso:
Non fu sì santo né benigno Augusto
Come la tuba di Virgilio suona.
L’aver avuto in poesia buon gusto
La proscrizion iniqua gli perdona.
Nessun sapria se Neron fosse ingiusto,
né sua fama saria forse men buona,
avesse avuto e terra e ciel nimici,
se gli scrittor sapea tenersi amici.
(Canto XXXV, 26)16
Idea en la que insiste en la estrofa siguiente:
Omero Agamennòn vittorioso,
E fe’ i Troian parer vili ed inerti;
e che Penelopea fida al suo sposo
dai Prochi mille oltraggi avea sofferti.
E se tu vuoi che ‘l ver non ti sia ascoso,
tutta al contrario l’istoria converti:
che i Greci rotti, e che Troia vittrice,
e che Penelopea fu meretrice.
(Canto XXXV, 27)17
Lo maravilloso en Ariosto adquiere una dimensión mágica. El prodigio forma parte de la realidad y se quiere natural y verosímil. Deviene en realidad paralela, hecha de encuentros extraordinarios y poderes mágicos que detentan diversos personajes y objetos, metamorfosis, lugares encantados o seres nacidos de la estricta fantasía, como el hipogrifo.
«Tua cortesía mi sforza / a discoprirti in un medesmo tratto / ch’ io fossi prima, e chi converso m’ aggia / in questo mirto in su l’almena spiaggia» (Canto VI, 32),18 responde Astolfo a un Ruger, quien, alborotado al oír lo que le parecen protestas en el murmurar y hervir del mirto que ha echado a una hoguera, y con el que, con naturalidad, se ha disculpado cortés diciéndole: «Perdóneme qualquiera que aquí sea, / o spiritu humano o sylvestre dea».19
La entrada del hipogrifo en el poema no está exenta de maravilla, pero el tono desprende naturalidad: «Ecco all’ orecchie un gran rumor lor viene / Disse la donna: –O gloriosa Madre, / o Re del ciel, che cosa sarà questa? / E dove era il rumor si trovò presta» (Canto IV, 3 y ss.), pero sigamos la versión de Urrea (Canto III, 13):
En esto, a las orejas rumor viene,
la dama dixo, O nuestra señora,
O rey del cielo, qué cosa es aquesta!
Y do sintió el rumor, salió muy presta.
Al mesonero ve y su gentezilla,
quien por ventana y quien está en la vía,
mirando al cielo, puestos en quadrilla,
como quien mira eclipse a medio día,
vió Bradamante aquí una maravilla,
qu’en otra parte creyda no sería.
Que vio pasar un gran cavallo alado,
llevando encima un caballero armado.
La magia ariostesca, en definitiva, tiene especial proyección en los espacios arquitectónicos que prestan un juego de equívocos y falsas imágenes. Es enormemente sugerente la traducción que Urrea hace de los versos del Orlando «quivi si riposar con maggior agio, / che se smontati fossero al palagio» (Canto XVIII, 103): «Estuvieron [en] aquel gozoso espacio, / mejor cierto que no en real palacio» (Canto XVII, 89v).
En efecto, palacios o castillos pueden ser reales y encantados, incluso a un tiempo. «Castillo rico y muy gracioso / que más que para guerra parecía / ser hecho para fiestas sumptuoso» (Urrea, Canto XVI, 83v), o «castillo azerado», como el de Atlante (ibíd., XIX, 106) o «castillo carnicero» (ibíd., XXXVI, 202), pero también pueden desaparecer entre niebla y humo. «E si sciolse il palazzo in fumo e nebbia» (Canto XXII, 23).
Es Tasso, a juicio de diversos estudiosos, quien mejor refleja la interpretación del humanismo cristiano de la Poética de Aristóteles.20 La teoría tassiana se expone en los Discorsi del poema eroico (1594).21 Aborda en ellos aspectos filosóficos o poéticos: fin y utilidad de la poesía, la imitación, los caracteres, la naturaleza del poema heroico o la función de la invocación. Pero también otros, de índole preceptiva, especialmente sobre las cuestiones estructurales del discurso. Y es aquí, en este apartado, donde se ocupa de lo maravilloso como elemento sustancial del poema heroico.
Tasso (1824: 24)22 define el poema heroico como narración de hechos ilustres y grandes, construida mediante un verso adecuado, y de lo maravilloso a fin de conmover el ánimo del oyente. «Diremo dunque che il poema eroico sia imitazione d’azione illustre, grande e perfetta, fatta narrando con altissimo verso, a fine di muover gli animi con la maraviglia, e di giovare in questa guisa» (Lib. I). Para ello, observa Tasso, se ponen en juego diversos elementos de orden cualitativo y estructural: el argumento, el carácter de la acción imitada, el artificio o verdad artística y la elocuencia del discurso. Del argumento apunta (ibíd.: 53) que debe derivarse de la historia verdadera. «L’argomento dell’ excellentissimo Epico dee fondarse nell’ istoria esser derivato da vera historia e da non falsa religione» (Lib. II). Del carácter de la acción imitada señala la necesidad de grandeza (ibíd.: 65, 69 y ss.): «l’azione che dee venire sotto l’artificio dell’Epico, sia nobile ed illustre ed abbia grandeza» (Lib. II); así como la adecuación del contenido ilustre a la forma épica: «e quanto la materia conterrà in sè avvenimenti più nobili e più grandi, tanto sarà più disposta all’ eccelentissima forma dell’ epopeia» (Lib. II). Del artificio poético, dirá Tasso (ibíd.: 91) que es «capace d’ogni perfezione» (‘capaz de toda perfección’), y que es donde se pone de manifiesto el oficio del poeta, donde «quasi tutta la virtù de l’ arte si manifesta».23 Y este artificio, constituido en verdad artística, en realidad imaginada, más que el verso, es lo que determina la naturaleza de la poesía y hace diferente la historia:24
Ma perchè quello che principalmente constituisce e determina la natura de la poesía, e la fa da historia diferente, non è il verso, como dice Aristotele [...] ma è il considerare le cose non come sono estate, ma in quella guisa che dovrebbono essere state, avendo riguardo più tosto a l’universale, che a la verità de’ particolari (Lib. III).25
De la elocuencia, por último, subraya su importancia aludiendo a cuántos destinos ha marcado (ibíd.: 208): «molti uomini prudenti, privi di questo dono, furono esclusi dal governo de’ regni e delle repubbliche, e riputati quasi infanti» (Lib. V), y la vincula con lo maravilloso en el discurso (ibíd.: 204): «Lo stilo eroico adunque non è lontano dalla gravità del tragico, nè dalla vaghezza del lirico; ma avanza l’un e l’altro ne lo splendore d’una meravigliosa maestà» (Lib. IV).
En cuanto a las partes estructurales de la epopeya, señala, desde un punto de vista formal (ibíd.: 25), «l’introduzione, la perturbazione, il rivolgimento ed il fine; fra le quali io non ho numerato l’episodio, benchè questa parte sia propria al Tragico ed all’ Epico» (Lib. I).26 Desde el punto de vista del contenido del discurso poético, señala la fábula, a su vez constituida por tres elementos, la peripecia, la agnición o reconocimiento, y la pasión o conjunto de afanes y perturbaciones, los caracteres de los personajes, los juicios y parlamentos y la elocutio.
Sobre esta construcción teórica ya conocida, Tasso (ibíd.: 109) mantiene una afirmación singular que tendrá enorme interés para el devenir del concepto de lo maravilloso. A través del Orlando de Ariosto observa la diferencia entre la novela (moderna) y la epopeya:
Il romanzo (così chiamano il Furioso e gli altri simili) è specie di poesía diversa dalla epopeja, e non conosciuta da Aristotele; per questo non è obbligata a quelle regole che dà Aristotele della epopeja. E se dice Aristotele che l’unità de la favola è necessaria nell’ epopeja, non dice però che si convenga a questa poesia di romanzi non conosciuta da lui (Lib. III).27
Precisamente a través del análisis comparativo entre la novela y la epopeya, Tasso (ibíd.: 24) dará con la verdadera sustancia última del texto épico, atribuida hasta ahora a la fábula, alma de la epopeya y la tragedia, desde Aristóteles. «La favola, la quale è definita da Aristotele imitazione dell’ azione, [...]. questa è da lui chiamata principio ed anima del poema» (Lib. I). Ciertamente, se admite en los Discorsi (Lib. I) que lo maravilloso se encuentra, también, en los otros géneros y formas dramáticas. Así, se dirá que la tragedia ha de mover a maravilla y fácilmente hace posible llegar a ella a través del horror y lo miserable de las vivencias de sus personajes. «Le tragedia debbano muover meraviglia e particularmente [...] agevolmente s’induca l’orribile e il miserabile». Y en la comedia, observa que no basta con cosas groseras o vulgares para hacer reír, también en ella, para ser efectiva, ha de haber maravilla. «Laonde cessata la maraviglia o la novità, cessa il riso», observa Tasso (ibíd.: 22). Pero es en la épica donde lo maravilloso y extraordinario parece encontrar su espacio natural. Las grandes hazañas y todo, en suma, deviene admirable en el poema heroico. «Quella maraviglia che ci rende quasi attoniti di veder che un uomo solo colle minacce e co’ cenni sbigottisca tutto l’esercito [...] tuttavolta rende mirabile il poema eroico» (ibíd.).28
Pero lo maravilloso en Tasso (ibíd.: 59) no quiere perder contacto con la verosimilitud y la dificultad; para el poeta, está en conjugar estas cualidades discordantes:
Ma benchè io stringa il poeta epico ad un obbligo perpetuo di servare il verosimile, non però escludo da lui l’altra parte, cioè il maraviglioso; anzi giudico che un’ azione medesima posa essere e maravigliosa e verisimile; e molti credo che siano i modi di congiungere insieme questa qualità così discordanti (Lib. II).29
La intervención de seres que exceden el poder de los hombres se considerará maravillosa o milagrosa.
Attribuisca il poeta alcune operazioni che di gran lunga eccedono il poter degli uomini a Dio, agli Angioli suoi, a’ Demoni, o a coloro a’ quali da Dio o da’ Demoni è conceduta questa potestà, quali sono i santi, i magi e le fate. Queste opere, se per sè stesse saranno considerate, maravigliose parranno; anzi miracoli sono chiamati nel comune uso di parlare (ibíd.).30
Pero pudiera ser que lo maravilloso sea verosímil, para ello tendrá que mantenerse circunscrita a los términos de la naturaleza. «Può esser dunque una medesima azione e maravigliosa e verisimile; maravigliosa, risguardandola in sè stessa e circoscritta dentro ai termini naturali». Esto es, la conjunción de lo maravilloso y lo verosímil hace imposible la introducción de los dioses de los gentiles. «Ma di questo modo di congiungere il verisimile col maraviglioso privi sono que’ poemi ne’ quali s’introducono la deità de’ Gentile» (Lib. II). Con ello, Tasso (ibíd.: 60) deja abierta la puerta a lo verosímil cristiano como constructo lógico de lo maravilloso, aunque niega la verosimilitud ficcional a los seres y poderes ajenos a la teología cristiana.31 Después de todo, si se admiten las maravillas de Teseo o Jasón, dirá (ibíd.: 61), por qué hemos de negar la idea del perfecto caballero, por piedad y religión, en las personas de Carlomagno y Arturo. «Oltre a ciò, chi vuol formare l’ idea d’ un perfetto cavaliere, non so per qual cagione gli nieghi questa lode di pietà e di religione. Laonde preporrei di gran lunga la persona di Carlo e d’Artù a quella di Teseo e di Giasone» (Lib. II). Y es que lo maravilloso en Tasso, y a diferencia de Ariosto, quiere ser un maravilloso útil: «molto meglio accenderà l’ animo de’ nostri cavalieri coll’ exempio de’ Fedeli, che degl’ Infideli, movendo sempre più l’autorità de’ simili che de’ non simili, e de’ domestici che degli stranieri» (ibíd.).
A juicio de Tasso, Discorso Primo (1804: 13),32 si ha de conjugarse lo maravilloso con lo verosímil, los argumentos de la épica solo pueden beber de la historia cristiana o hebrea. «Questa sola raggione a mio giudicio conclude, che l’argomento dell’ Epico debba esser tratto da Istoria non Gentile, ma Cristiana, od Ebrea». De hecho señala la majestad y grandeza como atributos exclusivos de la «nostra religione», y se permite aquí una crítica a los héroes de ficción, al estilo ariostesco, construidos al margen de la moral cristiana. «E ultimamente chi vuol formar l’idea d’un perfetto Cavaliero, come parve che fosse intenzione d’alcuni moderni scrittori, non so per qual cagione gli nieghi questa lode di pietà, e di religione, e impio e idolatra ce lo figuri».
Al mismo tiempo, admite la idoneidad para la épica de historias de tiempos y naciones remotas, porque lo que por un lado puede ser un problema, por la debilidad de la memoria que de ellos se tenga, por la escasez de fuentes, en definitiva, por otro, permite al escritor recrear a su gusto ese mundo. El inconveniente, según Tasso (ibíd.: 62), es que obliga a introducir en el relato, de algún modo, la antigüedad de usos y costumbres de esos pueblos remotos.33
El más ilustre de los tratadistas españoles del XVI, López Pinciano, en su Philosophia antigua poética (1596), retoma también la idea horaciana de lo útil y el deleite, conjunción para la que considera necesarios lo maravilloso, una ficción hermosa y un lenguaje apropiados:
Dotrina y deleyte conviene tenga mezclado, el que tiene el poema, que el que tiene mucha dotrina no es bien recebido, ni leydo, y el que tiene solo deleyte no es razón que lo sea y en suma la poética es arte inventada como todas las demás para bien y útil del mundo; de la qual fue origen y principio, el fin que ya es dicho, y otra vez digo la dotrina con el deleite; dexo agora lo que algunos han querido que la maravilla, o que la hermosura de la ficción y el lenguaje sean fines poéticos (Pinciano, 1596: 111).
Reconoce, no obstante, que la «fabulosa narración» es conocida de antiguo como medio de hacer más atractiva la doctrina:
La inclinación humana era aparejada más al deleyte que a la virtud, y la Philosophia mezcló el oro desta con la figura de aquel para hazer más vendible su mercadería [...]; los Philosophos antiguos quisieron enseñar, y dieron la doctrina en fabulosa narración, como quien dora una píldora. [...] que el oro de la scienccia los antiguos philo[so]phos figuraron con la fábula y al útil doctrina añadieron el deleyte de la imitación poética (ibíd.: 109 y ss.).
Como otros muchos autores, aborda Pinciano los distintos tipos de fábulas, en los que hace distinción según la proporción o presencia de lo imaginado. Así, escribe:
Ay tres maneras de fabulas, unas que todas son ficción pura, de manera que fundamento y fábrica todo es imaginación, tales son las Milesias y libros de cavallerias, otras ay que sobre una mentira y ficción fundan una verdad, como las de Esopo, dichas Apologéticas, las quales debaxo de una hablilla muestran un consejo muy fino y verdadero; otras ay que sobre una verdad fabrican mil ficciones, tales son las Trágicas y Épicas, las quales siempre, o casi siempre se fundan en alguna historia, mas de forma que la historia es poca en respecto y comparación de la fábula. Y así de la mayor parte toma la denominación la obra que de la una y otra se haze (ibíd.: 168).
En todo caso, son la admiración y la verosimilitud ingredientes de la «fábula buena» (ibíd.: 191). La admiración va ligada a lo heroico, que en ocasiones se quiere llevar al exceso, de ahí que entienda como propias de las «calidades de la épica», la verosimilitud, la doctrina y el estilo grave. Por ello apunta a que:
… sea la fábula fundamentada en historia, y que la historia sea de algún Príncipe digno secular, y no sea larga por vía alguna que ni sea moderna, ni antigua, y que sea admirable, ansí que siendo la tela en la historia admirable, y en la fábula verisímil, se haga tal que de todos sea codiciada, y a todos deleitosa y agradable (ibíd.: 469).
Por último, puede subrayarse una observación, de orden preceptivo, en relación con el modo de presentar lo maravilloso, que pone de manifiesto su importancia y la de administrar su carácter sorpresivo:
... porque haviendo esta [la poética trágica] de ser acción gravissima, maravillosa, y fuera de lo que ordinario se vee en el mundo, no conviene entrar prologando antes, sino simuladamente yr haciendo la zanja a la obra misma dentro della, y en esto conviene con la épica (ibíd.: 412).
El Cisne de Apolo (1602), del historiador Luis Alfonso Carvallo, ofrece jugosas observaciones de un tenor similar a las señaladas por Pinciano, y donde se atribuye también, en el efecto poético ficcional, un papel activo al sujeto receptor. Así, en el Diálogo III: «De la disposición y forma de la poesía», puede leerse: «Oxalá parassen solo en esso lus fingimientos, mas tomando las cosas verdaderas entre las manos, siémbranlas de tantas fictiones que no ay distinguir qual es lo cierto, ni qual lo fabuloso», se queja Zoilo, en este diálogo a tres, a lo que responde Lectura:
Esso sucederá por la ignorancia de la arte, ora sea de parte del que escrive, ora de parte del que lee, que no saben la limitación que en esto guardan los Poetas, mas el que no la ignora gusta de las fictiones que en la historia se traen, y las sabe destinguir de lo sucedido, y hecha de ver el adorno y nuevo ser que le dan (Carvallo, 1602: 133v).
Como tantos otros, Luis Alfonso Carvallo distingue entre la verdad histórica y la verdad ficcional, pero sin que ello suponga todavía una estricta dicotomía entre el relato histórico y el ejercicio literario. Aunque condicionada siempre a la verosimilitud, los argumentos de Carvallo legitiman la fabulación:
Regularmente verdad deve ser la materia de la historia sucedida. Pero también se usa contar algunas fictiones en estylo histórico, por varios respectos y fines, ya por la moralidad, como los Orlandos de Ariosto, y los cantos morales de Cuevas, ya para exemplo, entretenimiento y gusto. [...] Puede el Poeta en la historia traer exemplos, comparaciones y semejanças de cosas fabulosas, como aplicar la fictión de Ícaro y Faetón y otras semejantes al propósito de lo que se va diziendo. Puede más y le es lícito fingir lo que pudo succeder, y a caso sucedió no constando lo contrario dello, y a esto llaman episodio, como en las sagradas letras lo que llaman pensamiento, y que en las Historias sagradas se usa, pero es diziendo siempre que pudo succeder, como aquel devoto pensamiento que la Virgen llegó a abraçar a su hijo llevando la Cruz a cuestas, y que él con la flaqueza se dexó caer, cayendo entrambos debaxo de la Cruz: lo qual, aunque el Evangelista no lo escribe con la limitación que digo, se puede piadosamente dezir, pues pudo suceder y acaso sucedió. Máxime no constando lo contrario. Es demás desto lícito hazer una fictión para traer a propósito de la historia que va contando alguna cosa agena della y fuera de propósito [...]. Es lícito ansi mismo fingir personas espirituales [...]. Todos los quales fingimientos son lícitos y muy convenientes al officio del Poeta, ni perjudican a la verdad ni la oscurecen, antes la aclaran y adornan [...]. Otra cosa sería si contra la verdad de lo que ha succedido dixese alguna mentira falsando la historia, que esto no se permite, no solo en las historias ciertas mas ni las fábulas recibidas quiere Aristóteles que sean alteradas, ni sería verdadero Poeta el que lo hiziesse como ya queda dicho, que prevertirían el fin de la arte, que como significa nuestro Cisne dar gusto y aprovechar (ibíd.: 133v y ss.).
En Las tablas poéticas (1617) de Francisco de Cascales se repiten muchas de las ideas ya expuestas, pero, aunque no se aleja del pensamiento poético tradicional, expresiones como el «felizmente atrevido Ariosto», referidas al autor del Orlando furioso (Cascales, 1779: 110), parecen querer indicar un criterio abierto hacia lo maravilloso, que, después de todo, no acaba articulando.
Cascales tiene identificados los fundamentos de lo maravilloso. Así, sobre la admiración, hace decir a su personaje Castalio (tabla I):
La admiración es cosa importantísima en qualquier especie de Poesía; pero mucho más en la heroica. Si el Poeta no es maravilloso, poca delectación puede engendrar en los corazones. Causan admiración las cosas que suceden sin pensar, o porque creemos venir de la mano de Dios, o de su propio movimiento. [...] Así que gallardean la Fabula en grande manera cosas que fuera de la imaginación y esperanza acaecen maravillosamente (Cascales, 1779: 146).
Señala, de la misma manera, la importancia de mantener el carácter sorpresivo para los sucesos o acciones que se quieren maravillosas: «Estas cosas si van insertas en la acción principal de la Fabula, trahidas al tiempo que menos se esperan, son maravillosas y muy agradables» (ibíd.: 147). E identifica, aunque sin ser en ello especialmente original, algunos de los principales elementos que resultan determinantes en lo maravilloso ficcional, y que bien pueden resumirse, en expresión suya, como «galano artificio»: orden y articulación de los elementos del discurso, acierto en el registro lingüístico, lógica interna y variedad:
La admiración nace de las cosas, de las palabras, de la orden, y de la variedad. Aquellas cosas tenemos por admirables, que no son fingidas vanamente, sino con gran prudencia, a propósito, y en su lugar. Las palabras serán maravillosas, que son escogidas con grande juicio, sentenciosas, graves, de dulce son, con galanas figuras de la eloquencia, o bien sean proprias, o metaphoricas, como se ve en Virgilio, en Homero, en Petrarca, en Dante, en Garcilasso y en Erzila. Para engendrar pues maravilla suelen los buenos Poetas hacer ficciones de cosas probables y verisímiles; porque si la cosa no es probable, ¿quién se maravillará de aquello que no aprueba? La orden será también maravillosa, quando disponemos las cosas con algún galano artificio; que muchas veces suele ser un pensamiento bajo, y va dispuesto con tanta gracia y arte, que pone más admiración que los muy sutiles. La variedad hermosea a la Poesía, la enriquece y la hace maravillosa. Ningún Poeta puede tratarla tan bien como el Épico: porque siendo su obra tan espaciosa y corpulenta, recibe muy fácilmente diversidad de cosas: porque por un Poema heroico andan Reyes, Principes, caballeros, labradores, rusticos, casados, solteros, mancebos, viejos, seglares, clérigos, frayles, ermitaños, Ángeles, prophetas, predicadores, adivinos, Gentiles, Catholicos, Españoles, Italianos, Franceses, Indios, Ungaros, Moros, damas, matronas, hechizeras, alcahuetas, prophetisas, sybilas, descripciones de tierras, de mares, de monstruos, de brutos, y de otras infinitas cosas, cuya diversidad es maravillosa y agradable (ibíd.: 147 y ss.).
Traza, también, Cascales una suerte de tipología de lo maravilloso, a partir de elementos circunstanciales:
Estos acontecimientos son de tres modos, o por fortuna, o por caso, o por destino. El acontecimiento fortuito es en cosas animadas, como el ballestero, que tirando al ciervo, mata al hombre escondido en la maleza. El acontecimiento casual es en las cosas inanimadas, como el que sale de su casa, y apenas ha acabado de salir, quando da en el suelo toda; o por destino, que es una constelación que le sigue a uno mucho tiempo (ibíd.: 146 y ss.).
Señalemos, por último, algunas de sus observaciones sobre lo ficcional. En el diálogo que establecen los personajes Pierio y Castalio (tabla I), el primero inquiere: «¿en qué modo narra el Poeta lo que en la Fábula se contiene?», a lo que responde un sentencioso Castalio: «No como pasó la cosa, sino cómo fue posible, o verisímil, o necesario que pasase. Porque entre el Historiador y el Poeta hay esta diferencia, que el Histórico narra las cosas como sucedieron, y el Poeta como convenía, o era verisímil que sucediesen» (ibíd.: 135).
Unas veces el Poeta constituye su acción verdadera, y entonces pone nombres verdaderos, los que halla en la Historia; otras finge la Fábula, y entonces los nombre serán también fingidos. Solo se ha de notar, que quando la acción es histórica, si no pasó la cosa como debiera pasar según el arte, eso que falta lo ha de suplir el Poeta, ampliando, quitando, mudando, como convenga más a la buena imitación (ibíd.: 26).
En todo caso subraya la necesidad de una lógica interna en la obra artística, hacer coherente lo «fingido» para lograr la verosimilitud:
Será verisímil la narración, si las cosas que se narran, correspondieren a las personas, tiempos, lugares y ocasiones; y si se contare haver sido, como fue posible, o necesario, o verisímil que sucediesen [...] Y aunque principalmente hemos de estudiar en hacer probable lo fingido, no nos hemos de enfriar, ni descuidar en el caso verdadero, sino sustentarle con buenas y firmes razones (ibíd.: 126).
Gracián, uno de los escritores más sugerentes del ámbito hispánico a mediados del XVII, no escribió ninguna poética, pero entre las páginas de sus obras pueden encontrarse observaciones que nos permiten vislumbrar su pensamiento en relación con el objeto de esta investigación. Así, en su Oráculo manual y arte de prudencia (1647) puede leerse (1702: 256): «Quisieran algunos, que criara Dios otro mundo, y otras perfecciones, para satisfacción de su extravagante fantasía». Y en el «Discurso XLVIII» de su Agudeza y arte de ingenio (1648), a propósito del ingenio en el apodar, pueden leerse unos versos satíricos dirigidos al conde de Salinas, en los que se habla de «pecado de fantasía» (1702: 184).
En cuanto a la imaginación escribe en Oráculo manual y arte de prudencia (ibíd.: 248): «cásase la imaginación con el deseo, y concibe siempre mucho más de lo que las cosas son»:
La imaginación se adelanta siempre, y pinta las cosas mucho más de lo que son; no solo concibe lo que ay, sino lo que pudiera haver; corríjala la razón tan desengañada a experiencias; pero ni la necedad ha de ser atrevida, ni la virtud temerosa, y si a la simplicidad le valió la confianza, ¿quánto más al valer y al saber? (ibíd.: 277).
Y sobre la ficción o invención, como se usaba entonces, en el «Discurso XLVII: De las acciones ingeniosas por invención», escribe Gracián (ibíd.: 179): «su mismo nombre de invención ilustra este modo de agudeza, pues, exprime novedad artificiosa del ingenio [...]. No siempre se queda la sutileza en el concepto, comunicase a las acciones, [pues] son muchos, y primorosos sus asuntos». Destaca, entre esos asuntos, las «acciones misteriosas»,34 observando la conveniencia de que se acompañen de un sentido alegórico: «procurase siempre en estas invenciones, que tengan alma de significación, y hermosura de apariencia» (ibíd.: 179 y ss.).
Llama también la atención en las que centran su invención en el ardid, y «se llaman comúnmente estratagemas, extravagancias de la inventiva». De estas, observa Gracián que, en ocasiones, «reduxeron algunos toda la agudeza a la astucia», aunque no les regatea importancia. «Consiste su primor en una execución no esperada, que es un sutilíssimo medio de vencer, y salir con el intento [...] Son las estratagemas lo más primoroso de todas las Artes» (ibíd.: 181).35
Las referencias a lo maravilloso son ciertamente indirectas, en cuanto que el término es sustituido por «ingenio» o «artificio» en el discurso graciano, pero no faltan observaciones sobre ello, como demuestran, también, la presencia de verbos tan significativos como «suspender» o «dubitar». En el «Discurso II: Essencia de la agudeza ilustrada» puede leerse: «no se contenta el ingenio con sola la verdad, como el juizio, sino que aspira a la hermosura [...] el artificio primoroso suspende la inteligencia» (ibíd.: 4).
Que la agudeza consiste también en artificio, y el superlativo de todos, como se ve en este de un Ingenioso Orador, en que ponderó de S. Francisco Xabier, que no solo este grande Apóstol de Oriente se llevava las voluntades de todos quantos trataba, sino que pareció que tenía hechizado (a nuestro modo de decir) al mismo Señor (ibíd.).
Y aunque entra aquí en una suerte de preceptiva en el «Discurso XLIV: De las suspensiones, dubitaciones y reflexiones conceptuosas», en relación con los efectos de una oratoria eficaz, apunta: «Es gran eminencia del ingenioso artificio llevar suspensa la mente del que atiende» (ibíd.: 172). Ahonda más adelante en el entorno de lo maravilloso: «Comienza a empeñarse el concepto, deslumbra la expectación, o la lleva pendiente, y deseosa de ver dónde va a parar el discurso, que es un bien sutil primor, y después viene a concluir con una ponderación impensada» (ibíd.). Señala la importancia del elemento sorpresivo en el discurso: «... dan gran gusto estas salidas no pensadas, antes contrarias a lo que el concepto iba apoyando, y previniendo» (ibíd.: 173). Y también de las dubitaciones como medio eficaz para generar interés: «Por una dubitación se pondera mucho, y se exprime un sentimiento [...]. Dase la razón de la duda, aumentándola con mucho artificio; esto es de los dos extremos entre que está la perplexidad» (ibíd.: 173 y ss.). De la misma manera, apunta el gusto del público por los misterios, de los que en su «Discurso VI: De la agudeza por ponderación misteriosa», escribe: «Quien dize misterio, dize preñez, verdad escondida, y recóndita, y toda noticia que cuesta, es más estimada, y gustosa» (ibíd.: 21).
Aun así, y a tenor de lo que escribe en El Criticón (1651-1657), no parece Gracián (1773: 223) amigo de excesos preceptivos, ni de exageraciones fantasiosas, ni de ir mucho más allá de lo maravilloso cristiano:
Pocos imitan a Homero y a Virgilio en los graves y heroicos poemas. Para mí tengo (dijo Critilo) que Oracio los perdió, quando más los quiso ganar, desanimados con sus rigoroso preceptos. [...] que son tan romancistas algunos, que no entienden el arte, sino que para las obras grandes son menester ingenios agigantados. Aquí está el Taso, que es un otro Virgilio Christiano; y tanto, que siempre se desempeña con Ángeles y con milagros.
POÉTICA RACIONALISTA E ILUSTRADA FÉNELON, MURATORI, DUBOS, LUZÁN, MARMONTEL
La singularidad de l’Art Poétique (1674) de Boileau, a pesar del afamado nombre de su autor, como se recordará al traductor moderno de De lo Sublime de Longino, radica más en el hecho de estar escrita en verso que en la originalidad de sus aportaciones. Sus observaciones siempre son amables y ortodoxas. «Le poëte s’égaie en mille inventions, / orne, élève, embellit, agrandit toutes chose, / et trouve sous sa main des fleurs toujours écloses» (Chant III, vv. 174-176).36 No obstante son de interés los comentarios que, a la luz del texto, se fueron generando por parte de plumas ilustres como Racine o Fénelon.
El erudito Charles Hughes Lefebvre de Saint-Marc, editor en 1747 de las obras de Boileau en 5 volúmenes, resume la postura tradicional de este respecto a lo maravilloso:
Une transition heureuse et naturelle, conduit de la poétique de la Tragédie à celle de l’Épopée; l’essence et la nature de cette dernière sont rapportées, par Depréaux, à ce merveilleux, à ces illusions mythologiques, sans les quelles il n’existe pas en effet de véritable poésie épique. Aux plus beau développemens, sur cet objet, succèdent des préceptes non moins importants sur le choix du héros d’un poëme épique, sur l’action qui sert de fond à ce poëme, et sur la narration, l’exorde et l’élocution qui lui conviennent.37
A propósito de la propuesta de Boileau, Racine escribió unos ricos en sugerencias «Discours sur la versification et le style poétiques», recogidos en la edición que manejo de L’art poétique (1804), donde puede leerse:
Puisque ce merveilleux qui élève si haut la poésie au-dessus de la prose, et la fait appeler la langage des Dieux, ne consiste pas seulement dans la grandeur des images, mais dans un ordres de mots choisis que le poëte sait renfermer dans l’étroite prison des vers, il me reste à rechercher les raisons qui ont engagé les hommes à captiver leurs pensées dans une prison qui semble les contraindre, et pourquoi ils se sont forgé à eux-mêmes des chaînes si fatigantes, qu’ils ont cependant rendues si nécessaires, que la poésie est inséparable de la versification.38
La posición crítica de François de Salignac de la Mothe, Fénelon, respecto a lo maravilloso no deja de sorprender, si tenemos en cuenta sus abiertas e imaginativas estrategias pedagógicas para con el nieto de Luis XIV. En las páginas de sus «Considerations sur la Poétique», de Boileau, lo maravilloso es considerado un exceso y, como tal, un defecto:
Les poëtes qui ont le plus d’essor, de génie, d’étendue de pensées et de fécondité, sont ceux qui doivent le plus craindre cet écueil de l’excès d’esprit. C’est, dira-t-on, un beau défaut; c’est un défaut rare, c’est un défaut merveilleux. J’en conviens, mais c’est un vrai défaut, et l’un des plus difficiles à corriger.39
No extraña, pues, que Fénelon confiese abiertamente sus preferencias por una poética ajena a lo maravilloso: «Je préfère l’aimable au surprenant et au merveilleux»:
Je veux a un homme qui me fasse oublier qu’il est auteur, et qui se mette comme de plain-pied en conversation avec moi. Je veux qu’il me mette devant les yeux un laboureur qui craint pour ses moissons, un berger qui ne connoît que son village et son troupeau, une nourrice attendrie pour son petit enfant; je veux qu’il me fasse penser, non à lui et à son bel esprit, mais aux bergers qu’il fait parler.40
Y más adelante insiste sobre la misma idea: «Les ouvrages brillans et façonnés imposent et éblouissent, mais ils ont une point fine qui s’émousse bientôt. Ce n’est ni le difficile, ni le rare, ni le merveilleux que je cherche, c’est le beau simple, aimable et commode que je goûte».41
Señala Tatarkiewicz (2004: 570) en su Historia de la estética que lo que escribió Muratori sobre arte y especialmente sobre poesía no era especialmente novedoso, pero venía a constituir una especie de resumen de todo lo que se había dicho hasta entonces. En efecto, una vez más, se repiten las viejas coordenadas del docere y delectare, de la poesía como imitación del mundo: «farà cura de’ Poeti il rappresentar gli oggetti de’ tre Mondi,42 non quali ordinariamente sono, ma quali verismilmente possono, o dovrebbono essere nella lor compiuta forma», escribe Muratori (cap. VIII) de su Della perfetta poesia italiana (1706: 86). De nuevo encontramos la poesía como perfección de la naturaleza, «che il Poeta ha de compiere da perfezionar la Natura» (ibíd.: 87), aunque introduce (cap. X) matices entre il vero, il possible e il probabile, así como (cap. XI) entre un verisimili nobile y otro popolaresco. Se asombra de que algunos escritores pudieran hablar de la naturaleza de la poesía sin entrar en que «il Falso è oggetto proprio di quest’ Arte, e ch’ essa ha da riporsi sotto l’Arte Sofistica, di cui è oggetto il Falso. Seguendosi dalla Poesia il Vero, o certo, ed avvenuto, o possibile, probabile, e verosimile» (ibíd.: 117).43
En cuanto a los efectos de la poesía, distingue Muratori entre los alcanzados por la materia tratada y los que se derivan del artificio formal. «Ora in due maniere può dilettarci la Poesia; o colle Cose, e Verità, ch’ ella imita; o colla Maniera dell’ imitarle» (ibíd.: 74). Y de la misma manera, entre lo que es fruto del intelecto y lo que lo es de la imaginación. Después de todo, vendrá a decir (cap. IX), uno persigue la verdad; el otro, el aspecto de las cosas sin penetrar en su verdad:
Che la Poesia per suo scopo ha il rappresentare alla Fantasia nostra Immagini sontuose, nuove, nobile, e mirabili. Ma questo no basta. [...] l’intelletto, il Giudizio, e il Discorso han da trovare in esse un qualche Vero; o sia questo reale, e certo, o sia solamente possibile, e credibile, poi non importa. Sicchè non la sola Fantasia ha de godere in vedersi poste davanti si maravigliose, e nuove Immagini; ma l’Inteletto ha de imparar da esse qualche Verità, e notizia, che generi in lui Scienza, o Opinione, perchè in tal maniera anch’ egli proverà piacere (ibíd.: 118).44
Como otros antes que él, observa Muratori (cap. VII), en la naturaleza de lo maravilloso, el factor novedad como fundamento: «il Poeta, che dee secondo l’instituto suo dilettare, niun’ altra via più sicura di ottener questo fine può egli trovare, quanto quella del rappresentarci il Vero nuovo, e maraviglioso; ben sapendo, che la novità è madre della maraviglia, e questa è madre del diletto» (ibíd.: 74 y ss.).45 Y tomándolo, también, como fuente genuina de la materia ficcional, introduce una interesante perspectiva protoarteaguiana, si se nos permite la expresión, sobre la poética de lo maravilloso, a partir de la presencia, en el relato, de personajes extraordinarios o que se ven envueltos en sucesos de esa índole. Pero en Muratori lo maravilloso no se relaciona con un marco temporal o geográfico, como hará Arteaga, sino con caracteres o virtudes que, más que adornar, definen los personajes y devienen materia narrativa. Así, en Della perfetta poesia italiana (cap. VIII), podemos leer:
Ciò si scorge nel valeroso Enea, nel pio Goffredo, nel feroce Achille, in Laura del Petrarca, in Sinone, e in altri personaggi, la pittura de’ quali fatta per mano di valentissimi Poeti cagiona maraviglia, e diletto in chiunque legge, od ascolta. [...] Per dipingerli secondo il buon Gusto, la Poetica Fantasia cercò tutto il maraviglioso, e raro di questa Materia (ibíd.: 89).46
En efecto, más que en cualquier otro artificio, centra Muratori lo maravilloso en lo que denomina «il Bello della Materia». Así, apunta en este mismo cap. VIII: «E quantumque simili maravigliose imprese già sieno Poetiche, cioè contegnano il Bello della Materia, e possa contentarsi il Poeta di descriverle quali sono» (ibíd.: 93). Y es que la materia maravillosa se basta para ello. «Non ha la Fantasia molto da faticare per discoprire il Mirabile della Materia, avendolo già la Natura per se stessa palesato, e già renduta bella, e Poetica questa Materia» (ibíd.: 92). Después de todo, la perfección o belleza de ese objeto es ya en sí el punto de partida: «Il Bello della Materia nasce particolarmente dal perfezionare gli oggetti, e parti della Natura» (ibíd.: 91).
Para Jean Deprun (1985: 307), Dubos o Du Bos considera la experiencia estética una «emoción superficial», una «inquietud mitigada», un «semi-choque». Pero dicho así, la imagen que obtendríamos de Dubos sería equívoca. El razonamiento del autor de Réflexions critiques sur la poesie et sur la peinture (1719) parte del tradicional principio de imitación en las artes, pero también de la observación de procesos psicológicos, todavía no etiquetados, que darán en conceptos como el de empatía,47 y que facilitan la eficacia de los artificios imitativos de las artes. Así, a propósito de la sensibilidad natural de los individuos48 y de las imitaciones de pintores y poetas, dirá en sus Réflexions critiques (I, secc. IV): «Ainsi leur émotion seule nous touche subitement; & ils obtiennent de nous, en nous attendrissant, ce qu’ils n’obtiendroient jamais par la voye du raisonnement & de la conviction».49 Así que su emoción, con solo tocarnos, de pronto, obtiene de nosotros, al enternecernos, aquello que no obtendría nunca por la vía del razonamiento y la convicción (ibíd.: 36 y ss.).
Incluso irá más lejos al afirmar que, más que la superioridad del espíritu o del entendimiento, es el talento para emocionar a su discreción lo que da el poder sobre los otros hombres:
De tous les talents qui donnent de l’empire sur les autres hommes, le talent le plus puissant n’est pas la supériorité d’esprit & de lumières, c’est le talent de les émouvoir à son gré, ce qui se fait principalement en paroissant soymême ému & penetré des sentiments qu’on veut leur inspirer (ibíd.: 38).50
La materia de la que se extrae lo maravilloso, para Dubos (secc. L), procede de hechos históricos, de la física, la astronomía o la geografía, y observa cómo estos hechos maravillosos siguen siendo verdad para los poetas, cuando hace tiempo dejaron de serlo para historiadores y otros escritores. De manera que los artistas deben atender, en ese sentido, a la opinión vulgar recibida de su época, aunque se contradiga con lo afirmado por los sabios.51
Como tantos otros autores, Dubos considera que lo maravilloso es la esencia del poema. Así, a propósito de la Tragedia (secc. XLII), señala: «Puisque le but de la Tragedie est d’exciter la terreur & la compassion, puisque le merveilleux est de l’essence de ce Poëme, il faut donner tout la dignité possible aux personnages qui la representent» (ibíd.: 398).52 Lo que no se contradice con una llamada de atención contra los excesos (secc. XXVIII): «les sentimens trop merveilleux paroissent faux & outrez» (ibíd.: 227).
No está, pues, exenta de dificultad la conjunción de lo maravilloso y lo verosímil y parece solo al alcance de los grandes poetas, como apunta en la citada secc. XXVIII:
Il ne me paroît donc pas possible d’enseigner l’art de concilier le vraisemblable & le merveilleux. Cet art n’est qu’à la portée de ceux qui sont nez Poëtes, & grands Poëtes. C’est à eux qu’il est reservé de faire une alliance du merveilleux & du vraisemblable, où ils ne perdent pas de leurs droits (ibíd.: 228).53
A partir del talento para esta sutil alianza, hace Dubos distinción entre los poetas «de la classe de Virgile», los versificadores «sans invention» y estos otros que denomina «Poëtes extravagans», y sentencia: «Voilà ce qui distingue ces Poëtes illustres des Auteurs plats» (ibíd.).
Entre los poetas extravagans, dirá Dubos (secc. XXVIII), están los «hacedores» (faiseurs) de novelas de caballerías, como los Amadís, a los que no solo no les falta de lo maravilloso, sino que, al contrario, están rebosantes de ello, pero tanto sus ficciones inverosímiles como los sucesos prodigiosos en exceso desagradan a los lectores con criterio formado y conocimiento de autores como Virgilio.54
La importancia de Luzán como teórico literario es sobradamente conocida en las letras hispanas. Su obra La poética o reglas de la poesía en general y de sus principales especies (1737) nos permite profundizar un poco más en la naturaleza de lo maravilloso, especialmente en el Libro II, de expresivo y horaciano título: «De la utilidad y del deleite de la poesía». Varios capítulos nos proporcionan observaciones de interés.
La materia maravillosa fruto de la fantasía y el ingenio señala ya el enunciado del cap. XI, en el Lib. II: «Como se halle materia nueva y maravillosa por medio del Ingenio y de la Phantasía con la dirección del Juicio» (1737: 115), páginas que sin duda constituyen la alusión más directa a lo maravilloso de entre los precedentes poéticos que venimos estudiando:
Supuesto que la Belleza poética consiste principalmente en lo raro, maravilloso, grande, extraordinario, nuevo, inopinado e ingenioso de la Materia y del Artificio del sujeto imitado, o del modo de imitarle, veamos cómo y con qué medios se halle esta Materia.
Luzán aborda la naturaleza de lo maravilloso a partir del «Ingenio» y «Phantasía del Poeta», «son como dos Potencias del alma», escribe, y lo hace tomando como punto de apoyo el pensamiento de Muratori (1706: 74), quien, en el ya citado Della perfetta poesia italiana (Lib. I, cap. VII), apunta: «Ingegno, Fantasia, e Giudizio Potenze necessarie a trovare il Bello»:55
Un feliz, agudo y vasto Ingenio, una veloz, clara y fecunda Phantasía, son como los Proveedores y despenseros de la novedad, de la maravilla y del deleite poético. Y si a estas dos potencias o facultades se añade el Juicio, que es la Potencia maestra y el Ayo, y director de las otras dos, se hará un compuesto feliz de todas las partes que se requieren, para formar un perfecto Poeta. Las dos primeras Potencias son como los brazos del Poeta, que hallan Materia nueva y maravillosa, o la hacen tal con el Artificio; el juicio es como la Cabeza, que las preserva de excesos, rigiéndolas siempre por dentro de los límites de lo verisímil y de lo conveniente (Luzán, 1737: 115 y ss.).56