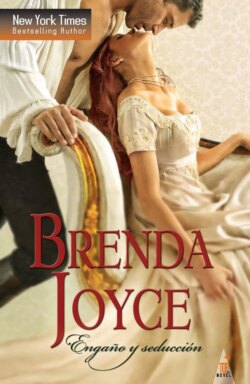Читать книгу Engaño y seducción - Бренда Джойс - Страница 5
CAPÍTULO 2
ОглавлениеEra una multitud de docenas de hombres, todos gritando de rabia, agitando los puños en el aire. Él sabía que debía correr… Mientras lo hacía, los adoquines bajo sus pies cambiaban, se volvían rojos. No lo comprendía; y entonces se dio cuenta de que estaba corriendo sobre un río de sangre.
Gritó mientras los majestuosos edificios parisinos se desvanecían. Ahora el río de sangre estaba lleno de hombres moribundos. Se sentía consumido por el miedo y el pánico.
Y sabía que debía despertarse.
Sintió el algodón bajo las manos, no el barro ni la sangre. Luchó contra el río sangriento y vio a Nadine sonriéndole con ojos brillantes y la luna llena detrás de ella. La había besado… pero eso no podía ser, porque Nadine había muerto…
Nadine había muerto y él estaba tumbado en una cama… ¿Dónde estaba?
Tremendamente agotado, Dominic se dio cuenta de que todo había sido un sueño. Sus recuerdos seguían confusos y se sentía invadido por el miedo, pero intentó controlarlo. Tenía que pensar con claridad. Era una cuestión de vida o muerte.
No era seguro para él permanecer en Francia.
Alguien conocía su verdadera identidad.
Y recordaba que le habían tendido una emboscada frente a los aposentos de Michel. Se tensó por el miedo y la incertidumbre e intentó controlar esas emociones. Y todos sus recuerdos del último año y medio regresaron con fuerza a su cabeza. Había ido a Francia a buscar a su madre y a su prometida para llevarlas de vuelta a Inglaterra. Nunca había encontrado a Nadine, pero sí había encontrado a su madre, escondida encima de una panadería en París, después de que destrozaran su casa. Tras embarcarla con destino a Gran Bretaña en Le Havre, había regresado a París con la esperanza de encontrar a Nadine.
Nunca había pretendido quedarse en Francia, recabando información para su país. Aunque su madre, Catherine Fortescue, fuese francesa, su padre era el conde de Bedford y él era inglés hasta la médula. Dominic Paget había nacido en la finca familiar en Bedford. Siendo hijo único, había ido a estudiar a Eton y a Oxford. Tras la muerte de William Paget, heredó tanto el título como el condado. Aunque ocupaba su asiento en la Cámara de los Lores varias veces al año, ya que se sentía al servicio de su país, la política nunca le había interesado. De hecho, hacía varios años había rechazado un puesto en el ministerio de Pitt. Sus responsabilidades estaban claras; eran para con el condado.
No había descubierto qué había sido de Nadine. Fue vista por última vez en el tumulto que había acabado con el hogar de su madre. Catherine temía que pudiera haber sido pisoteada hasta la muerte por la muchedumbre. Al regresar a Gran Bretaña, se había sentido lo suficientemente preocupado por la revolución en Francia como para reunirse con varios de sus semejantes, incluyendo a Edmund Burke, un hombre con grandes contactos políticos. La información que Dominic había recopilado mientras estaba en Francia resultaba tan inquietante que Burke le presentó al primer ministro Pitt. Pero fue Sebastian Warlock quien lo convenció para regresar a Francia. En esa ocasión con una única ambición: el espionaje.
Era imposible determinar quién habría descubierto la verdad sobre Jean-Jacques Carre, la identidad que había adoptado. Podría haber sido cualquiera de las docenas de parisinos, o incluso un topo entre las filas de Michel. Pero alguien había descubierto que Carre no era un jacobino dueño de una imprenta. Alguien se había enterado de que en realidad era un agente inglés.
Su tensión era creciente. Estaba preocupantemente débil, y por tanto era vulnerable. La espalda le dolía cada vez que respiraba.
¿Estaría entre amigos o entre enemigos?
¿Seguiría en Francia?
Temeroso y completamente alerta, advirtió que no estaba encadenado. Abrió los ojos con mucho cuidado, lo suficiente para poder ver a través de sus pestañas.
No alteró el ritmo de su respiración. No movió un solo músculo, salvo los párpados. Sintió que no estaba solo. Deseaba que fuera quien fuera la persona que estuviera con él pensara que seguía dormido.
Distinguió los contornos de un pequeño dormitorio. Vio un armario y una ventana. Segundos más tarde advirtió el olor del aire y saboreó la sal.
Estaba cerca de la costa, ¿pero de qué costa?
Intentó rescatar todos los recuerdos posibles. ¿Habría soñado su viaje en la parte trasera de un carro, en su mayor parte de noche? ¿Habría soñado el vaivén del barco con el movimiento de las olas? ¿Qué había ocurrido después de que le disparasen? Unas imágenes borrosas intentaban tomar forma en su cabeza, y de pronto Dominic creyó recordar a una mujer de pelo rojizo inclinada sobre él, bañándolo, cuidando de él.
Y entonces una mujer apareció en su campo de visión y se acercó. Dominic advirtió el pelo rojizo, su cara pálida y su vestido de color marfil.
—Monsieur? —susurró.
Dominic reconoció el sonido de su voz. Así que había cuidado de él; no había sido un sueño.
No podía dar por hecho que fuese amiga o aliada. ¿Podría defenderse si fuera necesario? ¿Escapar? Estaba tan cansado y tan débil… ¿Quién era ella y por qué había cuidado de él? Consideró la posibilidad de esperar; tarde o temprano ella abandonaría la habitación, y entonces podría decidir en qué situación se encontraba. Lo primero sería inspeccionar la habitación, después la casa. Tenía que averiguar su ubicación. Y necesitaba un arma para poder defenderse.
Por otra parte, aquella mujer no podía estar sola. Debía de tener camaradas. Cuando ella se marchara, tal vez enviaran a otra persona a vigilarlo, y tal vez fuese un hombre.
Abrió los ojos por completo y se quedó contemplando la mirada gris de aquella mujer.
Estaba sentada en una silla, junto a la cama, con un tablilla de escritura en el regazo y una pluma en la mano. Dio un respingo y susurró:
—Monsieur, vous êtes reveillé?
No tenía intención de responder, aún no. En vez de eso, miró a su alrededor. Vio que estaba tumbado en una cama estrecha situada en una habitación que no reconocía. La estancia era modesta, con un mobiliario sencillo, y resultaba difícil discernir si estaba en la casa de un burgués o de un noble. Si era lo segundo, no tenían mucho dinero.
La luz del día entraba por una ventana; debía de ser primera hora de la tarde. La luz del sol era débil y gris, nada parecido al sol veraniego del valle del Loira.
¿Cómo había llegado a aquel dormitorio? ¿Lo habrían transportado en carro y después en barco, o había sido un sueño? ¡No recordaba nada tras el disparo en aquel callejón de Nantes! Lo único de lo que tenía certeza absoluta era que estaba en la costa, ¿pero dónde? Podría estar en Le Havre o en Brest, pero no estaba seguro. Podía estar en Dover o en Plymouth. Incluso aunque estuviera en Inglaterra, tenía que proteger su identidad. Nadie podía saber que era un agente británico.
Pero ella le había hablado en francés.
Volvió a hablar. Él se quedó completamente quieto mientras ella repetía lo mismo que había dicho antes.
—¿Señor, estáis despierto?
Aunque hablaba en francés, tenía un ligero acento. Dominic estaba seguro de que era inglesa. Y eso debería ser un alivio, salvo que no le gustaba el hecho de que le hablase en francés. ¿Sería medio francesa, como él? ¿O habría dado por hecho que era francés, por alguna razón? ¿Se habrían visto cuando él iba de incógnito? ¿Sabría la verdad, o parte de ella? ¿De qué lado estaría? ¡Si pudiera recordar algo más!
¿Y por qué diablos estaba completamente desnudo bajo las sábanas?
De pronto ella se levantó. Él la observó con desconfianza mientras atravesaba la habitación, y advirtió que su cuerpo resultaba agradable, aunque tampoco le importaba realmente. Podría ser una aliada… o una enemiga. Y él haría cualquier cosa para sobrevivir. Seducirla no quedaba descartado.
Vio que dejaba la tablilla de escritura sobre la mesa y la pluma en el tintero. Después agarró un paño y lo sumergió en un balde con agua. Dominic no se relajó. Las imágenes borrosas se hicieron más nítidas. Imágenes de aquella mujer inclinada sobre él, lavándolo con aquel paño… y su cara junto a la suya, mientras se preparaba para besarla…
La había besado. Estaba seguro de ello.
Su interés se agudizó. ¿Qué había ocurrido entre ellos? Sin duda aquello jugaba a su favor.
La mujer regresó, pálida salvo por sus mejillas sonrojadas. Se sentó y escurrió el paño mientras él la miraba atentamente, esperando a ver qué hacía después. Todo su cuerpo se tensó.
En Francia, viviendo al borde de la muerte todos los días, había perdido los principios éticos con los que lo habían criado. Muchas mujeres francesas habían pasado por su cama, unas guapas y otras no, pero pocas cuyos nombres supiera, y mucho menos recordara. La vida era corta, demasiado corta. Se había dado cuenta de que la moralidad era un esfuerzo inútil en tiempos de guerra y revolución.
Las imágenes con las que se había despertado siempre estaban ahí, en el fondo de su mente, atormentándolo. Esa muchedumbre enfurecida, la calle ensangrentada y el río de sangre en Saumur. La familia que había visto guillotinada, el sacerdote que había muerto en sus brazos. Su moralidad había muerto años atrás, tal vez con Nadine. El sexo era entretenimiento, una vía de escape, porque la muerte era la única certeza en su vida.
Alguien podía asesinarlo al día siguiente.
Una multitud enfurecida podía sacarlo a rastras de esa casa y apedrearlo hasta matarlo, o podrían llevarlo encadenado hasta la guillotina.
Ella sonrió ligeramente y dejó el paño húmedo sobre su frente.
Dominic se estremeció y aquello sorprendió a ambos. Entonces le agarró la muñeca.
—Qui êtes vous? —«¿Quién sois?». Ella le había hablado en francés, así que él respondió en el mismo idioma. Hasta que supiera dónde estaba y quién era ella, y si era seguro darse a conocer, simplemente le seguiría el juego.
Ella se quedó con la boca abierta.
—Monsieur, estáis despierto. ¡Me alegro mucho!
Él no la soltó. En vez de eso, tiró de ella, con el corazón acelerado por el miedo. No soportaba aquel vacío de conocimiento; tenía que descubrir quién era esa chica y dónde estaba.
—¿Quién sois? ¿Dónde estoy?
Ella pareció quedarse helada, con su rostro a pocos centímetros del de él.
—Soy Julianne Greystone, monsieur. He estado cuidando de vos. Estáis en la casa de mi familia, y aquí estáis a salvo.
Dominic se quedó mirándola, negándose a relajarse. El hecho de que dijera que estaba a salvo indicaba que sabía algo sobre sus actividades. ¿Por qué si no sugeriría que de otro modo estaría en peligro? ¿Y de quién tendría que temer? ¿De los jacobinos? ¿De alguien en concreto, como el asesino de Nantes?
¿O acaso pensaba que tenía que temer de sus propios aliados? ¿Creía que era un francés que huía de los británicos?
¿La casa de su familia estaría en Inglaterra o en Francia? ¿Por qué seguía hablando en francés?
Ella se humedeció los labios y susurró:
—¿Os sentís mejor? Os ha bajado la fiebre, pero seguís estando muy pálido.
Dominic luchó contra el mareo. Se sentía muy débil. La soltó. Pero no se arrepintió de haberla intimidado. Deseaba que estuviera nerviosa y que se dejara manipular con facilidad.
—Estoy magullado, mademoiselle. Me duele la espalda, pero sí, estoy mejor.
—Os han disparado en la espalda. Fue muy serio —dijo ella—. Habéis estado muy enfermo. Temíamos por vuestra vida.
—¿Temíamos?
—Mi hermana, mis hermanos y yo.
Entonces había hombres en la casa.
—¿Todos habéis cuidado de mí?
—Mis hermanos no están aquí. Principalmente yo he cuidado de vos, aunque mi hermana Amelia me ha ayudado cuando no estaba cuidando de mamá.
Estaba a solas con tres mujeres.
Se sintió aliviado, pero solo ligeramente. Tenía que hacer que la situación estuviese a su favor. Aunque estuviera débil, encontraría un arma, y tres mujeres no serían rivales para él; no debían serlo si pensaba sobrevivir.
—Entonces parece que estoy en deuda con vos, mademoiselle.
Ella se sonrojó y se puso en pie de un brinco.
—Tonterías, monsieur.
Dominic se quedó mirándola. Era muy susceptible a la seducción, o eso le parecía.
—¿Tenéis miedo de mí? —le preguntó. Estaba muy nerviosa.
—¡No! ¡Claro que no!
—Bien. Al fin y al cabo no hay nada que temer —sonrió lentamente. Se habían besado. Ella lo había desnudado. ¿Sería esa la razón por la que estaba tan nerviosa?
Ella se mordió el labio.
—Habéis sufrido mucho. Es un alivio que estéis bien.
¿Cuánto sabría aquella mujer?
—Sí, así es —estaba calmado. Esperaba que siguiera hablando y le dijera cómo había llegado a aquella casa, y qué le había ocurrido después de Nantes.
Se quedó callada, pero su mirada gris no vaciló ni un instante.
No se lo diría por voluntad propia; tendría que sacárselo.
—Siento haberos molestado. ¿No tenéis sirvientes?
Ella tardó unos segundos en responder.
—No tenemos sirvientes, monsieur. Hay un mozo de cuadras, pero viene durante unas horas al día.
Dominic se sintió aún más aliviado, pero se mantuvo receloso.
—Os habéis quedado mirándome —dijo ella.
Dominic le miró las manos, que tenía agarradas sobre su falda de muselina blanca. No llevaba anillo de boda; no llevaba ningún anillo en absoluto.
—Me habéis salvado la vida, mademoiselle, así que siento curiosidad por vos.
Ella levantó sus elegantes manos y se las cruzó sobre el pecho; a la defensiva… o nerviosa.
—Estabais herido. ¿Cómo no iba a ayudaros? No me habéis dicho vuestro nombre.
La mentira le salió tan natural como respirar.
—Charles Maurice. Siempre estaré en deuda con vos.
Finalmente ella sonrió.
—No me debéis nada —dijo con firmeza. Después vaciló—. Debéis de estar hambriento. Enseguida vuelvo.
En cuanto oyó sus pisadas alejarse por el pasillo, Dominic se incorporó y se destapó, dispuesto a levantarse. Sintió un fuerte dolor en la espalda y en el pecho. Se quedó quieto y gimió.
La habitación comenzó a dar vueltas.
¡Maldición!
Se negaba a tumbarse de nuevo. Le llevó unos segundos combatir el dolor, controlar el mareo. Estaba en peor estado del que había imaginado. Entonces se puso en pie muy lentamente y con mucho cuidado.
Se apoyó en la pared, exhausto. La habitación tardó un tiempo en dejar de dar vueltas. Pero en cuanto paró, él se acercó cojeando hasta el armario. Para su desgracia, estaba vacío. ¿Dónde estaba su ropa?
Maldijo de nuevo. Entonces se acercó a la ventana, pero su equilibrio era tan precario que tiró una silla a su paso. Una vez allí, se apoyó en la repisa de la ventana y contempló el océano más allá de los acantilados.
No le cabía duda de que era el océano Atlántico lo que estaba contemplando. Conocía el color gris metálico de aquellas aguas turbulentas. Y después se quedó mirando los acantilados rocosos y aquel paisaje desolador y yermo. En la distancia vio la silueta de una torre solitaria. No estaba en Brest. El paisaje se parecía mucho al de Cornualles.
Cornualles era conocido por sus simpatías hacia los jacobinos. Se dio la vuelta y se apoyó contra la ventana. Tenía ante él la pequeña mesa, con la tablilla de escritura, el tintero y el pergamino. Dio dos pasos hacia la mesa, gruñó y se agarró al borde para no caerse.
Volvió a maldecir. No iba a ser capaz de huir de nadie si tenía que hacerlo, no en los próximos días. Ni siquiera sería capaz de seducirla.
Se fijó en el pergamino. La chica había estado escribiendo la carta en francés.
Sintió pánico. La agarró y leyó la primera línea.
Queridos amigos, escribo para celebrar con vosotros las victorias recientes en la Asamblea Nacional, y sobre todo el triunfo al establecer una nueva constitución que proporciona a todos los hombres el derecho al voto.
Era una maldita jacobina.
Era el enemigo.
Las palabras parecieron emborronarse sobre el papel. Siguió leyendo las demás líneas.
Nuestra sociedad espera que se sucedan más victorias sobre la oposición. Queremos preguntaros cómo podemos ayudar a nuestra causa de igualdad y libertad en Francia, y por todo el continente.
Las palabras parecían cada vez más borrosas y oscuras, y no lograba distinguirlas. Se quedó mirando el papel sin ver. Era una jacobina.
¿Estaba jugando con él al gato y al ratón? En Francia todo el mundo espiaba a sus vecinos en busca de rebeldes y traidores. ¿Sería igual en Gran Bretaña? Como jacobina, ¿se dedicaría a cazar hombres como él con la esperanza de identificar a agentes británicos y después traicionarlos?
¿O creería que era francés? Debía asegurarse de que nunca supiera que era inglés. ¿Y cuánto sabría? ¿Sabría que acababa de llegar de Francia? ¡Necesitaba información!
Estaba sudando y casi sin aliento. No podía soportar la agitación en su estado. Se dio cuenta demasiado tarde de que el suelo se ondulaba bajo sus pies. Dejó caer el papel y maldijo en voz alta.
Las sombras oscuras comenzaban a envolverlo.
Le costaba trabajo respirar. La habitación daba vueltas lentamente, junto con todos sus muebles.
No podía desmayarse.
Finalmente cayó al suelo. Mientras yacía allí, luchando por mantenerse consciente, oyó las pisadas corriendo hacia él. Sintió el miedo en el corazón.
—Monsieur!
Intentó mantenerse alerta, tanto que el sudor le cubría todo el cuerpo. Apretó los puños, respiró y abrió los ojos. Lo primero que vio fue su mirada gris sobre su cara al arrodillarse sobre él. Parecía tener expresión de preocupación.
Milagrosamente la habitación dejó de dar vueltas.
Se quedó mirándola y ella le devolvió la mirada con gran ansiedad.
Agarrotado por la tensión, tendido en el suelo, estaba demasiado débil para defenderse, y lo sabía. Ella también debía de darse cuenta.
Pero no fue un arma lo que apareció en su mano. En vez de eso, lo agarró por los hombros desnudos.
—Monsieur! ¿Os habéis desmayado? —su voz sonaba rasgada. Y entonces Dominic se dio cuenta de la razón.
Estaba desnudo; ella estaba completamente vestida.
—Me he caído, mademoiselle —mintió. No pensaba hacerle saber lo débil que estaba. Debía creerlo capaz de defenderse, incluso de agredirla. Logró levantar una mano y le acarició la mejilla.
—Seguís siendo mi salvadora.
Durante unos segundos, sus miradas se encontraron. Entonces ella se puso en pie y giró la cabeza para evitar mirar su cuerpo. Estaba totalmente sonrojada.
Estaba seguro de que nunca había visto a un hombre desnudo. Su inexperiencia haría que resultase fácil de manipular.
—Os pido perdón —dijo él, y rezó para no volver a derrumbarse mientras se incorporaba—. No encuentro mi ropa.
—Vuestra ropa —repitió ella— está lavada.
Dominic vio que seguía sin mirarlo, así que se levantó. Quería tirarse sobre el colchón; en vez de eso, quitó la sábana y se la enroscó en la cintura.
—¿Vos me habéis desnudado?
—No —ella se negaba a mirarlo—. Fue mi hermano. Tuvimos que daros un baño de agua salada para bajaros la fiebre.
Dominic se sentó en la cama. Sintió el dolor, pero lo ignoró. Hacía ya mucho tiempo que había dominado la habilidad de mantener una expresión impasible.
—Entonces os doy las gracias de nuevo.
—Llegasteis aquí solo con los pantalones y las botas. Los pantalones no están secos aún. Ha llovido desde vuestra llegada. Pero os traeré unos pantalones de mi hermano Lucas.
Dominic buscó su mirada hasta que la encontró. Seguía alterada por haberlo visto desnudo. Con un poco de suerte no habría advertido lo incapacitado que estaba. Sonrió.
—También agradecería una camisa.
Ella lo miró como si acabase de hablar un idioma desconocido que no comprendiera. Su comentario tampoco le pareció gracioso.
—Lo siento si he ofendido vuestra sensibilidad, mademoiselle.
—¿Qué intentabais hacer, monsieur? ¿Por qué os habéis levantado sin mi ayuda?
Dominic estaba a punto de responder cuando vio su carta tirada en el suelo tras ella, donde él la había tirado. Sabía que no debía intentar esquivar su mirada; ella ya se había dado la vuelta para mirar.
—Al caerme he tirado esa silla y también he golpeado la mesa. Mis disculpas. Espero no haber roto la silla.
Ella recogió la carta del suelo y la colocó junto al tintero; acto seguido levantó la silla y la puso en su sitio.
—Había pensado abrir la ventana para que entrara aire fresco —añadió él.
Sin darse la vuelta, ella se dirigió hacia la ventana y la abrió. La brisa fría del océano se coló en la habitación.
Dominic la observó atentamente.
De pronto ella se dio la vuelta y lo pilló mirando.
Y supo que se había creado una nueva tensión entre ellos.
Finalmente ella le devolvió la sonrisa.
—Lo siento. Debéis de creer que soy muy tonta. No esperaba regresar a la habitación y encontraros en el suelo.
Era una buena mentirosa, pero no tan buena como él.
—No —contestó Dominic—. Creo que sois muy guapa.
Se quedó callada.
Él bajó la mirada. Se hizo el silencio. Pensó que, para mantenerse a salvo, lo único que tenía que hacer era jugar con ella.
A no ser, claro, que fuese la espía que temía, y que su ingenuidad no fuese más que una farsa. En ese caso, sería ella la que estaría jugando con él.
—¿Julianne? ¿Por qué estás tan preocupada? —preguntó Amelia.
Estaban de pie en el umbral de la puerta de la habitación de invitados. Era una noche estrellada y Julianne había encendido el fuego, que iluminaba la estancia. Charles permanecía dormido y la bandeja con su cena yacía sobre la mesa, sin tocar.
Julianne no olvidaría nunca el miedo que había sentido al encontrarlo tendido en el suelo; por un momento había temido que hubiese muerto. Pero no, simplemente se había caído. Al levantarse, completamente desnudo, había fingido no mirar, pero había sido incapaz de mantener la mirada apartada.
—Han pasado más de veinticuatro horas desde la última vez que se despertó —dijo.
—Está recuperándose de una herida terrible —señaló Amelia en voz baja—. Empiezas a comportarte como una madre preocupada.
Julianne se estremeció. Amelia tenía razón. Estaba preocupada y quería que se despertara para quedarse tranquila. ¿Pero entonces qué?
—Eso son tonterías. Simplemente estoy preocupada como lo estaría cualquiera.
Amelia se quedó mirándola con las manos en las caderas.
—Julianne, puede que yo no haya hablado con él, al contrario que tú, pero no soy ciega. Incluso dormido, es un hombre muy atractivo.
Julianne intentó parecer impasible.
—¿De verdad? No me había dado cuenta.
Amelia se carcajeó, un sonido poco frecuente en ella.
—Oh, por favor. Me he dado cuenta de que, cuando estás con él, no puedes dejar de mirarlo. Menos mal que está durmiendo, de lo contrario te habría pillado mirándolo. Pero me alegro. Había empezado a preguntarme si serías inmune a los hombres.
Amelia no parecería tan contenta si supiera lo que Julianne sabía sobre su invitado; y pronto tendría que decírselo, pues estaban todos bajo el mismo techo. Amelia era apolítica. Aun así, era una patriota, y la persona más racional que Julianne conocía. Le horrorizaría saber que estaban alojando a un enemigo del estado.
—Le dijo la sartén al cazo —dijo Julianne rápidamente para cambiar de tema.
—Yo no siempre he sido inmune a los hombres guapos, Julianne —contestó Amelia suavemente.
Julianne se arrepintió de inmediato por haber dicho eso. Ella tenía solo doce años el verano en el que Amelia se había enamorado del hijo pequeño del conde de St. Just, pero recordaba su cortejo breve y apasionado. Recordaba estar de pie frente a la ventana de abajo, viéndolos a los dos galopar lejos de la casa. Simon Grenville persiguiendo a su hermana. Él era gallardo, lo más parecido a un verdadero príncipe y su hermana le había parecido la mujer más afortunada del mundo. Pero también recordaba la sorpresa de Amelia al enterarse de la muerte del hermano de Simon. Había sido llamado a Londres, y Julianne recordaba haber pensado que su hermana no debía llorar, pues Simon la amaba y regresaría. Pero por entonces ella era ingenua y tonta. Nunca regresó. Amelia lloró durante semanas con el corazón roto.
Al parecer Simon se había olvidado enseguida de Amelia. Julianne creía recordar que nunca escribió una sola misiva, y dos años más tarde se había casado con la hija de un vizconde. En los últimos nueve años, no había ido ni una sola vez a su condado, situado al norte de St. Just.
Julianne sabía que Amelia nunca lo había olvidado. El año en que St. Just se marchó, Amelia había rechazado dos ofertas muy buenas; de un joven abogado y de un guapo oficial del ejército. Después ya no hubo más ofertas…
—Tengo veinticinco años y no soy guapa —dijo con firmeza—. Mi dote es escasa y tengo que cuidar de mamá. Si soy inmune a los hombres, es por elección propia.
—Eres muy atractiva, pero parece que deseas desaparecer —dijo Julianne—. Tal vez algún día conozcas a alguien que haga que se te acelere el corazón —se sonrojó al pensar en Charles Maurice.
—¡Espero que no!
Julianne sabía que debía dejar el tema.
—Muy bien. No soy ciega, y sí, el señor Maurice es muy guapo. Y se mostró muy agradecido cuando habló. Fue encantador —Charles Maurice era muy elocuente, lo que indicaba que habría recibido educación y tal vez tuviera un origen gentil. Y era peligrosamente encantador.
—Ah, si esa última parte es cierta, entonces es evidente que te ha robado ese corazón veleidoso.
Julianne sabía que estaba tomándole el pelo, pero no podía sonreír. Había pensado en su invitado noche y día, mucho antes de que se despertara. Esperaba no estar tan encaprichada con el desconocido francés como parecía estarlo. Tal vez aquel fuera el momento adecuado para revelarle su identidad a su hermana.
—¿Julianne? —dijo Amelia.
Julianne se apartó de la puerta.
—Hay algo que debería contarte.
Amelia se quedó mirándola.
—Y obviamente no me va a gustar.
—Creo que no. Ya sabes que el señor Maurice es francés, como te dije, pero no es emigrante.
Su hermana parpadeó.
—¿Qué quieres decir? Seguramente sea un contrabandista, como Jack.
Julianne se humedeció los labios y continuó.
—Es un oficial del ejército francés, Amelia. Ha sobrevivido a terribles batallas y a la pérdida de muchos de sus hombres.
Amelia se quedó con la boca abierta.
—¿Cómo has llegado a esa conclusión? ¿Te lo contó mientras estaba despierto?
—Estaba delirando —explicó Julianne.
Amelia se dio la vuelta y ella la agarró del brazo.
—¡Tengo que notificárselo a las autoridades! —exclamó su hermana.
—¡No puedes hacer tal cosa! —Julianne se puso en su camino para cortarle el paso—. Está muy enfermo, Amelia, y es un héroe.
—¡Solo tú podrías pensar tal cosa! —exclamó Amelia. Después bajó la voz y continuó—. No creo que sea legal tenerlo aquí. Debo decírselo a Lucas.
—¡No, por favor! Es inofensivo. ¡Está enfermo! Por favor, deja que lo ayude a recuperarse y luego podrá seguir su camino.
—Alguien lo descubrirá.
—Voy a ir a ver a Tom inmediatamente. Él nos ayudará a mantenerlo aquí en secreto.
Amelia no parecía muy convencida con la idea.
—Pensaba que Tom te estaba cortejando.
Julianne sonrió; el cambio de tema significaba que ella había ganado.
—Tom y yo siempre estamos discutiendo de política, Amelia. Compartimos los mismos puntos de vista. Pero eso no puede llamarse cortejo.
—Está prendado contigo. Puede que no apruebe lo de tu invitado —miró hacia la habitación y palideció.
Charles estaba observándolas a las dos con expresión de alerta.
En cuanto vio que ella lo estaba mirando, sonrió y comenzó a incorporarse. Las sábanas le cayeron hasta la cintura y dejaron ver su torso musculoso.
Julianne no se movió. ¿Acababa de mirarla como si fuera una adversaria en la que no confiaba?
Amelia entró corriendo en la habitación. Julianne la siguió con tensión creciente.
¿Habría oído Charles su conversación?
De ser así, no dio muestras de ello. En su lugar, intercambió una mirada íntima con ella. Julianne sintió un vuelco en el estómago; era como si los dos compartieran un secreto pecaminoso.
¿Pero acaso no era así?
Recordó el momento en que se había levantado del suelo completamente desnudo, después de caerse; recordó también el modo en que se había enrollado la sábana alrededor de la cintura, obviamente sin preocuparse por el pudor; y también se acordó de su sonrisa sugerente antes de besarla cuando estaba delirando.
El corazón se le había desbocado.
Miró fijamente a Amelia, pero su hermana no parecía estar interesada en su torso. Charles volvió a taparse y, cuando Amelia se dirigió hacia la mesa para recoger la bandeja de la cena, volvió a mirar a Julianne con calor en la mirada.
—Vuestra hermana, imagino —dijo.
Amelia lo miró antes de que Julianne pudiera hablar. Su francés era excelente; también hablaba español y algo de alemán y de portugués.
—Buenos días, monsieur Maurice. Espero que os encontréis mejor. Soy Amelia Greystone.
—Es un placer conoceros, señorita Greystone. Os estoy inmensamente agradecido a vuestra hermana y a vos por vuestra hospitalidad y la amabilidad al cuidarme durante la recuperación de mis heridas.
Amelia le acercó a Charles la bandeja.
—De nada. Veo que sois tan elocuente como ha dicho mi hermana. ¿Habláis inglés?
Charles aceptó la bandeja.
—Así es —contestó con un inglés fuertemente acentuado. Después volvió a mirar a Julianne y su sonrisa desapareció—. ¿Deberían pitarme los oídos?
Julianne sabía que se había sonrojado.
—Habláis muy bien, monsieur. Se lo he comentado a mi hermana. Nada más —le parecía que su inglés, aunque acentuado, era impresionante.
Charles pareció halagado. Se volvió hacia Amelia, que estaba de pie junto a la cama, y dijo:
—¿Y qué más ha dicho de mí?
La sonrisa de Amelia fue breve y forzada.
—Tal vez debáis preguntárselo. Disculpadme —se dio la vuelta y miró a Julianne—. Mamá necesita la cena. Te veré más tarde, Julianne —dijo antes de marcharse.
—No le caigo bien —dijo él, de nuevo en francés.
Julianne se dio la vuelta y vio que se había puesto la mano sobre el pecho desnudo.
—Amelia es seria y pragmática, monsieur.
—Vraiment? No me había dado cuenta.
Julianne sintió que parte de su tensión desaparecía.
—Veo que estáis de buen humor.
—¿Cómo no iba a estarlo? He dormido muchas horas y estoy con una mujer hermosa; mi propio ángel de la guarda.
Julianne sintió un vuelco en el corazón. Se recordó a sí misma que a todos los franceses les gustaba flirtear. Para disimular su agitación, dijo:
—Habéis dormido más de un día seguido, monsieur. Y obviamente os sentís mejor.
Él abrió mucho los ojos.
—¿Qué día es hoy?
—Es diez de julio —contestó ella—. ¿Eso es importante?
—He perdido la noción del tiempo. ¿Cuánto tiempo llevo aquí?
Julianne no podía saber en qué estaba pensando.
—Lleváis aquí ocho días.
Charles pareció sobresaltado.
—¿Ese hecho os inquieta? —preguntó ella acercándose a la cama. Su hermana había dejado la bandeja en la mesa situada al lado.
—Simplemente me sorprende —respondió él con una sonrisa.
Julianne acercó una silla a la cama.
—¿Tenéis hambre?
—Me muero de hambre.
—¿Necesitáis ayuda? —preguntó ella mientras se sentaba en la silla.
—¿No estáis cansada de cuidar de mí?
—Claro que no —contestó ella, con cuidado de no apartar la mirada de su rostro.
Charles pareció satisfecho con su respuesta. Julianne se dio cuenta de que se miraban mutuamente todo el tiempo. Ella logró apartar la mirada. Sentía las mejillas ardiendo. Y también el cuello y el pecho.
Lo ayudó a dejar la bandeja sobre su regazo, se apartó y él comenzó a comer. Se hizo el silencio. Parecía estar desfallecido. Ella se quedó mirándolo abiertamente y empezó a pensar que Charles la encontraba tan intrigante como ella a él. Todos los franceses flirteaban… ¿pero y si tenía los mismos sentimientos por ella que ella tenía por él?
El corazón se le aceleró. Fue consciente de las sombras en la habitación, de las llamas en la chimenea, de la luz de la luna que entraba por la ventana, y del hecho de que estaban los dos solos en su habitación, de noche.
Cuando Charles hubo acabado, se recostó sobre las almohadas, como si el esfuerzo de comer lo hubiera dejado agotado, pero su mirada era firme. Julianne dejó la bandeja en la mesa y se preguntó qué significaría su mirada intensa.
Era muy tarde y era inapropiado quedarse con él. Pero acababa de despertarse. ¿Debía marcharse? Si se quedaba, ¿volvería a besarla? ¡Probablemente ni siquiera se acordara de aquel beso!
—¿Os hago sentir incómoda? —preguntó él.
Julianne se sonrojó y estuvo a punto de negarlo. Pero entonces cambió de opinión.
—No estoy acostumbrada a pasar tanto tiempo en compañía de un desconocido.
—Sí, ya lo imagino. Obviamente es tarde, pero acabo de despertarme. Disfrutaría de vuestra compañía, mademoiselle, solo durante un rato.
—Por supuesto.
—¿Sería posible que me prestarais algo de ropa de vuestro hermano? —preguntó él con una sonrisa fugaz e indolente.
Julianne sacó la ropa, se la entregó y salió de la habitación. Cuando llegó al pasillo, se cubrió las mejillas ardientes con las manos. ¿Qué le pasaba? Era como si fuese una niña pequeña, cuando en realidad era una mujer adulta. Charles había estado delirando al besarla. Parecía sentirse solo. Nada más. Y tenía docenas de preguntas que hacerle; aunque no podía dejar de pensar en la presión de sus labios.
Tras ella la puerta se abrió y apareció Charles con la camisa y los pantalones de Lucas. No dijo nada, lo cual acrecentó su tensión, y aguardó a que ella lo precediera para volver a entrar. Puso de nuevo la silla junto a la mesa, pero la mantuvo allí para ella. El silencio resultaba más incómodo que antes.
Era un caballero, pensó ella mientras se sentaba. Jamás se aprovecharía de ella ni intentaría besarla de nuevo.
Él se sentó en la segunda silla.
—Estoy sediento de noticias, mademoiselle. ¿Qué ocurre en Francia?
Julianne recordó su delirio y quiso preguntarle por la batalla de la que había hablado. Pero temía disgustarlo.
—Hay buenas y malas noticias —contestó.
—Contadme.
Ella vaciló.
—Desde que derrotaron a los franceses en Flandes, los británicos y sus aliados siguen enviando tropas al frente por la frontera franco-belga, lo cual fortalece su posición. Mainz continúa sitiada, y hay rebeliones monárquicas en Tolón, Lyon y Marsella.
Él se quedó mirándola con expresión de piedra.
—¿Y cuáles son las buenas noticias?
—Los monárquicos fueron derrotados cerca de Nantes. Aún no sabemos si su rebelión ha finalizado de una vez por todas, pero parece posible.
La expresión de Charles nunca cambiaba; era casi como si no la hubiese oído.
—Monsieur? ¿Cuándo vais a decirme la verdad? —preguntó sin poder evitarlo.
—¿La verdad, mademoiselle?
—Estabais delirando.
—Comprendo.
—Sé quién sois.
—¿Acaso era un secreto?
Julianne sentía como si estuvieran en mitad de un terrible juego.
—Monsieur, llorasteis en mis brazos mientras delirabais, dijisteis que habíais perdido a muchos de vuestros hombres, soltados. Vuestros soldados. ¡Sé que sois un oficial del ejército francés!
Él no dejó de mirarla.
Julianne buscó su mano y se la estrechó. Él no movió un solo músculo.
—He llorado por vos. Vuestras pérdidas son mis pérdidas. ¡Estamos en el mismo bando!
Y finalmente Charles le miró la mano. Ella no podía verle los ojos.
—Entonces es un alivio —dijo suavemente— estar entre amigos.