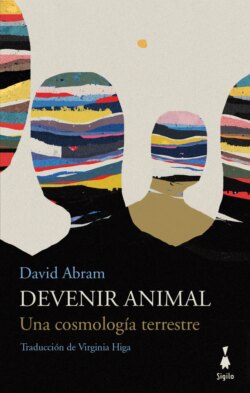Читать книгу Devenir animal - David Abram - Страница 11
Madera y piedra
(Materialidad II)
ОглавлениеUna noche, mientras enjuagaba los platos, los coyotes empezaron a aullar en las cercanías; al principio eran unos pocos haciendo unos ladridos agudos, luego replicaron un par de aullidos de soprano y luego todo un coro demente de voces chillonas que se tapaban entre sí. Cerré la canilla y miré a Hannah; tenía los ojos muy abiertos y miraba hacia la gran ventana de la esquina, donde había estado arrancando las páginas de un nuevo libro de cuentos. La tomé en brazos y salimos por la puerta de entrada hacia la oscuridad, las piernas de Hannah se aferraban a mi torso con temor. El coro enloquecido había empezado a menguar. Para cuando nuestros ojos se acostumbraron a la oscuridad, los aullidos habían cesado, pero podíamos sentir que varios espíritus se deslizaban entre los piñones y los cedros bajos. La mañana siguiente, cuando fuimos a investigar, encontramos varios montoncitos de excremento justo afuera de la gran ventana de la cocina. Los coyotes debían haber estado mirándonos a través del vidrio.
Para un niño pequeño, la conciencia es una cualidad ubicua del mundo. Nos equivocamos al suponer que la conciencia es un rasgo interno del ser humano que primero se despliega en el niño, quien luego aprende a atribuir la misma cualidad a otras personas y quizás la «proyecta» sobre el mundo circundante de cosas y seres. Más bien, el recién nacido emerge a la conciencia como a un nuevo medio. Lo que más tarde objetivamos como «conciencia» es al principio una especie de elemento anónimo que define la sustancia misma de la existencia y que resplandece de extraños placeres, deseos y dolores. Solo gradualmente empieza a aparecer una especie de lugar dentro de ese campo flotante de sentimientos, una sensación incipiente de «aquidad» [here-ness] que emerge de la plenitud anónima y omnidimensional. Ese sentido cristalizado del propio cuerpo como lugar general de la conciencia no surge por sí solo sino acompañado por un sentido incipiente de la otredad rudimentaria del resto del campo de los sentimientos. En otras palabras, la experiencia más temprana de individualidad surge junto con la experiencia más temprana de la otredad. La conciencia propia nace de una ruptura en el marco de un anonimato más primordial, cuando uno comienza a localizar las propias sensaciones en relación con las sensaciones y sentimientos que están, de algún modo, en otra parte, y por lo tanto en relación con una conciencia que no es la propia sino del resto del mundo.
Durante un largo tiempo, el cuerpo suave de nuestra madre, con sus pechos complacientes y su vientre cálido, sus ojos profundos y su voz amable, tiene la misma extensión que el resto del mundo. Pero de a poco esa presencia nutricia se diversifica en una pluralidad de dimensiones interconectadas, roce de madre y roce del suelo, brillo diurno y nocturno (hierba áspera, baño y canto de papá), y todo ello se refleja en una diferenciación cada vez más profunda dentro de uno mismo a medida que el cuerpo aprende a coordinar las acciones de sus extremidades y a moverse en el cosmos.
El yo empieza como una extensión de la carne viva del mundo, y las cosas a nuestro alrededor, a su vez, se originan como reverberaciones que hacen eco de los dolores y placeres de nuestro cuerpo.
Así, los grupos de árboles, los ladrillos en el suelo y la luz solar no son presencias inertes o carentes de sensibilidad sobre las que más tarde el niño proyecta su propia conciencia. Más bien, la sentiencia interior del niño es un correlato de lo que se percibe en el exterior: la cualidad despierta del cielo, el soporte firme del suelo y la voluntad del viento que acaricia; es concomitante con el entorno animado.
Solo mucho después, cuando el niño se sumerge en el torbellino del lenguaje verbal –ese flujo de frases que antes lo rodeaban solo como un juego llamativo de sonidos melodiosos en continuidad con los gritos de los cuervos y el retumbar del trueno–, solo en ese momento el niño contemporáneo tiende a aprender que ni el pájaro ni el trueno son de verdad conscientes, que el viento no tiene voluntad ni el cielo está despierto, y que las personas humanas son en este mundo las únicas portadoras de conciencia.
Esa lección equivale a una negación de gran parte de la experiencia sentida por el niño, y suele precipitar una ruptura entre su yo verbal y el resto de su cuerpo sensible y sentiente. Sin embargo, el yo verbal olvida rápido el dolor de esta ruptura. Hay descubrimientos y distracciones más que suficientes para compensar el trauma de esa alienación, ya que aceptar y obedecer esa lección extraña destraba las puertas al universo curioso que parecen habitar todos los adultos.
Pero el cuerpo vivo, ese animal ferozmente atento, aún recuerda.
El pie recuerda cuando siente la presión que el suelo ejerce desde abajo. La piel de la cara recuerda, y se vuelve hacia la miríada de facetas, o caras, del mundo. Las puntas de los dedos recuerdan bien que cada superficie que puede sentirse es también, a su modo, sensible. Los oídos, cuando escuchan, saben que todas las cosas hablan, deambulan y navegan en las conversaciones íntimas del mundo y a veces motivan a la lengua a responder.
Incluso los ojos saben que todo está vivo: que las superficies brillantes u opacas que miran también los están mirando, que los colores que beben o en los que se sumergen estaban deseando tragarlos y probar su tono avellana, sus atisbos de verde.
Nuestro pecho que sube y baja sabe que el extraño verbo ser significa, más simplemente, «respirar»; sabe que los arces y los abedules también respiran, que el estanque del castor inhala y exhala a su manera, lo mismo que las piedras y las montañas y las cañerías que llevan el agua por la tierra debajo de la ciudad. Los pulmones conocen ese secreto tan bien como cualquiera: que las profundidades interiores y exteriores participan del mismo misterio, que cuando el viento invisible se arremolina dentro de nosotros, también lo hace a nuestro alrededor, doblando los pastos y empujando hacia arriba las nubes e iluminando a su vez nuestras propias sensaciones. Las cuerdas vocales, agitadas por ese aliento, vibran como telarañas o cables de teléfono en la brisa, y la voz misma que se ríe o murmura une su canto con el agua que borbotea bajo la rejilla.
Solo nuestras palabras, a veces, parecen olvidar… ¿o es el que habla y escribe el que olvida? La persona contemporánea está envuelta en una nube de palabras aladas que le revolotean en la boca, y se deleita con sus patrones coloridos y con el modo en que se juntan y se persiguen unas a otras, convencida de que es la única que está en flor, que es su cráneo el que lleva el polen que fertilizará el terreno yermo, que las cosas permanecen mudas e inertes hasta que se decida a hablar de ellas.
Pero las cosas tienen otros planes. Privadas de nuestra atención, con sus rutas migratorias cercenadas por la tala indiscriminada y las represas, con sus tejidos atestados de toxinas sintéticas que se filtran en los suelos y las aguas, así y todo, siguen adelante. Las temperaturas en aumento parecen chamuscar sus superficies cada vez con más frecuencia, y sin embargo las cosas del mundo todavía nos hacen señas desde detrás de la nube de palabras, nos hablan con gestos y rimas sutiles, llaman a nuestros cuerpos animales, tientan a nuestra piel con sus variadas texturas y persuaden a nuestros músculos con su gracia, invitan a nuestros pensamientos a recordar y a reunirse con la comunidad más amplia de la inteligencia.
Es un placer observar la afinidad espontánea del niño con los objetos y entes que lo rodean, pero esto es solo una solidaridad amorfa y tentativa. Si se le permitiera desarrollarse a lo largo de la niñez, intensificarse y complejizarse a medida que el mismo niño se desarrolla en la adolescencia, esa temprana complicidad con las cosas se profundizaría y maduraría silenciosamente hacia un respeto matizado por la vida múltiple del mundo, un placer constante en la profusión de formas corporales y los innumerables estilos de conciencia que componen el cosmos terrenal.
Para la pequeña Hannah, que se tropieza atolondradamente por el suelo, cada piedra que llama su atención, cada pájaro que pasa volando o cada árbol que se eleva frente a sus ojos es un homólogo de ella misma. Si por una tarde elige a cierto árbol como amigo, el árbol parecerá expresar varios sentimientos que ella siente dentro de sí, demostrar la misma clase de conciencia que ella conoce bien. Plantas, accidentes geográficos específicos y en especial otros animales parecen encarnar y hacer visible para el niño algunos impulsos particulares que él también siente dentro de sí, dan poder al pequeño humano para empezar a notar y a diferenciar entre varias formas elementales del sentimiento y le permiten empezar a navegar el mar de los humores ambiguos, las emociones y los impulsos, cuyo poder rebelde pueden fácilmente abrumar al niño. De ahí la centralidad de los demás animales en los juegos infantiles de todas las culturas (incluyendo, en la mía, un despliegue atroz de conejos de peluche y ositos y ratones que hablan), y todos los animales que protagonizan los cuentos y las canciones con rimas, que son lo primero que escuchamos y contamos en la infancia.3
Si se alienta la fascinación y la amistad de Hannah con un manzano que crece silencioso en el viejo huerto, si se le permite desarrollarse, entonces la reciprocidad espontánea de sus primeros años, en los que al principio ella asume que la experiencia del árbol es análoga a la suya, poco a poco se profundizará para descubrir que lo enraizado del árbol –su incapacidad para moverse sobre el suelo– debe proveerle un rango de sensaciones muy diferentes de las que ella experimenta. Más tarde, al entender el modo en que sus raíces toman agua del suelo y las hojas metabolizan la luz solar, comprenderá la diferencia aún mayor que hay entre el árbol y ella misma, y ampliará su imaginación sensorial para poder comprender la extraña sensación de beber la luz del aire. Tal vez sospeche que el placer del calor del sol sobre la piel de sus hombros provee un acercamiento distante a las sensaciones que experimentan esas hojas, o que la sensualidad de hundir los dedos de los pies en el lodo se aproxima a algo de lo que esas raíces escondidas sienten cuando la lluvia empapa el valle sediento. En cada paso de su desarrollo interior descubrirá diferencias más grandes entre ella y el manzano, sin embargo, considerará cada diferencia como una diferencia de sentimiento, como una manera extrañamente distinta de experimentar el mismo cielo, el mismo suelo, la misma lluvia. Y así, por último, en la adultez, cada árbol, en toda su extraña e insalvable otredad, será para ella una presencia animada y con experiencias propias, otro ser, otra forma de sensibilidad y de vida radiante.
Ese es, en todo caso, el fruto maduro de la afinidad espontánea del niño humano con los árboles, las arañas, las piedras y las nubes de tormenta, cada vez que se permite que esa semilla crezca y florezca. Solo después de una niñez sin obstáculos una mujer adulta sabe en los huesos que habita un cosmos viviente, que su vida está inmersa en una comunidad salvaje de vidas interconectadas de manera dinámica y aun así raramente diferentes. Es un cosmos no menos desconcertante, no menos cargado de incertidumbre y confusión que el mundo complejo de objetos inertes y procesos mecánicos en el que muchos de nosotros parecemos habitar y, sin embargo, está vivo: es un juego vibrante de relaciones del que participan nuestras propias vidas.
Pero en una civilización que ha caído hace tiempo bajo el hechizo de sus propios signos, la cordialidad entre el niño y la tierra animada se cercena pronto, se interrumpe por la insistencia adulta (expresada en incontables modos de hablar y comportamientos) en que la verdadera sentiencia, la subjetividad, es una posesión exclusiva de los seres humanos. Esa insistencia colectiva no sería capaz de desplazar la persuasiva evidencia de la experiencia directa del niño si no fuera por todas las tecnologías que muy pronto lo envuelven en un reino puramente humano al interponerse entre sus sentidos en desarrollo y la sensualidad de la tierra. El lazo cortado entre el niño y la tierra viva luego se certificará, y se volverá permanente, cuando se produzca su entrada activa en una economía que considera la tierra antes que nada como un suministro de recursos de los que apropiarse para nuestros propósitos exclusivamente humanos.
Cercenada en su etapa más temprana, reprimida cerca de su origen, nuestra empatía instintiva con el entorno terrenal permanece atrofiada en la mayoría de las personas contemporáneas. Así, cada vez que nosotros, los modernos, oímos hablar de los pueblos tradicionales, para quienes todas las cosas están vivas en potencia –culturas indígenas que asumen que hay algún grado de espontaneidad y sentiencia en cada aspecto del entorno perceptible–, esas nociones nos parecen el resultado de un tipo de pensamiento mágico e inmaduro, en el mejor de los casos, una especie de ingenuidad infantil. No importa cuán interesante sea experimentar la tierra como animada y viva, sabemos que esas fantasías son ilusorias y que, en última instancia, se chocarán contra el duro muro de la realidad. No podemos sino interpretar todo lo que oímos sobre esas creencias participativas de acuerdo con nuestra propia capacidad atrofiada para el compromiso empático con el entorno percibido; se trata de una capacidad que fue reprimida en nosotros antes de que pudiera florecer y que por lo tanto permanece inmóvil en nuestro interior, congelada en su forma más inmadura. Cuando nos enfrentamos a estilos animistas de discurso, la mayoría de los modernos solo podemos imaginarlos como una especie de ignorancia infantil, una proyección crédula de sentimientos humanos sobre montañas y ríos, lo cual, para cualquier alma adulta, solo puede equivaler a la locura. ¿Rocas vivas? ¡Sí, cómo no!
No nos damos cuenta de que ese modo participativo de percepción, cuando se desarrolla y se perfecciona a lo largo de los difíciles descubrimientos de la adolescencia y luego de la adultez, inevitablemente cede el paso al acercamiento a un mundo de matices complejos y múltiples capas. No nos damos cuenta de que, en el transcurso de varios cientos de generaciones, esa participación con la tierra circundante se ha afinado de manera minuciosa gracias a las serendipias y las adversidades de este mundo, sus bondades y sus venenos, sus aliados vivificantes y sus poderes depredadores, y ha llegado a convertirse en algo que está mucho más allá de cualquier acercamiento ingenuo o sentimental a las cosas. Después de todo, nuestros ancestros indígenas tuvieron que sobrevivir y prosperar sin ninguna de las tecnologías de las que dependemos nosotros, los modernos. Parece poco probable que nuestros linajes ancestrales hubiesen sobrevivido si la sensibilidad animística fuera una mera ilusión, si esa experiencia del entorno percibido como sensible e incluso consciente fuera una fantasía inmadura en total conflicto con la verdadera naturaleza de ese entorno. La larga supervivencia de nuestra especie sugiere que la expectativa instintiva de la animación, de una espontaneidad interior propia de todas las cosas, era un modo muy práctico de ir al encuentro de nuestro entorno: en efecto, quizás el modo más efectivo de alinear nuestro organismo humano con las vicisitudes cambiantes de un cosmos difícil, peligroso y caprichoso.
Y es que no se puede entrar en una relación sentida con otra entidad si se asume que esa otra entidad es completamente inanimada. Es difícil, si no imposible, empatizar con un objeto inerte. No se puede sentir o intuir la intención de otra criatura si negamos que esa criatura tenga intenciones, no se puede anticipar el ánimo cambiante de un cielo invernal si uno niega que el cielo tenga estados de ánimo, si privamos a las cosas de su propia espontaneidad inherente, de su apertura.
Cuando damos una conciencia plena a la simple actividad de la percepción, tal vez notemos que lo que nos hace prestar atención a las cosas –lo que les permite a nuestros sentidos involucrarse y participar de ellas– es ni más ni menos que el carácter abierto e incierto de esas cosas. Una entidad que atrae mi mirada nunca se me revela en su totalidad; siempre que me presenta alguna faceta de sí misma, esconde al mismo tiempo otros aspectos a mi capacidad de aprehensión directa. Nunca he visto un pino ponderosa en su totalidad: solo veo uno de los lados de su ancho tronco de corteza fisurada mientras que el otro permanece oculto. Cuando camino a su alrededor para ver el otro lado, el primero queda escondido. Ahora tengo una idea más clara del tronco, aunque la estructura interior permanece oculta. Los surcos corrugados en su corteza parecen retraerse hacia ese interior; me atraen para que me acerque a tocar sus capas y mirar detenidamente sus grietas profundas. Mmmm… de ese surco en particular emana un leve aroma a vainilla. Mi nariz persigue el perfume y una telaraña se me engancha en la cara y se deshace cuando la aparto; ahora la araña corre hacia arriba por el tronco justo delante de mí, escalando hacia las alturas. Inclino la cabeza, siguiendo a la araña con los ojos. Solo alcanzo a ver algunos destellos esporádicos de las ramas superiores; la mayoría están ocultas tras las matas de espinas, al igual que las raíces de este pino, que están tapadas por el suelo. Si me poseyera la necesidad incontrolable de conocer a este ser en su totalidad y trajera una pala y me pusiera a desenterrar esas raíces, estaría poniendo en peligro la vitalidad y la belleza del pino, interrumpiría el misterio que hace que vuelva día tras día a este inmenso árbol.
Aunque algún aspecto de cualquier presencia percibida esté expuesto ante mis ojos, o mis fosas nasales, o al tacto de mis dedos, siempre hay alguna otra dimensión que permanece oculta. Esa tensión entre las dimensiones visibles y ocultas de cada ser es una atracción constante para mi cuerpo perceptor y provoca la curiosidad exploratoria de mis sentidos. La percepción no es más que esa relación abierta: la atracción activa de mi cuerpo por un retoño, o un tramo de río, o la pared derrumbada de un antiguo molino fluvial, y la consiguiente respuesta de mis extremidades y mis sentidos alertas, a los que el otro ser responde a su vez develando algún otro aspecto de sí mismo a mis ojos o mis oídos atentos. Cuando dirijo mi atención hacia otra parte, no me alejo de un objeto inerte sino de un ser único e inacabado, una presencia expresiva, enigmática, con la que he estado coqueteando, aunque sea brevemente.
No importa cuánto tiempo permanezca con cada ser, no puedo agotar el enigma dinámico de su presencia. Es esa reticencia, la alteridad inagotable de las cosas, lo que les permite sostener mi mirada, sostenerse en mi conciencia. No puedo sondear todos los secretos de una brizna de hierba: no puedo comprender cada aspecto de su composición interna ni la totalidad de las relaciones que mantiene con el suelo y el aire. No puedo experimentarla desde todos los ángulos a la vez. ¿Y por qué no? Porque no soy un espíritu puro que pueda penetrar de forma instantánea cada rincón y recoveco de la cosa, porque no soy una mente incorpórea para la cual el mundo no presenta obstáculos ni secretos, porque yo mismo soy un cuerpo, un ser material de peso y densidad como este árbol o esa piedra, y por lo tanto tengo mis propias facetas visibles y mis oscuridades (mi piel suave, por ejemplo, y mis huesos cálcicos escondidos debajo de una matriz de músculos), por eso puedo explorar el mundo solo desde el lugar en el que estoy parado y encontrarme con las cosas solo desde mi posición de una cosa más entre las cosas. En fin, porque yo mismo soy una cosa y por ende tengo solo un acceso finito a las cosas que me rodean.
De hecho, es difícil imaginar cómo una mente pura e inmaterial podría conocer las verdades más simples sobre un roble castaño o un pedazo de mármol, ya que, sin un cuerpo –sin una presencia densa o fluida, sin ojos o piel o superficie sutil–, nunca podría entrar en contacto con la piedra. Sin sensaciones corporales no podría sentir el sabor de las hojas del roble ni oír el viento que se escurre entre ellas, no podría sentir la tensión de las ramas vigorosas ni «sentir» nada en absoluto. Podemos sentir los árboles y las rocas debajo de los pies porque no somos tan diferentes de ellos, porque tenemos nuestros propios miembros bifurcados y nuestra propia composición mineral, porque –contrariamente a nuestras concepciones heredadas– no somos solo materia mental sino cuerpos tangibles de peso y densidad, y por eso tenemos mucho en común con las cosas palpables con las que nos topamos.
Eso significa, por supuesto, que las cosas del mundo tienen mucho más en común con nosotros de lo que solemos admitir. La afinidad es obvia en nuestra relación con otros mamíferos, cuyas piernas, orejas, ojos y simetría bilateral hacen evidente, desde el comienzo, nuestro parentesco fundamental. Con los árboles y arbustos la relación parece más distante, y sin embargo el hecho de que consideremos a esos seres como seres vivos mitiga ya esa distancia. Pero bien: ¿qué hay de las piedras, las rocas y los peñascos de montaña? Es evidente que un bloque de granito no está vivo en ningún sentido obvio, y es difícil entender cómo alguien podría atribuirle esa amplitud e indeterminación, o por qué querría hacerlo.
Sin embargo, la aparente fijeza e inercia de las rocas se mantiene así más por una serie de conceptos heredados que por una experiencia sensorial directa del mundo mineral. Uno de esos conceptos (tan familiar en la era moderna como en la Edad Media) es el que opone la inercia de la pura materia a la vibración del espíritu puro, y sostiene que la materia sensible es vacía y carente de vida sin el influjo del espíritu, sin el fuego brillante que desciende desde un reino divino que está más allá del cosmos físico para inspirar y animar la materia apagada del mundo. Esa vieja noción, muy enraizada en nuestro lenguaje occidental, ordena prolijamente las cosas del mundo experimentado en una jerarquía escalonada –«la gran cadena del ser»– en la cual los fenómenos compuestos solo de materia están más alejados de lo divino, mientras que los que poseen mayor grado de espíritu están más cerca de la libertad absoluta de Dios. Según la distribución del espíritu, las piedras no tienen voluntad ni experiencia alguna; los líquenes tienen solo un grado mínimo de vida; las plantas tienen un poco más de vida, con un grado rudimentario de sensibilidad; los animales «bajos» son más conscientes aunque están atrapados en sus instintos; los animales «altos» tienen una conciencia más real, mientras que los humanos, solos en este mundo material, son inteligentes y están verdaderamente despiertos.
Ese modo de ordenar la existencia, que depende de una distinción absoluta entre materia y espíritu, ha hecho mucho por avalar nuestro dominio humano sobre el resto de la naturaleza. Aunque se originó en el antiguo Mediterráneo y alcanzó su punto más alto en la cristiandad medieval, esta vieja noción nunca fue desplazada por la revolución científica. En vez de eso, fue traducida a una forma nueva y actualizada por una ciencia que de modo tácito todavía se apoya en el supuesto de que existe una mente humana (o espíritu) sin límites que investiga un mundo natural básicamente determinado (o materia).
Sin embargo, tan pronto como cuestionamos la distinción aceptada entre espíritu y materia, esa jerarquía cuidadosamente ordenada empieza a tambalear y desintegrarse. Si admitimos desde un principio que la materia no es inerte sino animada (o que se organiza a sí misma), entonces la jerarquía colapsa y lo que nos queda es un campo diverso de seres animados, donde cada uno de ellos posee dones en relación con los demás. Y nos encontramos con que nosotros mismos no estamos encima sino en medio de ese campo vivo, y nuestra propia sentiencia es parte integral del paisaje sensorial.
Consideren una roca grande, de alrededor de un metro de diámetro, con su masa irregular en reposo sobre el suelo. Ya sea que haya o no una piedra así en la tierra cerca de donde estén leyendo estas palabras, sí hay una justo afuera del estudio donde yo estoy sentado escribiendo. No estoy muy seguro acerca de su composición. Aunque tiene un color muy parecido a las piedras de arenisca que hay desparramadas a su alrededor, sé, tras una inspección más atenta, que no tiene la misma textura granulada sino una solidez más densa y continua, hendida y con bordes dentados a lo largo de su superficie. Aquí y allá se ven trozos de cuarzo, pálidos y translúcidos, incrustados en la matriz rosada. La miro ahora desde la ventana mientras ofrece su sombra a las matas de pastos, implacable en su solidez, una presencia familiar y estable en medio de mis pensamientos tumultuosos.
¿Conocen alguna piedra como esa? No importa su composición o su color, ¿no hay alguna piedra similar con la que estén familiarizados, cuya presencia estable ofrezca una especie de ancla cuando las preocupaciones o los sueños amenazan con arrastrarlos? ¿Una presencia confiable que les provea, como mínimo, un lugar donde apoyarse y descansar las piernas?
Luego de haber estado a la deriva en medio de palabras y oraciones por un largo rato, alzo la vista y me encuentro una vez más con la piedra, serena en la misma posición, que mantiene su forma familiar contra los árboles y el cielo azul, aunque la sombra que proyecta sobre el suelo ha cambiado. Vuelvo a mi trabajo. Luego de una hora más o menos, vuelve a atraer mi mirada; el cielo detrás de la roca ahora está cubierto de espesas nubes y su sombra se ha incorporado a la sombra general, pero aun así la piedra mantiene la misma posición. De pronto me sorprende la sensación del inmenso esfuerzo que haría falta para mantenerme en una postura tan estable durante tanto tiempo sin moverme ni un ápice. Mantenerse en una posición constante, de modo de seguir portando esa misma forma, y así una y otra vez, hora tras hora, día tras día… ¡debe llevar mucho esfuerzo! Claro que la roca no tiene que lidiar con la inquietud loca que aqueja a un ser hecho de músculos como yo. Pero mantener la cohesión en un cosmos que se separa constantemente, prevalecer año tras año contra la succión de la entropía parece ya implicar una cierta terquedad, una obstinada persistencia que pasamos por alto cuando pensamos en el «ser» o en la pura existencia como un acto puramente pasivo. Y así me encuentro mirando esa roca con un nuevo asombro, una nueva apreciación por su energía compacta, la actividad salvaje que demuestra con su simple presencia.
La antigua bifurcación entre espíritu y materia nos lleva a dar por sentada la existencia, a asumir que una simple presencia material –como una piedra o una montaña– es del todo pasiva e inerte. Decimos que la roca «está» aquí, que las montañas «están» más allá; usamos este verbo, «estar», innumerables veces por día, y sin embargo olvidamos que es un verbo y que nombra un acto: que el solo hecho de existir es una cosa muy activa. Al suprimir esa actividad, al dar por sentados el «ser» y el «estar» como estados puramente pasivos, aplanamos la salvaje contingencia de la existencia, la incertidumbre y el riesgo del momento presente. Encerramos en el armario la vaga perplejidad de encontrarnos aquí, en este lugar, en este preciso momento del desarrollo del mundo.
«¿Por qué existe algo en lugar de la nada?» es la pregunta que los filósofos han usado para perturbar nuestro exceso de confianza en torno a la extrañeza de la existencia, para sacudirnos el olvido, volver a despertar nuestro sentido del asombro. Sin embargo, es suficiente con notar el dinamismo inherente del momento presente –notar que la mera «existencia» ya es un auge y no un flotar pasivo y vacío– para recuperar el mundo sensorial del olvido al que muchas veces lo condenan nuestros conceptos. Una roca solitaria o un tocón cortado son inanimados solo en tanto se considere que el «ser» es estático e inerte. Nuestros sentidos animales, sin embargo, no conocen esa realidad pasiva: ya hemos visto cómo perciben las cosas solo al interactuar con ellas, al entrar en relación con sus ritmos de revelación y ocultamiento, su seducción y su reticencia. Para mi cuerpo animal, la roca es antes que nada otro cuerpo en relación con el mundo: cuando dirijo mi vista hacia ella, me encuentro no con un pedazo inanimado de materia sino con una superficie boca arriba que disfruta del calor del sol, o una estructura rosada y puntiaguda que sobresale del suelo como el hueso quebrado de la colina, o un viejo y atento guardián de la tierra, una presencia firme y protectora que me invita a ponerme en cuclillas y a apoyar contra ella la espalda.
Cada cosa organiza el espacio a su alrededor, se aleja o se acerca furtivamente a otras cosas; las llama, les hace gestos y señales o lucha contra ellas por nuestra atención; las cosas se exponen al sol o se retraen a las sombras, gritan con sus colores chillones o susurran con sus semillas; las rocas toman esporas de líquenes del aire y cobijan arañas debajo de sus flancos; las nubes conversan con el azul insondable y se metamorfosean entre sí, vierten sobre el suelo la lluvia que se acumula en riachuelos y talla los cañones; los rascacielos rebanan los vientos y discuten sobre los techos de las casas; el ritmo percusivo del subterráneo debajo de la calle obliga a cantar a dúo a las retroexcavadoras y las aves cantoras. Las cosas «atraen nuestra mirada» y a veces no la sueltan; «captan nuestra atención» y nos hacen fijar la vista, y al fin nos dejan ir para volver a disolverse en el mundo superabundante. Ya sean eufóricas o taciturnas, exuberantes o exhaustas, todo gira y tiembla; la angustia, la ecuanimidad y el placer no son primero estados de ánimo internos sino pasiones que nos otorga el terreno caprichoso.
Ese es el terreno que esbozó y pintó un intenso y solitario joven holandés, nacido de una larga línea de pastores en 1853. Aunque su primera carrera fue la de predicador, la pasión de Vincent no podía contenerse en esa instancia que negaba el cuerpo mientras se esforzaba por alcanzar una belleza más allá de lo visible; su pasión recaía en el mundo. Y cuando su fe intelectual en una verdad más allá de lo sensorial empezaba a menguar, se encontró de golpe inmerso y arrastrado por una fe más implacable que la de cualquier creencia: la fe antigua e inagotable del cuerpo humano en la tierra viva, las hojas que susurran, el río que serpentea y la noche y la bondad del sol. Sus sentidos se abrieron de par en par como girasoles que esparcen sus semillas y así empezó a pintar el mundo que emergía.
En las pinturas de Vincent van Gogh no hay nada que no esté vivo. No hay ningún punto en el cielo pleno de luz que no tenga su propio dinamismo temporal, su propio ritmo, su pulso. El paisaje respira. Y cada presencia, cada terrón del suelo, cada piedra y cada tallo de trigo están en diálogo vibrante con los seres que lo rodean.
Cipreses de color negro esmeralda bailan con el cielo que se oscurece, sus hojas crean ondas en el aire nocturno.
Una mesa de billar se mantiene apartada de las otras mesas y sillas dispersas, todas en buenos términos con los listones de madera del suelo y las lámparas que proyectan su brillo tartamudeante sobre la habitación.
Guijarros tumbados unos sobre otros conversan con las mil briznas de hierba; rumores que corren entre los pastos y se dispersan luego hacia las montañas azules y los álamos que se mecen. Una nube blanca se inclina sobre las montañas y escucha.
Un río fluye a través de un barranco, llevando su flujo arremolinado a los acantilados turbulentos y los arbustos que parecen llamas, y a los viajeros que cargan sus mochilas junto a su curso. Cada cosa, cada ser, está en relación constante con las entidades y elementos que lo rodean; negocia su paso y ejerce su participación en la emergencia permanente de lo que es.
Las estrellas hacen que la noche gire y se tambalee a su alrededor, se llaman unas a otras y a la luna creciente; las estrellas de Vincent no están situadas en el espacio sino que despliegan y secretan activamente el espacio que hay entre ellas. Pues no hay espacio a priori, no hay un mundo inerte ni un fondo contra el cual las cosas empiezan a existir; el cosmos no es más que ese intercambio abierto y en desarrollo entre las fuerzas que lo componen. No hay piedra o nube que quede absuelta de esta actividad pasional, no hay ladrillo ni pincelada que no participe en la cocreación del momento presente.
Incluso en sus llamadas naturalezas muertas, no hay nada que sea inerte o inanimado. La pipa del artista, un plato, dos cebollas, una caja de fósforos: cada ser se irradia al mundo que lo rodea, y cada uno es afectado (incluso infectado) por los otros, del mismo modo en que una botella vacía, transparente como un ojo, da cohesión a la sala.
En otra pintura, un par de zapatos gastados, vacíos sin los pies de su dueño, hablan elocuentemente –con sus arrugas suaves, sus raspones verdes y la oscuridad que contienen– de esa otra vida que los posee en silencio y de la tierra ondulante sobre la que caminan juntos. Y así, ese lienzo discreto imparte una sensación de amistad sencilla: la reciprocidad respetuosa entre una comunidad y el suelo que la sostiene, la cordialidad entre dos vecinos, incluso la amistad entre dos zapatos que descansan sobre el suelo de baldosas.
De una inteligencia feroz, pero con una sensibilidad muchísimo más porosa que la mayoría de las personas, Van Gogh no pudo, o no quiso, abstraer su intelecto de su realidad corporal, no estaba dispuesto a abandonar la miríada de cosas, a domesticar sus sentidos y reprimir el eros ininterrumpido entre su carne y la carne de la tierra.
Una y otra vez se sale de sí mismo por los ojos para sentir el silencio arrebujado de los olivares y probar el éxtasis de las hojas que se iluminan con el sol naciente. Y una y otra vez se deja invadir a su vez por lo visible: por la languidez del mediodía en los campos de heno o el ánimo huraño de la cara de un vecino. Aunque le escribe seguido a su hermano y a algunos amigos (cartas de una franqueza y bondad luminosas), solo en el acto de dibujar o pintar es capaz de dar expresión a esa relación continua, al volver a ofrecer a lo visible un rastro de aquello que lo visible vierte todo el tiempo en su pecho.
Es así como sus pinturas son ventanas a través de las que vemos una tierra no menos viva e inteligente que nosotros.
De vez en cuando se reúne con esmero un puñado de lienzos de Van Gogh y se los coloca en la pared de algún eminente museo. Multitudes de personas de diversos orígenes viajan entonces a ese lugar, mes tras mes, para mirar a través de esas ventanas hacia un cosmos que muchas veces los asusta con su intensidad, pero en el que, sin embargo, se sienten misteriosamente en casa. Muchos vuelven a la exposición una y otra vez. El número de personas, viejas y jóvenes, ricas y pobres, que esperan para desplazarse por las salas del museo y mirar esos lienzos feroces, es siempre mayor al de las que llegan atraídas por cualquier otro pintor; esto ha sido así por muchas décadas.
Y sin embargo, en su propia época, las pinturas de Vincent suscitaron poco interés en los que se toparon con ellas; su hermano Theo fue incapaz de venderlas incluso por los precios más bajos. ¿Cómo explicamos entonces esta dramática metamorfosis en la estética colectiva de toda una cultura? ¿Cómo puede ser que un montón de lienzos vigorosos pintados a lo largo de solo ocho años (de 1883 hasta su muerte en 1890), lienzos que le parecieron extraños o desagradables a la mayoría de los que los vieron en ese entonces, se convirtieran, en el lapso de sesenta años, en algunas de las pinturas más queridas de un artista en la historia de Occidente? ¿Qué evento, qué magia pudo haber transformado con tanta rapidez nuestra visión, alterado tan radicalmente la manera en que vemos el mundo?
Es un verdadero acertijo, imposible de responder de manera definitiva. Aun así, podemos arriesgar una respuesta parcial. Si bien reconocemos una serie de factores que contribuyeron (desde los cambios económicos y demográficos hasta la influencia creciente de las nuevas tecnologías), es probable que un factor decisivo en este cambio drástico en nuestra visión colectiva haya sido la exposición cada vez mayor precisamente a esas pinturas…
Los lienzos de Vincent no habrían podido tener un efecto tan catalítico si ciertos supuestos religiosos acerca de la distancia entre la humanidad y la naturaleza terrenal no hubiesen empezado a derrumbarse, y si la moderna separación entre «sujetos» y «objetos» no hubiese empezado a resquebrajarse para dar lugar a que se hiciera sentir una posibilidad más primordial, si bien de manera sutil. Pero en las primeras décadas del siglo xx, los ojos humanos ya habían aprendido y habían sido transformados por esos curiosos lienzos de gruesas capas y pinceladas vehementes que recorrían el mundo y sacudían la visión de muchos artistas, provocando nuevos estilos e incitando nuevas reacciones. Muy pronto las reproducciones de esas pinturas empezaron a diseminarse cada vez más en libros y en láminas y pósters en innumerables paredes. Y así, poco a poco, algo se abrió en nuestra visión. Los músculos diminutos de nuestros ojos se relajaron y dejaron su rígida postura habitual para responder al encanto irresistible de estos paisajes vivos, y aprendieron a darle la bienvenida a los objetos comunes, subestimados –chimeneas, yuyos, ramas agitadas por el viento– dotados ahora de espontaneidad y voluntad.
Ese sentido renovado de la vista, ese modo de recibir lo sensorial en toda su misteriosa y multiforme extravagancia, es el gran regalo de la obra de Van Gogh. Su visión, en virtud de su intensa compasión por cualquier cosa que tuviese enfrente, afloja la cerradura de nuestros propios sentidos. Es raro que una persona salga de una exposición de pinturas de Vincent y no note que los arces en fila en la calle, que flexionan las ramas y empujan sus raíces debajo del pavimento, son más verdaderos y vibrantes y también más visibles que antes, o que los antes plácidos edificios al otro lado de la avenida ahora se empujan y se atropellan unos a otros, compitiendo por el cielo.
Un cuervo se lanza desde uno de los pinos cercanos y nos sobresalta con el golpe seco y rítmico de las alas que chapotean en el aire azul. Si sigues su trayectoria con la vista, mirando cómo la figura negra se hace pequeña en la distancia, notarás a lo lejos una cinta de color verde vívido incrustada en el verde más oscuro de los árboles de agujas. Esa cinta está formada por las hojas brillantes de los álamos que crecen a lo largo del arroyo que serpentea por este valle. Por la sequía actual, en pleno verano el lecho del río estará seco, pero hoy –a mediados de la primavera– es probable que haya una buena corriente entre las rocas. Acerquémonos hasta allí: hay un lugar en particular, junto a la corriente, que tengo ganas de mostrarte.
¡Auch! ¡Maldito cactus! Ten cuidado de no tropezar con estas peras bajas y espinosas, sus agujas penetran fácilmente el cuero de mis viejas botas. Pero presta atención a esto: encontramos cada vez menos cactus a medida que descendemos hacia la parte más baja del valle.
Las lagartijas se escabullen por la periferia de nuestra visión y un ritmo de grillos sube desde las matas de hierba. El suelo está sediento. El agua de deshielo de las últimas nevadas y la corriente de las escasas lluvias han arrastrado una capa tras otra del mantillo de estas pendientes y han dejado pedestales de tierra aquí y allá, donde algún pedacito de hierba impidió que la tierra se escurriera colina abajo. En los lugares nivelados, el suelo seco se ha agrietado hasta formar un intenso mosaico rojo de baldosas pentagonales y hexagonales. Una hilera de huellas con apretadas marcas de dedos cruza este mosaico: un coyote que trotaba hacia el arroyo. Seguimos las huellas a través de un matorral de pinos piñoneros.
Muy pronto hay un cambio en el paisaje sonoro: la cadencia de los grillos ahora se entrelaza con los trinos fluidos de las ranas arbóreas. ¿Alcanzas a sentir ese nuevo dulzor en el aire? Es el aroma de las hojas de los álamos.
Llegamos, por fin: el borboteo calmo del agua.
Caminamos corriente arriba junto a la orilla lo mejor que podemos, esquivando ramas, bordeando matas de sauces y charcos, arrullados por la voz líquida que fluye sobre las piedras. La densa maraña se engancha y se aferra a nuestra ropa, haciendo tropezar a nuestros pies. Una y otra vez los trinos de las ranas se callan cuando nos acercamos… aunque si esperamos en silencio unos instantes, el coro empieza otra vez, más intenso que antes. La vibración de un picaflor rasguea el aire cerca de mis oídos y luego se eleva sobre las ramas y se disuelve en las cercanías. Me aventuro hacia adelante, abriendo el camino torpemente a través de otra mata espesa de sauces. Arañado y rasguñado, doblo en un recodo del arroyo y me detengo.
Aquí está la presencia empática que quería visitar desde que se derritió la nieve. Me inclino un momento a modo de saludo y luego me doy vuelta para esperarte. Cuando apareces, te veo detenerte de golpe y dar unos pasos hacia atrás, tambaleante, y oigo la exhalación aguda y sobresaltada que sale de tus labios. Giro para que miremos juntos.
Al otro lado del arroyo se eleva un gran peñasco de arenisca, tallado con largas estrías laterales por siglos de flujos de agua. El peñasco se inclina sobre el arroyo y eclipsa gran parte del cielo. Mientras tus ojos suben por su cara, miro cómo se abre tu boca y veo cómo se doblan tus rodillas cuando te agachas. Te escucho decir «wow».
«Sí…». Miramos con atención la cara esculpida de esta roca, dejando que sus circunvoluciones guíen nuestra conciencia por las curvas y caídas de su superficie rubicunda. Después vadeamos el arroyo para apoyar las manos sobre ella.
Luego de un rato rompo el silencio.
–Es raro que tanta gente acepte la noción de que la piedra es inanimada, de que la roca no se mueve. O sea, a mí este peñasco me conmueve cada vez que lo veo.
Suspiras en voz alta:
–Ay, vamos, Abram, estás exagerando. Ese supuesto movimiento del que hablas cuando dices que «esta roca te conmueve» no es más que una metáfora. No es un movimiento real en el mundo material sino una sensación interna, una experiencia mental que no tiene nada que ver con este peñasco en particular.
–Bromeas –digo, exasperado–, ¿cómo puedes decir eso? ¡Acabo de ver cómo te tambaleabas hacia atrás al ver por primera vez la cara de esta roca! Fue un movimiento físico bastante obvio en el mundo material real, y cualquier pájaro que mirara desde su posición elevada en los álamos estaría de acuerdo conmigo. Tu movimiento fue bastante palpable. ¿O vas a hacer de cuenta que no fue así?
–Hmmm… Bueno. Supongo que en este caso fue un movimiento real y físico.
–¡Con más razón! ¿Todavía quieres que finja que la roca solo nos mueve de una manera mental, o podemos admitir que fue una acción física y corporal como consecuencia de la presencia potente de este otro ser? ¿Podemos admitir que tu cuerpo viviente fue movido de modo palpable por ese otro cuerpo, y por ende que tú y la roca no están relacionados como un «sujeto» mental y un «objeto» material sino como un tipo de dinamismo con otro, como dos maneras diferentes de ser seres animados, dos maneras diferentes de ser seres de la tierra…?
Te quedas en silencio, pensando. Te veo mirar hacia atrás, hacia la pared de roca, cuestionándola, sintiendo la superficie acechante de su masa dentro de tu torso, escuchando con tus músculos y la silenciosa composición de tus huesos lo que esta presencia antigua y esculpida quiera agregar a la conversación. Veo que te recuestas sobre el suelo pedregoso, entregándote al refugio de la arenisca que sobresale por encima de nosotros, invitando al abrazo fresco de su sombra. El agua gotea cerca de tu cara. La quietud, la calma de esta roca es su actividad misma, el gesto firme con el que entra y altera tu vida.
3 Aquí me baso en la lúcida investigación e ideas del ecólogo social Paul Shepard (1926-1996).