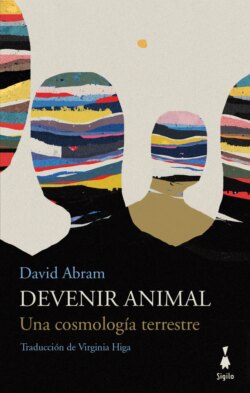Читать книгу Devenir animal - David Abram - Страница 8
Introducción
Entre el cuerpo y la tierra viva
ОглавлениеAceptar que somos animales, criaturas de la tierra. Sintonizar nuestros sentidos animales con el terreno sensible: fundir nuestra piel con la superficie de los ríos ondulada por la lluvia, unir nuestros oídos con el trueno y el croar de las ranas y nuestros ojos con el cielo fundido. Sentir el pulso polirrítmico de este lugar, este cuerpo de agua y roca azotado por el viento. Este ser trepidante en cuya carne estamos insertos.
Devenir tierra. Devenir animal. Devenir así plenamente humanos.
Este es un libro acerca de cómo devenir un animal de dos patas, parte íntegra del mundo animado cuya vida crece dentro de nosotros y se despliega a nuestro alrededor. Es un libro que busca una nueva manera de hablar, una que promulgue nuestro involucramiento con la tierra en lugar de cegarnos a ella. Un lenguaje que incite una nueva humildad en relación con otros seres terrestres, ya sean arañas o salientes de obsidiana o ramas de abeto combadas por el peso de la nieve. Una manera de hablar que abra nuestros sentidos a lo sensorial en toda su multiforme extrañeza.
Los capítulos que siguen buscan discernir y tal vez practicar un tipo de pensamiento curioso, una forma cuidadosa de reflexión que no nos arranque ya del mundo de la experiencia directa para representarla sino que nos meta cada vez más en la espesura de ese mundo. Una forma de pensar encarnada tanto en el cuerpo como en la mente, influenciada por el aire húmedo, el suelo y la cualidad de nuestra respiración, y por la intensidad de nuestro contacto con los otros cuerpos que nos rodean.
Sin embargo, las palabras son artefactos humanos, ¿no es así? Para hablar o pensar con palabras es necesario apartarse un poco de la presencia del mundo hacia una esfera de reflexión puramente humana… Ese ha sido, en efecto, nuestro supuesto civilizado. Pero ¿y si el habla significativa no fuera una posesión exclusiva de los humanos? ¿Y si el lenguaje que hoy hablamos hubiera surgido en un principio como respuesta a un mundo animado, expresivo, una respuesta titubeante no solo a otros individuos de nuestra especie sino a un cosmos enigmático que ya nos hablaba en una miríada de lenguas?
¿Y si el pensamiento no nace en el cráneo humano sino que es una creatividad propia del cuerpo como un todo y surge espontáneamente del deslizamiento entre un organismo y el terreno sobre el cual camina? ¿Y si lo que engendra la curva curiosa del pensamiento es la complejidad de la tensión y el eros entre nuestra carne y la carne de la tierra?
¿Es posible cultivar una cosmología valiosa prestando atención a nuestros encuentros con otras criaturas y con las texturas y contornos elementales de nuestro espacio más cercano? Estamos tan acostumbrados al culto de la pericia que la noción misma de honrar y prestar atención a nuestra experiencia directa de las cosas –los insectos y los suelos de madera, los coches destartalados y las manzanas picadas por los pájaros, los aromas que suben desde la tierra fértil– nos parece una manera extraña y errónea de descubrir lo que vale la pena ser conocido. De acuerdo con los supuestos que desde hace mucho tiempo sostiene la civilización en la que me crie, la verdad más profunda de las cosas está oculta detrás de las apariencias en dimensiones inaccesibles a nuestros sentidos. Hace mil años, estas dimensiones eran consideradas en términos espirituales: el mundo sensorial era una realidad baja, secundaria, que podía entenderse solo a partir de la referencia a los reinos celestiales que se escondían más allá de los astros. Dado que los poderes que residían en esos reinos estaban ocultos a la percepción común, tenían que ser mediados para el pueblo por los sacerdotes, que intercedían por nosotros ante las agencias celestiales.
En siglos más recientes, una cantidad de descubrimientos e invenciones notables han transformado la concepción general de las cosas que tiene esta cultura, y sin embargo se mantiene un menosprecio elemental por la realidad sensorial. Como un viejo hábito colectivo difícil de erradicar, el mundo de la experiencia directa todavía se sigue explicando a partir de la referencia a ciertos reinos ocultos que están más allá de nuestra experiencia inmediata. Uno de esos reinos es, por ejemplo, el dominio microscópico de los axones, las dendritas y los neurotransmisores que liberan las sinapsis neuronales: una dimensión del todo oculta a la comprensión directa y que, sin embargo, probablemente provoca o da origen a todos los aspectos de nuestra experiencia. Otra de esas dimensiones es el terreno recóndito escondido dentro del núcleo de nuestras células, donde residen las hebras intrincadamente plegadas del adn y el arn, que al parecer codifican y quizás también «causan» el comportamiento de los seres vivos. O bien a veces se dice que el origen y la verdad más profunda del mundo aparente existe en el reino subatómico de los quarks, mesones y gluones (o en el mundo aún más hipotético de las cuerdas que vibran en diez dimensiones); o quizás en la ruptura inicial de las simetrías del Big Bang cosmológico, un evento cuya distancia en tiempo y espacio resulta casi inconcebible.
Cada una de estas dimensiones secretas trasciende de modo radical el alcance de nuestros sentidos desnudos. Como no tenemos una experiencia común y corriente de estos reinos, las verdades esenciales que se encuentran allí deben llegarnos mediadas por expertos, por aquellos que tienen acceso a los poderosos instrumentos y las onerosas tecnologías (microscopios electrónicos, resonadores magnéticos, radiotelescopios y supercolisionadores) que pueden ofrecer un atisbo momentáneo de esas dimensiones. Hoy, como antes, se supone que el mundo sensorial –el mundo de las criaturas, con el que se topan nuestros sentidos animales de modo directo– es una realidad secundaria, derivada, que se entiende solo en relación con dominios más primarios que existen en otra parte, detrás de escena.
No niego la importancia de esas otras escalas y dimensiones ni el valor de las múltiples verdades que allí podemos encontrar. Solo niego que este mundo ensombrecido, terrenal, de huellas de ciervos y musgo, sea algo menos valioso, menos real que esas dimensiones abstractas. Es más palpable para mi piel, más esencial para mi nariz enardecida e infinitamente más valioso para el corazón que late en mi pecho.
Este terreno de la experiencia directa, que vibra al ritmo de los grillos y es arrasado por las mareas, es el reino más devastado por las consecuencias de nuestro desprecio. Muchos hábitos longevos y abominables han permitido el trato cruel hacia la naturaleza circundante y nos han dado el poder para talar de modo indiscriminado, hacer represas, minar, transformar, envenenar o simplemente destruir gran parte de lo que discretamente nos mantiene con vida. Y sin embargo, pocas cosas están más arraigadas o son más dañinas que la habitual tendencia a considerar la tierra sensible como un espacio subordinado, ya sea como un plano pecaminoso, plagado de tentaciones, que hay que trascender y superar, o como una región amenazante que debe ser derrotada y sometida a nuestra voluntad, o simplemente como una dimensión un tanto perturbadora que debemos evitar, sustituir y explicar.
La vida corpórea es difícil, en efecto. Identificarse con la pura cualidad física de la propia carne puede parecer algo delirante. El cuerpo es una entidad imperfecta y frágil, vulnerable a mil y un agravios: heridas y desprecios de terceros, enfermedad, decadencia y muerte. Y el mundo material en el que habita nuestro cuerpo está lejos de ser un lugar amable. La belleza trémula de esta biósfera está plagada de espinas: la generosidad y la abundancia muchas veces parecen escasas en comparación con la prevalencia de la depredación, el dolor repentino y la pérdida devastadora. Vivimos encarnados en las profundidades de esta abundancia cacofónica de formas, y en general no podemos predecir lo que acecha detrás de la roca más cercana y mucho menos tomar la distancia suficiente como para sopesar y comprender el funcionamiento de este mundo. No podemos controlarlo. Perdemos la audición en un oído y el otro repica como una cuchara que cae. Nuestra pareja se enamora de otra persona mientras nuestro hijo contrae una fiebre virulenta que ningún médico es capaz de diagnosticar. Hay cosas ahí afuera que pueden devorarnos, y en última instancia lo harán. No es de extrañar que prefiramos abstraernos cada vez que podemos, que nos imaginemos en espacios hipotéticos menos poblados de inseguridades y evoquemos dimensiones más dispuestas al cálculo y al control. Nos entregamos dichosos a escenarios mediados por máquinas, nos ofrecemos como víctimas sacrificiales a cualquier tecnología que prometa mejorar la anodina capacidad de nuestra carne. Y sí, cada tanto nos involucramos también con este mundo terrenal, siempre y cuando sepamos que no es definitivo, siempre y cuando estemos convencidos de que no estamos atrapados en él.
Incluso entre ecologistas y activistas ambientales existe la opinión tácita de que es mejor no dejar que nuestra conciencia se acerque demasiado a nuestras sensaciones, que es mejor que nuestros argumentos estén ceñidos a la estadística y nuestros pensamientos respaldados por abstracciones, no sea el caso de que sucumbamos a una pena abrumadora, a un dolor surgido de la empatía instintiva que nuestro organismo tiene con la tierra viva y sus pérdidas continuas. No sea que quedemos derribados y vencidos por nuestra consternación ante la implacable devastación de la biósfera.
Así es como nos protegemos de la vulnerabilidad desgarradora de la existencia corporal. Pero con el mismo gesto nos volvemos también impermeables a las fuentes más profundas de alegría. Eliminamos de nuestra vida el nutriente necesario que implican el contacto y el intercambio con otras formas de vida, ya sean los seres con astas, colas rizadas y ojos de ámbar cuya extrañeza ensancha nuestra imaginación, o las abejas zumbantes y el borboteo de los coros nocturnos de las ranas, o la niebla matutina que se alza como una horda de fantasmas sobre la hierba. Nos cerramos al erotismo cálido de la voz del violonchelo o a la danza basculante de las grúas que se recortan sobre el cielo de la ciudad, saturado de azul. Nos cerramos al picaflor errante que palpita en el hueco de la mano mientras lo llevamos afuera y al destello carmesí cuando se aleja revoloteando de nuestros dedos.
Durante demasiado tiempo nos hemos cerrado a la vida participativa de nuestros sentidos, nos hemos vuelto insensibles a la inteligencia de nuestros músculos y sus múltiples solidaridades. Hemos tomado nuestras verdades primarias de tecnologías que mantienen el mundo a distancia. Tales herramientas pueden ser muy útiles y beneficiosas, siempre y cuando el conocimiento que aportan sea devuelto con cuidado al mundo viviente y se ponga al servicio de la matriz más que humana de encuentro y experiencia corporal. Pero es fácil que la tecnología también se use como una manera de evitar el encuentro directo, como un escudo –grabado con líneas de código o jerga críptica– para protegernos de todo lo que asusta, como un refugio o un paraíso sintético en el que escondernos de la angustiante ambigüedad de lo real.
Solo podemos aclimatarnos al mundo devastador que nos rodea si nos abrimos a la incertidumbre desde el principio. Este cuerpo animal, con su vértigo y susceptibilidad, sigue siendo el instrumento principal de todo nuestro conocimiento, y la tierra caprichosa, nuestro cosmos primordial.
Con este libro no tengo intención de brindar una exposición definitiva, y mucho menos completa. Los problemas que están surgiendo en este momento del desarrollo de la tierra, complejos y muchas veces aterradores, requieren un rango de reacciones lo más amplio posible, al que cada uno de nosotros debe ofrecer sus talentos específicos. He escrito este libro, una serie espiralada de incursiones experimentales e improvisadas, con la esperanza de que otros contrasten mis hallazgos con su propia experiencia, de que corrijan o refuten mis descubrimientos con los propios.
Esta empresa comenzará lento e irá juntando energía a medida que se ponga en movimiento. Encuentros simples de mi propia vida –encuentros inesperados y afortunados– le dan un marco y una estructura flexible a cada una de las investigaciones que siguen. Los primeros capítulos toman algunos aspectos comunes del mundo de la percepción que solemos dar por sentados (sombras, casas, gravedad, piedras, profundidad visual) y se acercan a cada fenómeno para percibir la manera en que se relacionan no con nuestro intelecto sino con nuestro cuerpo sensible y sentiente. Los capítulos posteriores se abocan a poderes más complejos (la mente, el estado de ánimo, el lenguaje) que influencian y organizan de formas diversas nuestra experiencia del campo perceptible. Los capítulos finales se meten directamente con la magia natural de la percepción misma, explorando la alteración voluntaria de los sentidos y la transformación salvaje de lo sensible, y abordan la magia y los cambios de forma y la metamorfosis de la cultura.
Muchos de nuestros conceptos heredados (las definiciones y explicaciones disponibles) sirven para aislar a nuestra inteligencia de la intimidad del encuentro que tenemos como criaturas con la extrañeza de las cosas. En estas páginas escucharemos de cerca a las cosas, dejaremos que el clima, los alces y los acantilados manifiesten su propia alteridad. Prestaremos atención a la manera única que tienen de revelarse, y entraremos así en sintonía con las facetas que los estilos aceptados de pensamiento han eclipsado. ¿Podemos encontrar formas nuevas de dilucidar estos fenómenos terrenales, formas de articulación que liberen a las cosas de sus camisas de fuerza conceptuales y les permitan estirar los brazos y empezar a respirar?
Las primeras exploraciones de este libro pronto nos llevarán a enfrentarnos con algunos supuestos culturales básicos y nos obligarán a rumiar una serie de preguntas reflexivas acerca de la materialidad, los cuerpos y el lenguaje de las ciencias, y también acerca de la manera en que nuestras palabras afectan la vida en curso de nuestros sentidos animales. Estas discusiones nos dejarán más libres para bailar en los capítulos siguientes, más capaces de seguir nuestras investigaciones hacia donde sea que nos conduzcan.
Hay quienes dirán que este es un libro de soledades. Es cierto que he elegido concentrarme en esos momentos del día o de la vida en que durante unos instantes uno se desliza por debajo del oleaje de las fuerzas sociales; esas ocasiones (por lo general no verbalizadas y por ende desestimadas) en las que uno entra de manera directa en una relación sentida con la comunidad más amplia, más que humana, de seres que nos rodean y que sostienen el alboroto de lo humano. No obstante, despertar a una ciudadanía en esta comunidad más amplia tiene ramificaciones concretas en el modo en que los humanos nos relacionamos entre nosotros. Tiene consecuencias sustanciales para la manera en que toma forma una democracia genuina, para la manera en que respira nuestra política del cuerpo.
¿Por qué, entonces, se les presta tan poca atención a las esferas política o social en estas páginas? Porque hay que lograr un trabajo necesario de recuperación (o al menos iniciarlo y ponerlo en marcha) antes de que esas esferas puedan iluminarse de una manera nueva, y este libro está dedicado a eso. Una participación renovada en el colectivo humano, que forje nuevos modos de comunidad local y solidaridad planetaria, junto con un compromiso por la justicia y por el trabajo muchas veces exasperante de la política: estos también son elementos necesarios en el proceso, y suponen una parte vital de mi propia práctica. Pero no son el foco principal de este libro.2
Escribir es una empresa curiosa, que alterna entre raptos de delirio y momentos de perplejidad y que de ahí puede pasar a tramos de labor tranquila y enfocada. La escritura de palabras es una práctica relativamente reciente para el animal humano. Claro que nosotros, seres bípedos, hemos sido criaturas de lenguaje durante mucho tiempo, pero el lenguaje verbal vivió primero en el aliento moldeado por el habla; reía y tartamudeaba en la lengua antes de posarse sobre la página, y mucho antes aun de disponerse en filas a lo largo de la pantalla luminosa.
Las personas que han sido criadas en culturas letradas suelen hablar sobre el mundo natural, pero los indígenas o los pueblos orales a veces le hablan directamente a ese mundo y reconocen a ciertos animales, plantas e incluso accidentes geográficos como sujetos expresivos con los que es posible entablar una conversación. Desde ya que estos otros seres no hablan en lenguas humanas, no hablan con palabras. Tal vez hablan con música, como muchos pájaros, o con ritmos, como los grillos o las olas del mar. Tal vez hablan un lenguaje de movimientos y gestos, o se expresan a través de sombras cambiantes. En muchos pueblos originarios se presume que tales formas de discurso expresivo son, a su modo, tan comunicativas como el discurso más verbal de nuestra especie (que, al fin y al cabo, puede pensarse como un tipo de gesticulación vocal, o incluso una especie de canto). Para los pueblos de tradición oral, el lenguaje no es una posesión específica del humano sino una propiedad de la tierra animada de la que los humanos participamos.
El lenguaje oral fluye a través de nosotros: nuestras frases sonoras son transportadas por el mismo aire que nutre los cedros e hincha los cúmulos de nubes. Inmóviles, dispuestas sobre la superficie plana, nuestras palabras tienden a olvidar que su sostén es esta tierra azotada por el viento y empiezan a imaginar que su principal tarea es proporcionar una representación del mundo (como si estuvieran afuera y no fueran realmente parte de él). No obstante, el poder del lenguaje sigue siendo, antes que nada, una manera de entrar cantando en contacto con los otros y con el cosmos, una forma de superar el silencio que hay entre uno mismo y los demás, o entre uno mismo y un oso pardo o la luna creciente que se eleva como una vela inflada sobre el tejado. El don principal del lenguaje, ya sea que suene en la punta de la lengua, esté impreso en la página o brille en la pantalla, no es re-presentar el mundo que nos rodea sino llamarnos a la presencia vital de ese mundo y a una presencia profunda y atenta entre nosotros.
Esta capacidad ancestral del habla subyace y sostiene necesariamente todos los otros roles que ha adquirido el lenguaje. Tanto si usamos nuestras palabras para describir un paisaje, analizar un problema o explicar cómo funciona algún dispositivo, ninguno de esos roles sería posible sin el poder primordial del habla para hacer que nuestros cuerpos resuenen unos con otros y con los demás ritmos que nos rodean. La llamada otoñal de los alces hace eso mismo, al igual que el eco de los graznidos de los gansos que en el invierno vuelan hacia el sur. Esas capas tonales de sentido –el estrato de expresión espontánea, corporal, que las culturas orales utilizan constantemente y las culturas letradas olvidan con demasiada facilidad– es la misma dimensión del lenguaje que nosotros, los bípedos, compartimos con otros animales. La compartimos, además, con el murmullo y el gemido del viento invernal entre las ramas afuera de mi estudio. En primavera, los capullos de esas ramas se abrirán con hojas nuevas, y en verano el viento hablará con mil lenguas verdes cuando corra entre esos mismos árboles liberando un coro de susurros, crujidos y repiqueteos intensos, muy diferentes de los suspiros graves y quejumbrosos del invierno. Y todas esas hojas parlanchinas alimentarán mis pensamientos cuando el próximo verano me siente junto a la puerta abierta a escribir y reflexionar.
Incluso estas páginas no son más que hojas que hablan: sus ideas se mecen con el viento, su vitalidad depende de la periodicidad de la luz del sol y del agua fresca y oscura que se filtra desde el suelo. Entren en su sombra. Escuchen con atención. Aquí está en juego algo más que la mente humana.
2 La frase que da título a este libro, «devenir animal», conlleva una gama de significados posibles. En esta obra, la frase se refiere, primero que nada, a la cuestión de volvernos más profundamente humanos al reconocer, afirmar y crecer en nuestra animalidad. Otros significados se harán evidentes poco a poco para diferentes lectores. La frase suele asociarse con los escritos del filósofo francés de finales del siglo xx, Gilles Deleuze (1925-1995), y su colaborador, el psicoanalista Félix Guattari (1930-1992). Como muchos otros filósofos, he obtenido mucho placer de los escritos infinitamente fecundos de Deleuze, que rebosan de trayectorias novedosas para el pensamiento. Compartimos varias metas, entre ellas el deseo de socavar una serie de suposiciones inadvertidas, sobrenaturales, que estructuran gran parte del pensamiento contemporáneo, y el consiguiente compromiso con una especie de inmanencia radical e incluso con el materialismo (o lo que yo tal vez llamaría «realismo de la materia») en un sentido dramáticamente reimaginado del término. Mi obra también comparte con la suya una resistencia apasionada a cualquier cosa que impida de modo innecesario la creatividad erótica de la materia.
Sin embargo, a pesar de algunas metas compartidas, nuestras estrategias son drásticamente diferentes. (Alguna de mis caminatas por el campo por momentos se cruzará de manera oblicua con las líneas de vuelo de Deleuze, pero pocas veces, o casi nunca, son paralelas nuestras improvisadas trayectorias). Como fenomenólogo estoy demasiado cautivado por la experiencia vivida, por el encuentro entre nuestro cuerpo sensible y la tierra animada como para adaptarme a su gusto filosófico. Como metafísico, Deleuze está demasiado abocado a la producción de conceptos abstractos como para adaptarse al mío. No obstante, al haber elegido para mi título una frase que suele asociarse con los escritos de Deleuze, le rindo homenaje a la creatividad exuberante de su obra, aun si guardo la esperanza de abrir la frase a nuevos sentidos y asociaciones.