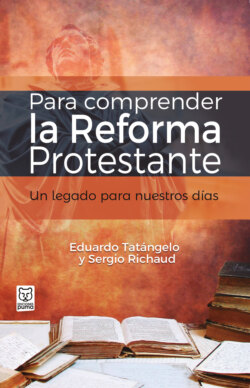Читать книгу Para comprender la Reforma Protestante - Eduardo Tatángelo - Страница 8
ОглавлениеCapítulo 1
Una de papas, emperadores y monjes
Jesús los llamó y les dijo: Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor.
—Mateo 20.25–26
Si en alguna provincia ves que se oprime al pobre, y que a la gente se le niega un juicio justo, no te asombres de tales cosas; porque a un alto oficial lo vigila otro más alto, y por encima de ellos hay otros altos oficiales.
—Eclesiastés 5.8
Tratar de comprender la Reforma protestante es un desafío realmente importante, pues para hacerlo, debemos ser capaces de entender —al menos parcialmente— un mundo muy diverso del que nosotros habitamos. La última parte de la Edad Media, también llamada por los historiadores “Baja Edad Media” constituye un sistema político, económico, social y cultural de una notable complejidad, muy alejado de las formas de vida y organización social que conocemos en la actualidad. En los capítulos sucesivos trataremos de desplegar las distintas dimensiones de la sociedad en que fue alumbrada la Reforma: sirva éste como un pantallazo general de su fascinante escenario político-territorial.
Si comenzamos por el campo de la política, lo primero que debemos señalar es que en la época a la que nos referimos, no hay una esfera independiente a la que podamos llamar “política”. La vida política está estrechamente unida al campo de lo religioso, a la vida de la iglesia y su jerarquía. De hecho, la iglesia había sido durante la Edad Media el único lazo de unión, la única amalgama entre reinos, principados y señoríos en permanente rivalidad y fragmentación. Precisamente, hacia el siglo xvi, nos encontramos con una Europa que lentamente va juntando los pedazos de la fragmentación medieval que siguió al derrumbe del Imperio romano en el siglo v y que la caracterizó durante todo el medioevo. A fines del siglo xv, algunos Estados se crean y consolidan por la unificación de principados o señoríos, como sucede en la península ibérica. En otros, que ya existían como monarquías desde siglos atrás, los reyes consiguen paulatinamente más poder sobre la nobleza, consolidando un creciente gobierno centralizado (así Inglaterra y Francia). Se desarrollan los primeros ejércitos nacionales y la burocracia estatal, y aparecen las capitales con su vida cortesana.
El principal Estado de la época, el Sacro Imperio Romano Germánico (del que formaba parte la Alemania de Lutero), era en realidad un enorme paraguas político donde convivían diversas formas subestatales: principados, reinos, ciudades libres, principados eclesiásticos, territorios bajo autoridad papal, etc., de modo que la fragmentación político-territorial caracteriza a la Europa tardomedieval. El ejemplo más claro de este entramado lo constituye la península itálica, donde las principales ciudades son en esta época repúblicas o reinos independientes más o menos sometidos o en alianza con los demás poderes europeos. Sobre este variopinto rompecabezas, se extendía la estructura espiritual y temporal de la iglesia. Temporal, porque gobernaba territorios en Italia y mantenía alianzas político-militares dominando extensas tierras en otras partes de Europa a través de diversas instituciones eclesiásticas (como los monasterios). Espiritual, porque Europa era cristiana —por lo menos, formalmente— desde hacía diez siglos y la iglesia había consolidado un poder hegemónico sobre las conciencias religiosas. En cuestiones eclesiásticas y de fe, era indiscutible el primado del papa y de Roma sobre toda la cristiandad occidental.
Pero la Europa cristiana también era un espacio geopolítico cercado y en competencia con otros poderes. El Mediterráneo había sido desde el siglo vii un escenario de disputas con el mundo islámico. Las conquistas árabes habían avanzado desde el norte de África adentrándose en la península Ibérica y en la Itálica. Por el este, el Imperio cristiano oriental con capital en Constantinopla (actual Turquía) había sufrido un asedio de siglos que terminó en su derrumbe definitivo en 1453, a manos de los turcos otomanos. Pero estas victorias musulmanas en el oriente —que llegarán incluso a poner en peligro a la mismísima Viena durante los años de la Reforma— tuvieron su contrapartida en Occidente, donde los musulmanes serán paulatinamente expulsados de Sicilia (1072) y España (1492); reconquistas que quedarán consolidadas con la decisiva victoria de Lepanto (1571), la cual volvería a convertir el Mediterráneo en un mar “cristiano”.
Hacia el siglo xv y xvi, Europa estaba experimentando una serie de fenómenos que impactaron sobre su vida política, económica y social. Las naciones europeas comenzaron a salir de su encierro medieval mediante los viajes de exploración marítimos que llevarían a los portugueses hasta la India, y a los españoles a las costas americanas, aún inexploradas por ningún europeo. En el plano político interno, se produce un retroceso de la fragmentación política que llevó a la formación de Estados más fuertes y centralizados, en detrimento de la nobleza rural. Se formaron así las grandes cortes, se consolidaron las capitales y los reyes obtuvieron un poder cada vez más importante sobre la nobleza. De la mano de estos cambios, se desarrolló un incipiente sentimiento “nacional”; si bien las naciones como hoy las conocemos aún no existían, los “alemanes” o los “italianos” (sin saber muy bien cuáles podían ser sus fronteras) empezaron a sentirse parte de un proyecto común.
Sólo nos resta discurrir sobre los principados eclesiásticos, respecto a los cuales todas las dificultades existen antes de poseerlos, pues se adquieren o por valor o por suerte, y se conservan sin el uno ni la otra, dado que se apoyan en antiguas instituciones religiosas que son tan potentes y de tal calidad, que mantienen a sus príncipes en el poder sea cual fuere el modo en que éstos procedan y vivan. Éstos son los únicos que tienen Estados y no los defienden; súbditos, y no los gobiernan. Y los Estados, a pesar de hallarse indefensos, no les son arrebatados, y los súbditos, a pesar de carecer de gobierno, no se preocupan, ni piensan, ni podrán sustraerse a su soberanía. Son, por consiguiente, los únicos principados seguros y felices. Pero como están regidos por leyes superiores, inasequibles a la mente humana, y como han sido inspirados por el Señor, sería oficio de hombre presuntuoso y temerario el pretender hablar de ellos. (Nicolás Maquiavelo [1513])
Cómo influyó el contexto político en el desarrollo de la Reforma
La fragmentación política generó disputas de intereses entre estos distintos poderes en lucha, donde aparecieron distanciamientos y fisuras en las se crearon espacios para romper la hegemonía religiosa del papado. Si el Emperador Carlos v, por ejemplo, hubiera tenido el poder político para intervenir de manera directa sobre los territorios alemanes, probablemente Lutero y otros reformadores hubieran sido quemados como herejes y la Reforma se hubiera frustrado. Pero las tensiones políticas entre el Imperio y sus súbditos más encumbrados abrieron una oportunidad inédita.
La lucha del papado por mantener su poder temporal como un gobernante secular, como árbitro de Europa, utilizando al mismo tiempo su influencia espiritual para alcanzar sus metas políticas, también es un elemento político para considerar. La presión religiosa, política y económica del papado sobre muchos monarcas le había ganado el recelo de éstos, muchos de los cuales buscaban oportunidades para cambiar la relación de fuerzas. El caso más notable, en este sentido, será el proceso reformador en Inglaterra liderado por la misma corona a partir de la ruptura de Enrique viii con el papado.
Ciertas estructuras políticas que se habían desarrollado lentamente (y que en esta época alcanzaron madurez) también favorecieron el desarrollo reformador. Tomemos como ejemplo las grandes ciudades europeas, gobernadas por una burguesía artesana y comerciante en ascenso. Estos nuevos grupos sociales peleaban hacía siglos con la nobleza por un lugar político bajo el sol, por autonomía para sus ciudades y por libertades ciudadanas por fuera de las relaciones de vasallaje feudales. Fueron en muchas de esas ciudades —con sus consolidadas libertades— donde se afincó la primera Reforma, a salvo de los poderes de la iglesia y de los monarcas dispuestos a restaurar el orden medieval. Así, el desarrollo de la Reforma tuvo una dimensión política que explica por qué, en esa época y no antes, triunfó un movimiento de reforma religiosa donde otros habían sido aplastados en el pasado. Finalmente, un incipiente nacionalismo (al menos regional) permitió anteponer los intereses de la población local o de un reino a los proyectos globalizantes del papa o del Imperio romano-germánico.