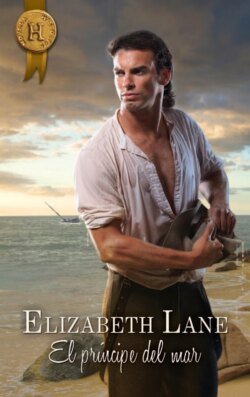Читать книгу El príncipe del mar - Elizabeth Lane - Страница 5
Dos
ОглавлениеEstaba muerto. Tenía que ser eso. Y aquellos ojos plateados que lo estaban observando, aquel rostro de porcelana y aquel pelo de oro tenían que ser los de un ángel. O tal vez, los de un bello demonio.
Se sentía espantosamente mal, lo cual confirmaba su teoría del demonio. Le dolía la cabeza, le ardían los ojos y tenía la sensación de que le habían pegado una paliza.
Las pocas palabras que había pronunciado le habían raspado la garganta.
Y lo peor era que no sabía lo que le había ocurrido.
—No intente hablar —le dijo ella. Él sintió el metal de la cantimplora contra los labios resecos—. Por ahora, tome solo un trago. Si bebe demasiado vomitará.
El agua estaba fresca. Quería tomar más de un trago, pero ella tenía razón en lo de vomitar. Lo mejor era ir despacio.
A medida que se despertaba, oía el chapoteo de las olas en la orilla y los graznidos de las gaviotas. Tenía la piel, el pelo y la ropa llenos de arena. ¿Acaso había naufragado? Le parecía lo más probable, pero no recordaba haber estado en un barco. Aquella desorientación era algo inquietante, pero sin duda, lo recordaría todo en cuanto se le aclarara un poco la cabeza.
Ella vertió agua en la palma de su mano y le quitó la arena de la cara. La palma que le acarició el rostro estaba encallecida. Su misteriosa rescatadora no era una dama ociosa. Sin embargo, tenía algo etéreo, como una princesa de cuento de hadas con ropa desvaída. No tenía sentido.
Lo miró con recelo mientras él probaba el movimiento de sus manos y sus pies, y estiraba las piernas y los brazos. Estaba entumecido y dolorido, pero no creía que tuviera nada roto. Sin embargo, tenía un martilleo constante en la cabeza.
Cuando giró los hombros, se dio cuenta de que estaba apoyado en su regazo. Sentía la forma de sus muslos a través de la falda de algodón. Sentía la planicie de su vientre, y el calor de su piel. Oía la cadencia suave de su respiración. Aquel contacto tuvo un efecto muy poco caballeroso en él, pero al menos supo que su cuerpo funcionaba. Y que estaba a punto de quedar en ridículo.
Con un gruñido, se incorporó y se sentó. Sintió un mareo que le nubló la vista. Cuando se recuperó, vio que estaba en una cala rodeada de rocas y de un acantilado muy alto. Al otro lado, el sol brillaba sobre la superficie del mar. Cerca, en la arena, había un barco destrozado.
La belleza que lo había despertado se arrodilló a su lado. Su mano descansaba sobre un grueso madero. A su espalda, por encima de su hombro, asomaba la cabecita morena de un niño pequeño que lo miraba con los ojos muy abiertos.
—¿Es usted un príncipe, señor? —le preguntó el niño.
—¿Un príncipe? —respondió él con la voz ronca—. ¿Te parezco un príncipe?
—Un poco —dijo el niño. Frunció el ceño, pero después se animó—. Si no es un príncipe, ¿dónde consiguió ese anillo?
Él alzó la mano izquierda. El zafiro azul brillaba bajo la luz del sol. Aquella piedra preciosa podía valer una pequeña fortuna. Era extraño que aquella gente no se la hubiera robado.
—Bueno, ¿qué pasa? —insistió Daniel—. Si no es un príncipe, ¿dónde consiguió el anillo?
—Daniel, ¿qué modales son esos? —le dijo la joven en tono severo—. El caballero es nuestro invitado, no nuestro prisionero —declaró. Después se volvió hacia él con una expresión reservada—. Soy Sylvie Cragun —dijo—. Este es mi hermano, Daniel. ¿Y quién es usted, señor?
Su forma de hablar era formal. Parecía que estaba bien educada, o al menos, que había leído mucho. Observó el madero; aunque ella era amable, se dio cuenta de que, al menor movimiento sospechoso por su parte, se lo partiría en la cabeza.
Ella entrecerró los ojos.
—Su nombre, señor, si es tan amable. Y también sería adecuado que nos dijera de dónde viene.
—Me llamo…
Él titubeó mientras buscaba la respuesta. Sin embargo, no consiguió recordar ningún nombre, ni una familia, ni una profesión, ni una dirección, ni el motivo por el que estaba allí.
Ella lo estaba observando, y su mirada se oscurecía por momentos. Él agitó la cabeza, y aquel ligero movimiento le causó dolor.
—No me acuerdo —murmuró—. Que Dios me ayude, no me acuerdo de nada.
Sylvie miró fijamente al extraño. Había leído sobre la pérdida de memoria. El libro de medicina decía que era habitual después de haber recibido un golpe en la cabeza.
El corte que él tenía en la sien hacía que la explicación fuera posible. Sin embargo, eso no significaba que fuera cierto.
Hasta que supiera más, sería una tonta si creyera algo de lo que él le dijera.
—¿No se acuerda de su propio nombre? —le preguntó Daniel con asombro.
—En este momento no —respondió él con una sonrisa forzada—. Pero dame un poco de tiempo. Lo recordaré.
—Pero, si no sabe cómo se llama, ¿cómo vamos a llamarlo nosotros?
Él se encogió de hombros.
—Por ahora, cualquier nombre valdrá. Tú decides.
Daniel pensó en sus opciones.
—¿Rumpelstiltskin? —sugirió—. Me gusta mucho ese cuento.
—Esperaba que fuera un nombre más corto —murmuró el extraño.
—¿No se te ocurre un nombre más fácil, Daniel? —le preguntó el extraño.
El niño frunció el ceño. Pensó un momento, y después suspiró.
—No se me ocurre nada bueno. ¿Me ayudas, Sylvie?
—Déjame pensar.
Mientras Sylvie reflexionaba para solucionar el problema, recordó la primera línea del libro que estaba leyendo.
«Llamadme Ishmael…».
Ishmael, el trotamundos a quien el mar había llevado a aquella cala, sin apellido y sin hogar. No podía haber nada más adecuado.
—Te llamaremos Ishmael —dijo.
Él sonrió.
—Supongo que ha estado leyendo La Biblia— dijo—. Eso, o Moby Dick.
—De cualquier modo, creo que le va bien —dijo Sylvie, mirándolo con agrado. Aquel hombre había leído el mismo libro que ella. Un hombre que leía; tal vez, un caballero que podía enseñarle algo sobre el mundo. Quizá estuviera comprometido, o casado con otra mujer. Sin embargo, no había nada malo en tener una relación de amistad.
Mientras se ponía en pie, se le pasó algo más por la cabeza.
El hombre que no podía recordar cómo se llamaba se había acordado de un libro que había leído.
Supuso que la pérdida de memoria podía ser algo selectivo. Sin embargo, ¿y si estaba mintiendo para ocultar su identidad y ganarse su confianza?
Podía ser un fugitivo de la justicia, un rufián que estaba dispuesto a aprovecharse de una mujer y de un niño. Había hombres así; ella lo sabía, porque su padre se lo había advertido.
«Ten siempre a mano el rifle cuando yo no esté en casa, hija», le había dicho. «Si entra algún extraño por la puerta, aprieta el gatillo primero y después pregunta».
Ella sabía manejar el viejo rifle, pero nunca había disparado a un ser humano. ¿Sería capaz de hacerlo si era necesario? Sí. Podría, y lo haría para defender a su hermano. No había nada más importante que la seguridad de Daniel.
Sin embargo, no iba a permitir que las cosas llegaran a ese punto. Tendría el arma cerca y vigilaría todos los movimientos del hombre. A la primera señal de comportamiento sospechoso, lo echaría de allí. Le parecía un buen plan, pero era consciente de que estaba en desventaja. El extraño era más grande y fuerte que ella, y seguramente, más astuto. Al salvarle la vida, se había puesto en peligro a sí misma y también a Daniel.
Tal vez debería haberlo dejado en la playa, para que se ahogara con la marea. No. Sabía que no podía condenar a muerte a un extraño que no les había hecho ningún daño, al menos todavía. Lo único que podía hacer era ser prudente y estar alerta.
—¿Cómo habéis llegado vosotros aquí? —preguntó él—. No habéis salido de la nada.
—Nuestra casa está allí, en lo alto del acantilado —respondió ella—. La marea alta cubre esta playa por completo. No puede quedarse aquí, y nosotros no podemos subirlo por el sendero. Así pues, solo tiene tres opciones: caminar, arrastrarse o ahogarse.
—Bueno, creo que la tercera no me gusta mucho —dijo él, y se movió. Al intentar ponerse en pie, hizo un gesto de dolor y añadió—: ¿Le importaría darme la mano?
Al hacerlo, Sylvie se dio cuenta de que las manos fuertes que se cerraron alrededor de la suya eran suaves y no tenían callos. Tal vez fuera de verdad un caballero. O, seguramente, un guapo delincuente que vivía de su ingenio.
—¿Lista? —preguntó él, y tiró de su brazo para darse impulso. Sylvie se echó hacia atrás mientras él se incorporaba. De pie, él era más alto, incluso, de lo que ella había pensado. Se movía como un árbol sacudido por el viento.
—¿Se encuentra bien?
—Solo estoy un poco mareado —dijo él—. Me duele un poco la cabeza.
—Tome un poco más de agua —respondió Sylvie, entregándole la cantimplora—. Si quiere descansar, hay tiempo antes de que suba la marea.
—No. Podría ser peor —respondió él. Bebió agua y le devolvió la cantimplora—. Vamos ya.
Daniel había estado observando al extraño con la boca abierta. Su padre era un hombre bajito, delgado, y el niño había visto a muy pocos adultos aparte de Aaron Cragun. Aquel hombre debía de parecerle un gigante.
—Toma la cantimplora y adelántate, Daniel —le dijo Sylvie—. Ten cuidado. Espéranos arriba.
Mientras Daniel subía por el sendero, ella buscó un palo que pudiera servirle de bastón a Ishmael. Lo encontró y se lo tendió.
—Esto es para que se apoye. Si se marea, póngase de rodillas. Yo iré detrás de usted, pero si se cae, no podré ayudarlo. No puedo sostener su peso.
—Entendido.
Ella sintió sus ojos en cada una de las curvas y ángulos de su cuerpo, como si la estuviera evaluando. Él no hizo ademán de tocarla, pero la intimidad de aquella mirada le envió una descarga de calor por el cuerpo. Sylvie bajó los ojos y se miró los pies. Hubo un momento de silencio. Después, él tomó el palo, lo probó en la arena y se volvió para seguir a Daniel por el camino.
El sendero estaba resbaladizo a causa del chaparrón de la noche anterior. Era muy estrecho, tanto que en algunas partes, Ishmael tuvo que girar el tronco entre el acantilado y el borde del camino. No recordaba que tuviera vértigo, pero mirar hacia abajo era suficiente para que se le encogiera el estómago.
El niño llevaba mucha ventaja y ascendía con la seguridad de un mono. Le había preguntado que si era un príncipe, y a Ishmael le parecía una broma inocente. En aquel momento no se sentía precisamente como ningún príncipe. Estaba mojado y sucio, y tenía las botas llenas de agua. La sal le había irritado la piel y tenía el cuerpo lleno de magulladuras. Además, sentía un martilleo constante en la cabeza, y no podía recordar nada. Por el momento, solo se había acordado de un nombre que había en un libro sobre una ballena blanca y un capitán de una sola pierna. Recordaba la historia, pero no recordaba haberla leído.
«Llamadme Ishmael…».
Era aquel nombre lo que había estimulado su memoria. Tal vez, con el tiempo aparecieran más nombres en su mente, como las piezas de un rompecabezas, y su cabeza estuviera completa de nuevo.
Mientras, era como si estuviera caminando por un laberinto sin ningún tipo de guía.
Aquel anillo de zafiro podía ser la clave de su identidad. Por ahora no significaba nada para él. De hecho, se había asombrado al verlo en su dedo. ¿Significaba que era rico? ¿O que pertenecía a una familia importante? Hizo un mohín, pensando en que aquellas ideas grandiosas eran un poco absurdas. También podía ser un ladrón que hubiera robado el anillo. Seguramente, había naufragado mientras huía de la ley.
Por el sendero, a su espalda, oyó la respiración ligera y el ruido de la falda de su rescatadora. Tuvo que reprimir el impulso de volverse hacia atrás para mirarla. Estaba mareado, y aquel movimiento podía hacer que se cayera al mar. No merecía la pena caer en la tentación; sin embargo, eso no consiguió que dejara de pensar en ella, en sus espesas pestañas de color caoba y sus ojos grises.
Sylvie. El nombre era tan inocente y tan esquivo como ella. Le gustaba el sonido de aquel nombre. Ella le gustaba. Con o sin memoria, estaba claro que tenía buen gusto para las mujeres. Sin embargo, sería tonto si iniciara alguna relación con aquella. Era muy joven; no debía de tener más de veinte años. Y seguramente, tenía un padre esperando con un rifle a cualquiera que la tocara. De todos modos, aunque no fuera así, él mantendría las distancias. Jugar con una criatura así sería como aplastar una mariposa.
Ishmael se sorprendió al darse cuenta de que tenía conciencia. Era asombroso, teniendo en cuenta que no sabía quién era antes de abrir los ojos en la playa. ¿Tenía buena educación? ¿Principios? ¿Era honrado? ¿Le habían enseñado a respetar a las mujeres?
Se dio cuenta de que podía estar casado. Podía tener una esposa e hijos. Motivo de más para mantenerse alejado de la misteriosa señorita Sylvie Cragun.
El niño había llegado al final del sendero y desapareció sobre el acantilado. Ishmael tuvo que hacer un esfuerzo para poder continuar, puesto que cada vez estaba más mareado. Sudaba profusamente y jadeaba, pero siguió moviéndose. No había llegado tan lejos para morir cayéndose de un acantilado. Además, había algo que le impulsaba hacia arriba, algo urgente, un sentimiento de que tenía que hacer algo. Ojalá pudiera recordar lo que era.
Tenía la cabeza llena de preguntas. Demasiadas preguntas sin respuesta.
—Dígame dónde estoy —le preguntó a la muchacha, alzando la voz para hacerse oír por encima del ruido de las olas—. ¿Tiene nombre este lugar?
—Nosotros solo lo llamamos «nuestra casa» —respondió ella—. No es ningún pueblo, solo una cabaña en el bosque. Siga avanzando y la verá en un minuto.
—No, me refiero a dónde está. ¿Dónde estamos?
—¿De veras no lo sabe?
—¿Lo preguntaría si lo supiera?
Se le resbaló un pie en un poco de musgo, y tuvo que clavar el palo en el camino. Se irguió sobre las piernas temblorosas. La próxima vez que habló, ella estaba mucho más cerca, a tan solo un paso de él.
—Está a tres días de camino en carreta al norte de San Francisco. Como el barco que hay en la playa es pequeño, he supuesto que venía usted de allí. ¿Le suena?
—No más que cualquier otro lugar.
—¿No recuerda San Francisco?
Intentó hacer memoria, utilizando aquel nombre como pista. San Francisco. Niebla, lluvia y barro. El graznido de un albatros. El olor de la brea, de la sal y de la basura. Intentó alcanzar más allá, pero las impresiones eran muy vagas, como algo de su niñez. Negó con la cabeza.
—Lo recordaré. Tal vez después de que haya descansado. ¿Qué día es hoy?
—Es martes, veinticuatro de marzo. Viviendo aquí es fácil perder la cuenta, pero yo marco todos los días en el calendario.
—¿De qué año?
—Estamos en mil ochocientos cincuenta y ocho. ¿Ni siquiera recuerda en qué año estamos?
—No recuerdo nada.
—Salvo el nombre del personaje de un libro.
Ishmael no tenía respuesta para eso. Con las fuerzas que le quedaban, se arrastró hasta lo alto del acantilado y se apoyó en el palo que le servía de bastón, jadeando, mientras se llenaba los ojos con la vista.
Cerca del borde del acantilado, alguien había anclado un complejo sistema de cabrestantes y poleas, conectado con lo que parecía un arnés para una mula o un caballo.
Parecía que se utilizaba para subir objetos pesados desde la playa, seguramente, restos de naufragios que la marea llevara hasta allí. A una corta distancia había una cabaña diferente a todas las que él hubiera visto en su vida. Al menos, que pudiera recordar.
El tejado y los lados eran de una pieza de planchas de madera de roble, moldeadas y selladas de tal manera que resultaban herméticas. Pasaron unos segundos antes de que Ishmael se diera cuenta de que estaba ante el casco volcado de una goleta que se había montado sobre una base baja de troncos para construir un robusto hogar. Junto a la edificación había un molino de viento para sacar el agua del pozo, que la brisa del océano hacía girar con fuerza en aquel momento.
—Todo esto lo construyó mi padre —dijo Sylvie, que se había detenido a su lado—. Cortó un barco en secciones y las subió hasta aquí con poleas. Vivimos en esta casa desde hace casi ocho años.
—Es toda una obra de ingeniería —dijo él.
—Mi padre es un hombre inteligente y muy trabajador. Nos cuida muy bien.
—¿Y su madre?
—Mi madre murió antes de que viniéramos aquí. La madre de Daniel murió cuando él nació.
—Me gustaría conocer a su padre. ¿Está aquí?
Ella apartó la mirada.
—En este momento no —dijo—, pero llegará en cualquier momento. Seguramente ya está acercándose por la carretera.
No confiaba en él. Aunque Ishmael estuviera aturdido, se daba cuenta de ello. Sin embargo, no podía culparla. El niño y ella estaban solos, y él era un extraño.
Sylvie no tenía nada que temer de él. Solo un monstruo les haría daño a una mujer sola y a un niño, y él no era un monstruo. Por lo menos, no se sentía como si lo fuera. ¿Pero cómo podía estar seguro, si no sabía qué clase de hombre era? Podría ser un ladrón, un asesino, el peor tipo de criminal, y no saberlo.
De repente se angustió por su falta de memoria y sintió un acceso de mareo. Intentó caminar, pero se tropezó al dar el primer paso. Gracias al palo que le servía de bastón se libró de una caída.
—¿Se encuentra bien? —le preguntó Sylvie—. ¿Podrá llegar hasta la casa?
—Lo intentaré…
—Deje que le ayude.
Entonces, se colocó bajo su brazo, y él se apoyó pesadamente en su cuerpo ligero. Aunque se tambaleó hacia delante, Ishmael hizo un esfuerzo por mantenerse en pie y continuar. Si le fallaban las piernas, sería un peso muerto para ella.
—Un poco más —le dijo Sylvie, animándolo—. Vamos, puede conseguirlo.
Pero se equivocaba. Él lo advirtió cuando consiguió dar doce pasos. Comenzaron a temblarle las rodillas y, al pasar por la puerta de la valla de la casa, perdió el conocimiento y cayó al suelo, arrastrando a Sylvie hacia la hierba húmeda.
Sylvie no tuvo fuerza suficiente para sujetarlo, y cayó bajo su peso.
La hierba amortiguó su caída, pero ella se quedó aplastada bajo él. Durante un momento permaneció así, mojada, exhausta y sin aliento. La cabeza del extraño había quedado sobre su hombro, y la barbilla apoyada en su pecho.
Notaba el movimiento de su torso al respirar. Él tenía los ojos cerrados; sus párpados terminaban en unas pestañas muy oscuras. Irlandés moreno; aquellas palabras se le pasaron por la mente. Había oído a su padre usar aquella descripción, y no de un modo halagador. ¿Era aquel el tipo de hombre a quien se refería?
Fuera quien fuera, era guapo de una manera extraña; incluso en aquella situación de debilidad, ella sentía su aura de peligro.
Un hombre no iría navegando por placer hasta un punto tan alejado de la ciudad. ¿Y si tenía algún propósito oscuro?
Bien, no sabía de qué podía tratarse, pero de todos modos debía levantarlo.
Consiguió liberar uno de sus brazos y le tocó la mejilla con un dedo. —¿Ishmael? ¿Me oye?
Él no respondió. Sylvie se dio cuenta de que el cuerpo de aquel hombre estaba muy caliente. Más que caliente. Dios Santo, estaba ardiendo.
Le apartó la cara y comenzó a forcejear para liberarse.
Consiguió que rodara hacia un lado y se arrodilló junto a él. Tenía los ojos abiertos, pero enfebrecidos. La miró y murmuró:
—Lo que estábamos haciendo era agradable. No me importaría seguir…
—Shh. Está enfermo. Tenemos que acostarlo —dijo ella, y miró a su alrededor por el jardín. ¿Dónde estaba su hermano?—. ¡Daniel!
El niño apareció corriendo por una esquina de la casa, seguido de un cabrito pequeño que había adoptado de mascota.
—¿Dónde estabas? —lo reprendió ella—. Te dije que nos esperaras.
—Ebenezer tenía hambre. Le estaba dando el desayuno.
—Ebenezer ya puede comer hierba. Dame la cantimplora, y después ve a buscar la carretilla. Tenemos que llevar a este hombre a la casa.
Daniel todavía tenía la cantimplora colgada del cuello; se la sacó por la cabeza, se la dio a su hermana y salió corriendo hacia la carretilla que su padre usaba para llevar los restos de los naufragios desde la parte alta del acantilado al cobertizo donde los guardaba.
Ella le levantó la cabeza a Ishmael y le puso la cantimplora en los labios. Él bebió con avidez; después, Sylvie se echó algo de agua en la palma de la mano y se la pasó por la cara. La frescura sobresaltó a Ishmael; dio un respingo y la miró con desconcierto.
—¿Puede ponerse de rodillas? Mi hermano va a traer una carretilla, pero no podemos levantarlo para sentarlo en ella.
—Puedo caminar —dijo él, arrastrando las palabras al hablar—. Solo necesito un poco de ayuda…
Intentó ponerse en pie. Sylvie lo tomó de las manos y tiró hasta que él pudo incorporarse. Ella se quedó otra vez asombrada de su altura y su tamaño. Un hombre así podía ser formidable. Sin embargo, en aquel momento estaba indefenso.
Hasta que supiera más sobre él, lo más inteligente sería mantenerlo así.