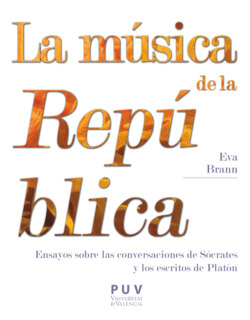Читать книгу La música de la República - Raymond Larson, Eva Brann T.H. - Страница 12
Оглавление3.
La ofensa de Sócrates: Apología
I Una primera lectura de la defensa de Sócrates ante el tribunal de los atenienses, según la cuenta Platón, suscita un sentimiento exaltado a favor de Sócrates.1 Esa es mi experiencia y, creo, la experiencia de la mayoría de los estudiantes: oímos a un filósofo haciendo frente noblemente a un pueblo que lo persigue.
Es una percepción perenne. Por citar solo dos entre los muy numerosos testimonios,2 uno del siglo XIX y otro del XX: John Stuart Mill, refiriéndose a la Apología en su ensayo Sobre la libertad, dice que el tribunal «condenó al hombre que probablemente de todos los nacidos menos se merecía que la humanidad lo condenara a muerte por criminal», y Alfred North Whitehead afirma que Sócrates murió «por la libertad de contemplación y la libertad de comunicar las experiencias contemplativas». En general, los defensores de Sócrates se encuentran entre aquellos que razonablemente podrían llamarse liberales, con más seriedad o ligereza.
Sin embargo, una relectura del discurso pone a prueba ese primer sentimiento y suscita sospechas que confirman las lecturas siguientes. Me sorprende la intransigencia con la que se muestra a Sócrates a la ofensiva, convirtiendo su defensa ante el tribunal de la Heliea en una acusación a los «hombres de Atenas». Una pequeña formalidad marca el tono: ni una sola vez se dirige al tribunal con el acostumbrado «Jueces»; lo reserva para los que votan por su absolución (40 a).
Es más, el discurso intensifica su provocación hacia el final. En la sección, pronunciada después de la condena, donde Sócrates se vale de la oportunidad que le otorga la ley ateniense para proponer una pena que contrarreste la que solicita la acusación, sugiere primero mantenerse a expensas públicas, porque así tendría más ocio para exhortar a los atenienses; luego sugiere una multa irrisoria equivalente al rescate de un prisionero y, solo al final, apremiado por Platón, Critón y otros amigos, ofrece con reluctancia una suma razonable treinta veces mayor. Como consecuencia previsible, ochenta jueces del jurado, claramente convencidos de que este Sócrates, una vez condenado, debe ser ejecutado, votan por la pena de muerte (Diógenes Laercio ii 42). Más tarde, tras el juicio, cuando se permite a Sócrates hablar una vez más, lanza oscuras amenazas contra la ciudad a través de sus hijos (39 d).
Esa perspectiva sobre el acontecimiento, contraria a la causa de Sócrates, también tiene un linaje de testimonios. Sus fuentes varían, en su mayoría, de respetablemente conservadoras a intolerantes e incluso reaccionarias: de Jacob Burckhardt, que llama a Sócrates «el sepulturero de la ciudad ática», pasando por Nietzsche y Sorel, al escritor nazi Alfred Rosenberg, que considera su defensa una muestra de la degeneración de Grecia. Esta ruda división de puntos de vista tiene algo que ver con lo que voy a decir.
La variedad y volumen de comentarios acerca de la Apología es en sí misma significativa. Pero el descubrimiento que verdaderamente podría sobresaltarnos –lo que Sócrates dijo en realidad–está por completo más allá de nuestro alcance, como lo estuvo de un contemporáneo como Jenofonte. En su Apología, que al mismo tiempo contrarresta y complementa la versión platónica, juzga deficientes todos los relatos del discurso de Sócrates y dice que el único aspecto en el que están todos de acuerdo es su «grandeza de expresión» (§ 1). Así que volvemos a la consideración y reconsideración de la versión principal, la de Platón, que seguramente es lo que Platón quería.
II Puedo ver una razón principal y dos secundarias para ofrecer otra lectura de la Apología. La primera de las razones más débiles se encuentra en la posición especial que ocupa la Apología en las obras socráticas de Platón. Es el único discurso en ellas; los oyentes participan solo a gritos y su único interlocutor, el reluctante testigo Meleto, es empujado a un diálogo. Es la única obra en la que el autor, explícitamente ausente incluso en la muerte de Sócrates (Fedón 59 b), informa que estaba presente, un hecho que Jenofonte omite. Entiendo que esas circunstancias indican que lo que Sócrates dijo e hizo aquí proyecta su sombra sobre las demás obras, incluyendo las que preceden al juicio en la fecha dramática. No me refiero solo a los diálogos que se asocian de forma explícita a la Apología, a saber, su prólogo, la conversación de Sócrates con Eutifrón sobre la piedad; su complemento, sobre el patriotismo, con Critón, y su consumación, sobre la muerte, con Fedón y otros. Tampoco me refiero en particular a las obras que contienen claras alusiones al juicio, como las amenazas de Ánito en el Menón (94 e) o la predicción de la muerte del filósofo en la República (517 a). Más bien, su defensa tiñe todas las conversaciones platónicas, incluso aquellas en las que Sócrates está ausente; de qué manera es la cuestión que hay que discutir.
III Una segunda razón para prestar atención a la Apología es que pertenece a un grupo de obras cuyo asunto constituye un tema de la educación moral, aunque no sabría si llamarlo un género literario por la solemnidad de la ocasión. Son relatos de los juicios de quienes han ofendido a las autoridades con el pensamiento o el discurso, pero no con hechos reales. Por ejemplo, dos días antes de su condena por alta traición y menos de dos semanas antes de su ejecución, Helmut von Moltke escribió una carta a su mujer detallándole su juicio ante el Tribunal Popular Nacionalsocialista. En la carta, que salió clandestinamente de la cárcel, decía: «Estamos limpios de cualquier acción práctica; nos van a colgar porque pensamos juntos».3 Prosigue alabando al, por lo demás, despreciable juez por su claridad de percepción al respecto.
Todo aquel que muere por sus actos también lo acaba haciendo por su pensamiento. Pero lo que distingue esas muertes solo por pensar y hablar, sin intención probable de incitar a ninguna acción en particular, es la aguda forma que dan al problema de la función del pensamiento en el mundo.
IV Entre los primeros de esos relatos comparables se encuentran los del juicio de Jesús. De hecho, hay una larga tradición que establece las ordalías de Sócrates y Jesús uno al lado del otro; se hace en los escritos de Orígenes, Calvino, Rousseau, Hegel y Gandhi, por citar una pequeña selección.4 Las semejanzas aparentes empiezan con el mero hecho de que haya varios relatos de lo que se dijo e hizo.
Los dos acusados son objeto de pasiones populares que canaliza un grupo de implacables opositores, dirigidos, respectivamente, por Ánito en nombre del restablecimiento de la democracia y por Caifás en el del Sanedrín. Los acompaña una banda de adeptos, amigos o discípulos, a los que, se sospecha, han impartido enseñanzas secretas, aunque tanto uno como otro nieguen el cargo. Son intransigentes en su rechazo a defenderse con eficacia. Muestran una sorprendente falta de voluntad para eludir la muerte y, en ambos casos, sus muertes confirman su influencia. El paralelo más llamativo es el principal cargo explícito, irreverencia en el caso de Sócrates y blasfemia en el caso de Jesús.
Sin embargo, es también en ese punto, cuando se han presentado los cargos, donde empieza a aparecer la inconmensurabilidad de los dos casos. Sócrates habla ante la Heliea, mientras que Jesús «guarda silencio» ante el Sanedrín y no responde a Pilatos «ni una palabra» (Mateo 26: 63, 27: 14; un relato divergente hace que responda con preguntas y evasivas). Su silencio nace de su situación. Es sospechoso de pretender el poder y ser el Mesías. Esa pretensión es innegablemente una blasfemia si es falsa. Pero el tribunal judío ya ha prejuzgado su falsedad y, como Jesús ha confirmado esa pretensión en secreto (16: 15-20), su única salida es oscurecer esa afirmación en público. De nuevo, cuando las autoridades judías lo acusan de sedicioso ante el gobernador romano porque ha recabado para sí una nueva soberanía, Jesús sigue un camino parecido; admite y al mismo tiempo niega esa presunción poniéndola en boca del gobernador –«Tú lo has dicho» (27: 11)–, negando que su gobierno sea político: «Mi reino no es de este mundo» (Juan 18: 36).
Hasta aquí Jesús y Sócrates siguen siendo comparables, pues se apartan del tribunal, presentándose como menos de lo que son. Pero hay una importantísima diferencia: los autores de los Evangelios creían que, en última instancia, la pretensión de Jesús era sincera; que el acusado en este juicio era, aunque no se reconociera, Dios.
Así que, aunque ambos casos sean la consecuencia de que irrumpan en la comunidad poderosas pretensiones incompatibles con su autoridad, son incomparables de un modo muy revelador para la Apología, ya que se representa a Jesús, como el Cristo tanto tiempo esperado, cumpliendo en su vida y en su muerte una profecía y una misión, mientras que Sócrates, que niega específicamente que tenga siquiera sabiduría sobrehumana (20 e), es un hombre, y un hombre que no ha tenido heraldo ni ha sido ungido. Por tanto, mientras que la Pasión es una consumación inevitable, el final de Sócrates no es parte de un único drama prefigurado, sino una acción deliberada y humana. Acorde con esa diferencia, Sócrates habla donde Jesús calla y se dirige con osadía, aunque de un modo selectivo, a su ciudad, en este mundo. La Apología es parte de un riguroso acontecimiento político.
V Hay un procesamiento que permite una comparación aún más obvia con el juicio de Sócrates. Sir Tomás Moro, «nuestro noble y nuevo Sócrates cristiano», como su biógrafo Harpsfield lo llama, fue llevado ante el tribunal del rey, acusado en virtud de una ley que establecía como traición negar –o, según la interpretación del tribunal, rehusar afirmarlo– al rey como jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra.
La conducta de Sócrates y Moro es similar en estos puntos: ambos tienen la oportunidad de evitar sus juicios así como sus sentencias, Sócrates con el silencio voluntario o el exilio, Moro acordando «revocar y reformar» su «opinión deliberadamente obstinada». Se defienden solos ante el tribunal y hablan de nuevo, de forma más franca e intransigente, después de haber sido declarados culpables, para revelar que consideran que la verdadera causa por la que se les acusa no es la oficial, pero también que son culpables, al menos en espíritu, de los cargos que se les imputan. Al final, explican su comportamiento refiriéndose a consideraciones supramundanas: Moro al «riesgo de la condena perpetua de mi alma», Sócrates a su bienvenida entre los héroes en el Hades.
Moro hace una defensa astuta y sutil ciñéndose a la letra de la ley al reclamar su derecho al silencio y revelar solo después del veredicto su implacable oposición a la heterodoxia del rey. Dice:
Debéis comprender que, en asuntos que afectan a la conciencia, todo sincero y buen súbdito está obligado a respetar dicha conciencia y su alma más que a ninguna otra cosa en el mundo, sobre todo cuando su conciencia es de un tipo como la mía, es decir, cuando la persona no da ocasión de calumnia, tumulto ni sedición contra su príncipe, como es mi caso, pues os aseguro que hasta ahora no he divulgado ni abierto mi conciencia y opinión a ninguna persona viva en todo el mundo.5
Moro se defiende con todo el cuidado legal como estadista y jurista, mientras que, como ser humano y cristiano, preserva intactos sus pensamientos íntimos, como Jesús. Pero Sócrates, un hombre privado que apenas ha desempeñado cargos y afirma no tener experiencia en los tribunales (17 d), maneja su defensa de manera muy caballerosa, mientras que, como ciudadano y filósofo, a diferencia de su contrapartida cristiana, no tiene noción de intimidad de la conciencia. Por tanto, la comparación pone de relieve su libertad en la Apología. Su determinación no proviene de los entresijos más recónditos de la condena, sino de un terreno que por propia naturaleza es común y necesita comunicarse.
VI Por último, la razón más vívida para volver a estudiar la Apología es el deseo de conseguir una respuesta a esta pregunta: ¿fue Sócrates juzgado justamente y condenado a muerte justamente? Hay varios aspectos en la pregunta.
Primero, ¿por qué lo juzgó el tribunal de la Heliae, aceptando además la opinión de la acusación de que era un caso capital? Es esencial recordar no solo que el mismo Sócrates considera que la irreverencia y corrupción de los jóvenes son ofensas definibles y concuerda con las autoridades en que podrían existir esos cargos, sino que, como muestra el Critón, está completamente de acuerdo con la ley fundamental de Solón de la que emanan.6
Como no tenemos registro del caso en lo que afecta a la acusación, la primera pregunta solo puede resolverse examinando la defensa de Sócrates, lo que haré después. Esa tarea se complica por el hecho de que Sócrates transforme su defensa en una ofensa, una acusación contra sus acusadores y conciudadanos que, al mismo tiempo, es un insulto y un asalto. Sería ridículo tratar de estudiar en sustancia su ataque, lo que requeriría determinar si los atenienses son más perezosos a la hora de examinarse a sí mismos que, digamos, los tebanos, los espartanos o los americanos. De hecho, podría argumentarse que esos cargos, que son universalmente verdaderos para toda la humanidad, son perniciosos cuando van dirigidos inequívocamente a una comunidad en particular. De ahí que, para el jurado, el ataque de Sócrates se convirtiera en una prueba de su mala fe.
Un segundo aspecto de la cuestión acerca de la condena de Sócrates es este: al parecer, poco después de la ejecución de Sócrates hubo una reacción. Tal vez se condenara a muerte a Meleto y a Ánito al exilio.7 La ciudad arrepentida reivindicó a Sócrates, el filósofo perseguido. Entonces ¿qué debería haber votado un miembro del jurado de la Heliae si hubiera podido prever acontecimientos posteriores, en concreto el resultado más inmediato, que un Sócrates condenado cooperase con sus acusadores forzando al tribunal a imponer la pena de muerte?
Pero el aspecto más importante es el que se enmarca en términos contemporáneos: ¿qué decidiría yo en una situación análoga en la actualidad? A pesar de que casos así ya no pueden darse, al menos en este país, con la inmediatez judicial posible en la ciudad antigua, el problema socrático está siempre presente cuando personas de intelecto más ágil, una educación más amplia y más ocio que la gente en general chocan con las creencias religiosas y las tradiciones morales de aquellos a los que tienen la intención de servir.8
VII Para empezar, examinaré la suficiencia de la defensa de Sócrates.
Jenofonte toma la «grandeza de expresión» de Sócrates, un rasgo presente en todos los relatos anteriores al discurso, como punto de partida. Ese tono debe parecer, dice, «absurdo» a menos que pueda mostrarse que Sócrates estaba invitando deliberadamente a la muerte como escapatoria a la decadencia de la vejez (6). Esa es el enunciado clásico de la tradición que propone la auto-eutanasia para explicar la extraña conducta de Sócrates ante el tribunal. Es evidente que la defensa de Sócrates fracasa deliberadamente.
Sin embargo, Platón intenta anticiparse a esa explicación de ese hecho sorprendente en el diálogo del último día de Sócrates, el Fedón. Allí el propio Sócrates argumenta que el suicidio es inadmisible, por deseable que pueda parecer la muerte (62 a). Juzgar que Sócrates manipuló a los atenienses para que lo mataran y confundir su acogedora aceptación de la muerte con el suicidio es trivializar los acontecimientos de aquel día en el tribunal. Solo queda el hecho de que Sócrates sugirió la condena.
VIII Presentaré a continuación una repetición crítica del discurso de Sócrates en los términos menos favorables.
Sócrates empieza acusando a los que le acusan de mentir cuando advierten al tribunal que es un hábil y formidable orador. Desacostumbrado a hablar en público, no es formidable, «a menos que consideren formidable a quien dice la verdad» (17 b). Presentará la verdad y, de hecho, en el siguiente discurso, por muy «ajeno» que sea «a la dicción» de la multitud, dominará por completo la situación. Conseguirá incluso alargarlo para introducir su modo dialéctico en el proceso cuando interrogue a Meleto, uno de los acusadores, que está obligado por ley a someterse a examen. Sabiamente, omite llamar a su mayor oponente, Ánito.
Ataca a ese joven inadecuado, que se apresura a acusarlo «ante la ciudad que es como su madre», como lo expone Sócrates (Eutifrón 2 c), con un argumento ad hominem: a Meleto no le importa la sustancia de la acusación. Pero ¿qué peso puede tener eso en la ley, suponiendo que fuera así? En cualquier caso, Sócrates no deja que Meleto responda a su pregunta –¿quién, entonces, mejora a los jóvenes?– del único modo que Meleto y los que lo respaldan saben, es decir, afirmando que las leyes, pero sobre todo los ciudadanos, perfeccionan a los jóvenes (24-25). En el Menón (92 e) ya había desaprobado la respuesta de Ánito, según la cual son los ciudadanos respetables de la ciudad, sus caballeros, los que transmiten la excelencia de generación en generación. Ahora Sócrates quiere que Meleto diga al tribunal qué profesión en particular, como el entrenador de caballos, ejercita a los jóvenes de Atenas en la excelencia. Por supuesto, eso es precisamente a lo que se resisten los partidarios de Meleto: la noción de que la formación moral de sus hijos deba estar en manos de tales expertos.
Como parte del amplio ataque de Sócrates a la buena fe de sus acusadores, sustituye la acusación formal con un cargo que él mismo aporta. Al presentar su cargo, afirma Sócrates, Meleto confió en una «antigua calumnia» (19 a, 28 b), un odio sostenido contra él en la ciudad, que Sócrates asocia a la comedia de Aristófanes Las nubes. Pero hay dificultades. No solo se refiere luego a la alta estima en la que se le tiene en la ciudad, donde «prevalece la opinión de que Sócrates es más que la mayoría de los hombres» (35 a), sino que la relación entre Sócrates y Aristófanes en el Banquete y la veneración de Platón por el dramaturgo hacen que sea difícil mantener que los amigos de Sócrates considerasen por lo común que la vieja comedia llevase casi un cuarto de siglo buscando su perdición.
IX Entonces, Sócrates se inventa una supuesta acusación basada en Las nubes (112, 117) que dice así: «Sócrates obra mal y se entromete, investigando lo que hay bajo la tierra y las cosas celestes y haciendo del peor razonamiento el más fuerte y enseñando a otros esas cosas» (19 b).
Por medio de esa reformulación simula que el verdadero cargo de irreverencia –que él mismo reconoce en el Eutifrón (5 c)– se dirige a su supuesta investigación de la naturaleza de los cuerpos celestes y asuntos parecidos. Dejó todo eso hace tiempo, en su juventud, por razones que se exponen en el Fedón (96 b). De esas cuestiones, argumenta de forma bastante creíble, ya no sabe nada ni le conciernen. Sin embargo, en ese mismo diálogo da una vívida topología de las cosas que están por encima y por debajo de la tierra (198 e ss.), como hace en la República y en otras conversaciones. ¿De verdad puede argumentar de buena fe que ya no tiene ningún interés en la cosmología y la escatología cuando inventa historias novedosas y mitos privados sobre los reinos superior e inferior, precisamente la empresa que trastorna a los atenienses?
Sin embargo, su principal defensa contra la «antigua calumnia» –que no es, en el fondo, más que la imputación de sofistería– descansa en un cuento que cuenta (20 e). Querefonte, su compinche en Las nubes, había perpetrado un golpe en Delfos: había hecho que el oráculo de Apolo declarara que nadie era más sabio que Sócrates. Después de eso, Sócrates se propuso modestamente probar que el dios se equivocaba, pero, a su pesar, ¡falló! Llama a esa tarea «dar la máxima prioridad al servicio del dios» (21 e) y considera que mencionarlo es suficiente defensa contra el cargo (24 b).
X La acusación correcta, como Sócrates la cita, es: «Que Sócrates obra mal corrompiendo a los jóvenes y no creyendo en los dioses en los que la ciudad cree, sino en otras semidivinidades nuevas» (24 b).
Así es como afronta el verdadero cargo de irreverencia cuando le llega. La redacción del primer punto, si se traduce cuidadosamente el significado del verbo nomizein, dice que Sócrates «no considera a los dioses de la manera acostumbrada». Contra esto, Sócrates no tiene defensa. Él mismo admite que es cierto ante Eutifrón. Le cuenta que él, Sócrates, no puede aceptar las historias tradicionales de los dioses, es decir, los mitos comunes de los griegos; esa, añade, es la razón de su procesamiento (Eutifrón 6 a). Sin embargo, al interrogar a Meleto, hace que caiga en la trampa de una formulación alterada, a saber, que Sócrates «no cree que los dioses existan» (nomizein einai, 26 c, d). Ahora puede defenderse y presenta un argumento tan lógico como ridículo. Usando el sumario, alega que al imputado de introducir nuevas semidivinidades no se le puede acusar de no creer en los dioses plenos, que han de ser sus padres, más de lo que puede suponerse que quien reconozca la existencia de las mulas no crea en la de sus padres, esto es, caballos y asnos (27 c). Hasta ahí llega la irreverencia.
Queda el cargo de la introducción de nuevas divinidades. Sócrates aclara en el Eutifrón (3 b) y de nuevo en la Apología (31 d) que entiende que los acusadores estén pensando en su célebre daimónion,«lo semi-divino» que hay en él, y que lo consideren un «hacedor de dioses» por ello. Sin embargo, no solo no se esfuerza por mitigar sus aprensiones, sino que incluso insiste en su «signo divino» de forma más agresiva ante el tribunal que en ninguna otra parte.
XI ¿Cómo se defiende Sócrates a continuación del cargo de corrupción? Su versión en términos de la «antigua calumnia» es que Sócrates es «inteligente», el único sofista y pensador nativo que imparte una peligrosa sabiduría a una camarilla en un pensatorio. Desde luego, como todo el mundo sabe dentro y fuera del diálogo, Sócrates no tiene un establecimiento propio, así que el argumento cómico no necesita refutación. Su contrapartida seria en la acusación real, por otra parte, es que ofrece enseñanzas esotéricas. Sócrates denuncia que ese cargo es falso y mantiene que nadie le ha oído decir nada en privado que no fuera bien recibido por todos (33 b). Si yo hubiera estado en ese tribunal, me habría negado a creerle. No hay nada más claro que el hecho de que Sócrates no le diga todo a cualquiera.
Además, Sócrates sabe perfectamente que sus acusadores no tienen un conocimiento preciso de los sofistas, esa intrusa tribu viajera de profesionales. En el Menón, Ánito pasa por la conversación expresando horror por esa gente, pero confiesa con facilidad que nunca ha conocido a ninguno. Sócrates no está en condiciones de ridiculizarlo por esa falta de experiencia, pues en la República sostiene que sería útil que un médico probara la enfermedad en su propio cuerpo, pero que de ningún modo es bueno que alguien con la intención de gobernar el alma por sí misma experimente la corrupción (409 a). Un magistrado como Ánito podría afirmar que como precaución no intenta conocer a los que desprecia por puro sentido común.
Por tanto, puesto que la descripción de la competencia de los sofistas se deja a Sócrates, escoge presentarlos como personas que «podrían tener una sabiduría mayor que la humana» (20 e), es decir, ellos son los expertos en lo que está por encima y por debajo, mientras que Sócrates solo tiene la reputación de «cierta sabiduría», que «tal vez sea una sabiduría humana». En ese momento los atenienses lo interrumpen, pues saben que esa sabiduría socrática, ese «conocimiento involuntario» (Eutifrón 11 e), solo tiene un contenido: el conocimiento de la ignorancia del propio Sócrates y la decidida exposición de la ignorancia de todos los demás en la ciudad (21 d).
Parte del cargo de sofistería es el de «enseñar». La acusación real no lo especifica, pero Sócrates lo aduce y engaña a Meleto para que enmiende la redacción y lo incluya (26 b). ¿Por qué? Porque, al señalar que su actividad no es la enseñanza, trata de poner de relieve tres circunstancias: que no recibe dinero, que no transmite ningún contenido y que no acepta responsabilidad alguna (33 b).
Que no reciba dinero solo significa que es incontrolable: no puede ser contratado ni destituido, como un padre podría alquilar o despedir a un profesional. Que no se responsabilice de las carreras de sus jóvenes asociados... bueno, a eso se le suele llamar irresponsabilidad. Que no transmita un contenido positivo a esos jóvenes es lo peor de todo, a la luz de lo que les muestra en su lugar. Pues con falsa inocencia da una vívida descripción de lo que les inculca en su compañía: entablar conversaciones con hombres públicos, poetas y artesanos que, en realidad, son exámenes, en el curso de los cuales emerge que verdaderamente no saben lo que están haciendo, aunque crean saberlo, mientras los jóvenes se mantienen aparte y miran y sonríen, pues, como dice de una manera encantadora: «No es desagradable» (33 c). Después, informa, deambulan por la ciudad imitándolo, presumiblemente como esos cachorros escépticos que se apropian inoportunamente de la dialéctica a quienes describe en la República (529 b). Eso es lo que Sócrates llama «no ser maestro de nadie», ¡y así es como se gana a sus conciudadanos!
Completa su defensa del cargo de corrupción señalando que nadie que crea haber sido corrompido o sea padre de un hijo corrompido se ha presentado para quejarse (34 b). Pero, entonces, aparte de lo improbable que es que un padre proclame la corrupción de su hijo en público, toda la ciudad sabía que el principal acusador, Ánito, se consideraba precisamente ese padre. Jenofonte deja constancia de esa circunstancia (Apología 29).
XII Esa es la defensa de Sócrates como Platón nos permite interpretarla en la mente de un miembro del jurado de la Heliae. Sin duda, hay algo autoincriminador en ella.
Sócrates ni siquiera tiene escrúpulos en usar frases que den a entender al tribunal en sus propios términos la naturaleza equívoca de su actividad. Me refiero a las expresiones que en la República dan la definición práctica de derecho o justicia, a saber, «ocuparse de lo suyo», y de obrar mal, a saber, «ocuparse de muchas cosas» (433 a), inmiscuirse, «hacer de todo», siendo esta última su descripción favorita de la actividad de los sofistas (596 c). Sin embargo, las dos parecen coincidir para Sócrates en Atenas: sostiene que en sus interrogatorios privados «se ocupa de lo suyo» (33 a), lo cual consiste en inmiscuirse en lo que concierne a los demás (31 c), y que al hacer lo que concierne a los demás también está haciendo lo que concierne al dios (33 c).
Así que da a entender algo posiblemente pernicioso, al tiempo que no se da cuenta de los temores reales de sus jueces. Esos temores afectan a la sustancia de la ciudad, compuesta de tradiciones –en particular los antiquísimos mitos sobre sus dioses y el respeto establecido por la sabiduría de sus ciudadanos–, de cuyo colapso Sócrates hace un espectáculo para los jóvenes. Además, puesto que no reconoce que enseña, evita dar una explicación cándida y consoladora de la lealtad esencial de sus intenciones, como la que incluso un ciudadano-maestro inconforme estaría obligado a dar a padres aprensivos; no dice que, en última instancia, tanto él como ellos cuiden de la misma ciudad.
Es necesario recordar que la acusación de Sócrates era judicialmente correcta. En estas circunstancias me parece que un miembro decente del jurado, dándose cuenta durante el discurso de que ambos cargos, irreverencia y corrupción, tienen la misma raíz, lo que no había descubierto la defensa, podría incluso sentirse forzado a condenar y al mismo tiempo rezara para evitar la ejecución.
XIII De hecho, se puede abogar por los atenienses que lo condenan. Hegel, que adopta una perspectiva comprehensiva del asunto, es su enérgico defensor y algunos de los puntos que siguen provienen, de hecho, de la Historia de la filosofía (vol. II, «El destino de Sócrates»). Pero lo más interesante es que todos proceden de los propios diálogos.
Primero, la opinión común de que fue un juicio político, el ataque de la rabiosa y restituida democracia contra un hombre de opiniones y asociados aristocráticos, no se sostiene. El propio Sócrates relata en el juicio las dificultados que ha pasado bajo varios regímenes, desde luego –en su beneficio– bajo los oligárquicos Treinta, que incluían a sus interlocutores Critias y Cármides (Apología 32 e; véase el cap. 4). Además, el principal acusador, Ánito, era un demócrata moderado, un «hombre ordenado y de buena conducta», de respetable reputación según cuenta Sócrates en el Menón (90 b).
La descripción misma de Sócrates como un antidemócrata no es demasiado convincente. Leída sin prejuicio, la viñeta del régimen democrático en la República, un diálogo que tiene lugar en el bastión democrático del puerto de Atenas, muestra, a pesar de sus exageraciones, un rasgo vital y redentor: ese régimen es, dice Sócrates, un perfecto supermercado de constituciones y quien quiera erigir una ciudad, «como nosotros lo estamos haciendo ahora», debe acudir allí (557 d; cf. Político 303 a). La ocupación de Sócrates encaja perfectamente en una democracia, por no mencionar que los atenienses consideran que Sócrates instiga el mismo atrevimiento en los jóvenes que él mismo califica de endémico en las democracias (República 563 a).
Como observa Sócrates en el Critón (52 e), los atenienses han tenido paciencia con él durante setenta años, a pesar del supuesto «gran odio» en su contra (28 a). Incluso sus dos incursiones en la política, por las que, como cuenta al tribunal, «tal vez» podría haber muerto (32 d), se desarrollaron de forma segura. Así que al hombre que dice a los atenienses que matarán a cualquiera que se les oponga públicamente (31 e), en realidad se le ha permitido llevar una larga vida de resistencia semipública.
No había necesidad de llegar a esa tardía conclusión. Si lo hubieran llevado mejor, observa con tristeza Critón, el caso no habría tenido que llegar al tribunal (45 e). Tampoco era necesario que Sócrates muriera, siendo posible el exilio voluntario, como le recuerdan las leyes cuando las hace hablar (52 c). Incluso en el tribunal y a pesar de la intransigencia de Sócrates, 220 –casi la mitad– de los 500 (o 501) miembros del jurado piensan que la acusación no ha quedado suficientemente probada o están conmovidos por una vehemente sensación de la excelencia de Sócrates o de acuerdo con él en que la ciudad podría aprovecharse de su existencia o consideran que a la ciudad le sería más útil la tolerancia. Esos 220 se niegan a declararlo culpable. Su número sorprende a Sócrates, que evidentemente no ha hecho justicia a la buena disposición de algunos atenienses (36 a).
Una vez se ha emitido el veredicto, de nuevo se le permite hablar libremente a Sócrates, siguiendo la civilizada costumbre ateniense, y reafirmar su relación con la ciudad participando en la formulación de su sentencia. Sócrates abusa de la ocasión al reiterar su opinión sobre la incompetencia del tribunal de la Heliae. Más aún, una vez sentenciado y en prisión, la ciudad de Atenas le permite mantener conversaciones diarias con sus amigos y acuerda una muerte sin derramamiento de sangre entre ellos. ¡No ha sido así en Jerusalén, Londres ni Berlín!
De hecho, su libertad es completa para hablar ante el gran público del tribunal o en el círculo íntimo de amigos en la prisión. El asunto formal de un mero derecho a la libertad de expresión, contra lo que piensa Whitehead, no concierne a Sócrates ni a los atenienses; solo les importa la cuestión esencial de si el discurso de Sócrates es perjudicial.
En este sentido, incluso la dura recomendación de Ánito de que el caso no debería haber llegado al tribunal ni como caso capital (29 c) puede, al menos, tomarse como prueba de un estado de ánimo opuesto a lo trivial, un estado de ánimo que Platón debe respetar. En el Político, un diálogo dramáticamente contemporáneo del juicio (Teeteto 210 d), el extranjero al que Sócrates se ha dirigido en la conversación dice que, en ausencia de un verdadero sentido de Estado, deben regir las leyes y costumbres ancestrales. Puesto que nadie es más sabio que ellas, si se ve a alguien investigando las profesiones útiles que se han establecido legalmente, y aumentando su conocimiento, se le puede acusar de corromper a los jóvenes y hacerle sufrir «los castigos más extremos» (299 b).
En suma, la misma seriedad con la que toman la actividad no política de Sócrates hace que los atenienses sean dignos de nuestro respeto, pues el modus vivendi de muchos de nosotros es tomar a los filósofos a la ligera. Desde luego no es bueno interrumpir a un orador, pero su clamor es breve y controlable y surge de forma correcta, en momentos cruciales. En efecto, un solo hombre, un filósofo, se ha ganado la atención de toda una ciudad. ¿De qué otro pueblo puede decirse eso?
XIV Está claro que ese Sócrates que se enfrenta a esa ciudad y la afronta de esa manera es un Sócrates bastante oblicuo. El aspecto es justo el que describe Kierkegaard en un pasaje de El concepto de ironía.
Vemos claramente que la posición de Sócrates respecto al Estado es rigurosamente negativa, que fracasa por completo al tratar de encajar en él, pero aún lo vemos mejor en el momento en el que, procesado por su estilo de vida, sin duda ha tenido que ser consciente de su desproporción respecto al Estado. Pero mantuvo su posición sin desfallecer, con la espada sobre la cabeza. Su discurso no contiene el pathos poderoso del entusiasmo [...], sino una ironía llevada hasta el límite.9
Kierkegaard no entiende por «ironía» lo mismo que Sócrates cuando se aplica el término a sí mismo –a saber, su disimulo, la pretensión de saber menos de lo que sabe–, sino un tipo de autolevitación por la que nos elevamos por encima de todo conocimiento positivo. Esa exaltada abstención de contenido caracteriza, en cierto modo, al Sócrates de la Apología. En cualquier caso, con la espada sobre la cabeza, Sócrates es un hombre de negación.
XV Estos son sus rasgos: primero y principal, está ese misterioso negador en su interior al que llama su daimónion y que desempeña un papel más importante en este diálogo que en ningún otro que por lo general se acepte como genuino. Lo describe como una especie de voz interior que lo acompaña desde la infancia (31 d); es decir, es innato, pero no necesita «reminiscencia», que el pensamiento lo busque. Esa «semidivinidad» e incluso «algo divino» no ayuda al pensamiento ni insta a obrar. Solo habla para advertirle de que no haga algo.
Es insondable a qué reino del ser pertenece ese notorio daimónion, pero el papel que desempeña en la vida de Sócrates no es incomprensible. Entusiasmo significa literalmente el estado de tener una divinidad dentro de sí (éntheos): el daimónion es el entusiasmo negativo de Sócrates, un poder restrictivo implantado permanentemente. Sócrates no es entusiasta porque las exaltaciones del pensamiento no se deben a un organismo especial, pero necesita una facultad negativa específica. Su principal enseñanza es que la excelencia es conocimiento (e.g. Protágoras 360 e ss.) y que los correspondientes actos de excelencia son consecuencia directa del conocimiento. Según la proposición inversa (lógicamente independiente), todos los actos injustos se derivan de la ignorancia y son siempre inadvertidos en un sentido profundo; nadie hace nada malo completamente consciente. En consecuencia, puesto que están por propia naturaleza más allá del contexto de la razón, requieren, una vez se imaginan, un extraño poder de prevención. El daimónion es la habilidad de Sócrates para evitar el mal, su excelencia negativa.
En particular, el daimónion le impide comprometerse en política (31 d) porque habría equivalido, dice, a una especie de inútil y prematura autodestrucción. Sin embargo, se describe en el Gorgias (521 d) como el único hombre de Atenas verdaderamente comprometido en política. Eso quiere decir que ha dispuesto para sí un modo de ser privadamente público (o al revés); por su descripción es un modo de «dar en privado el mayor beneficio a cada ciudadano» (36 c). No abandonará esa misión que se le ha asignado aunque «muera muchas veces» (33 c). Esa es la política negativa de Sócrates: negar que el campo público sea el verdadero ámbito político y afirmar intransigentemente su lógos interior al servicio de la ciudad. En ese sentido, Sócrates difiere en mucho de Tomás Moro. Moro acepta, reacia aunque obedientemente, un alto cargo público, pero reivindica hasta su muerte el derecho a no franquearse más que a su Dios. Es, en resumen, la distinción en materia política entre un filósofo, al que le importa lo común del Ser, y un cristiano, que adora a una Persona en la intimidad.
XVI Por último, lo más importante, cuando Sócrates formula en este discurso cuál es «el mayor bien para el hombre», lo hace en términos completamente negativos: «La vida sin examinar no es viable para un hombre» (38 a); lo que preocupa a la gente en la actualidad no es mucho (30 a); dicho de manera positiva, la labor que de verdad vale la pena es la de examinar, probar, refutar, exponer de manera imparcial tanto a uno mismo como a otros. Al menos en este aspecto se siente sabio: sabe que no sabe nada (21 d); sus conciudadanos, por otro lado, suspenden por completo en el examen y la ofensa de Sócrates consiste precisamente en publicar esos fracasos. Sostiene, no obstante, sin ironía, que guardar silencio sería desobedecer «al dios» (37 e).
Dicho de otro modo: la primera culminación de la enseñanza no didáctica de Sócrates suele ser su notoria aporía, literalmente «ausencia de camino», una rentable perplejidad o bochorno inducida en el que aprende por su propio bien (por ejemplo, Menón 84). En tanto que Sócrates representa su actividad como servicio público, sin embargo, su interlocutor se avergüenza, no por sí mismo, sino como lección objetiva, y no continúa la conversación hacia el aprendizaje positivo; en ese entorno, Sócrates es desde luego un maestro negativo.
La actividad filosófica se presenta como un esfuerzo por completo negativo, sin fin ni sustancia; es significativo que no emplee el sustantivo philosophía, sino solo el verbo philosopheín, «esforzarse por la sabiduría». Pero, en particular, en el centro literal del discurso (29 b), y de nuevo al final, Sócrates afirma su definitiva sabiduría negativa: el conocimiento de su ignorancia respecto al Hades, el reino de la muerte.
XVII Platón escribe una segunda defensa de Sócrates en prisión para contrarrestar al Sócrates negativo del banquillo de los acusados, cuya defensa parece registrar. Las conversaciones del Critón y el Fedón son los complementos deliberadamente positivos a la oratoria de la Apología.
Al comienzo del Critón, Sócrates despierta de un sueño profundo, igual que el descrito con tanto anhelo al final de la Apología, a una conversación en la que acepta su condena como no lo haría ante el tribunal, a saber, por proceder debidamente de las leyes bajo las que ha vivido voluntariamente toda su vida (53 a). En un tono completamente opuesto al de la Apología, hace que las leyes le reprendan: «¿Piensas que lo correcto es lo mismo para ti que para nosotras, que cualquier cosa que prometamos hacerte es adecuado que nos la hagas a nosotras?» (50 e).
Este otro Sócrates positivo se delinea aún con más fuerza en el Fedón, el diálogo sobre la muerte que contiene expresamente su segunda y, así lo espera, más exitosa defensa (69 e). En su último día no es un retórico duro y ofensivo, sino un oyente encantador y atento, como se esfuerza por señalar el narrador (89 a). No habla como un interrogador implacable, sino como quien está preparado, si su interlocutor lo desea, para «hablar a través de cuentos» (diamythologeín, 70 b). No se presenta orgulloso de su ignorancia, sino que se presenta como el único conocedor (76 b); tampoco finge no tener una enseñanza, sino que aparece, en cambio, como quien –el receptor del relato de Fedón se detiene a advertirlo– aclara asombrosamente las materias filosóficas (102 a). Aquí se recopilan todas las grandes nociones socráticas: su suposición de los eíde, los «aspectos» o formas invisibles; el mito de la reminiscencia; el verdadero bien más allá del mero bien humano de la refutación (véase el cap. 2). En esa conversación, Sócrates se refiere con frecuencia a la philosophía y la presenta como la investigación sobre el reino de la muerte, el «Hades invisible» (Aídes aeidés), que también es el lugar de los invisibles eíde (80 d), el lugar del Ser (76 d). Aquí no ignora la muerte, sino que se muestra experto en ella, y la muerte que le confiere la ciudad no es una nada que se esconda como un sueño, sino una «migración» al reino del Ser (40 c, 117 c), una feliz alternativa al exilio.
Así que no puede caber duda de que, ante el tribunal, Sócrates abrevia sus explicaciones a propósito y se contiene.
XVIII La pregunta que se plantea es: ¿por qué? ¿Por qué ofende deliberadamente Sócrates al tribunal? ¿Por qué se pone a la ofensiva contra los atenienses? ¿Por qué usa su defensa para documentar su ofensa a la ciudad?
Puesto que Sócrates vivió y tuvo que defenderse realmente ante el tribunal de la Heliae, ha de haber algunos aspectos de la Apología (el título significa «Defensa») de Platón que deriven de las verdaderas circunstancias. Una vez inculpado, Sócrates se convirtió en un resistente, el defensor de la filosofía del ataque de la ciudad. Tal vez pensara que esa ocasión pública era el momento para mostrar su espíritu, confirmar de hecho la dedicación de toda su vida a las palabras, ser lo que Aquiles, con quien se compara, fue en la guerra: un héroe, un héroe de la filosofía (28 c).
En parte, su conducta debió acomodarse a las condiciones de la ocasión, a saber, el breve espacio de tiempo que tenía para hablar y la gran multitud a la que debía dirigirse. Dos veces menciona la falta de tiempo para persuadir con calma (19 a, 37 b). Esa falta de ocio e intimidad no es un asunto secundario: nada de lo que Sócrates piensa puede transmitirse de manera conveniente en público; debe engendrarse lentamente en una ociosa conversación directa con su correspondiente diálogo interior (Teeteto 172 d). La sabiduría positiva de Sócrates parecería simplemente rara si se expusiera de manera concisa en público.
El Sócrates negativo y el positivo son el anverso el uno del otro. La refutación, romper con una opinión aceptada, se convierte en la búsqueda de una verdad. Pero en público, tanto si Sócrates comparece ante el tribunal como si lo aborda alguien que no sea amigo suyo, no tendrá lugar la transformación: la conversación se trunca. La Apología deja a un lado las cuestiones más generales y profundas sobre la relación adecuada entre la comunidad política y el cuidado de las almas, pero supone esto: cuando la filosofía llega a la ciudad, llega en forma de negación y amenaza.
XIX Es posible deducir por qué Platón deja constancia para tiempos venideros de una declaración tan detallada y enfática de Sócrates, el resistente. Un momento sobrecogedor en la Apología arroja luz sobre este asunto. Por primera y última vez el propio Platón irrumpe en su obra (38 a). Sócrates lo oye alzar la voz para sugerir una sobria y sensata multa, para subvertir, por decirlo así, las propuestas orgullosas y ridículas de Sócrates. La sugerencia es muy parecida a una reprimenda y Sócrates la acepta. Es como si en esta obra, en la que Platón no habla por medio de Sócrates, sino que se representa como si Sócrates hablara por él, Platón estuviera captando algo que ha oído en el tribunal que debe arrojar su sombra sobre los otros diálogos y, por tanto, sobre la tradición filosófica. Ha oído que la actividad de Sócrates es públicamente indefendible.
XX Haré una conjetura. La vida, si no la letra, de las conversaciones socráticas habría quedado relegada al olvido, igual que el contenido positivo de la sabiduría de Sócrates, sus profundas suposiciones e incluyentes mitos, se habrían marchitado en conformidad con los sistemas técnicos y más enérgicos de sus sucesores. Uno de ellos, Aristóteles, aparecería pronto en Atenas.
Por otro lado, habiendo pronunciado su defensa ante la mayor audiencia de su vida, el discurso de Sócrates continuaría vigente a lo largo de los milenios. Su heroica intransigencia, que había llevado una vez al tribunal al extremo en su contra, serviría luego para restablecerlo. De ahí que prevaleciera el Sócrates de las refutaciones. Según una tendencia popular suavizada ese es el Sócrates de la famosa descripción de Cicerón:
Sócrates fue el primero que bajó a la filosofía de los cielos, la estableció en las ciudades e incluso la introdujo en casas particulares y la obligó a preguntar acerca de asuntos vitales y morales y cosas buenas y malas (Tusculanas V IV 10).
Pero el supuesto método socrático también reaparecería de manera más violenta, como «duda radical», como «ilustración», como «crítica», como «transvaloración de todos los valores» o como estímulo general de una disposición a cuestionar las cosas. En cada una de esas modalidades, la filosofía penetraría una vez más en las pretensiones de crédito alegadas por otro medio comunitario.
Sin suponer que Platón hubiera podido prever todos esos desarrollos, es posible imaginar que tenía indicios, que le inquietaba tanto la reivindicación fácil del estilo de Sócrates como la osificación culta de su pensamiento. Para prevenir lo segundo –o más bien para proporcionar una posibilidad permanente de renacimiento– escribió numerosas conversaciones socráticas. Para impedir lo primero –o, mejor dicho, poner obstáculos perennes en su camino– escribió un discurso socrático. Esa oración, orgullosa y noble de acuerdo con el acontecimiento, se escribió así para revelar bajo nuevo examen que a Platón le parecía que Sócrates había cometido una innegable ofensa contra la ciudad y que había considerado a su maestro, al menos una vez, verdaderamente peligroso. El discurso serviría como advertencia para futuros amigos... y como incentivo.
Por añadir una aplicación moderna: en el sistema de gobierno americano, la ofensa de Sócrates no es un delito capital ni sus sucesores modernos están a su altura. Además, en un tribunal de justicia, la Constitución y sus interpretaciones y leyes guiarían y frenarían a un ciudadano americano miembro de un jurado. El problema judicial es, por tanto, mucho menos terrible; es más urgente formular opiniones generales sobre esas situaciones. Ahí la Apología ofrece un claro comentario, que, expresado del modo más cauto, dice: la parte que se resiste a la ilustración también tiene algo vital que defender y debe ser oída.
Aún hay otro pensamiento. El propio Sócrates, estoy convencida, viviría entre nosotros sin hacer daño ni recibirlo. Entonces, la gran pregunta que ha de considerarse es: ¿debe esa inmunidad ser fuente de gran satisfacción o ha de ser también causa de profundos recelos?
1. Plato’s Eutyphro, Apology of Socrates, and Crito, ed. de John Burnet, Oxford, Clarendon Press, 1924. Me gustaría llamar la atención sobre el magnífico tratamiento de Thomas G. West, Plato’s Defense of Socrates, Ithaca, Cornell University Press, 1979.
2. The Socratic Enigma. A Collection of Testimonies Through Twenty-Four Centuries, ed. de Herbert Spiegelberg, Bobbs-Merrill, Indianapolis, The Library of Liberal Arts, 1964, pp. 99, 112, 243, 262, 203, 278.
3. Helmut James von Moltke, Briefe, Berlín, Henssel Verlag, 1971, p. 63.
4. The Socratic Enigma, pp. 43, 66, 187, 228, 285; G. W. F. Hegel, Philosophy of Religion, III II 3 [Lecciones sobre la filosofía de la religión, trad. de R. Ferrara, Madrid, Alianza, 1984].
5. William Roper y Nicholas Harpsfield, Lives of Saint Thomas More, Londres, Everyman Library, 1963, p. 175.
6. Plato’s Eutyphro, Apology of Socrates, and Crito, p. 103.
7. The Meno of Plato, ed. de E. Seymer Thompson, Cambridge, W. Heffer and Sons, 1961, p. XXIV.
8. Una ocasión inmediata para este ensayo fue la controversia del libro de texto de 1974 en el condado de Kanawha, Virginia Occidental. Surgió de un choque entre padres cuyas sensibilidades morales y religiosas se vieron ofendidas por algunos de los libros que asignaron a sus hijos en las escuelas públicas y educadores a cuyo juicio era necesaria esa lectura para el desarrollo intelectual de los niños.
9. Søren Kierkegaard, The Concept of Irony, With Constant Reference to Socrates, Londres, Collins, 1966, p. 221 [De los papeles de alguien que todavía vive. Sobre el concepto de ironía, Escritos de Søren Kierkegaard, vol. 1, ed. de R. Larrañeta et al., Madrid, Trotta, 2000]; cf. The Socratic Enigma, p. 291.