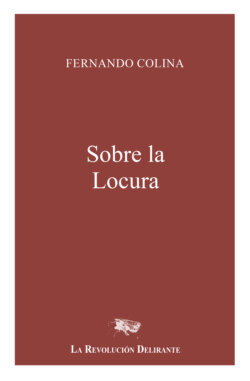Читать книгу Sobre la locura - Fernando Colina - Страница 4
1 Sobre el arte de no intervenir
ОглавлениеEl arte de no intervenir regula el equilibrio entre el activismo terapéutico y la negligencia profesional. No es un arte asistencial; es más bien una maestría personal. No se refiere por supuesto al grado de calidad que demuestren los servicios de salud, sino a las decisiones del terapeuta dentro de un marco clínico concreto.
El arte de no intervenir es aquella moderación que, como todos los buenos propósitos terapéuticos, apuesta por la autonomía y la libertad del paciente. Busca la armonía entre el intervencionismo excesivo y la expectación desinteresada. Es la imagen necesariamente contradictoria del primor clínico y de la decisión moral, pues tanto responde a la habilidad técnica del terapeuta como a la integridad de sus decisiones.
El arte se muestra en toda su pureza cuando uno duda entre reprimir o tolerar, entre imponer o dejar hacer. Por un extremo, irrumpe contra el vicio de intentar curar lo que no es curable y de normalizar forzosamente la conducta de quien no es posible normalizar, ni probablemente convenga. Por el otro, cae en el riesgo de abandonar al loco a su suerte, de dejar que la crisis ahonde sin beneficio reconstructivo o de decretar, perezosa y negativamente, al modo de la antigua asistencia manicomial, el carácter irreversible y progresivo de los procesos morbosos. Ni suscita, por lo tanto, una activa reducción a la norma, ni deja que cierto determinismo negativo conduzca al aislamiento y a la llamada demencia psicótica.
Del mismo modo que, desde sus comienzos, la psiquiatría se dividió en una psiquiatría somática y otra psíquica, en virtud de su orientación teórica y práctica, también se puede distinguir desde los primeros pasos de la disciplina entre una psiquiatría expectante o contenida y otra heroica o intervencionista. Con la primera, con su dosis de estudiado sosiego, se alude al arte de no intervenir, a esa pericia contemplativa que proviene de la capacidad de estar en silencio, de no hacer nada o de hacerse el muerto, sin que ello signifique estar cruzado de brazos sino comprometido profundamente en el esfuerzo.
Al fin y al cabo, no es conveniente ni bautizar técnicamente cuanto hace sufrir ni proponerse la rectificación de todo aquello que se considera anormal y patológico. No todo es curable o tratable. Y, por lo tanto, tampoco todo está sujeto a asistencia en un sentido estricto. Esta renuncia compromete a distintas maniobras de nuestra técnica: obliga a ponderar el ansia curativa y a contener la pasión normalizadora, a evitar la psiquiatrización fácil de todos los problemas y a no sofocar al paciente con programas y normas torrenciales, pasando sin solución de continuidad de la inactividad holgazana a la hiperactividad impuesta. Hay que controlar nuestra solicitud siempre, pues el esmero excesivo suele ser una forma enmascarada de malsano y voluble descuido. No está de más recordar aquí las palabra que Kafka puso en boca del cazador Gracchus: «La idea de querer ayudarme es una enfermedad y debe curarse guardando cama». Así se expresa ese inquietante personaje que, como los psicóticos y quizá por la misma causa, por pérdida de rumbo de la barca funeraria, «está muerto pero también está vivo», pues en los confines del silencio esquizofrénico no se sabe si el que calla es un muerto o un vivo.
También viene al caso recordar con Choderlos de Laclos que «cuando las heridas son mortales todo remedio es inhumano». Advertencia que no debe de olvidarse nunca ante la locura y los auxilios que se proponen. La identidad del psicótico es un líquido muy inestable, como lo demuestran las crisis que sin tregua le amenazan, pero, al tiempo, es un recipiente muy rígido, pues no consigue salir con facilidad de su propia corriente. A veces conviene pensar que se es o no se es psicótico, según la regla del tercio excluso, sin soluciones intermedias, por lo que en ambos casos no hay posible vuelta atrás. Cabe remodelación y maquillaje psíquico pero no transformación del esqueleto mental. Se puede cambiar de órbita pero no de astro. Por ello, pretender curar la locura es una aspiración vana, salvo que redefinamos para nuestro uso particular lo que entendemos por curar y por locura; y no digamos por enfermedad. No hay que salvar a la gente a cualquier precio, aunque nos preocupe su situación. El fin aquí tampoco justifica los medios. Camus sostenía que la enfermedad es un remedio contra la muerte, lo que nos obliga a ejercitar con los enfermos la humildad de preguntar si quieren ser tratados.
Lo único que cabe variar en el curso de nuestra relación terapéutica es la posición del loco, es decir, su dinámica postural. Apenas conseguimos con nuestra intervención poco más que un cambio de postura psíquica o de actitud corpórea. El resto de la mudanza, si llega, vendrá por añadidura. Y para ello, lo mejor, lógicamente, es potenciar hasta donde se pueda la libertad de movimientos, tanto internos como del comportamiento.
Siempre comparecemos ante la duda de si es mejor atontar a los enfermos con psicofármacos para que no haya recaídas, o anteponer su lucidez y arriesgarse a las crisis. Incluso cabe preguntase si acaso las crisis son siempre negativas. Podemos pensar que no. Es muy dudoso que el reingreso pueda ser siempre interpretado como un indicador negativo desde el punto de vista terapéutico. Sin necesidad de defender las crisis como una metanoia, como un viaje reconstructivo, creador y liberador, según lo hizo alguna antipsiquiatría, pues no hay que idealizar la locura, en ocasiones merece la pena arriesgarse y aceptar la crisis como una oportunidad. Al menos merece la pena considerarlo con las primeras crisis de cada psicótico. Hay que dar opción al psicótico a sus propias autodefensas. Hay que ponerlas a prueba antes de amodorrarle con el tratamiento.
Por la crisis conoceremos a los psicóticos pero también, y esto es importante, a los psiquiatras. Además diagnosticamos, hasta cierto punto, a la sociedad. Dime cómo interpretas y valoras la crisis y cuál es tu actitud ante ella y te diré qué psiquiatra eres. Dime qué crisis imperan y como se toleran y te diré en qué sociedad vives. En realidad la crisis siempre estuvo asociada a la verdad. Ilumina el pasado. Por ello no se proponía en la medicina antigua, hasta el siglo XVIII —como sucede ahora— yugularla de forma sistemática. Dejar asomar la verdad era curativo por sí mismo. Había que conseguir un equilibrio. Ni evitar la crisis, que prolongaría la enfermedad, ni hacerla demasiado vigorosa y violenta. Hoy llamamos a esa posibilidad respetar los síntomas. No atacarlos. Las crisis, las recidivas, las recaídas forman parte de la cura. Erradicarlas no es una buena salida. O al menos no lo es siempre.
Esta limitación de nuestras expectativas equivale a reconocer que la solución de la psicosis nunca pasa expresamente por nosotros, los terapeutas. Para el psicótico las más de las veces, en especial si no nos empeñamos en destruir la enfermedad y con ella probablemente al enfermo, solo somos una ocasión excepcional, que o bien interviene como catalizador de alguna fermentación favorable, o, al revés, lo hace como desencadenante de una crisis bajo el empuje de nuestra torpeza. Somos, en resumidas cuentas, o malabaristas de la conciencia o inhábiles manazas del corazón.
En las ocasiones más favorables no representamos nada. Somos estrictamente neutrales. Pasamos inadvertidos para el paciente, sin relevancia en el discurrir determinado de su repetición sagrada. Lo cual no nos conduce obligatoriamente a un resultado infructuoso, sino todo lo contrario. No olvidemos que el primun non nocere sigue siendo un ideal rodeado de obstáculos, tanto más en el caso de la locura, donde el adagio latino se alza como una insalvable empalizada. Lo más complicado ante un esquizofrénico, cuando se nos encarga su tratamiento, sigue siendo no perjudicarle, dejarle libre y, a lo sumo, acompañar su capacidad reconstructiva, sin dejar por ello de tratarle en el sentido más genuino del término.
Es notorio que, en esa confrontación que supone la cura de un psicótico, juegan un papel predominante la flema y el arte de perder. Beber en el río platónico de la despreocupación, antes de enfrentarnos a la tarea de tratar, es un gesto, casi un rito, que resulta irremplazable para no terminar fulminado y con la mente embotada o dispersa. Cierto grado de nihilismo es más importante que cualquier apuesta guiada por la fe terapéutica y los valores positivos de la curación. Los grandes políticos siempre han juzgado la indiferencia como una de las grandes virtudes de un estadista, y nosotros deberíamos también vanagloriarnos por ella y ejercitarla sin descanso. El voluntarismo o la abnegación no son buenos consejeros en los entresijos de la alienación, como tampoco lo son sus opuestos, el contrapeso de la comodidad, el cansancio, la incuria y la vagancia, que se erigen como enemigos mortales del loco. En cambio, una despreocupación entre insípida e impaciente es en todos los casos necesaria. Una indiferencia vulnerable, en definitiva. Hay que mostrarse frágiles ante el psicótico pero sin caer por ello en la condescendencia que caracteriza a los espíritus débiles y sumisos, ni coincidir tampoco con la posesividad que caracteriza a las madres frías e indecisas. En el seno de estos juegos, el terapeuta encuentra la emoción más apropiada y puede dar rienda suelta a la extravagancia de hacer mucho sin hacer nada. Todo el secreto consiste en este arte irrepetible.
En el fondo, la elegancia de saber perder domina la escena de la no intervención. Una habilidad donde los difíciles equilibrios establecidos entre el orgullo y la humildad se ponen a prueba para evitar caer en la arrogancia despectiva o en esa humillación ignominiosa que a veces nos infligimos a nosotros mismos. No somos ni tan capaces ni tan inútiles. Los psicóticos, en todo caso, nos recuerdan la conveniencia no ya de ser derrotados sino incluso de dejarse vencer. Dado que nosotros partimos con la ventaja derivada de la tranquilidad y del ejercicio social del poder, no pocas veces debemos esforzarnos por permitir que el psicótico se imponga sobre nosotros y no al revés. Perder no nos exime de nada, y mucho menos de proseguir incansables cortando unos hilos y tejiendo otros. Lo malo en nuestra profesión no es cometer una intervención equivocada sino perder el interés, o mucho peor, perder la tenacidad y la ambición de ser útil sin necesidad de demostrarlo.