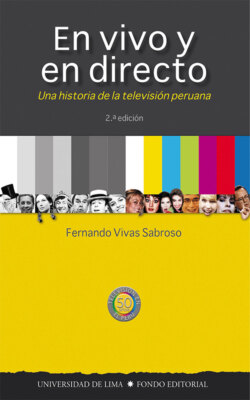Читать книгу En vivo y en directo - Fernando Vivas Sabroso - Страница 70
Criollos
ОглавлениеAcabado el festival del cuento y la canción criolla, la Backus y Johnston se dedicó a lo que hace cualquier auspiciador: pautear spots. Los proyectos de la nueva televisión se concebían en casa y no en la oficina del anunciante, así que Benjamín Cisneros y el “Cumpa” Donayre, los creativos de la empresa, se concentrarían ahora en vender cerveza Cristal.
Entra en escena Augusto Polo Campos (1932), pluma mayor del costumbrismo en la televisión. Polo creció en un rincón del Rímac donde confluyen todos los vectores del criollismo y nació con labia. Desarrolló la retórica antes que la inspiración, pero esta no fue nada desdeñable; fue chirriante, llorosa, machista, pasatista a la vez que arrabalera en sus homenajes a la ciudad, y por ratos brillante. Ganó el Tercer Festival Cristal en 1963 con su vals Limeña (“boquita de caramelo, cutis de seda / magnolia que se ha escapado de la Alameda”), digno tributario de La flor de la canela puesto en escena con gran fanfarria y con apasionada rendición de Edith Barr. Panamericana jaló al joven Polo, muy atareado en escribir ingentes horas radiales, para ver si eran ciertas sus dotes verbales. Las desplegó escribiendo libretos para Tulio Loza, pergeñando boletines de prensa mientras ocupó la jefatura de relaciones públicas del canal y urdiendo los espacios criollos que habrían de llenar el vacío dejado por la Cristal. Esta es mi tierra, estrenado en abril de 1967 con la pieza homónima por eslogan, alternaba música y escenas costumbristas. Cada programa se inspiraba en un tipo local, en “un personaje del país, ya sea el guardia de tráfico o el emolientero, contábamos su historia, su drama, lo que pasaba en su casa”.51 El propio autor componía temas para el espacio como La canción del pescador, himno del gremio desde que fuera estrenado en el 5.
La música criolla encontró su horario estelar: las tempranas noches sabatinas, antes de la juerga callejera, cuando al país conviene oír un ruido oficial antes de consagrarse a los ritmos extranjeros. Hay una explicación generacional que reserva para los adultos estas noches caseras que los jóvenes buscan pasar fuera de toda tutela, pero más nos vale la razón política por la que los ómnibus sabatinos Perú 68, 69, 70 y siguientes remataron con La revista de Edith Barr, y luego con Danzas y canciones del Perú conducido por el “Carreta” Jorge Pérez y Nicomedes Santa Cruz, según la temporada, y hasta por Tania Libertad, que protagonizó sonora renuncia en 1977, cansada de ser mal vista por sus colegas cuando cantaba valses de Juan Gonzalo Rose con la afectación y pretensión exportables más difíciles de hallar en Cecilia Bracamonte, la musa de Polo por aquel entonces, en Jesús Vásquez y las grandes del criollismo, en Las Limeñitas, en la joven Iraida Valdivia, Lucía de la Cruz, Rafael Matallana, los oficiosos Hermanos Zañartu y un largo etcétera.
La voz criolla del 5 se promovió como nunca: se volvió insistente, oficialista, autobombástica, pagó contratos a muchos intérpretes, se alimentó con el Trampolín a la fama donde saltaron Lucha Reyes y Cecilia Barraza, halagó a Perú Negro con décimas de Nicomedes, dio espacio al Ande y a sus cantores, a la guardia vieja, a la nueva y también a los huachafos que nunca faltan y aquí sobraron. La música criolla era el son oficial del nuevo régimen militar y había que anunciarla con muchas cuerdas y percusión. El canal 4 también la repicaba en sus espacios musicales, aunque no con la organicidad del rival. De todos modos mantuvo en el vecino 9 los Arpegios del Perú, conducidos modestamente y con mucha propiedad por Elsiario Rueda Pinto, caballero criollo.
Pese a esta parafernalia folclórica hubo un divorcio imprevisto: el criollismo musical abandonó a la ficción costumbrista. El folclor oficial se sostenía en la garganta de Jesús Vásquez y Pastor Zuzunaga, ¿para qué alternarlo con trabajosos sketchs? El aporte de la Backus se hizo prescindible porque había un género capaz de asumir el relevo del tipo y la costumbre (aunque no de absorber toda la enjundia de Donayre y de su churrigueresco Pablo Zambrano, zambo criollo iniciando proceso de “achoramiento” que se coló en los intersticios de El festival Cristal del cuento). Tratábase de la comedia en sketchs breves pero sin compromiso musical; un humor progresivamente localista que, aunque siguiera importando gags de Argentina, supo crear, en El tornillo y en los programas de Tulio Loza coescritos por Polo Campos, suficientes caracteres para poblar el callejón que la televisión populista había abierto al tránsito de blancos venidos a menos, cholos y migrantes.
Con apoyo oficial, el criollismo tuvo una presencia inflada en los setenta. El 5, además de sus auspiciosas “danzas y canciones” (complementados en 1976 con un fugaz Y se llama Perú de Edith Barr) reflotó en 1971 el Festival de la canción peruana, cuyo primer tema ganador fue la baladavals Si un rosal se muere de Juan Gonzalo Rose, el hit de presentación de Tania Libertad. Ese mismo año Pedrín Chispa produjo en el 7 Déjame que te cuente limeña antes de pasar al 4 con Los criollos somos así. También teníamos, como en la radio, almuerzos criollos los fines de semana, transmitidos en vivo desde el restaurante El Chalán. La muerte de Lucha Reyes en pleno Día de la Canción Criolla (31 de octubre de 1973), tras haber estrenado el vals premonitorio Mi última canción de Pedro Pacheco, dio a la música costeña el toque místico contra el que complotaba su burocrática fanfarria.
El canal 7 insistía en el asunto criollo con Una noche con lo nuestro, prolongación de Nuestro folklore puesto en escena en el Teatro Pardo y Aliaga. Luego vino Jarana y el Rincón criollo de Lorenzo Humberto Sotomayor, el autor del hermoso vals Corazón. Los del 7 se salieron del libreto oficial presentando otros aires musicales en Comienza el espectáculo (1976) conducido por Ofelia Lazo y en Vibraciones (1977), grabado en la discoteca La Miel y conducido por Jaime del Águila y Camucha Negrete, pero volvieron al redil con un Perú folclórico de Esmila Zevallos, con la Noche peruana y la Antología del criollismo de Martha Chávez (homónima de la congresista fujimorista y conocida como “La Peruanísima”) y con sus espiritualmente afines espacios de la “Dama del verso” Cecilia del Risco. El 4 tuvo una efímera Hora costeña (1977) animada por Carola Duback. Pero el homenaje más orgánico al criollismo lo ejecutó Mario Cavagnaro (1926-1998), quien con el Telecentro recién fundado en 1974 produjo para este canal un itinerante Viva mi pueblo que recorría sones y costumbres de distintas plazas limeñas y nacionales, similar a la temporada que había tenido años atrás en el 5. La devolución de los medios dejó al criollismo con nichos estrechos, sin horas estelares y expuesto a cierto ánimo vengativo de los canales que lo habían promocionado y financiado por mandato oficial.