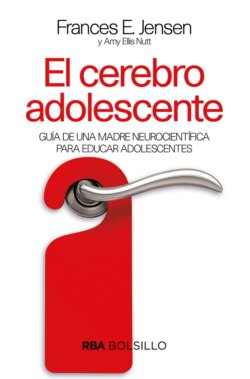Читать книгу El cerebro adolescente - Frances E. Jensen - Страница 6
INTRODUCCIÓN SER ADOLESCENTE
Оглавление¿Qué se le pasaría por la cabeza?
Mi hijo, tan guapo con su pelo castaño rojizo, acababa de regresar de casa de un amigo con el pelo teñido de negro azabache. Me invadió el pánico, pero no dije nada.
«Quiero ponerme mechas rojas», me dijo con indiferencia.
Estaba atónita. ¿Era ese realmente mi hijo? Había empezado a hacerme esta pregunta a menudo cuando mi hijo Andrew cursaba primero en un instituto privado de secundaria de Massachusetts, siempre procurando ser comprensiva. Yo era madre, divorciada y trabajadora, de dos hijos adolescentes, y dedicaba muchas horas a mi profesión de médica y profesora en el Hospital Infantil de Boston y la facultad de medicina de Harvard. De modo que, si en algún momento me sentía culpable por el tiempo que pasaba alejada de mis hijos, también estaba decidida a ser la mejor madre que supiera ser. Al fin y al cabo, era miembro de un departamento de neurología pediátrica e investigadora activa del desarrollo del cerebro. El cerebro de los niños era mi trabajo.
Pero mi hijo mayor, de carácter natural cariñoso, de repente se había vuelto raro, imprevisible y siempre con ganas de ser distinto. Se acababa de trasladar de un instituto muy convencional, donde la chaqueta y la corbata eran la norma, a otro muy progresista. Al llegar, aprovechó todo lo que el nuevo entorno le ofrecía, y parte de ello fue vestir con un estilo que podríamos definir como «alternativo». Vamos a ser claros: su mejor amigo llevaba el pelo en cresta de color azul. ¿He de añadir algo más?
Respiré hondo e intenté calmarme. Sabía que ponerme furiosa con él no nos haría ningún bien a ninguno de los dos, y lo más probable era que con ello mi hijo se distanciara aún más. Al menos se sentía con la suficiente confianza para contarme algo que quería hacer antes de que lo hiciera. Me di cuenta de que era una oportunidad. Y la aproveché enseguida.
«Para que no te estropees el pelo con un tinte barato de los que venden en cualquier tienda, ¿qué te parece si te llevo a mi peluquero para que te haga las mechas?», le pregunté. Como era yo quien iba a pagar, a Andrew le pareció perfecto. Mi peluquero, él mismo una especie de roquero punk, empleó todo su saber en la tarea. Hizo un magnífico trabajo, tanto que motivó a la novia que Andrew tenía por entonces a teñirse el cabello con el mismo modelo rojo y negro. Quiso hacérselo ella misma, y huelga decir que los resultados fueron muy distintos.
Cuando hoy pienso en aquellos días, me doy perfecta cuenta de que todo lo que creía saber de mi hijo en aquella turbulenta época de su vida se había vuelto del revés. (¿Lo que había en el centro de su habitación era un montón de compost o la ropa sucia?) Andrew parecía atrapado en algún punto intermedio entre la infancia y la madurez, aún en manos de sentimientos confusos y un comportamiento impulsivo, pero, física e intelectualmente, era más hombre que niño. Experimentaba con su identidad, y lo fundamental de esta era la apariencia. Como madre suya y neuróloga, creía que sabía todo lo que había que saber sobre lo que ocurría en la cabeza de mi hijo. Evidentemente, no era así. Y estaba claro que tampoco sabía lo que pasaba fuera de su cabeza. Así que, como madre y científica, decidí que necesitaba —que debía— averiguarlo.
En mi ámbito profesional, por entonces me ocupaba principalmente del estudio del cerebro del bebé y dirigía un laboratorio de investigación dedicado en gran parte a la epilepsia y el desarrollo del cerebro. También trabajaba un poco en la ciencia traslacional, que no significa más que intentar elaborar nuevos tratamientos para los trastornos cerebrales. Pero, de súbito, tenía un experimento y un proyecto científico nuevos: mis hijos. El pequeño, Will, solo tenía dos años menos que su hermano Andrew. ¿Cómo me las arreglaría cuando llegara a la edad de su hermano mayor? Había muchas cosas que no entendía. Había visto cómo Andrew, casi de la noche a la mañana, se había convertido en un ser distinto, pero en lo más hondo sabía que seguía siendo el mismo chico amable, encantador e inteligente de siempre. ¿Qué había ocurrido? Para averiguarlo, decidí escarbar en el mundo de los estudios sobre esta especie un tanto rara que habitaba en mi casa y que se llamaba adolescente para que esos conocimientos me ayudaran, y ayudaran a mis hijos, a recorrer con menos sobresaltos el camino hacia la madurez.
El cerebro adolescente fue un campo de estudio relativamente olvidado hasta la última década. La mayor parte de las inversiones en neurología y neuropsicología se emplean en el estudio del desarrollo del bebé y el niño —desde las discapacidades para el aprendizaje hasta la primera terapia de enriquecimiento— o, en el otro extremo del espectro, de las enfermedades del cerebro viejo, en especial el alzhéimer. Hasta hace pocos años, la neurociencia del cerebro adolescente contaba con pocos recursos económicos, se estudiaba poco y, evidentemente, poco era lo que de ella se sabía. Los científicos pensaban —erróneamente, como luego se demostró— que el crecimiento del cerebro estaba prácticamente terminado cuando el niño entraba en el jardín de infancia; esta es la razón de que, durante los últimos veinte años, los padres de bebés y niños pequeños, con la mejor voluntad de participar activamente en la educación de sus hijos, hayan llenado a estos de herramientas y accesorios de aprendizaje como los DVD de Baby Einstein y los Baby Mozart Discovery Kits. Pero ¿y el cerebro adolescente? Casi todo el mundo pensaba que era muy parecido al del adulto, con unas cuantas horas de rodaje menos.
El problema de tal supuesto es que es falso. Completamente falso. Existen otros malentendidos y otros mitos sobre el cerebro y la conducta del adolescente tan asentados hoy que constituyen creencias societales aceptadas: los adolescentes son impulsivos y sensibles debido a una explosión hormonal; se rebelan y se oponen a todo porque quieren ser difíciles y diferentes; y si de vez en cuando se pasan con el alcohol sin el consentimiento de sus padres, no pasa nada, porque su cerebro es resiliente y se recuperarán sin sufrir ningún efecto permanente. Otro supuesto es que todo se decide en la pubertad: cualesquiera que sean tu coeficiente intelectual o tus dotes evidentes (¿de letras o de ciencias?), así vas a seguir el resto de tu vida.
Falso también. El cerebro adolescente se encuentra en un momento muy especial de su desarrollo. Como iré exponiendo, descubrí que existen puntos débiles exclusivos de esta ventana de edad, paro también existe la capacidad de aprovechar unas virtudes excepcionales que al entrar en la madurez se desvanecen.
Cuanto más me adentraba en los nuevos estudios sobre la adolescencia, más me daba cuenta del error que era observar el cerebro adolescente con la lente de la neurobiología adulta. El funcionamiento, el cableado, la capacidad: descubrí que todo era distinto en el adolescente. También era consciente de que esta nueva ciencia del cerebro adolescente no estaba al alcance de la mayoría de los padres, o al menos no lo estaba al de aquellos que no tenían unos conocimientos de neurociencia como los míos. Y este era precisamente el público que necesitaba conocer esta nueva ciencia del cerebro adolescente: los padres, tutores y educadores que se sienten perplejos, frustrados y confusos por el comportamiento de los adolescentes, como era mi caso
Cuando mi hijo pequeño, Will, tenía dieciséis años, se sacó el permiso de conducir. Hasta entonces, casi nunca me había dado motivos para preocuparme, pero la situación cambió una mañana. A las pocas semanas de aprobar el examen, empezó a ir al instituto en nuestro Dodge Intrepid de 1994 —un coche antiguo, grande y seguro—. Todo parecía ir bien. Como de costumbre, Will salió de casa hacia las 7:30; las clases empezaban a las 7:55. Se fue. Justo cuando yo salía de casa hacia el trabajo, hacia las 7:45, me llamó Will: «Mamá, estoy bien, pero el coche ha quedado para el desguace». Primero di gracias por la presencia de ánimo que le permitió decirme que se encontraba bien, pero en la cabeza se me amontonaban imágenes del coche empotrado en un árbol. Le dije: «Voy para allá», y me subí al coche. Al aproximarme a la entrada del instituto, vi las luces de los coches de policía. ¿Qué había hecho mi hijo? Bueno, dicho en pocas palabras, decidió que podía girar a la izquierda para entrar en el instituto, cortando a todos los coches que venían en sentido opuesto. Podría haber funcionado si quien venía en sentido contrario hubiese sido otra madre como yo, que habría sacudido la cabeza y hundido el pie en el freno. Pero Will se encontró esa mañana con un tipo de veintitrés años, un obrero de la construcción que se dirigía al trabajo en un Ford F-150. No estuvo en mejores condiciones para ceder el paso que las de Will para esperar a cruzar la carretera. Y se produjo el accidente. Una buena noticia fue que los airbags de 1994 aún funcionaran en 2006.
Allí estaba Will, junto a su coche completamente destrozado en la misma puerta del instituto, avergonzado ante los alumnos y profesores que iban llegando. Era una lección para él. Lo entendí enseguida; y estaba tan feliz de que tanto él como el otro conductor hubieran salido ilesos que no me detuve a pensar quién debería haber cedido el paso.
«¿Qué se le pasaría por la cabeza?», me pregunté, casi sin darme cuenta.
Y después: «Oh, no. Ya empezamos».
Pero esta vez me calmé enseguida. Ahora sabía muchas más cosas. Sabía que el cerebro de Will, como el de Andrew, como el de todos los demás adolescentes, es una obra inacabada. Era evidente que Will ya no era un niño, pero su cerebro estaba aún en pleno desarrollo, en pleno cambio, incluso creciendo. No me había dado cuenta de ello hasta que Andrew hizo que me sentara y echara mano de lo que sabía del cerebro, que no es tanto sobre lo que ocurre en la cabeza del adolescente como sobre lo que no ocurre en él.
El cerebro adolescente es un órgano asombroso, capaz de estímulos titánicos y de increíbles hazañas de aprendizaje, como veremos en este libro. Granville Stanley Hall, fundador del movimiento del estudio sobre el niño, decía en 1904 sobre la euforia de la adolescencia:
Estos son los mejores diez años de la vida. En ninguna edad se es tan receptivo a los empeños mejores y más acertados del adulto. En ningún otro suelo psíquico germina mejor la semilla de lo bueno o lo malo, ni ahondan tanto las raíces, ni crece con tanta rapidez y seguridad y da fruto el árbol.1
Hall decía con optimismo de la adolescencia que era «la fecha de nacimiento de la imaginación»,2 pero también sabía que esa edad del entusiasmo tiene peligros, entre ellos, la impulsividad, las conductas de riesgo, los cambios de humor, la falta de percepción y el juicio apresurado. Lo que seguramente no pudo haber previsto entonces es la impresionante diversidad de peligros a los que los actuales adolescentes están expuestos debido a los medios sociales e Internet. ¡Cuántas veces he oído hablar a amigos, colegas y hasta extraños que se me acercan al concluir una charla de las locuras que cometen sus hijos adolescentes o sus amigos! La hija que le «robó» la moto a su padre y se estrelló con ella en la cuneta. Los chicos que hacen planking, tumbados boca abajo, como si de tablas se tratara, sobre cualquier tipo de superficie (incluidas las barandillas de las escaleras), y se sacan fotos los unos a los otros mientras tanto. O peor aún: el vodka eyeballing, en que se meten licores directamente en el ojo para provocar un subidón inmediato, o, por miedo a un análisis sobre consumo de drogas para obtener un trabajo de fin de semana, toman lejía rebajada con agua pensando que va a eliminar de la muestra de orina la hierba que fumaron la noche anterior.
El entorno sigue moldeando, fisiológicamente, el cerebro del niño hasta bien entrados los veintitantos años. De modo que la adolescencia, además de tiempo de grandes promesas, lo es también de peligros exclusivos. Como voy a explicar, los científicos descubren todos los días formas de funcionamiento y de reacción del cerebro adolescente ante el mundo, distintas de las del cerebro tanto del niño como del adulto. Y el modo de reaccionar del cerebro adolescente ante el mundo tiene mucho que ver con las decisiones impulsivas, irracionales y equivocadas que al parecer los adolescentes toman tan a menudo.
Parte del problema de entender bien a nuestros adolescentes está en nosotros, los adultos. Les mandamos mensajes contradictorios con excesiva frecuencia. Damos por supuesto que cuando nuestros hijos empiezan a parecer físicamente adultos —les crecen los pechos, les sale la barba— deben actuar como adultos, y como a tales hay que tratarlos, pidiéndoles cuentas de todo lo que se las pedimos a nuestros iguales. Los adolescentes pueden alistarse en el ejército e ir a la guerra, se pueden casar sin el consentimiento de sus padres, y, en algunos lugares, pueden ocupar puestos políticos. En los últimos años, al menos siete adolescentes han sido elegidos alcaldes de pequeñas ciudades de Nueva York, Pensilvania, Iowa, Míchigan y Oregón. Es evidente que la ley trata a menudo a los adolescentes como adultos, sobre todo cuando se les acusa de delitos violentos y se les juzga en tribunales de adultos. Pero en muchísimos sentidos tratamos a los adolescentes como a niños o, cuando menos, como a adultos de muy escasas competencias.
¿Cómo comprendemos nuestros propios mensajes contradictorios? ¿Sabemos interpretarlos?
En los últimos años he dado charlas por todo el país —a padres, adolescentes, médicos, investigadores y psicoterapeutas— explicando en ellas los riesgos y los beneficios de la nueva ciencia del cerebro adolescente. Este libro es fruto de la inmensa, incluso abrumadora, cantidad de respuestas que he recibido de padres y educadores (y a veces de los propios adolescentes) que asistieron a mis conferencias. Todos querían compartir sus historias, hacer preguntas y saber cómo ayudar a sus hijos —y, de paso, a ellos mismos— a desenvolverse en esa época emocionante pero desconcertante de la vida.
La realidad es que, como bien aprendí de mis propios hijos, los adolescentes no son una especie alienígena, sino incomprendida. Si, son diferentes, pero esta diferencia tiene unas importantes razones fisiológicas y neurológicas. En este libro voy a explicar que el cerebro adolescente tiene, por un lado, importantes ventajas, pero, por otro, debilidades ocultas que suelen pasar desapercibidas. Confío en que el lector use el libro como una especie de manual del usuario o una guía de supervivencia en la tarea del cuidado y la alimentación del cerebro adolescente. En definitiva, lo que quiero es algo más que ayudar a los adultos a comprender mejor a sus adolescentes. Mi propósito es dar consejos prácticos para que los padres también puedan ayudar a sus hijos adolescentes. Estos no son los únicos que se han de abrir camino por este período apasionante aunque ingrato de la vida. Lo han de hacer, asimismo, padres, tutores y educadores. Como padres, nos embarcamos en algo muy parecido a un viaje en la montaña rusa, pero en la mayoría de los casos ese viaje pierde velocidad, se suaviza y deja tras sí muchas historias que poder contar después.
Hace casi diez años, cuando vi claro que ser padre o madre de adolescentes no se parecía en nada a cuidar de hijos ya mayores, me dije: «De acuerdo. Vamos a trabajar juntos». Me alié con mi hijo. Recuerdo una vez, cuando Andrew estaba aún en primero de bachillerato, que llegó el momento inevitable de unos exámenes que estaban a la vuelta de la esquina, pero él se interesaba todavía más por el deporte y las fiestas que por los libros y los deberes. Soy científica, y sé que el aprendizaje es acumulativo: todo lo nuevo se asienta en algo que ya se sabe, por lo que no se puede perder baza, hay que estar siempre al día. Así que tomé un pequeño cuaderno y fui, capítulo por capítulo, colocando en cada uno de los libros de texto de Andrew una hoja del cuaderno en una de cuyas caras puse un problema que debía resolver, y en la otra, oculta por el papel doblado, la respuesta. Todo lo que mi hijo necesitaba era un modelo, una plantilla, una estructura. Fue un punto de inflexión para él y para mí. Se dio cuenta de que para aprender debía hacer el trabajo; sentarse y ponerse a trabajar. También se percató de que trabajar encima de la cama, con todo esparcido a su alrededor, servía de muy poco. Necesitaba más estructura, así que se sentó a la mesa, con el sacapuntas y un folio delante, y aprendió a imponerse orden a sí mismo. Necesitaba indicaciones externas. En ese momento, yo sabía planificar, y él, no. Disponer de un entorno organizado lo ayudó a aprender, y acabó por hacerlo realmente bien. Yo sabía también que era un buen ejemplo de aprendizaje dependiente del lugar. Los científicos han demostrado que la mejor forma de recordar lo aprendido es regresar al sitio en que se aprendió. En el caso de Andrew, ese sitio era la mesa de su habitación. Como explicaré más adelante, el adolescente está «colocado en el elevador», con el cerebro dispuesto para el aprendizaje, por esto es importante el lugar en que aprende y cómo lo hace, y cualquier padre puede ayudar a su hijo adolescente a organizar un lugar donde este vaya a hacer los deberes. Y como el trabajo escolar es una de las cosas principales que los niños hacen en casa, los padres, aunque no estén licenciados ni doctorados en la disciplina o las disciplinas que su hijo lleve atrasadas, pueden colaborar con ellos en sus estudios. Les podemos ayudar a repasar los deberes, comprobar la ortografía de los trabajos o simplemente procurar que dispongan de una buena silla. Es posible que no podamos evitar que los chavales se hagan unas mechas de color rojo, pero la cuestión es que al menos sí podemos proporcionarles un buen tinte cuando quieran cambiar de aspecto. Dejemos que experimenten con esas cosas menos dañinas y evitaremos así que se rebelen y se metan en problemas mucho más graves. Procuremos no obsesionarnos en ganar batallas, cuando lo que necesitamos es ganar la guerra: la clave está en conseguir que experimenten de forma instintiva con todo lo que necesiten experimentar, sin que se produzcan efectos adversos duraderos. La adolescencia es un tiempo magnífico para verificar las virtudes de la persona y para ocuparse de las deficiencias que requieren atención.
Lo que no hay que hacer es ridiculizar, criticar, desaprobar ni despreciar. Al contrario, hay que meterse en la cabeza del adolescente. Todos los niños tienen algo con lo que batallan y en lo que les podemos ayudar. Tal vez sean un desastre con sus cosas: se olvidan de traer los libros a casa, amontonan notas importantes en el fondo de la mochila, se lían con los deberes que les ponen. A veces, o casi siempre, todo lo que ocurre es que no son organizados, que no se fijan en los detalles de lo que pasa a su alrededor, por esto esperar que descubran cómo han de hacer los deberes en realidad puede ser mucho esperar. Los adolescentes no siempre aceptarán nuestros consejos, pero no se los podremos dar si no estamos a su lado, si no procuramos entender cómo aprenden. Debemos saber que ellos mismos se sienten extrañados por su conducta imprevisible y por esa caja de herramientas dispar que llaman cerebro. Ocurre sencillamente que no se encuentran aún en condiciones para decírnoslo. Para ellos, el orgullo y la imagen son muy importantes, y no son capaces observarse y ser autocríticos.
De esto trata este libro: saber cuáles son las limitaciones de nuestros adolescentes y qué podemos hacer para ayudarles. Para que no nos enfademos con nuestros hijos, no nos desconcierten o simplemente no levantemos las manos en señal de rendición, quiero explicar lo que hace que sean tan exasperantes. Gran parte de lo que el lector encontrará en este libro le va a sorprender, probablemente porque piensa que la conducta recalcitrante de los adolescentes es algo que pueden controlar, o, al menos, deben intentarlo; que su sensibilidad, su ira, su actitud displicente son totalmente conscientes; y que se niegan con plena conciencia a escuchar lo que les sugerimos, proponemos o exigimos. Una vez más, todo es falso.
En algunos momentos, el lector se sorprenderá durante el viaje al que le voy a llevar en este libro, pero prometo que al final comprenderá qué es lo que motiva a los adolescentes, porque entenderá mucho mejor cómo funciona su cerebro. En el libro, siempre que es posible, procuro ofrecer datos reales procedentes de artículos de auténticas publicaciones científicas. En ellas hay mucha información que no le ha sido traducida al público. Y, más importante aún, la generación adolescente tiene en gran estima la información. Así que, cuando hablamos con los adolescentes, les hemos de dar datos reales. He incorporado al libro, y en el punto correspondiente al tema en cuestión, cuantos datos y cifras científicos he podido, y, en su caso, señalo debidamente su aplicación a lo que podamos saber sobre las ventajas y los inconvenientes de ser adolescente. Hay que desmitificar muchas ideas sobre la adolescencia; este libro intenta desmontar esos mitos y, en su lugar, explorar la nueva ciencia con la que nos podemos informar.
Pero para que el libro sea plenamente eficaz, hemos de recordar una regla muy simple: primero, contar hasta diez. En mi caso se convirtió en una especie de mantra mientras criaba a mis hijos. Pero significa mucho más que respirar hondo. Me explico. En cursos sobre liderazgo que he seguido para mi carrera profesional, uno de los temas que se repiten es el lema de los boy scouts: «Siempre listo». En esos seminarios me enteré de que el tiempo medio que el empresario estadounidense dedica a preparar una reunión es de unos dos minutos. Seguramente dedicamos más a programar esas reuniones que a pensar de verdad en lo que en ellas vamos a decir. No me refiero a las grandes presentaciones. Hablo de los encuentros privados con otra persona que se suceden a menudo sin que tengamos tiempo para prepararlos de antemano. Cuando me enteré de este dato, al principio me sorprendió, pero luego pensé en mi propio mundo profesional, como jefa de un importante departamento universitario de neurología y con mi propio laboratorio, con muchos alumnos de diplomatura y doctorado, y me dije: «¡Vaya! Es más o menos lo que a mí me ocurre». No se emplea mucho tiempo en planificar o ensayar esos encuentros privados con colegas y el personal, sin embargo, estas interacciones personales y más directas suelen cumplir una función esencial en el éxito de cualquier organización. Del mismo modo, la impresión que damos a los demás en estos encuentros puede influir en la dirección que tome nuestra carrera profesional; por esto es tan importante planificarlos antes, con algo más de un par de minutos, y pensar cómo va a reaccionar la otra persona en esas reuniones. Conviene repasar lo que queramos decir, paso a paso, y pensar en todas las posibles reacciones. Ahora imaginemos que la otra persona es nuestro hijo o nuestra hija adolescentes. Si estamos preparados para reacciones tanto positivas como negativas, podremos considerar mejor las opciones sobre lo que podamos decir o hacer a continuación. Si damos la impresión de ser impulsivos o mentalmente desorganizados, perdemos credibilidad, sea ante un colega, un empleado o nuestro hijo adolescente.
Este libro va a armar con hechos y dará fuerza a los padres, los profesores o cualquiera que se ocupe del cuidado de adolescentes. Cambiar el comportamiento de nuestro adolescente depende en parte de nosotros mismos, por lo que somos «nosotros» quienes hemos de ingeniar un plan de acción y un modo de actuación adaptados a la familia y a nuestros hijos, y que se ajusten también a nuestros deseos y necesidades. Recordemos que somos los adultos, y si nuestro hijo es menor de dieciocho años, somos legalmente responsables de ese «niño». No hay duda de que los tribunales nos pedirán cuentas de él y, por extensión, del entorno que le ofrecemos. Así que hemos de tomar la iniciativa, asumir el control y procurar pensar por nuestros hijos e hijas adolescentes hasta que su cerebro esté preparado para hacerse cargo. La parte más importante del cerebro humano —donde se sopesan las acciones, se juzgan las situaciones y se toman las decisiones— está justo detrás de la frente, en los lóbulos frontales. Es la última parte del cerebro que se desarrolla, y por esto tenemos que ser los lóbulos frontales de nuestros adolescentes hasta que su cerebro esté plenamente cableado, conectado y listo para funcionar solo.
Pero el consejo más importante que le quiero dar al lector es que se implique. Como madre de dos hijos a los que adoro, no podía manipularlos físicamente para que hicieran lo que yo quería que hiciesen cuando eran adolescentes, no del modo que podía conseguirlo cuando eran pequeños. Resultaba que eran demasiado grandes para estar o no estar donde yo quería que estuvieran: cuando los hijos dejan la infancia, perdemos el control físico sobre ellos. Cuando entran en la adolescencia y avanzan por ella, la mejor herramienta de que disponemos es nuestra capacidad de aconsejar y explicar, y de ser buenos modelos de actuación. Si algo aprendí de mis hijos es que, por distraídos y desorganizados que parecieran, por muchos deberes que olvidaran traerse a casa, ellos se fijaban en mí, y tenían como punto de referencia a su madre y los demás adultos de su alrededor. Hablaré de esto mucho más en los siguientes capítulos, pero quiero que el lector sepa que todo ello acabó por funcionar en mi vida y en la de mis hijos. Esta es la conclusión sobre mis dos «antiguos adolescentes»: Andrew se graduó en física cuántica en la Universidad Wesleiana en mayo de 2011 y hoy está en el programa de doctorado. Will se graduó en Harvard en 2013 y consiguió un empleo en una consultora empresarial de Nueva York. De modo que, sí, podemos sobrevivir a la adolescencia de nuestros adolescentes. Y ellos también. Y, cuando todo acabe, tendremos muchas historias que contar.