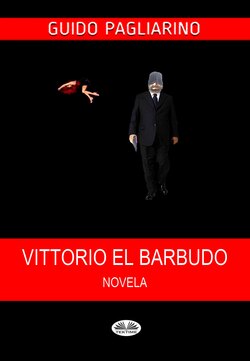Читать книгу Vittorio El Barbudo - Guido Pagliarino - Страница 8
CAPÍTULO V
Оглавление—Ran. ¡me ha pasado algo de locos! —casi me gritó al otro lado de la línea Vittorio sin saludarme—. Necesito tu declaración —Era el tercer día después de la cena.
–¿Qué ha pasado? —me preocupé.
–¡No te lo vas a creer! ¡A ese pedazo de idiota de Montgomery se le ha metido en la cabeza que fui yo quien asesinó a Bimba! Todavía se cree que dirige el FBI, ese sabihondo. ¿Has visto la televisión? Lo has oído, ¿no?, que sus adversarios han hecho correr la voz de que había organizado un falso atentado para hacerse publicidad, un atentado que habría acabado involuntariamente en tragedia.
–… ¿y para exculparse te ha acusado?
–Sí, debido a la barba y a una carta anónima contra mí que le han debido mandar, con la acusación de que yo odiaba a mi mujer y de que quería matarla, además del hecho, ¡figúrate! de que yo estaría en la lista de invitados al banquete. En resumen, ven conmigo a ver al juez instructor. Está a un paso de tu casa, en la calle Corte d’Appello: es el doctor Rossi, que te está esperando. Tu viste al verdadero asesino ¿verdad?
–Más o menos.
Estaba en medio de la redacción de un artículo para la tercera página de mi periódico, la Gazzetta del Popolo, pero no podía negarme:
–De acuerdo, me visto y estoy allí enseguida.
Donald Montgomery, que había conocido a Vittorio durante nuestra aventura americana, había reconocido precisamente a mi amigo como el barbudo asesino, aunque, como todos y como yo, como máximo podía haberlo atisbado. Sin duda habían influido de manera importante la carta anónima y el nombre de D’Aiazzo entre los invitados al banquete. El gobernador se había dirigido a la fiscalía del distrito de Nueva York, que a su vez había pedido la extradición de Vittorio. La culpa de esa acusación podía haber sido también un poco mía, como entendí enseguida: en el libro sobre las vicisitudes vividas en Estados Unidos con mi amigo había hablado, aunque fura usando nombres falsos, de su mujer divorciada y del hecho de que estaba todavía enamorado y celoso y esa afirmación se reflejaba también en la película que se había rodado.
Y, como siempre, yo, al testificar ante el juez Rossi, para defender a mi amigo había empeorado las cosas. Al conocer el presunto motivo, el homicidio pasional por odio a la víctima a causa de los celos, dije sin pensar al investigador:
–No, doctor, es ridículo suponer que el motivo fueran los celos y el odio, después de tantos años. Además, el subinspector está enamorado de otra mujer e incluso creo que está a punto de casarse con ella.
–¡Ah! —me dijo con un tono de satisfecha sorpresa el juez, un hombre bastante bajo de unos sesenta años, cierto sobrepeso, pelo gris mal peinado y vestido con una anodina chaqueta cruzada. De inmediato preguntó a mi amigo—: ¿Cómo se llama y dónde vive esa persona?
–¡Eeh! —exhaló Vittorio—. Se llama Marina Ferdi, viuda de Verdoni. Vive… vivía con una amiga después de enviudar, pero… lleva unos días conmigo.
–Doctor D’Aiazzo —le apremió Rossi—, he visto una película que, como ha divulgado la publicidad, se basaba en una investigación suya, aunque su nombre en ella se había cambiado: resultaba que usted, como católico, aún se consideraba marido de la víctima. ¿Es realmente así? ¿Y tenía realmente la intención de casarse con la señora Ferdi? Le recuerdo que está bajo juramento.
–S… sí —Delante de Dios ese buen hombre que era Vittorio no era capaz de mentir.
–Escuche, señor juez —intervine inquieto—, me parece que solo estamos perdiendo el tiempo: yo vi al asesino y le aseguro que no se trataba del doctor D’Aiazzo.
–Ustedes dos son amigos, ¿verdad?
–¿Qué quiere decir?
–No digo que lo que ha dicho no sea para usted la verdad, pero la amistad puede nublar los sentidos.
No se equivocaba. No podía excluir sin dudarlo que aquel barbudo visto malamente no fuera él, pero… ¿matar para volverse a casar? En serio: ¿para no pecar por adulterio, cometer un pecado de homicidio? No, ni aunque lo hubiera visto:
–Estoy completamente seguro y, además —mentí—, el asesino era más delgado que el doctor D’Aiazzo.
–¿Estatura?
–Yo diría que… sobre un metro setenta y cinco —esto también me lo inventé. El asesino me había parecido por el contrario mucho menos alto, unos diez centímetros menos: justo como Vittorio.
–La fiscalía de Nueva York ya ha tomado declaración a los invitados al banquete residentes en la ciudad, a la espera de oír a los demás y les ha mostrado fotografías del subinspector, tomadas de los archivos del FBI: las tomaron cuando indagaron en Estados Unidos, durante aquel caso famoso y esos testigos lo han reconocido.
–¡Pues vaya! Todos se metieron debajo de las mesas en una fracción de segundo, incluido Montgomery.
–¿También usted, señor Velli?
–S… sí.
–Por tanto, al menos no puede excluir que se tratara del subinspector D’Aiazzo, ¿no es cierto?
–Bueno… de acuerdo, pero es verdad que no lo he reconocido.
–… ¡pero todos los demás, sí! —exclamó con sequedad el juez y luego se dirigió a Vittorio—: lo siento, pero tendré que conceder la extradición para el proceso de instrucción en Estados Unidos. Hay muchos indicios. La fiscalía de Nueva York ha indagado y ha descubierto en el aeropuerto que usted salió de la ciudad para volver a Italia justamente el 30 de marzo, día de homicidio, con el vuelo de Alitalia de las diez y media, solo unas pocas horas después del asesinato. ¿Ha traído el pasaporte, como el pedí por teléfono?
–Aquí está.
–Exacto, sello de entrada del 16 de marzo, sello de salida del 30 de marzo. De momento, le retiro el pasaporte.
–Perdone, señor juez —no me pude contener—, pero ¿le parece que para no pecar delante de Dios como adúltero habría pecado como asesino?
–Estamos en el campo de la ley humana, no de los mandamientos divinos.
–Me presentaré a declarar en Nueva York.
–Está en su derecho, señor Velli. Es incluso su deber, porque sin duda también la citarán —me respondió con sequedad, pero mirando a mi amigo y no a mí—, aunque, doctor D’Aiazzo, no sé si le servirá para algo, dado que todos los demás lo han reconocido como el autor del delito. No puedo hacer nada en absoluto, ¿sabe? Deberá ser extraditado a Estados Unidos. Entretanto, se le considera suspendido de su cargo y tendrá que quedarse en casa: me fío de usted y no lo envío a la cárcel por sus impecables antecedentes, pero quiero su palabra de que no va a intentar huir.