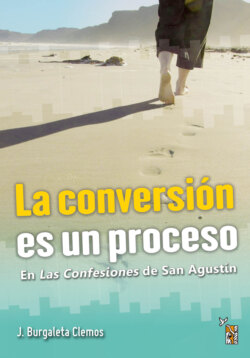Читать книгу La conversión es un proceso - Jesús Burgaleta Clemo - Страница 7
ОглавлениеI
SITUACIÓN DE PECADO DE AGUSTÍN
El libro de Las Confesiones tiene como fin reconocer ante Dios y ante los demás la realidad de pecado en que ha vivido su autor. Reconocimiento que supone un acto de fe y de amor y es, por lo tanto, una alabanza a ese Dios cuya misericordia le ha hecho reconocer el pecado y lo ha liberado de sus garras.
El estudio de los pecados de Agustín no debe cifrarse en el análisis de sus pecados concretos –que sería una simple curiosidad–, sino en el descubrimiento de su actitud de pecado, en la orientación que llevaba su vida, en sus opciones, sus motivaciones, en la raíz misma del pecado.
Si logramos descubrir esto llegaremos a penetrar en el esfuerzo que tiene que hacer para superar esta situación. De esta manera apoyaremos la tesis de que la conversión es un proceso, al menos en el caso de Agustín.
1. PECADOR EN LA INFANCIA Y LA NIÑEZ
Agustín comienza la historia de su vida pecadora con una pregunta retórica: “¿Quién me podrá recordar el pecado de mi infancia?” (L. I, c. VII).
Su pregunta no le parece inútil, ya que nadie está limpio de pecado ante Dios, porque ha sido concebido en pecado, porque los otros niños demuestran lo que cada uno es de niño y ha descubierto niños envidiosos o porque deseaba, llorando, el pecho de su madre.
Agustín se detiene en los pecados de la ‘niñez’, pues ya de esa época tiene recuerdos.
Los pecados concretos que nos narra eran pequeños, casi sin importancia: no estudiar, desobedecer los mandatos de los padres o los maestros, jugar desatendiendo los deberes, mentir, robar cosas de la alacena o la mesa, discutir, envidiar. En todos estos actos, tan veniales, descubre, sin embargo, una cierta intencionalidad muy peligrosa que luego se iría intensificando en las actitudes vitales (Cf. L. I, c. XIX).
Así reconoce que durante la niñez no se guiaba por elegir lo mejor y más conveniente, sino aquello que le resultaba más agradable; se apasionaba a las fábulas, hasta tal punto de descuidar las letras y dedicarse a la gramática y poder así leer las falsas historias.
El niño Agustín se dejaba llevar por un incontrolado viento de triunfo, de sobresalir entre sus compañeros; por una afición desmedida a los espectáculos y juegos de los mayores; ardía en deseos de ser alabado; la alabanza de los demás era el único criterio que tenía para discernir si vivía honestamente. También lo arrastraba la gula.
El punto clave del pecado, en aquel tiempo, lo pone Agustín en esto: “Mas en lo que yo ciertamente pecaba era en buscar no en Él, sino en sus criaturas, en mí mismo y en los demás los deleites, las honras, las verdades. De esta manera caía en dolores, confusiones, errores” (L. I, c. XX). De tal manera que hace este juicio final de su infancia: “De niño, yacía, miserable, en el umbral de tales costumbres..., temía más cometer un barbarismo que cuidaba de no envidiar, si lo cometía, a aquellos que lo habían evitado” (L. I, c. XIX).
2. PECADOR DURANTE LA ADOLESCENCIA
Este período que transcurre entre los catorce y los veintiocho años, es la época en que Agustín vive intensamente una vida de pecado. Durante este tiempo se arraigan los criterios falsos, se habitúa a los caminos errados, da rienda suelta a sus afectos, anda metido en la vorágine de la sexualidad, se ciega por la verdad engañosa, se entrega a la vanidad y el orgullo...
“Quiero ahora recordar las fealdades de mi vida pasada, las corrupciones carnales de mi alma (…) recordando en la amargura de una revivida memoria mis perversos caminos y malas andanzas. (…) Durante algún tiempo de mi adolescencia ardía en el deseo de saciar los más bajos apetitos y me hice como una selva de sombríos amores. Se marchitó mi hermosura y aparecí ante tus ojos como un ser podrido y sólo atento a complacerse a sí mismo y agradar a los demás (L. II, c. I).
Este es el gran período en que Agustín se hunde, encuentra el hambre de la verdad, se afilia al maniqueísmo2, se desilusiona de él, accede al escepticismo3, descubre a Platón y al fin da con la fe católica. Es una etapa apasionante, rica en matices, inabarcable, digna no sólo de la inteligencia de Agustín, sino de su calidad humana. Agustín es mucho más grande por persona que por inteligente.
Este capítulo lo dividiré en partes, según los diversos períodos de esta época.
2.1. Primera etapa de su adolescencia (de los 14 a los 18 años)
El punto culminante de esta época coincide con el despertar de la sexualidad, que acontece a los 16 años.
2.1.1. El torbellino de los afectos
Agustín describe de un modo brillante, con toda su fuerza retórica, la confusión que vivió a lo largo de esta época. Los deseos, afectos, las pasiones lo empujaban y llevaban a la deriva. Lo vemos apasionado, tanto para lo malo como para lo bueno. El despertar de su sexualidad coincide con un año que no va a clases. Esta circunstancia no ayudó a sobrellevar el fuego de sus pasiones (Cf. L. II, c. III).
Tampoco encuentra un clima propicio para serenarse en la ciudad de Cartago, a la que pasaría a estudiar un año después. Allí Agustín se encuentra con el ambiente propicio para desarrollar sus tendencias. Son muchas las imágenes que usa para descubrir el estado de ánimo que vivía en aquellos años. Sentía como un fuego. Un fuego de pasión que lo hacía arder en deseos, abrasarse, hervir, ser azotado por varas de hierro candente. Se describe a sí mismo con una imagen, cual si se hubiera pervertido, convertido en salvaje o en fiera en medio de la selva: “me hice como una selva de sombríos amores”.
Sus afectos lo sumen en la confusión, como si estuviera rodeado de niebla, o sumergido en un abismo de vapor, o sumido en la oscuridad. El símbolo del mar le sirve también para reflejar la tormenta de su vida. Como enormes olas se suceden sus afectos sin acantilados que las contengan.
Empujado por el ímpetu de las pasiones, se derrumbó. Encadenado, embotado el corazón, arrebatado y, en fin, dominado por las pasiones a las que se entregó y tienen la dirección de su vida y lo rodean, adheridas a él como una enredadera o zarza o como un nudo que lo sujeta, difícil de desatar.
2.1.2. Desbordado por el deseo de amar y ser amado
Agustín se siente fuertemente impulsado por la noble pasión del amor. “Todavía no amaba, pero amaba el amar... Buscaba qué amar, buscando el amar... Amar y ser amado era la cosa más dulce para mí” (L. III, c. I).
Este impulso impresionante de su amor no se vería libre de la tormenta que anidaba en sí mismo. Así lo reconoce cuando escribe: “Del fango de la concupiscencia carnal... se levantaban nieblas que, oscurecían y ofuscaban mi corazón, hasta no discernir la serenidad del amor del vicio de la sensualidad” (L. II, c. II).
De tal manera que, según su narración, la nota característica de vivir durante este tiempo el amor es la ‘extralimitación’: “No guardábamos compostura” (L. II, c. II). Lo cual se manifiesta en una praxis muy concreta de relación sexual fuera del matrimonio, de la que narra un caso concreto y un deseo fuertísimo de una mujer tenido durante la celebración de la comunidad cristiana.
El modo cómo Agustín vive su amor se nos revela en los criterios que lo regía a lo largo de esta etapa: dejar de adulterar y fornicar le parecían comportamientos ‘femeninos’; no concibe el amor sin la relación corporal y el amor está indisolublemente unido al ejercicio de la sexualidad. Tanto él como sus padres tenían un comportamiento que se podría resumir en esta expresión: “No podía conseguir la plena serenidad” (L. II, c. II).
2.1.3. La afición a los espectáculos teatrales
Agustín tiene una afición enorme a ellos hasta sentirse ‘arrebatado’. Una vez convertido los rechaza porque eran un incentivo para las pasiones, pues sentía complacencia en las torpezas de los amantes representadas por los actores y se gozaba con sus pecados. Además eran una locura, había que gozarse en el dolor que se fingía o representaba, y tanto mejor era la obra cuanto más llegaba al espectador y le provocaba las lágrimas. Junto a la afición del teatro también nos recuerda su entusiasmo por los juego, afición que ya tenía desde niño.
2.1.4. Falsa finalidad de sus estudios
Durante este tiempo comienza en serio su carrera de retórica y elocuencia. Lo que él nos cuenta sobre la finalidad y los estímulos para estudiar son una clara muestra de la desorientación y desviación de su vida.
La finalidad de sus estudios era adquirir elocuencia para poder engañar en el foro (Cf. L. III, c. III). A lo largo de estos estudios Agustín descubre sus actitudes: le movía el deseo de sobresalir por encima de los demás a causa de la soberbia y vanidad.
2.1.5. Sus motivaciones
Así, durante esta época, sigue la inclinación de agradarse a sí mismo. Otra de sus fuerzas motrices es el deseo de agradar a los demás. Este deseo lo lleva a jactarse ante sus amigos, hasta de actos que no había hecho o a exagerar los cometidos. El quedar bien, equipararse a otros aun en lo malo, el no ser menos, el miedo a lo que pudieran decir de él lo lleva a un determinado comportamiento. Todo esto nacía de su afán por sobresalir apoyado en la vanidad y el orgullo.
Además de estas motivaciones es necesario destacar la atracción que el mal, en cuanto mal, ejerce sobre Agustín. Hay un hecho significativo: Agustín, aun reconociendo la insignificancia del acto; le da una gran importancia por su significado, por los motivos que lo llevaron a realizar un robo, por ejemplo. Así la maldad del hurto no está en la materialidad de lo que robó, sino en el pecar por pecar, en el amor al mal, a la misma iniquidad. En esta acción no buscó el atractivo que las cosas tienen en sí mismas y por lo que se pueden apetecer, ya que él no necesitaba unas peras robadas.4
El pecado para Agustín no está sólo en pecar, contra un objeto más o menos grave, sino en la maldad del corazón que aparece en las obras por muy insignificantes que éstas sean. Por eso exclama lleno de amargura: “He aquí mi corazón, Señor,... del que tuviste misericordia cuando estaba en lo profundo del abismo. Que te diga ahora mi corazón, qué era lo que allí buscaba, para ser malo de balde... Era feo y lo amé; amé perecer, amé mi defecto” (L. II, c. IV). Cuando Agustín vislumbra este abismo de maldad que anida en el corazón humano, y en el suyo en concreto, se vuelve a Dios para alabarlo no sólo por los pecados perdonados, sino por los que pudo llegar a cometer y Dios lo libró.
2.1.6. Juicio crítico de este período
Agustín se autocritica implacablemente y hace de esta etapa un juicio muy duro que merece la pena destacar a fin de que penetremos mejor la situación en que se encuentra un verdadero pecador que quiera convertirse.
Piensa que estuvo totalmente desviado, desorientado, del camino: “Me aparté de ti y anduve errado (…) Dios mío, en mi adolescencia, descaminado en demasía de tu firmeza y convertido en tierra estéril” (Cf. L II y III). Esta desviación fue tan grande que tiene que confesar que pecó mucho. El fruto de todo este comportamiento fue la nada.
Con un acento lleno de pena y humildad testimonia esta etapa de su vida con esta expresión: “Así era mi vida. Pero, ¿era vida, Dios mío?” (L. III, c. II).
2.2. Se incorpora en el maniqueísmo - Segunda etapa de su adolescencia
Hasta ahora hemos analizado la situación de pecado de Agustín en lo que se refiere a la sexualidad, la vanidad, la condescendencia con los diversos impulsos de su alma. Pero, hay una parte muy importante en él, dada la grandeza de su mente, que es fundamental para poder acercarse a su estado de pecado: se trata de la contaminación de las ideas o el pecado de la inteligencia o de la mente.
El hombre es una unidad y cuando un nivel de la personalidad está desorientado, también participan de su desviación todos los demás. Agustín es un hombre pecador desde el instinto más oculto hasta la raíz de su mismo pensamiento. En este momento nos adentramos en el pecado de la mente, que el mismo Agustín nos lo presenta de esta manera: “Los errores y las opiniones falsas contaminan la vida si la misma razón está viciada” (L. IV, c. XV).
El error de la mente obnubila su inteligencia del mismo modo que las pasiones ofuscan su voluntad (Cf. L VII c. I).
2.2.1. Su despertar a la verdad
De la misma manera que hemos visto que Agustín despierta a la sexualidad, así también despierta a la verdad o a la sabiduría. Desde ese momento nace en él una pasión tan grande que el amor a la verdad saldrá vencedor, después de muchos años, sobre cualquier otra pasión de su alma. Sería muy interesante comparar el lenguaje sobre el amor y la sexualidad y el que usa al describir su entrega a la sabiduría.
Esta pasión se despierta en él al descubrir y leer el libro El Hortensio de Cicerón. Este momento es uno de los grandes hitos de su vida. Se encienden sus afectos, arde en deseos de alcanzar la verdad, descubre la estupidez, suspira por la sabiduría: “Aquel libro cambió mis afectos e hizo otros mis deseos. De repente se me desprestigio toda vana esperanza y con increíble ardor del corazón deseé la sabiduría imperecedera” (L. III, c. IV).
2.2.2. Cae en el maniqueísmo
De la misma manera que su deseo de amar y ser amado, lo empujó a buscar toda forma de unión, aunque fueran destructivas, así también el amor a la sabiduría lo convierte en terreno abonado para la acción de cualquier secta. Sensibilizado ante la verdad con toda su capacidad de entrega y apasionamiento se encuentra con los maniqueos.
Agustín se deslumbró con la palabra “verdad” que tenían siempre en sus labios, pero que nunca había encontrado en su corazón. Arrebatado por ella, nos narra que fue seducido como si esa falsa sabiduría hubiera sido una engañosa mujer (Cf. L III, c. VI).
A este movimiento estuvo verdaderamente entregado hasta que se desilusionó. Había creído en él.
2.2.3. La contaminación de las ideas
Agustín, en la secta maniquea, encuentra brillantes palabras sobre la verdad pero sin contenido. El error primordial que recibe de la secta se refiere a la comprensión de la naturaleza de Dios: “Lo que pensaba de ti no era algo sólido y firme, sino un fantasma, siendo mi error mi Dios” (L. IV, c. VII). Era incapaz de comprender a Dios como un espíritu. Por ello tiene que preguntarse por la forma corpórea de Dios. Porque sólo podía imaginar formas corporales. De esta manera se lo imaginaba como un fantasma, cual si tuviera un cuerpo luminoso, imaginándolo como una masa corpórea, que él mismo describe.
“Si no imaginaba que aquel ser incorruptible... que yo prefería a todo lo corruptible, tuviera forma de cuerpo humano, me viera precisado al menos a concebirle como algo corpóreo que se extiende por los espacios, sea infuso en el mundo, sea difuso fuera del mundo por el infinito. Porque a cuanto privaba yo de tales espacios me parecía que era nada…” (L. VII, c. I).
Antes que negar que el hombre era igual a Dios en naturaleza, afirmaba que Dios mismo era mudable y llega a concebir a Dios como sujeto de los predicamentos aristotélicos.
Muy unido al concepto de Dios está la comprensión de la naturaleza del mal. Los maniqueos se preguntan por su origen. Agustín, dócil a la secta, aún no había descubierto el significado del mal, admite los dos principios, el bueno -Dios- y el del mal. Y reflexiona así: el hombre viene de Dios, que es bueno, por lo tanto no hace el mal ni tiene capacidad para ello. Por eso el hombre que hace mal no peca porque no es él quien obra, sino una naturaleza extraña a él. Apoyado en el principio de que no se puede concebir sino aquello que es corpóreo, concibe el mal como una masa material (Cf. L. V).
De esta manera la causa del mal se opone a la de Dios y no ha sido creada, sino que coexiste junto a Dios desde siempre, limitándolo.
También le metieron los maniqueos ideas aberrantes sobre el hombre. Él mismo confiesa no saber lo que es el hombre ni lo que significa ser “imagen de Dios”. Llegó a pensar que era igual a Dios en naturaleza.
Pensaba al hombre como una parte de la masa corporal de Dios. El principio de que todo lo que existe es corpóreo le impedía llegar a un conocimiento de la naturaleza del alma; más aún, la misma facultad de pensar e imaginar no la podía concebir sino de un modo materialista. También en lo que se refiere al comportamiento humano, la moral, su pensamiento seguía rumbos equivocados.
2.2.4. Autocrítica de este período maniqueo
Agustín interpreta este período como de máxima gravedad. Lo compara con los cuentos de fábulas.
Adoctrinado por los maniqueos llega al materialismo más aberrante, como lo demuestra su concepción pansiquista5 del universo, su incapacidad de pensar y admitir otra realidad que la corpórea, convirtiendo tanto a Dios como al principio del mal en masas corporales.
De esta manera fue descendiendo a las profundidades del abismo, prostituido, obnubilado, hambriento de verdad, sumido en una angustia vital.
El maniqueísmo lo metió en un círculo vicioso del que era muy difícil salir. Dada su concepción del mal, Agustín nunca se reconocía pecador, pues el pecado era una fuerza externa del hombre.
Viviendo bajo el impulso de la visión de la carne, llegó a tal extremo que hasta su misma madre lo apartó de su mesa.
En resumen, Agustín condensa esta etapa diciendo: “Casi nueve años, durante los cuales continué revolcándome en aquel abismo de lodo y tinieblas de error, hundiéndome tanto más, cuantos más esfuerzos hacía por salir de él” (L. III, c. XI).
2.2.5. Otros aspectos de la vida de Agustín
Muchos de los aspectos de la vida de la primera etapa de la adolescencia se arraigan en el corazón de Agustín. Durante este tiempo se une en concubinato a una mujer, madre de su hijo Adeodato.
Cayó en la consulta de las artes matemáticas por afición y porque no ofrecían sacrificios en sus adivinaciones. Su maldad estriba en que sujeta la libertad humana al determinismo de los dioses. Esta práctica de la adivinación estaba bastante arraigada en él.
Tanto en el ejercicio como en la enseñanza de la retórica lo guiaban los mismos fines que le inculcaron cuando la estudiaba. La vanidad, el deseo de lucrar, la falsedad.
Durante este tiempo milita en contra de la Iglesia, apartando a su amigo del alma de la verdadera fe y tratando de que renunciara al bautismo después de haberlo recibido en tiempo de enfermedad grave (Cf. L. IV, c. IV). Tiene por su amigo una sincera amistad; pero por no ser una amistad unida por la caridad, cuando muere el amigo se queda sin consuelo por no saber amar humanamente a los hombres y poner su corazón totalmente en realidades humanas. Así se describe a sí mismo ante la pérdida de su amigo en un texto bellísimo que refleja no sólo la sensibilidad de Agustín, sino también su falta de orientación:
“¡Oh locura, que no sabe amar a los hombres humanamente! ¡Necio, que padece en demasía por las cosas humanas! Así era yo entonces. Me enardecía y suspiraba y lloraba y me turbaba y no hallaba descanso ni consejo. Llevaba a cuestas mi alma despedazada y ensangrentada, impaciente de ser llevada por mí, y no hallaba donde ponerla. Ni descansaba en los bosques amenos, ni en los juegos, ni en la música, ni en lugares olorosos, ni en banquetes espléndidos, ni en los placeres del lecho y del hogar, ni, finalmente, en los libros ni en los versos. Todo me causaba horror, hasta la misma luz” (L. IV, c. VII).
En relación con las personas se guiaba por la valoración de los hombres, no por el juicio de Dios. Se tiene a sí mismo como una persona influenciable, llevada y traída por las opiniones de los demás.
La orientación de la vida de Agustín está resumida en esta frase: “Amaba las bellezas de orden inferior” (L. IV, c. XIII). Refleja su estado de pecado cuando describe cómo fue engañado y engañador, soberbio, supersticioso, vanidoso, ávido del aplauso, arrastrado por la concupiscencia.
2.3. Última etapa de la adolescencia
Este período se caracteriza por el abandono del maniqueísmo, la caída en el escepticismo y su progresivo acercamiento a la fe de la Iglesia católica. Una vez desilusionado por las ideas de Manes, adscribe a la idea de los filósofos que sostienen: “Que se debe dudar de todas las cosas y que ninguna verdad puede ser comprendida por el hombre” (L. V, c. X). Agustín, consecuentemente, desesperaba –después del apasionado amor a la verdad que había experimentado– por encontrar la verdad alguna vez, o el que hubiese un camino para llegar a ella y, por lo tanto, ni pensaba que estuviera en la Iglesia.
Esta actitud ante la búsqueda de la sabiduría apaga la pasión más fuerte de Agustín, que se encuentra desorientado, perdido, lleno de inquietudes.
Desde esta situación de desesperanza comienza su apertura a la fe. Durante su progresivo acercamiento a la Iglesia aún persiste, y en ocasiones se arraigan, las secuelas de la vida pecadora de Agustín. Así la vanidad, el deseo de honor, el dinero, el deseo carnal y su entrega a las relaciones sexuales fuera del matrimonio, son otros tantos aspectos que nos revelan desde qué abismo de destrucción deberá comenzar a edificar su nueva vida de fe.
Desde el gran día en que había descubierto la sabiduría hasta los 30 años, Agustín se da cuenta que no sólo no había avanzado nada, sino que estaba peor:
“Y sobre todo me admiraba, recordando con sumo cuidado cuán largo espacio de tiempo había pasado desde mis diecinueve años, en que empecé a arder en deseos de la sabiduría, proponiendo, hallada ésta, abandonar todas las vanas esperanzas y engañosas locuras de las pasiones. Ya tenía treinta años y todavía me hallaba en el mismo pantano, ávido de gozar los bienes presentes, que huían y me disipaban” (L. VI, c. XI).
De nuevo confiesa: “Pero así era yo” (L. V, c. X).
3. PECADOR EN EL INICIO DE LA JUVENTUD
Cuando Agustín entra en esta edad está ya a un paso de la conversión. Es el tiempo de la crisis y del inicio de los grandes cambios. Tenía ya treinta años. Una de las notas características de Agustín, la vanidad, continúa haciendo nido en su personalidad.
Sigue ardiendo en el corazón de Agustín el deseo de amar y ser amado, sea como sea, y sin freno. La relación con las mujeres es una de las cosas que le impedían acercarse a Dios. Reconoce que ha llegado a esta edad, envuelto en tal nebulosa, con el corazón tan perdido, que casi no llega ni a tener conciencia de sí mismo.
También confiesa haber llegado a conocer a Dios sin darle la gloria que se merece. Describe así su estado desde el borde de la conversión:
“¿Quién y qué era yo? ¿Qué no hubo de malo en mis acciones, y si no en mis actos, en mis dichos, y si no en mis dichos en mi voluntad? Pero, Tú, Señor, eres bueno y misericordioso penetraste la profundidad de mi muerte y tu brazo extrajo del fondo de mi corazón un abismo de corrupción” (L. IX, c. I).
El estado de pecado en el que se encuentra Agustín no es algo superficia1, como polvo que se retira simplemente frotando. Es una situación arraigada, profunda, que toca sus mismas raíces. Es, en el fondo de su corazón desorientado hacia el pecado, de donde surgen sus afectos o sus acciones. El autor, con su habitual viveza de imágenes nos narra esta realidad del pecado y cómo había hundido sus raíces en la estructura de su personalidad:
“Ligado no por cadena ajena, sino por mi propia férrea voluntad. El enemigo se había apoderado de mi voluntad y con ello había fabricado una cadena, aprisionándome. Mi voluntad perversa se hizo pasión, la cual, servida, se hizo costumbre, y la costumbre no contrariada se hizo necesidad. Y con éstos a manera de eslabones trabados entre sí, que por esto la llamé cadena, me tenían oprimido en dura servidumbre” (L. VIII, c. V).
Imágenes como estar atado, cadenas que aprietan, voluntad atada de manos, esclavitud, servidumbre, se suceden en el libro de Confesiones para indicar el estado de su autor. El mismo pecado, con sus actos libres, ha ido entretejiendo la red de la costumbre que lo envuelve en sus mallas, hasta esclavizarlo y crearle la necesidad de hacer lo que hace, hasta convertirlo en siervo de sus instintos.
2 - El «maniqueísmo» es una religión universalista, fundada por el sabio persa Mani (o Manes) (c. 215-276), quien decía ser el último de los profetas enviados por Dios a la humanidad. Este pensamiento religioso concibe al mundo como una lucha entre dos principios opuestos e irreductibles, el Bien y el Mal, asociados a la Luz y a las Tinieblas respectivamente; de este pensamiento se desprende considerar al espíritu del hombre perteneciente a Dios y al cuerpo material del hombre como perteneciente al demonio. En consecuencia se propone la renuncia a este mundo, desposeyéndose de todo y combatiendo todos los deseos o concupiscencias (N. del ed.).
3 - El «escepticismo» afirma que es imposible alcanzar un conocimiento cierto y asume como camino de reflexión la duda sobre toda la realidad. Una de las consecuencias de esta filosofía es creer que no puede conocerse la verdad.
4 - Así describe Agustín la circunstancia en que se produjo el robo de las peras: “En una heredad, que estaba inmediata a una viña nuestra, había un peral cargado de peras, que ni eran hermosas a la vista ni sabrosas al gusto. No obstante eso, juntándonos unos cuantos perversos y malísimos muchachos, después de haber estado jugando y retozando en las eras, como teníamos de costumbre, fuimos a deshora de la noche a sacudir el peral y traernos las peras, de las cuales quitamos tantas, que todos veníamos muy cargados de ellas, no para comerlas nosotros, sino para arrojarlas después, o echarlas a los cerdos, aunque algo de ellas comimos. En lo que ejecutamos una acción que no tenía para nosotros de gustosa más que el sernos prohibida” (L. II, c. IV).
5 - N. del E.: Del griego pan (todo) y psyje (alma), pampsiquismo es un término que designa aquellas doctrinas filosóficas y religiosas que sostienen que toda realidad tiene una naturaleza psíquica y es de algún modo anímica, y que las cosas “materiales” solo son manifestaciones de la psique.