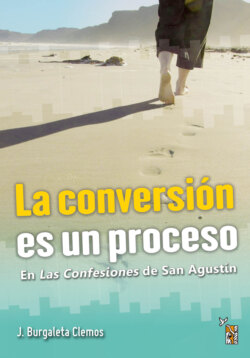Читать книгу La conversión es un proceso - Jesús Burgaleta Clemo - Страница 8
ОглавлениеII
LAS FUERZAS DEL PECADO
Agustín, a lo largo de sus confesiones, es consciente de las coordenadas, estrictamente personales unas, y externas, pero personalizadas, otras, que hacen del hombre un pecador. Las enormes fuerzas de origen, estructurales, educacionales, de la concupiscencia, los apetitos y la libertad se dan cita en este ruedo trágico del pecado humano. Vamos a describirlas de la mano del autor para que nos demos cuenta hasta qué punto es complejo el drama del pecado y cómo hunde sus raíces en lo más profundo del corazón humano.
1. EL PECADO DE ORIGEN
Agustín proclama su convicción de que en Adán todos hemos pecado y de él nos viene la miseria del origen. El hombre nace marcado desde el mismo nacimiento. El testimonio de este pecado es la muerte. Desde esta perspectiva no nos puede extrañar la visión pesimista que tiene del hombre de la que no se escapa ni el mismo infante.
Pero no es todo pecado original; sobre esta herencia, el hombre nacido pecador, se hace así mismo pecador por medio de sus propios actos. Hay una personalización del pecado.
No son muchas las referencias que a lo largo de su discurso hace Agustín de este pecado, sin embargo, son suficientes para darnos cuenta que lo tiene ante sí como una fuerza importante de pecado que influye en la configuración del hombre pecador.
2. LAS ESTRUCTURAS DE PECADO
Además del pecado original, Agustín refleja otra fuerza, la de la sociedad que lo rodea. Lo expresa claramente en este texto: “Entré en el fondo del tempestuoso mar de la sociedad” (L. I, c. VIII).
Esta fuerza social, cifrada por él en la influencia de los padres y de los mayores, especialmente los maestros, influirá, como veremos, de un modo decisivo en las actividades, criterios, valores y comportamientos de Agustín.
2.1. Influencia desfavorable de sus padres
Agustín se queja de que su padre, que se había sacrificado como ningún otro para que estudie, se preocupa más de que fuera entendido en letras que honrado. Recuerda cómo sus padres, al igual que todos sus contemporáneos, soñaban en que su hijo pudiera ofrecer, por la dignidad que supone, juegos6. Esta ilusión les hace ser condescendientes con el ejercicio de los juegos, aunque por causa de éstos rindiera menos en los estudios. Se queja, por fin, de los criterios que movieron a los suyos para retrasar su bautismo, después de estar a las puertas de él a causa de una grave enfermedad.
2.2. Influencia desfavorable de sus maestros
El autor del libro de Confesiones tiene una idea muy peyorativa de sus maestros y, en consecuencia, conserva un amargo sabor crítico hacia el sistema de enseñanza en que ha sido educado. Requeriría una mayor atención el estudio de los criterios educativos que se desprenden de este libro de Agustín. Nos basta aquí con señalar la influencia tan marcada que ejerce sobre él una educación nefasta. Critica, despiadadamente, la finalidad que daban a los estudios, resumida en la vanidad de sobresalir y en el deseo de adquirir riquezas.
También se queja del método represivo usado por sus maestros para enseñarles las letras. Recuerda que era un auténtico suplicio para ellos; eran azotados, mientras los mayores y aun sus padres se reían de ellos. Era tal su temor que rezaba a Dios para que lo librara.
Frente a esta intransigencia de sus maestros destaca el mal ejemplo que de ellos recibía. Aun se percibe en su escrito el enojo que todo esto le producía (Cf. L. I, c. IX). Critica duramente este comportamiento de los maestros, y aun de sus padres, ya que también ellos deberían ser azotados por sus juegos, que hacían pasar por negocios pero que eran mucho más dañinos y perniciosos que las ingenuas travesuras de los niños.
Por fin, la educación recibida en lugar de orientarle en la vida, lo que proporcionó fue elementos para torcer su camino. Los valores que le inculcaron eran los contrarios de aquellos que después debió ir conquistando a lo largo del proceso de la conversión, que supondrá una reeducación.
Es testigo de la falta de sabiduría de los maestros. En lugar de criticar los contenidos de las fábulas de los dioses las proponían como normas de conducta, controvirtiendo así todos los valores. Los maestros eran incapaces de desenmascarar esta conducta de atribuir a los dioses las obras de los hombres depravados. Sino que, dejados llevar por la vanidad, ponían más énfasis en la materialidad del discurso que en los valores morales, que deben acompañar a toda enseñanza.
Este ambiente de aberración, consolidado en estructuras educacionales, conforma el espíritu de Agustín. De tal manera que no sólo aprende la materialidad de las letras, sino que junto con ellas va bebiendo el “vino del error”. Por ello se lo alaba de sobremanera: “Confieso que aprendí estas cosas con gusto y en ellas me deleité, miserable, siendo por esto llamado ‘niño de grandes esperanzas’” (L. I, c. XVI).
2.3. Influencia desfavorable de la sociedad
Sobre la persona ejerce también una fuerte influencia esa especie de niebla que rodea todo y que llamamos sociedad. Los amigos, las instituciones, las profesiones, los valores reinantes y otros muchos aspectos, cubren todo el ámbito de la persona, y ejercen en ella una no desdeñable acción. Esa estructura de pecado que hemos visto reflejada en el ámbito de la familia y la educación, en la sociedad adquiere proporciones gigantescas. Agustín no es insensible a esta faceta y nos la presenta de este modo. Cuando uno vive según los falsos criterios aprendidos en la educación, la sociedad aplaude: “Yo no te amaba; y fornicaba lejos de ti, con tus criaturas y en mis fornicaciones oía de todas partes: ¡Bien! ¡Muy bien! Pues la amistad de este mundo es fornicación lejos de ti, y se dice: ¡Bien! ¡Muy bien! para que el hombre se dé vergüenza de no ser fornicador” (L. I, c. XIII).
Las costumbres sociales ejercen un peso sobre él, como si estuviera a merced del mar en una embarcación sin mando. “En el dintel de estas costumbres se encuentra el niño Agustín” (Cf. L. I, c. XIX y L. VI, c. VII), siguiendo el aliento de una sociedad que le proponía como único móvil el deseo de agradar a los demás.
La fuerza del ambiente social es enorme. El medio es capaz de convertir al hombre en un títere. En esta situación se encuentra Agustín, como nos lo narra en este largo texto:
“Me precipitaba con tanta ceguera que me avergonzaba entre mis coetáneos de ser menos desvergonzado que ellos cuando les oía jactarse de sus maldades y gloriarse tanto más cuanto más torpes eran... ¿Qué cosa hay más digna de deshonra que el vicio? Y, sin embargo, por no ser deshonrado me hacía más vicioso, y cuando no había hecho nada que me igualase con los más traidores, fingía haber hecho lo que no había hecho para no parecer tanto más despreciable cuanto más inocente y tanto más vil cuanto más casto” (L. II, c. III).
Esta influencia social es muy activa. Cuenta que cuando decidió convertirse no quiso comunicarlo a nadie, de momento, para evitar que lo contradijeran y criticaran. Este medio social interviene como una censura y como un elemento amortiguador de la voz de Dios que llama a la conversión.
Otro aspecto que merece ser destacado es la solidaridad en el pecar. No sólo los demás ayudan a pecar; esa misma solidaridad es un tipo de pecado. Narrando el famoso robo de las peras, nos dice que no robó sólo por robar, sino también por hacer el mal en común. Esta sociedad empuja a Agustín a conseguir el dinero y a ambicionar la gloria.
En resumen, podemos decir que la sociedad está ciega: “Tenían aquellos estudios, que se llamaban nobles, por objetivo las discusiones del foro y sobresalir en ellas tanto más meritoriamente cuanto más fraudulentamente. Tanta es la ceguera de los hombres que hasta de su misma ceguera se glorían” (L. III, c. III).
2.4. Personalización de la estructura de pecado
Agustín no sólo es pecador porque lo rodea un mundo inmerso en el pecado, lo es también, y fundamentalmente, porque él mismo asimila esas incitaciones al pecado. La estructura de pecado es una fuerza activa que empuja al hombre a hacerse a sí mismo pecador. Esta realidad aparece con claridad en su escrito: él mismo asimila todo este mundo de valores que lo rodea. La perversidad no es sólo estructural, sino también personal: “La perversidad de ellos y la mía” (L. V, c. VIII).
3. LA CONCUPISCENCIA
Agustín detecta también otra fuerza importante, interior al hombre, que lo empuja ferozmente al pecado y que llama concupiscencia. La describe como un afecto o amor que lleva a desear lo prohibido y que se convierte así en fuente de iniquidad o de pecado. Este afecto habita en el deleite de los sentidos corporales y, por medio de ellos, penetra hasta el alma provocando el afán de curiosidad.
El poder que sobre la voluntad del hombre ejerce la concupiscencia es muy grande. Arrastra, empuja, oscurece, contamina, se pone en contra de la ley, reduce al hombre a servidumbre, disminuye la serenidad, es como un fuego.
4. LA VOLUNTAD PERSONAL LIBRE
Para Agustín está bien claro que el pecado no es obra de Dios, ni tampoco obra de una sustancia corpórea, preexistente, paralela, que obra el mal en el hombre. El pecado es obra del hombre, nace de su voluntad o del libre albedrío. En efecto, la causa del pecado hay que ponerla en la voluntad. El pecado surge de la elección que hace la voluntad del mal sobre el bien.
De tal modo, que tanto los hábitos como esa especie de necesidad que experimenta el hombre nacida de la costumbre proceden, en última instancia, de la libre voluntad, como lo explica Agustín en este texto: “Ligado no por cadena ajena, sino por mi propia férrea voluntad… Mi voluntad perversa se hizo pasión, la cual, servida, se hizo costumbre, y la costumbre no contrariada se hizo necesidad” (L. VIII, c. V).
La raíz, por tanto, del pecado no está en el obrar o el hablar, que son sus síntomas, sino en la voluntad, porque las obras proceden del interior: “Lloren conmigo y lloren por mí todos los que dentro de sus corazones, de donde proceden las obras, hacen algo bueno” (L. X, c. XXXIII).
6 - Agustín se refiere a los a los espectáculos públicos, organizados tanto en las sociedades griegas como romanas con el objetivo de divertirse o recrearse en ellos o bien para honrar a sus dioses. Se iniciaban con sacrificios y otras ceremonias religiosas e incluían muchas veces combates y peleas sangrientas.