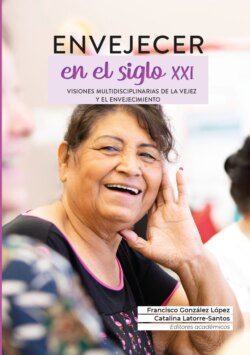Читать книгу Envejecer en el siglo XXI - Leonardo Palacios Sánchez - Страница 9
Historias para aprender sobre envejecimiento y vejez
ОглавлениеFrancisco González López*1
La diosa Eos, la aurora, condenada a enamorarse eternamente de los mortales, demandó de Zeus la inmortalidad de Títono, su amante, en compensación por el rapto de su hermano Ganímedes, a lo que el dios accedió sin dudarlo. Pero en su preocupación por la mortalidad del joven olvidó pedir la eterna juventud; y día a día Títono se hizo más viejo; las canas y las arrugas lo surcaron, sus dientes se desasieron y su cuerpo se redujo hasta perder la condición de hombre.
Su voz se convirtió en chillido, y la decrepitud lo acometió a pesar de los cuidados con la celeste ambrosía que le proporcionaba Eos, con el deseo de conservar el cuerpo amado incorruptible. Y cuando la vejez repugnante presionaba completamente sobre él, y no podía ya mover ni levantar sus extremidades, ella se apiadó desde su corazón y le condujo a una habitación donde guardaba los brillos del amanecer. Allí, él balbuceaba sin final, sin fuerzas, sin lenidad. Zeus compadecido lo convirtió en cigarra. Titono, condenado a vivir por siempre una vejez que nunca pretendió cada mañana antes de la salida del sol canta al cielo el anhelo de su muerte. A Títono le dio Zeus como gracia un mal eterno: la vejez, que es mucho peor que la espantosa muerte.
Adaptado del himno homérico a Afrodita: 218-23. (González, 2005a, p. 175)
No todos los individuos después de cumplir sesenta años estarán inevitablemente enfermos, ni todos los ancianos hospitalizados serán pacientes geriátricos. Tampoco existen enfermedades propias de la vejez; si bien es conocida una mayor predisposición a padecer trastornos degenerativos e inflamatorios crónicos, su expresión es absolutamente individual y depende del estado de salud mantenido a lo largo de la vida. Y, para precisar desde ahora, no existen parámetros biológicos o psicológicos para establecer las categorías de tercera o cuarta edades.
En términos prácticos, en función de su estado de salud y del grado de dependencia, cerca de la mitad de todas las personas mayores goza de buena salud, una cuarta parte de ellas puede cursar con una enfermedad y la cuarta restante comparte características de fragilidad o de paciente geriátrico, una denominación que incluye a los pacientes mayores que presenten, al menos, tres de los cinco criterios siguientes: 1) mayor de 75 años, 2) pluripatología relevante, 3) condición de discapacidad, 4) cierto deterioro cognitivo y 5) alguna limitación social (Arbonés et al., 2003, citados en Herrero Pérez, 2015).
Esta visión sucinta, sin intenciones de trivializar una realidad insoslayable, cumple con el objetivo de brindar herramientas básicas a los médicos generales y a los estudiantes de medicina y de las ciencias de la salud para hacer frente a las demandas de una población cada vez más creciente, cuyas manifestaciones de enfermedad, frecuentemente, se atribuyen a la vejez, ya por desconocimiento, indiferencia o prejuicio. O, en el extremo opuesto, por la obsesión que descifra en cada signo del envejecimiento una enfermedad infaliblemente tratable con los consecuentes efectos adversos y complicaciones.
Desde tiempos inmemoriales, la vejez y todo lo que le concierne ocuparon la atención de los seres humanos, a partir de percepciones tan disímiles como la humanidad misma. Para unos, la ancianidad es un don, y su disfrute, una ventura gozosa; para otros se trata de la antesala de la muerte con el sufrimiento y la degradación que ello implica. En opinión de Simone de Beauvoir, el aspecto biológico de esa relación siempre ha prevalecido al contradecir el ideal viril o femenino adoptado por los jóvenes y los adultos; frente a la vejez, “la actitud espontánea ha sido negarla en la medida en que se define por la impotencia, la fealdad y la enfermedad” (1970, p. 50).
Precisamente, en la búsqueda de perspectivas serias y realizables para afrontar de manera objetiva los aspectos que caracterizan el envejecimiento, a fines del siglo xix emergieron las primeras nociones de la ciencia encargada de tratar la vejez y los fenómenos que la caracterizan. Tal como define la Real Academia Española (2001) a la gerontología, una disciplina que aborda desde una óptica científica y humanística el estudio del proceso de envejecer, tanto en el ámbito poblacional como, y sobre todo, individual.
Etimológicamente, la palabra gerontología procede del término griego geron, gerontos/es, “los más viejos” o “los más notables del pueblo helénico” que, unido a la expresión logos, logia o “tratado” significa grupo de conocedores. Por su parte, la palabra vejez (derivada de viejo) procede el latín veclus, vetulusm, que a su vez define a la persona de mucha edad.
De las abuelas ancestrales a las visiones teogónicas
Recientemente, tanto la antropología como la etnología aportaron desde sus ópticas varias hipótesis que refutaron la noción tradicional de los cazadores-recolectores como uno de los fundamentos de la evolución humana al presentar la teoría del rol de las abuelas ancestrales, una figura que, según sus autores, delineó el perfil de los individuos en la estructuración de la sociedad primigenia: las mujeres jóvenes, particularmente, se encargaron de proporcionar los medios de subsistencia del clan y sus madres mantuvieron la cohesión del núcleo familiar, contrario a la costumbre masculina de entregar las piezas de caza a otros individuos ajenos a su parentela. Las repercusiones de este patrón se evidenciaron, entre muchas otras, en la prolongación de la vida posmenopáusica, un hito diferenciador con los demás primates.
Es bien conocido que el sistema reproductivo humano envejece más rápidamente que el resto del cuerpo, hasta el punto de afirmarse que a los 45 años el femenino, en particular, exhibe cambios que lo asimilan a la edad de 80 años. En 2003, la antropóloga estadounidense Kristen Hawkes notificó que el modelo social de las abuelas ancestrales evolucionó con el intercambio de alimentos entre la abuela y el nieto, una práctica que permitió que las hembras envejecidas incrementaran la fertilidad de sus hijas, lo cual garantizaba la selección contra la senescencia (pp. 380-400). En publicaciones ulteriores, basadas en modelos de simulación matemáticos, la autora concluyó, sin rodeos, que los cuidados de las abuelas a sus nietos aumentaron en 49 años la esperanza de vida en un breve periodo evolutivo (p. 1907).
En general, los logros de la especie humana en los últimos 60.000 años, a través de este modelo social, fueron: mujeres posmenopáusicas más vigorosas y con mayor sobrevida para permitir la fertilidad de sus hijas, acortamiento de los tiempos de embarazo y entre cada parto, madurez más tardía, mayor expectativa de vida, así como disminución de las tasas de fecundidad y de las tasas de mortalidad. De esta manera, la figura protagónica de la mujer vieja emergía desde la bruma la prehistoria.
Algunos milenios después, en desarrollo de la civilización sumeria, los relatos cosmogónicos incluyeron numerosas alusiones a los ancianos y a la búsqueda de la inmortalidad, tal como aconteció con la primera epopeya de la humanidad, en la cual el rey Gilgamesh descendió hasta el inframundo para reclamar al sabio Ut-Napishtim la planta que le cambiaría su condición de mortal. Una vez la obtuvo, una serpiente la robó y frente a sus ojos mudó su piel y volvió a ser joven. El final de ese mito muestra al afligido Gilgamesh al comprender que la juventud, como la inmortalidad, se le había escapado. ¡Estaba destinado a envejecer y a morir!:
Y Gilgamesh habló así al batelero: “Urshanabi, esa es una planta famosa; gracias a ella el hombre renueva su aliento de vida. La llevaré a Uruk, haré que coman de ella. La compartiré con los demás. Su nombre será: ‘el viejo se vuelve joven’. ¡Comeré de la planta y volveré a los tiempos de mi juventud!”. (Minois, 1987, p. 31)
Entre los egipcios, los términos viejo y envejecer se representaron en la escritura jeroglífica mediante una silueta encorvada que se apoyaba en un bastón, un ideograma que apareció por primera vez en el año 2700 a. C. A su vez, la crónica más antigua sobre el envejecimiento revela la queja en primera persona, de Ptah-Hotep, visir del faraón Tzezi hacia el año 2450 a. C., a decir del historiador francés Georges Minois, un grito de angustia “que conmueve por su antigüedad y por su actualidad a la vez […] Una alusión al drama de la decrepitud desde el Egipto faraónico hasta la edad atómica”:
¡Qué penoso es el fin de un viejo! Se va debilitando cada día; su vista disminuye, sus oídos se vuelven sordos; su fuerza declina; su corazón ya no descansa; su boca se vuelve silenciosa y no habla. Sus facultades intelectuales disminuyen y le resulta imposible acordarse hoy de lo que sucedió ayer. Todos sus huesos están doloridos. Las ocupaciones a las que se abandonaba no hace mucho con placer, solo las realiza con dificultad, y el sentido del gusto desaparece. Ser viejo es la peor de las desgracias que pueda afligir a un hombre. (Minois, 1987, p. 31)
No obstante esa desesperanza, los remedios de la época ofrecían, como ahora lo hacen, “una eficacia garantizada contra los males de la vejez”. En el papiro de Ebers, datado del año 1500 a . C. se incluyó una prescripción para rejuvenecer el rostro de un anciano: polvo de calcita, polvo de natrón rojo, sal del norte y miel, mezclados en un compuesto y untado: “Recubra la piel con esto […] Cuando la carne se haya impregnado de ella, le embellecerá la piel, hará desaparecer las manchas y todas las irregularidades” (Pollak, 1970, p. 71; Minois, 1987, p. 31):
La garantía de la juventud perpetua incluía la lucha contra un signo seguro de envejecimiento: las arrugas. La resina senetjer, la cera, el aceite de balanos fresco y la hierba cyperus deben ser molidas y mezcladas con jugo de planta fermentada (no identificado) y aplicadas en la cara todos los días. En total, se dan cinco recetas para combatir las arrugas, y una de ellas especifica que el cliente es una mujer. (Manniche, 1999, p. 134)
Por su parte, el pueblo hebreo, en general, fue benevolente con los viejos y honró la vejez. Numerosos textos jurídicos, históricos, poéticos y filosóficos conservados hasta nuestros días nos revelan una imagen bastante exacta sobre el papel de los ancianos en esa sociedad. En la época correspondiente al nomadismo eran considerados jefes naturales y los gobernantes tomaban las decisiones solamente después de consultarlos. De manera puntual, en la Biblia, en dos de los textos del Pentateuco se hallan referencias sobre el cuidado a los más viejos, así: en el Éxodo, Moisés recibe la instrucción de ir delante del pueblo, llevando consigo a los ancianos de Israel. Y en el libro de los Números se asienta la creación del consejo de ancianos por iniciativa divina:
El Señor le dijo a Moisés: reúneme a setenta ancianos de Israel entre los que sabes que son ancianos y magistrados del pueblo. Los llevarás a la tienda de reunión; y que estén allí contigo. Yo bajaré y hablaré contigo; tomaré parte del espíritu que hay en ti y lo pondré en ellos para que lleven contigo la carga del pueblo y no tengas que llevarla tú solo. (Biblia, 1972, Nm 11:16-17)
El libro de los Proverbios contiene un himno de alabanzas a la ancianidad: “Los cabellos grises son una corona de honor; se los encuentra en los caminos de la justicia” (Biblia, 1972, Prov 16:31). “Escucha, hijo mío, recibe mis palabras y los años de tu vida se multiplicarán (Prov 4:10). En alusión a las edades del hombre, el libro de los Salmos apuntaría: “Los días de nuestra edad son setenta años; y si en los más saludables son ochenta años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, por que pronto pasan y volamos” (Biblia, 1972, Sal 90:10).
En la India del siglo iv a. C., la historia del príncipe Siddhartha Gautama dio un giro al hallar en su primera salida del palacio un ser “achacoso, desdentado, todo lleno de arrugas, canoso, encorvado, apoyado en un bastón, balbuceante y tembloroso” (Beauvoir, 1970, p. 7). El cochero, al ver su asombro, le definió sin rodeos su visión: “¡Es un viejo!”. Un suceso ocurrido antes de su mensaje de desapegos, antes de su vida de ascetismo y de su iluminación como Buda, lo llevó a exclamar: “Qué desgracia, que los seres débiles e ignorantes, embriagados por el orgullo propio de la juventud no vean la vejez […] De qué sirven los juegos y las alegrías si soy la morada de la futura vejez” (p. 7).
Pese a lo anterior, a decir de los historiadores indios, desde un milenio antes de nuestra era, la medicina ayurveda desarrollada a partir de los antiguos libros de sabiduría escritos en sánscrito y conocidos como los Vedas se ocupó de la longevidad de los seres humanos. Por cierto, su relación radica en el origen mismo del término ayurveda, que significa el conocimiento de la longevidad sin enfocarse solo en la duración de la vida, ya que valora mucho más la calidad que la cantidad bajo el concepto de una vida bien vivida “mes tras mes y año tras año, una sucesión ininterrumpida de buenos días”. Y concluye: “Solo se puede vivir bien cuando la mente y el cuerpo estén en armonía […] no puede haber longevidad sino hay satisfacción” (Svoboda, 1988, p. 73).
En China, cerca al año 200 a. C. fue compilado El manual de medicina interna del emperador amarillo, una de las obras más extensas de las prácticas preventivas de la dinastía Han. Su cuerpo principal se basó en conceptos del taoísmo y algunas partes se han atribuido al médico Chi Po, en su misión de describir al emperador los efectos de la vejez. Él afirmaba, entre otras materias, que envejecer era una enfermedad debida al desequilibrio corporal entre los principios universales y opuestos del yin y el yang, que la supervivencia natural del hombre podría ser mucho mayor de lo que era en realidad; pero advertía que, al apartarse de la senda de la naturaleza, el individuo alteraba el buen funcionamiento de sus facultades y aceleraba la decrepitud. “El límite de la vida humana está a la vista cuando ya no se pueda superar la debilidad. Entonces ha llegado el momento de morir” (Minois, 1987, p. 33).
Antes de esos tiempos, el confucionismo, el más apegado al concepto chino de la tradición, instaba a los individuos a realizar las mismas prácticas de los mayores, a ingerir los mismos alimentos y a reservar un puesto en la mesa para los mayores fallecidos. ¡A venerar a los mayores! En uno de los proverbios atribuidos al filósofo se lee: “A los cincuenta años sabía cuáles eran los mandatos divinos. A los sesenta los escuchaba con oído dócil. A los setenta podía seguir los dictados de mi propio corazón, pero ya no deseaba ir más allá de los límites del bien” (De la Serna, 2003, p. 34).
Sin embargo, al parecer, sus meditaciones no apuntaban enteramente hacia una misma dirección; una situación comprensible al evaluar la gran cantidad de escritos atribuidos a Confucio bajo el título de las Analectas. En uno de ellos, dedicado al envejecimiento, se hallan las tres maneras de abordar la vejez: la física, la de la personalidad y la de los diferentes roles reconocidos a los viejos. En la primera, la física afirma de manera precisa que la atrofia con implicaciones de deterioro se inicia a los cincuenta años; su estómago no está satisfecho sin comer carne a la edad de sesenta años; no se siente caliente cuando no viste telas de seda a la edad de setenta años; “no se siente caliente cuando no está acompañado por otra persona a la edad de ochenta años; y, no puede sentirse caliente incluso si está acompañado por otra persona a la edad de noventa años” (Choe, 1995, pp. 24 y 25).
En cuanto al envejecimiento de la personalidad, la visión era bien diferente. Si bien la vejez comenzaba a los cincuenta años, la personalidad ya estaba en plena madurez. Y, finalmente, en la influencia de la edad para determinar la distribución de los cargos públicos se disponía del siguiente dictamen:
Una persona que alcanza los cuarenta años puede entrar en el servicio gubernamental como erudito confuciano. A la edad de cincuenta una persona dedica su vida a la política en cargos públicos como una “estimada figura paterna” […] De igual manera, el hecho de que una persona se haya sometido a la voluntad del Cielo será el tiempo que alcance la edad de cincuenta. A la edad de sesenta años ordena a las personas bajo su control para que realicen trabajos en su nombre y debe empezar a transferir su función pública a otra persona. Aunque reconoce el envejecimiento físico el envejecimiento del carácter no se reconoce en sus sesenta. Una persona en sus setenta años no debería tener roles públicos porque su personalidad declinante obstaculiza el manejo de los deberes. (Choe, 1995, p. 25)
Los ancianos en la Antigüedad clásica
En cuanto a la civilización griega, ya desde la introducción del presente capítulo se insinuó la postura mitológica sobre la ancianidad en la historia de Eos y Títono: ¡una maldición! Sobre ese particular, Minois delinea sin ambages el árbol familiar de la vejez: hija de la noche, diosa de las tinieblas y nieta del caos; hermana del Destino, la Muerte, la Miseria, el Sueño y la Concupiscencia. “Una habitante del vestíbulo de los Infiernos, junto al Terror, el Hambre, la Enfermedad, la Indulgencia, el Agotamiento y la Muerte […] Ni siquiera la eternidad tiene valor alguno si va acompañada de la vejez” (Minois, 1987, p. 68).
Tal como se lee, los dioses del Olimpo no reverenciaron a los viejos, y los dioses viejos fueron necesariamente malvados, perversos y siempre vencidos. Aunque hubo una que otra excepción en Atenas existió un templo dedicado a la vejez con una imagen representada con los rasgos de una anciana cubierta con un ropaje negro, apoyada en un bastón y con una copa en la mano; junto a ella, una clepsidra casi agotada (Minois, 1987, p. 68).
Antes de finalizar el siglo vi a. C., el músico y poeta Mimnermo de Colofón (s. f.), conocido como el maestro de los goces terrenales, da cabida a la nostalgia en sus elegías y expresa: “Breve es la juventud, caduca como las hojas las generaciones humanas (fr. 2), inevitables el sufrimiento y la vejez (fr. 5), y cuando la vejez ha llegado no vale la pena vivir” (párr. 6). Poco tiempo después, su coetáneo, el estadista Solón de Atenas, autor de uno de los más antiguos modelos del ciclo vital, le responde en su Poema a Mimnermo: “Envejezco aprendiendo siempre muchas cosas”. Esta afirmación rescata uno de los atributos de la vejez, como es el de aprender cosas nuevas y, sobre todo, con un mejor juicio sobre lo aprendido, sin importar que se pueda tardar un poco más en ese aprendizaje (Márquez, 1996, p. 7). Es de recordar que, su famoso decálogo lo finaliza con la Eusebeia, el precepto de honrar a los padres.
En el siglo v a. C., el filósofo y matemático Pitágoras de Samos enunció que: “Una bella ancianidad es ordinariamente la recompensa de una bella vida. Pero lo cierto es que saber envejecer es una difícil asignatura de la vida” (De la Serna, 2003, p. 38). El perfil más patético del envejecer lo presenta el poeta Sófocles en el drama de Edipo en Colona. La obra, escrita a sus ochenta y ocho años, parece corresponder a una identificación evidente del autor con el infortunado héroe. El viejo Edipo, desterrado de Tebas, ciego, mendigo y andrajoso, acompañado por su hija Antígona encarna la maldición impuesta por los dioses. El coro de los ancianos de Colona narra las desgracias de la vejez, y según Minois (1987), el eco de estas palabras retumbará en el corazón de todos los ancianos a través de las generaciones:
Quien desea una larga existencia y desdeña la medida de una vida ordinaria, me parece un verdadero insensato. Frecuentemente lo que los numerosos días nos traen se parece más a tristezas que alegrías; a la alegría no se le descubre por ningún sitio cuando se ha tenido la desgracia de sobrepasar el término medio de la vida. Y cuando aparece la barca de Hades, sin acompañamiento de cantos de himeneo, de liras y de coros, el remedio que a todos nos trae el mismo fin, se acaba en la muerte […] No nacer es la suerte que sobrepasa a todas las demás; pero una vez nacido, el volver los más pronto posible al origen de donde uno ha venido es lo que procede. (Sófocles, 1976, p. 83)
Algún tiempo después, la filosofía resurge en el pensamiento de Platón; en su estilo dialogado presente en La república enseña una visión individualista e intimista de la vejez al resaltar la idea de que se envejece tal como se ha vivido y, también, la importancia de cómo habría que prepararse para esa etapa de la vida en la juventud. Constituye, sin duda, un antecedente de la visión positiva del envejecimiento, así como de la importancia de la prevención; al mismo tiempo, destaca la complejidad y las contradicciones de la vejez, sus miserias y su grandeza. Luego, de edad muy avanzada, el filósofo ateniense escribe en Las leyes, una curiosa recomendación no compartida por una gran mayoría de personas que puede reflejar una situación diferente a la que se cree que ocurría en su época y que nos lleva a pensar que la longevidad podía ser mayor de la estimada. Dice: “Los hombres llevarán las armas desde los 25 hasta los 60 años” (Márquez, 1996, p. 5). Lo importante es que al fijar el límite del servicio militar en esa edad nos podría indicar que los hombres tenían una sobrevida mayor de la comúnmente narrada y se conservaban en buen estado físico.
Aristóteles, expresó su teoría del envejecimiento en el tratado De la juventud y de la vejez, de la vida y de la muerte, y de la respiración. En él, fundamentó la interrelación del alma y el calor natural desde el nacimiento a manera de un fuego que debía ser alimentado durante toda la vida. Su debilitamiento conducía a la muerte habitual. Sin ambigüedades, asimiló a la vejez con una enfermedad natural y reafirmó el concepto de las etapas en la vida del hombre: “La primera, la infancia; la segunda, la juventud, la tercera, la más prolongada, la edad adulta; la cuarta, la senectud, en la que se llega al deterioro y la ruina” (Minois, 1987, p. 105).
Uno de sus contemporáneos, Hipócrates de Cos, conocido como el padre de la medicina, determinó que la vejez empezaba a los 56 años y exhortó a sus seguidores de abstenerse de prescribir terapias a los viejos con enfermedades crónicas e incurables por la desdicha del resultado. Como las gentes de su época, consideró la vejez el resultado de la pérdida del calor y de la humedad: “[…] en los ancianos el calor escasea pero necesitan poco combustible para su llama, porque en exceso la apagaría. Por esta razón, las fiebres no son tan altas entre los viejos, porque sus cuerpos están fríos” (Minois, 1987, p. 103). Una hipótesis que fue apropiada una y otra vez en el curso de los tiempos hasta la segunda mitad del siglo xx, cuando se comprobó que la síntesis alterada de las interleucinas 1 y 6, y del factor de necrosis tumoral, principalmente, causaba la ausencia de fiebre en los ancianos afectados por enfermedades infecciosas.
Según Minois, la Grecia clásica permaneció volcada hacia la búsqueda incesante de la belleza, la fuerza y la juventud; relegó a los ancianos a un lugar secundario, y dejó en la galería de los porqués insolubles cuestionamientos, como ¿hay espacio para la vejez en una civilización como esta? ¿Cómo clasificar la vejez en otro lugar que no sea el de las maldiciones divinas? ¡Dichoso Alejandro, que no llegó a conocer arrugas! (1987, pp. 21-68).
Más tarde, en Roma, la era republicana se caracterizó por una elevada consideración hacia la vejez bajo las políticas del derecho romano que concedía una autoridad muy particular a los ancianos bajo la figura del pater familias, el poder político sobre la familia y los esclavos. Después, esa tradición fue sustituida por la figura del emperador, que detentaba el poder de los dioses e insinuaba el desprecio hacia la vejez y todo lo que representaba el anterior orden. Un cambio visible se dio en la apariencia de los bustos de los gobernantes: en la primera se apreciaba un verismo constante, las obras artísticas se centraban en la fuerza moral del personaje y se recalcaban sus trazos personales; las facciones mostraban sin sutilezas arrugas, calvicie y deterioro y, en la imperial, el retrato encarnaba la divinidad, el vigor y la eterna juventud (González, 2003, pp. 28 y 29).
En el siglo i a. C., el jurista, filósofo, escritor y orador latino de sesenta años, Marco Tulio Cicerón, en El tratado de la vejez (Cato maior de senectute liber), pone en boca de Catón el Censor, en su diálogo con los jóvenes Escipión y Lelio, una explicación del porqué es mal aceptada la vejez. Dice Catón:
Mas a mi modo de entender son cuatro los motivos por que la vejez parece a algunos llena de trabajos: el primero, porque aparta del manejo de los negocios; el segundo, porque debilita y enferma el cuerpo; el tercero, porque priva de casi todos los deleites, y el cuarto, porque no está muy lejos de la muerte […] Si no vamos a ser inmortales es deseable que el hombre deje de existir a su debido tiempo. (Citado en Márquez, 1996, p. 7)
En el capítulo xii, continúa Catón: “¡Oh, gran prerrogativa de la edad que a nosotros nos quita lo que más vicioso es en la mocedad!”. Como compensación, la vejez trae la moderación y el goce de otros placeres como la reunión con los amigos, la conversación agradable y sabia. Para concluir, cita la anécdota atribuida a Sófocles, cuando ya viejo, le preguntaron si usaba “los deleites de Afrodita”, a lo cual respondió: “Mejor lo hagan los dioses conmigo, que estoy muy gustoso con haber escapado de ellos como de un señor agreste y furioso” (Márquez, 1996, p. 7).
Por esas mismas fechas, otro filósofo y político romano, Lucio Anneo Séneca, conocido por sus obras de carácter moral, sigue la línea de pensamiento de Aristóteles y escribe en Las cartas a Lucilio, la defensa del retiro:
“Hay que querer a la vejez, pues está llena de satisfacciones cuando se sabe utilizarla bien”. “Hay que abandonar las ambiciones políticas y las económicas y buscar la tranquilidad, renunciar a la búsqueda de honores y anteponer el descanso a todo lo demás”. La ancianidad manda entrar en la reflexión […] es un deslizarse lenta y suavemente de la vida al final de la cual se tendrá que enjuiciar, sin ninguna trampa ni oropel […] Magnífica cosa es aprender a morir, quizás pienses que es superfluo aprender lo que ha de hacerse una vez, por esto mismo debemos meditar en ello; siempre hemos de aprender lo que no podemos volver a experimentar cuando ya lo sepamos. (Minois, 1987, p. 143)
Desde otro punto de vista, el poeta romano Juvenal en las Sátiras X, compuesta a comienzos del siglo ii, recalca en las pérdidas como elemento principal de la vejez; pérdidas de los amigos y parientes que desencadenan frecuentes estados de depresión. Acude al término demencia, y aunque no es posible aseverar que hubiera sido equivalente al empleado actualmente, lo que describe se asemeja particularmente, y esa, la pérdida de las capacidades cognoscitivas, sí constituye una de las más temibles y comunes afecciones del envejecimiento:
Pero una larga vejez está llena de largos y continuos males. Este es el castigo de una vida larga. Envejecer entre desgracias domésticas siempre renovadas, entre lutos, con tristeza perpetua y con negros vestidos. Peor que cualquier defecto de los miembros es aún la demencia: ni sabe el nombre de los esclavos, ni reconoce el rostro del amigo con el cual cenó la noche anterior, y ni tan sólo a aquellos que engendró y educó. (Márquez, 1996, p. 7)
El enfoque médico de la época, y de los doce siglos siguientes, estuvo marcado por la obra de Galeno, a pesar de las inconsistencias en sus descripciones anatómicas. Consideró la vejez un estado intermedio entre la salud y la enfermedad; en su texto, Gerocómica, incluyó consejos higiénico-dietéticos y resaltó el principio de contraria contrariis al recomendar calor y humedad para el cuerpo envejecido caracterizado por la frialdad y la sequedad (Beauvoir, 1970, p. 24).
Visiones medievales y renacentistas acerca de la vejez
El cristianismo primitivo continuó con la tradición de los Consejos de ancianos, y según los libros del Nuevo Testamento y sus funciones individuales incluían, entre otras, presidir las asambleas, ejercer el ministerio de la palabra y la catequesis, imponer las manos a los que recibían un don especial y hacer la unción de los enfermos. Resulta interesante anotar en este aparte que el término anciano, incluido en las Antigüedades judías del historiador Flavio Josefo (xii: iii, 3), amplió su significado a una instancia diferente a la de la estricta consideración de la edad para referirse a un personaje importante de la comunidad, el notable, el famoso por su sabiduría; ya no necesariamente el viejo (citado en Minois, 1987, p. 59).
La nueva religión, constituida a partir del estamento político romano, y basado en su concepción del arte, utiliza la vejez de forma alegórica: la decrepitud que la caracteriza le proporciona la imagen al pecado. El viejo es el pecador que debe regenerarse por la penitencia. Se establece una relación entre pureza y niñez, y pecado y ancianidad. Las canas definirán el carácter inmaculado de su alma renovada:
El anciano servirá de imagen-adefesio para testimoniar lo reprobable de la creación y la vanidad del mundo terrenal. En estas condiciones, es mejor que sea lo más feo posible: “Los ojos se nublan, las orejas se ensordecen, los cabellos caen, el rostro palidece, los dientes empiezan a moverse […] el hombre interior, que no envejece en absoluto, se ve influido por estos signos de decrepitud, que muestran que pronto se va a derrumbar la morada del cuerpo”. (González, 2004, p. 30)
En la alta Edad Media, sin lugar a duda, imperó la ley del más fuerte y la única sentencia fue la de la espada; el arte se dedicó a la fabricación de armas y alhajas. Para el pensamiento de la época, para la Iglesia y para los autores cristianos, los viejos no constituyeron un problema específico. Tampoco existió conciencia de lo que significaba concretamente la vejez; solo hasta el siglo v se empezó a observar el empeño de los monasterios en la manutención de los débiles y desvalidos con la misión de prepararlos para la vida eterna. Tiempo después, las reglas monásticas basadas en los preceptos de san Benito de Nursia incluyeron la instrucción de desplazar a los viejos a labores de portería o de pequeños trabajos manuales como ejemplo de humildad para el abad. Según las estimaciones de Minois (1987), basadas en registros históricos de ese periodo, la expectativa de vida era de 44 años para los hombres, y de 33,7, para las mujeres.
En concordancia con el rechazo a toda la representación de la vejez, Isidoro de Sevilla, considerado el padre de la Iglesia de Occidente, definió las siete edades del hombre en el libro Etimologías, pronunciándose en los siguientes términos a la última etapa de la vida, después de la juventud:
[…] viene la vejez que, según unos, dura hasta los setenta años y según otros no termina hasta la muerte. Vejez, es así llamada porque las gentes que en ella se encuentran están ansiosas ya que los viejos no tienen tanta sensatez como han tenido y dicen tonterías en su vejez […] La última etapa de la vejez es la senies […] El anciano está lleno de tos y de esputos y de inmundicia hasta el momento en que vuelva a las cenizas y al polvo de donde ha salido. (Minois, 1987, p. 214)
Hacia 1280, el filósofo y teólogo inglés, Roger Bacon, publica El cuidado de la vejez y la preservación de la juventud, a decir de los críticos, una producción motivada por el interés personal de alguien que se percataba de su propia vejez al designar los signos universales del envejecimiento como accidentes y al atribuir a cada uno causales reconocidas hoy en día como extravagantes, así: “a las canas, la flema pútrida proveniente del cerebro y del estómago, a las arrugas la fatiga de la piel, a la debilidad general a una humedad extraña y no natural que reblandece los nervios” (Minois, 1987, p. 237). Sin embargo, el germen del conocimiento científico se vislumbra en esta obra, al considerar que la vida humana se prolongaría mediante la conservación de una buena salud bajo preceptos saludables, tanto en la comida y la bebida como en el sueño y la vigila, el movimiento y el reposo, la eliminación y la asimilación, el aire y las pasiones del espíritu. Caracteriza, así mismo, la longevidad como un patrón trasmitido de padres a hijos, y limita la duración de la vida humana a ochenta años, no exenta de dolor y de sufrimiento:
De la misma manera que envejece el mundo, los hombres envejecen también, no por causa del mundo, sino a causa del aumento de criaturas vivas, que infectan el aire que nos rodea, y por causa de nuestra negligencia en organizar nuestra vida, así como también por la ignorancia de cuanto conduce a la salud […] Un factor importante de deterioro es la contaminación atmosférica, provocada por la proliferación de seres vivos. (Minois, 1987, p. 236)
Desde su perspectiva de historiador del arte, el profesor alemán Kurt Walter Forster anota que el Renacimiento europeo se presentó como una edad para la excelencia que abarcó tanto la pintura religiosa como el culto idolátrico; un resurgir del arte antiguo. En su introducción al libro de Aby Warburg, El Renacimiento del paganismo, destacó que el punto de partida para esa época crucial en la historia de la civilización fue el de recuperar el carácter, la fuerza comunicativa, las figuras y sus movimientos expresivos mediante la reutilización de los prototipos de la antigüedad, los gestos pretéritos de expresión juvenil y victorioso heroísmo (Forster, 1999, citado en Warburg, 2005), sin lugar para la vejez y el envejecimiento.
Una extrañeza a esta observación fueron las edades avanzadas que alcanzó un grupo destacadísimo de artistas del Renacimiento italiano de fines del siglo xv y la primera mitad del xvi, una época en la cual el promedio de vida alcanzaba los 46 años. Los historiadores del arte resaltan esa particularidad, así: Luca della Robbia, Donatello y Luca Signorelli, 82 años; Giovanni Bellini, 86 años; Andrea Mantegna, 75 años; Miguel Ángel Buonarroti, 89 años; Tiziano Vecellio, 99 años; Jacopo Tintoretto, 76 años, y Sofonisba Anguissola, 93 años (Minois, 1987, p. 321).
Leonardo da Vinci vivió “apenas” hasta los 67 años, pero su obra monumental a la que ninguna disciplina le fue ajena lo caracteriza, sin duda alguna, como el hombre del Renacimiento. Sería el primero en considerar la anatomía de manera independiente de la perspectiva pictórica y elaboró preparaciones anatómicas que luego plasmó en dibujos, de los cuales se conservan más de 750 en el Tesoro Real de Windsor.
El interés de Leonardo en dilucidar los interrogantes sobre el envejecimiento lo llevó a seguir con gran solicitud la evolución de un hombre centenario sobreviviente de la peste, de las guerras y, como si fuera poco, de la esperanza de vida de su tiempo. Al examinar su cadáver en la mesa de disecciones, a pesar de la prohibición expresa del Santo Tribunal de la Inquisición, el artista asimiló el cuerpo humano con la estructura de las plantas, que, según él, poseían un sistema circulatorio interno que con el tiempo alcanzaba mayores áreas en las hojas y en las ramas que fortalecían al árbol. En los humanos, por el contrario, el envejecimiento y la muerte se debían, según Da Vinci, a la atrofia del sistema circulatorio, con obstrucción y alteración de la presión a lo largo de su vida, lo que conducía al colapso final. El médico y escritor francés Henry Cazalis concluyó casi cuatro siglos después que “el hombre tenía la edad de sus arterias, en alusión a la arteriosclerosis como factor determinante del envejecimiento” (Beauvoir, 1970, p. 29):
La vejez se produce por venas que, al aumentar el grosor de sus paredes, restringen el paso de la sangre y, con la consiguiente falta de nutrición, destruyen la vida de los ancianos sin que sufran fiebre, extinguiéndose las personas poco a poco, en una muerte lenta. (Leonardo da Vinci, c.1500, citado en González, 2004, pp. 642-645)
No muy lejos de allí, en la ciudad de Bolonia, el médico y profesor de lógica y anatomía, el veronés Gabriele Zerbi, publicaba en 1498 su obra Gerontocomia: opus quod de senectute agit (El arte de cuidar a los viejos), reconocido como el primer tratado médico completo sobre la vejez, en el cual incluyó aspectos como la dieta, situaciones de vida óptima, medicamentos beneficiosos y cómo asegurar el bienestar físico de los ancianos.
Las denominaciones de los 57 capítulos enseñan con claridad el pensamiento de su momento histórico: causas del envejecimiento; causas extrínsecas e intrínsecas de la rigidez y enlentecimiento en la vejez: de ciertos accidentes que acompañan la vejez como las canas, las arrugas y la calvicie; longevidad; los estados de la vida; la incierta terminación de la vejez; cuidadores; procesos de recuperación en la gente anciana; las condiciones ambientales para retardar los efectos nocivos de la vejez, entre otros. De muchas maneras, la visión del médico veronés marca el inicio de la disciplina que cuatro siglos más tarde se denomina geriatría.
En otra de sus publicaciones, De cautelis medicorum, Zerbi presentó su concepción de la ética que un médico debería seguir en lo referente a la prudencia, a su apariencia, a sus hábitos higiénicos e, incluso, a las creencias espirituales preferidas. Al profundizar en sus escritos, se hace palpable su desvelo por la labor médica en un código que incluye varias reglas a seguir, como el curso de los estudios y la perfección del médico, y su actitud hacia la familia del paciente y otras personas involucradas con la curación del enfermo.
Pero no todo el pensamiento renacentista sobre la vejez siguió la senda de la evolución científica. También el pesimismo filosófico alzó su voz para sentar su posición a partir de las páginas del moralista y humanista francés Michel de Montaigne. Su agudo pensamiento crítico de la cultura, la ciencia y la religión de su época, al finalizar el siglo xvi, también le permitió ocuparse de su propia vejez, al escribir: “Es posible que en quienes emplean bien el tiempo, la ciencia y la experiencia crezcan con la vida; pero la vivacidad, la prontitud, la firmeza y otras partes mucho más nuestras, más importantes y esenciales se marchitan y languidecen” (Beauvoir, 1970, p. 190).
En el tercer libro de sus Ensayos, escrito durante su ancianidad, asume sin ambages que desde la juventud ya se consideraba viejo y la vida se presentaba a modo de cuenta regresiva: una disminución sin posibilidad de regreso. Sin rodeos anotaba su repulsión a ese “accidental arrepentimiento que la edad trae consigo”:
Me daría vergüenza y envidia que la miseria e infortunio de mi decrepitud fueran preferidos a mis buenos años, sanos, despiertos, vigorosos; y que hubiera que estimarme no por lo que he sido sino por lo que he dejado de ser […] Análogamente, mi sabiduría puede ser de la misma magnitud en uno y otro tiempo; pero tenía mayor mérito y mejor gracia, rozagante, alegre, ingenua, que ahora: rebajada, gruñona, laboriosa. (Beauvoir, 1970, p. 190)
La modernidad, entre la sátira y el comienzo de la gerontología
En 1636 se publica el libro History of Life and Death, del filósofo, político y científico inglés Francis Bacon, con observaciones naturales y experimentales para prolongar la vida. En su trabajo, recurre al método de la indagación en todos los temas que presenta, como: búsqueda de la extensión y la brevedad de la vida de los hombres de acuerdo con su comida, dieta, forma de vida, ejercicio y similares; las condiciones del aire en el que viven y moran; sobre los supuestos medicamentos que prolongan la vida; inspección de los signos y pronósticos de una vida larga, no en aquellos que consideran que la muerte está cerca (porque pertenecen a la historia de la medicina); examen cuidadoso en las diferencias del estado y las facultades del cuerpo en la juventud y la vejez, y ver si hay algo que permanece intemporal en la vejez. Finalmente, Bacon plantea una idea precursora que se cumplió tres siglos después, al afirmar que la vida humana se prolongaría en el momento en el que la higiene y otras condiciones sociales y médicas mejoraran.
Unos años antes, en 1623, desde la perspectiva de la comedia, William Shakespeare presentaba en su obra As you Like it, una contemplación satírica sobre la vejez en la Inglaterra isabelina. En la escena vii del acto ii, Jaime, el melancólico asistente del duque Federico compara en su monólogo la vida con una obra de teatro, acudiendo a la figura de siete actos:
El mundo es un gran teatro, y los hombres y mujeres son actores.
Todos hacen sus entradas y sus mutis y diversos papeles en su vida.
Los actos, siete edades […]
La sexta edad nos trae al viejo enflaquecido en zapatillas,
lentes en las napias y bolsa al costado;
con calzas juveniles bien guardadas, anchísimas para tan huesudas zancas;
y su gran voz varonil, que vuelve a sonar aniñada, le pita y silba al hablar.
La escena final de tan singular y variada historia es la segunda niñez y el olvido total,
sin dientes, sin ojos, sin gusto, sin nada.
La revolución industrial del siglo xix institucionaliza los sistemas de seguridad social e inaugura el concepto de recompensa a los trabajadores mayores de 50 años, a manera de gratificación benevolente al derecho adquirido. Para tener en cuenta, a comienzos de la centuria, la esperanza de vida era de vida era de 48 años. En 1844, se aprueba en los Países Bajos la jubilación para militares y funcionarios públicos, un término derivado del latín jubilare, equivalente a lanzar gritos de júbilo.
En 1849, el médico galés, George Edward Day, columnista de las más importantes publicaciones científicas de su época, como The Medical Times and Gazette, The Lancet, Nature, entre otras, escribe el libro A Practical Treatise of the Domestic Management and most Important Diseases of Advance Life, con un apéndice que contenía una serie de casos ilustrativos acerca del modo exitoso de tratar el lumbago y otras formas de reumatismo crónico, ciática y otras afecciones neurológicas y ciertas formas de parálisis.
Otro de los médicos más influyentes en la historia de la medicina, profesor de la Facultad de Medicina de París, Jean-Martin Charcot, reconocido como el padre de la neurología, publicó en 1881, Clinical Lectures on the Diseases of Old Age. En sus capítulos incluyó, entre otras, temáticas como la neumonía senil, el catarro crónico senil de los bronquios, el ateroma y el corazón graso, el reblandecimiento cerebral, el catarro gástrico crónico, la constipación senil y la hipertrofia senil de la glándula prostática. Sus conferencias sobre la vejez en la Salpétriére, el hospicio más importante de Europa en su momento, fueron publicadas en 1886, y su repercusión en aspectos de higiene y prevención fue notable hasta mediados del siglo xx (Beauvoir, 1970, p. 28).
En la consolidación de la gerontología como disciplina científica para el estudio de la vejez fue necesaria la intervención de numerosos estudiosos que le aportaron su amplia perspectiva integradora. Entre ellos se destaca el matemático, sociólogo y naturalista belga Adolphe Jacques Quetelet, quien aplicó el método estadístico al estudio de la sociología. En su libro de 1835, L’homme et le développement de ses facultés, ou Essai de physique sociale, expresa por primera vez la importancia del establecimiento de los principios que rigen el proceso a través del cual el ser humano nace, crece y muere.
La influencia de su trabajo se reflejó claramente en la obra del antropólogo, estadístico y psicólogo inglés Francis Galton, de quien se afirma fue más allá de la medición para explicar los fenómenos que observaba. Entre estos, propuso una teoría de las gamas de sonido y la audición por medio de la recopilación de datos antropométricos de más de 9000 personas. Descubrió, adicionalmente, que el oído humano pierde durante el envejecimiento la percepción de las ondas de alta frecuencia o tonos agudos. Sus estudios acerca de las capacidades humanas lo condujeron a la creación de la psicología diferencial y a la formulación de las primeras pruebas mentales.
Poco antes de finalizar el siglo xix, el microbiólogo ucraniano Iliá Méchnikov manifestó que el envejecimiento obedecía a un estado de atrofia senil desencadenado por fagocitosis tisular. En ese contexto, definió la vejez como el resultado de una intoxicación crónica por la presencia de microbios en el intestino y proclamó sin ambages que “Considerar a la vejez como un fenómeno fisiológico, es ciertamente un error” (citado en Manzano Muñoz, 1956, p. 746). Consecuentemente, recomendaba cambios en la dieta y en el estilo de vida para prevenir esta alteración. En desarrollo de sus investigaciones estudió la flora intestinal y los tejidos que más envejecen a lo largo de la vida. En 1907, publicó el resultado de sus trabajos en el libro Étude sur la vieillesse. La longéevit´ dans la série animale, y propuso la gerontología como la ciencia encargada del envejecimiento y de la vejez, ya que, según él, traería grandes modificaciones para el curso de este último periodo de la vida. Un año después, le fue otorgado el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, distinción compartida con Paul Ehrlich, cuyos trabajos fueron decisivos para elaborar la doctrina de la inmunidad.
Las condiciones socioeconómicas y sanitarias de la Europa que cabalgaba entre el final del siglo xix y principios del xx condujeron a una transición demográfica en la cual la población mayor de 65 años alcanzaba una proporción no vista antes, del 10 %. Un cambio observado, sobre todo en Inglaterra y otros países del norte del continente. La mirada a la vejez empezaba a separarse paulatinamente del concepto de enfermedad natural, como siempre se había considerado; no obstante, un 30 % de todas las muertes correspondía aún a enfermedades infecciosas y la esperanza de vida era de 50 años.
A este lado del Atlántico, Granville Stanley Hall, psicólogo y pedagogo estadounidense, se destacaba por introducir en Norteamérica la moderna psicología experimental. En 1922, publicó el libro Senescente, the Last Half of Life, en cuyas páginas contribuyó a la comprensión de la naturaleza y la fisiología de la senescencia, con lo cual acreditaba el establecimiento de la ciencia de la gerontología. Uno de sus mayores logros fue el descubrimiento de las diferencias individuales en la vejez, significativamente mayores que las observadas en otras edades de la vida:
A los sesenta años […] somos propensos a exagerar nuestro relato de energía y nos enfrentamos al peligro de colapso si no se honra nuestro sobregiro. Por lo tanto, algunos cruzan la fecha límite convencional de setenta años en un estado de agotamiento que la naturaleza nunca puede hacer del todo bien. A todo esto se suma la lucha, nunca tan intensa como para los hombres de la octava década para parecer más jóvenes, para ser y seguir siendo necesarios, y tal vez para eludir las posibilidades inminentes de ser desplazados por los más jóvenes. Así es, que los hombres a menudo acortan sus vidas y, lo que es mucho más importante, deterioran la calidad de su vejez. (Hall, 2006, p. 1160)
Una década antes, el médico Ignatz Leo Nascher, vienés de nacimiento y nacionalizado en Estados Unidos, se basó en el sistema austriaco de atención a los ancianos para desarrollar en su patria adoptiva la especialidad médica dedicada al cuidado de la población más vieja, para lo cual introdujo el término geriatría. Un vocablo derivado de los términos griegos gerás, personificación de la vejez, y de iatros, relacionado con el ejercicio médico. Asumió, además que así como la pediatría comprendía la medicina de la infancia, la geriatría sería la encargada de responder a los requerimientos de la senilidad y de sus enfermedades, asignándole un lugar separado en la medicina, según el artículo titulado “Geriatrics” en el New York Medical Journal (Nascher, 1909, pp. 358 y 359).
La filósofa y pensadora francesa Simone de Beauvoir, al cumplir 62 años, publicó La vejez, en sus palabras “para quebrar la conspiración del silencio” en contra de los ancianos. En uno de los capítulos destacó, de manera anecdótica, el momento en el cual Nascher, por entonces estudiante de Medicina en Nueva York, en desarrollo de una visita a un asilo con sus compañeros, oyó que una mujer anciana se quejaba al profesor de diversos trastornos. Este explicó que su enfermedad era su avanzada edad. “¿Qué se puede hacer? Preguntó Nascher. ¡Nada!, respondió el docente” (Beauvoir, 1970, p. 29). El joven quedó tan sorprendido de esa respuesta que a partir de ese momento se dedicó al estudio de la senescencia.
La propuesta de Nascher se fundamentó en los procesos fisiológicos del envejecimiento y la vejez, claramente opuesto al modelo patológico sostenido por varios investigadores, incluido Iliá Métchnikoff, que atribuía, tal como se anotó, a una reacción de fagocitosis tisular y a la “autointoxicación”. En 1914, publicó en 517 páginas su libro Geriatrics: The Diseases of Old Age and Their Treatment, compuesto por tres secciones principales: la vejez fisiológica, la vejez patológica y la higiene y las relaciones médico-legales. Un año más tarde, fundó la New York Geriatrics Society. Su interés, además de la motivación científica, siempre estuvo acompañado de un profundo sentido de humanismo al denunciar una antipatía fundamental en la sociedad hacia esa población: “La idea de la inutilidad económica infunde un espíritu de irritabilidad contra la impotencia de los ancianos” (Pathy, 2006, p. 1923).
De nuevo en Europa, la historia destaca muy especialmente a la médica inglesa Marjorie Warren, quien publicó en 1943 y 1946, sendos artículos en el British Medical Journal, en los cuales favorecía, entre otros, la creación de la especialidad médica en geriatría; la necesidad de un enfoque integral en el manejo de los pacientes ancianos; el manejo médico de pacientes hospitalizados con requerimientos de espacios adecuados para rehabilitación y socialización; el manejo ambulatorio y reintegración hospitalaria con instauración de rutinas diarias, y la creación de un grupo interdisciplinario entrenado para el manejo integral del anciano. Basado en estos argumentos, el Ministerio de Salud británico se involucró en este campo emergente, y en la década de 1950, la geriatría fue reconocida como especialidad médica por el Servicio Nacional de Salud.
La doctora Warren fue pionera en la prevención de los eventos ocurridos durante la atención hospitalaria de los más viejos, al detectar los riesgos de los pacientes con cuadros de delírium y demencia que requerían camas con barandas; de los pacientes con incontinencias graves, de los enfermos con posibilidades de recuperación previamente desahuciados por su condición de viejos. Desarrolló, además, un sistema de clasificación basado en la respuesta de rehabilitación y, por lo tanto, capaces de regresar a sus hogares, y también, a aquellos que requerirían atención domiciliaria con posibilidades de recuperación, con énfasis en los pacientes con secuelas de eventos cerebrovasculares.
Marjorie Warren promovió la importancia de la atención multidisciplinaria, la movilización temprana y la participación muy activa del anciano en sus actividades diarias. Hizo hincapié en el enfoque del individuo afectado por problemas sociales y funcionales, además de sus problemas médicos:
Las necesidades de los ancianos con frecuencia caen inmersas entre dos extremos: el individuo no está lo suficientemente enfermo como para justificar el ingreso al hospital y, sin embargo, está demasiado discapacitado o frágil para permanecer en un hogar. (Warren, 1946, p. 841)
Así mismo, publicó objetivos para la atención médica del paciente de edad avanzada, que son la base de los principios de la medicina geriátrica: 1) prevenir enfermedades siempre que sea posible, 2) reducir la discapacidad médica al mínimo, 3) obtener y mantener la máxima independencia y 4) enseñar al paciente a adaptarse inteligentemente a su discapacidad residual (Warren, 1951, pp. 108-112).
Su compromiso con la atención al paciente anciano no estuvo libre de conflictos, ya que muchos de sus colegas no entendían el valor de prestar atención a un grupo de pacientes eternamente descuidado, y como mujer, a menudo luchaba para lograr imponer sus puntos de vista. Los geriatras fueron referidos como miembros de “una especialidad de segunda clase, cuidando a pacientes de tercera clase en instalaciones de cuarta clase” (St. John y Hogan, 2014), recibidos a menudo con resistencia por los médicos generales. En respuesta a ese ambiente de desconocimiento y rechazo, promovió la vinculación de la enfermería geriátrica como factor fundamental en la atención integral de los ancianos con problemas de salud. Después, a medida que aumentaba el envejecimiento de la población, el modelo de atención propuesto por ella se convirtió en un objetivo cada vez más pretendido; un cambio de paradigma en el manejo de estos pacientes previamente dejados a su suerte. Años más tarde, la doctora Warren se desempeñó como secretaria internacional de la Asociación Internacional de Gerontología, al tiempo que recibió toda clase de distinciones por su labor monumental en defensa de los ancianos.
Una vez finalizó la Segunda Guerra Mundial, se desarrollaron la mayor parte de asociaciones de gerontología, comenzando por la estadounidense (Gerontological Society), en 1945. La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología fue creada en 1948, y por esas mismas fechas surgieron otras asociaciones europeas y latinoamericanas, entre las cuales se destaca la Asociación Internacional de Gerontología, fundada en Lieja ese mismo año. De forma simultánea, empiezan a publicarse trabajos científicos regularmente en The Journal of Gerontology & Geriatrics, una de las revistas de mayor reconocimiento e impacto desde 1946. La Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría se creó en 1973.
El servicio postal colombiano llamó la atención de los demógrafos y de los investigadores del envejecimiento en general, al emitir, en 1956, una estampilla en homenaje a quien muchos consideraban “El hombre más viejo del mundo”, un indígena de la etnia zenú, habitante de la costa atlántica en condiciones de mendicidad y conocido en los alrededores como el “Viejo Javié”, quien decía haber nacido en 1789, lo cual lo destacaba como el individuo de mayor longevidad de todos los tiempos. Tal exaltación condujo al personaje a una serie de distinciones en diferentes ciudades del continente, incluidas Caracas y Nueva York. Pocos meses después, el hombre murió, supuestamente, a la edad de 167 años. Su retrato fue incluido en el sello postal en una serie de dos valores: el sello de 5 centavos de color azul, y el de 20 centavos, carmín. De cada uno de ellos se emitieron dos millones de ejemplares (Cortázar y Eraso, 2019, p. 27).
Por su parte, la geriatría clínica se inició en Colombia, tanto en el ámbito académico como en el hospitalario, de la mano del médico Jaime Márquez Arango, quien después de terminar su posgrado en Medicina Interna ingresó en el Reino Unido al programa de especialización en Geriatría de Southampton, donde desarrolló su enorme capacidad de investigación. De esa época figuran sus tratados estadísticos sobre la circulación cerebral en ancianos, osteoporosis y fracturas óseas y sobre la epidemiología de la hipertensión arterial en el adulto mayor. A partir de 1986, estructuró la primera especialización médica en Geriatría Clínica en Colombia, en la Universidad de Caldas, de Manizales, y perfeccionó sus estudios sobre las terapias preventivas en osteoporosis. Sus enseñanzas y publicaciones, Guía para la valoración del anciano (1981) y La geriatría en la consulta diaria (2000), constituyen un testimonio del reto asumido por el doctor Márquez en una sociedad que cambió la perspectiva de la vejez y la noción del cuidado de los ancianos (González, 2005b, p. 218):
El ser humano, desde los tiempos más remotos, parece buscar la inmortalidad o la eterna juventud. No me refiero a la inmortalidad que se adquiere por los grandes logros o por la producción intelectual sino a la presencia física, en la tierra, por siempre jamás. Ha inventado, incluso, algunos seres privilegiados, como Matusalén, Elías y otros que subieron al cielo, en cuerpo y alma, después de vivir largos años sobre la tierra. Por más que estas sean fábulas, denotan el sentimiento real del hombre aunque, como de costumbre, tengamos que acudir a los mitos, a los artistas, los poetas y los escritores para poder desentrañarlas. (Márquez, 1996, p. 7)
En este aparte del relato, parecería que la historia de la vejez, signada principalmente por la negación y el rechazo, pudo modificarse por las acciones de muchas personas a lo largo de los últimos dos siglos y desde cada una de sus respectivas disciplinas; pero no ha sido así. En 1969, el psiquiatra y gerontólogo estadounidense Robert Neil Butler acuñó el término ageismo, aprovechando la efectividad y el éxito de expresiones, como racismo y sexismo, que contribuyeron a identificar y promover cambios de actitud, principalmente, en la sociedad estadounidense. El vocablo, traducido al español como edadismo, senilismo, viejismo o ancianismo, se refiere a estigmatizar socialmente a las personas mayores. ¡Un fenómeno inherente a la condición humana de fanatismo y prejuicio! (Butler, 1969, pp. 243-246).
De manera general, el doctor Butler identificó varios elementos que configuraban, entonces como ahora, la discriminación al creer que los ancianos constituyen una carga para la sociedad, al tomar decisiones por ellos y al restringir el acceso a determinados tratamientos. Un aislamiento que afecta con mayor violencia a las personas de edad avanzada con escasez de recursos económicos y culturales, de sexo femenino y de etnias tradicionalmente segregadas, que actúan como amplificadoras de los estereotipos:
Mitos sobresalientes según los cuales la mente ineludiblemente se deteriora con la vejez se han traducido en diferentes grados de discriminación en todas las facetas de la vida. Al mismo tiempo que se les dice que “se comporten según su edad” de adultos mayores, muchas veces se espera que actúen más como niños y que renuncien a una parte de la responsabilidad y del control sobre sus propias vidas. Por ejemplo, las personas que equiparan los problemas de audición con la falta de comprensión pueden recurrir a “hablarles como a un bebé” o a excluirlos de las tertulias y actividades sociales convencionales. También es común que los jóvenes asuman que los mayores no oyen bien y les griten automáticamente. (Golub et al., 2002, p. 19)
Expresiones tantas veces oídas en los servicios médicos acerca de la salud de los ancianos constituyen, ciertamente, muestras de discriminación y configuran el perfil de “viejismo”: “Las molestias descritas son producidas por la vejez”, “No se preocupe por la visión que ya usted vio todo lo que tenía que ver”, “Lo normal durante la vejez es la depresión” o “La pérdida de la memoria nos puede pasar a todos”, independiente de lo anecdótico que parezcan, conforman un arsenal de respuestas que evidencian ignorancia y prejuicio.
El suponer que los viejos, por el solo hecho de ser viejos, no son merecedores de procedimientos médicos o quirúrgicos, al invocar causales sanitarias, económicas o simplemente de sobrevida, es indigno y es reflejo de deshumanización. Empero, la distanasia, más conocida con los términos de obstinación o “encarnizamiento” terapéuticos, ilustra el otro extremo del prejuicio y, por qué no, de la arrogancia que desconoce las voluntades anticipadas, al procurar por todos los medios disponibles la prolongación fútil de la vida biológica, los cuales, en la mayoría de las ocasiones, empeoran la calidad de vida aún más que la propia enfermedad (González, 2012, p. 119).
Así mismo, tal como se anotó al inicio, confundir los signos del envejecimiento con enfermedades o, en el peor de los escenarios, asistir impasiblemente a la evolución de una enfermedad argumentando que sus síntomas corresponden a la vejez, pone de manifiesto impericia, imprudencia y negligencia, con repercusiones éticas y legales.
A propósito de encasillamientos, el término tercera edad, ampliamente difundido en Francia durante la década de los setenta del siglo pasado, expresaba en sus inicios una ética activista de la jubilación puesta en práctica varios años antes en los países del norte de Europa; una nueva palabra en oposición a la vejez, con aspiraciones grupales de convertirse en una nueva juventud. Pronto se evidenció que el término excluía a los más viejos de la población y se hizo necesario acuñar la expresión cuarta edad, que agrupaba a las “personas mayores dependientes”, tributarias de diversos objetivos de la política social.
Según el sociólogo francés Vincent Caradec (2008, p. 127), el éxito de los conceptos tercera y cuarta edades correspondió a su borrosidad y su ambigüedad, una prueba más de la labilidad de las representaciones sociales de la vejez y del envejecimiento. No obstante, los términos no han sido aceptados en el lenguaje técnico de gerontólogos y geriatras y sus voces son acalladas frecuentemente ante el lenguaje coloquial de los “expertos” y de los mismos viejos. Adicionalmente, la opinión del filósofo y sociólogo francés Edgar Morin es mucho más elocuente, en el artículo “Teoría y teorías del envejecimiento”, producto de la entrevista con Nicole Benoíte-Lapierre: “Nos encontramos en una fase de relegación dulce; la categoría denominada tercera edad encubre un aislamiento de los viejos, endulzado con algunos engaños y con la seguridad de no morir de hambre” (1983, pp. 203-211).
En 1991, el médico canadiense Jacques Laforest publicó Introducción a la gerontología: el arte de envejecer, un texto en el que exaltaba el proceso del envejecimiento y le reconocía a la vejez, entre otras cualidades, la plenitud de la vida, la culminación de los nuevos acontecimientos en la identidad personal, la autonomía y la independencia individual para apropiarse del control de su propia vida y la pertenencia, sin arrinconarse, a las comunidades sociales. Como aspecto central de sus enseñanzas destacaba las tres características principales de la gerontología, así:
1. Es una reflexión existencial, pertenece a lo humano en cuanto tal. 2. Es, asimismo, una reflexión colectiva, debido a los fenómenos demográficos de los dos últimos siglos, ya no sólo el individuo es el que envejece sino también, la sociedad y, 3. Su esencia es, característicamente, multidisciplina. (Boucher, 1993, pp. 102 y 103)
Esta última característica, constituida por diversos saberes que orientan todos sus objetivos a la investigación sobre las diversas problemáticas relacionadas con la vejez, como el diseño y aplicación de acciones en pro del bienestar del anciano en el contexto social, o a reforzar en los aspectos económicos, de protección social, vivienda, salud, educación y también en la interacción anciano-familia-comunidad e institucionalización, constituye la piedra angular del abordaje integral a las problemáticas de los ancianos. En resumen, ¡propender hacia una sociedad capacitada para envejecer exitosamente! Empeñada, además, en garantizar la reinserción del anciano en su ámbito natural mediante la promoción en salud, la prevención de enfermedades y la utilización de servicios interdisciplinarios que aumenten la eficiencia y la productividad. Desde sus ópticas, la gerontología psicológica, la social, la laboral, la educativa, la biológica, la clínica y la social proponen mecanismos que consoliden una atención eficaz a los viejos como entes biopsicosociales y, mucho más aún, trascendentes.
De la medicina de la vejez al contexto de fragilidad
Puntualmente, en el panorama médico han surgido hasta hoy al menos 30 síndromes geriátricos diferentes que contemplan problemáticas sociales, mentales y físicas que solo pueden ser bien satisfechos a cabalidad por proveedores de atención especialmente capacitados. Esto incluye a las enfermeras, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, cuidadores y responsables políticos que actúan en todos los niveles, desde la atención primaria en salud hasta la unidad especializada en un hospital, centros de rehabilitación y atención a largo plazo, así como en los ámbitos sanitarios nacionales y regionales.
Justo antes de finalizar el siglo xx, una gran proporción de las publicaciones especializadas en aspectos del envejecimiento consideró oportuno conferir a las personas de edad muy avanzada un perfil sindromático, reconocido con anterioridad en pediatría, y denominado falla para prosperar, traducido del inglés faillure to thrive, concebido como un síndrome para reconocer los riesgos de muerte de los ancianos afectados por un deterioro progresivo de las funciones físicas, el cual incluía pérdida de peso y deterioro de la habilidad para realizar las actividades instrumentales de la vida diaria de causas sistémicas, funcionales o mentales (Robertson y Montagnini, 2004).
Los inconvenientes para definirlo como una entidad clínica aislada se reconocieron casi desde su proclamación, por un lado, por lo heterogéneo del grupo afectado y por su relación con los conceptos de fragilidad y riesgo de muerte; por otro, la cuestión sobre la reversibilidad del síndrome, ya que en muchos de los casos precedía, invariablemente, al deceso. Pronto, las publicaciones acerca del cuadro clínico se desvanecieron hasta el punto de no reconocerse hoy en día por la comunidad científica como una patología auténtica.
Al despuntar el siglo xxi, en la búsqueda de herramientas objetivas para detectar el riesgo de sufrir complicaciones de consecuencias fatales en los ancianos, fue propuesto el síndrome de fragilidad, definido por la pérdida progresiva de reservas fisiológicas, cuyas características lo sitúan como una entidad sobrepuesta a las condiciones de discapacidad y de comorbilidad presentes, aproximadamente, en la cuarta parte de la población mayor de 85 años. Esta disminución ocurre en múltiples sistemas del cuerpo, incluyendo el musculoesquelético, el cardiorrespiratorio, el inmune y el endocrino. Empero, otros dominios no físicos contribuyen al desarrollo de fragilidad, por ejemplo, el deterioro cognitivo menor, la fragilidad social referida a la soledad y a la falta de redes sociales sólidas y la fragilidad psicológica asociada con un evento estresante, como un duelo reciente o episodios depresivos (Woolford et al., 2020, p. 1629).
Su impacto se refleja en el aumento de los requerimientos de atención médica con tendencia a la institucionalización, propensión a sufrir caídas con fracturas óseas y, por supuesto, a morir por la progresión de estos estados. Así fue como en 2001 Fried et al. establecieron un perfil clínico cuyos componentes determinan un pronóstico de supervivencia que depende más del estado basal de salud, que de la enfermedad que afecta agudamente a los ancianos, tal como se evidencia en los cuadros percibidos como banales que requieren hospitalización y que después de varios días presentan un déficit funcional significativo o fallecen, indefectiblemente, por la convergencia de los múltiples eventos que los complican.
En su publicación original, la investigadora propuso cinco criterios del fenotipo que desde entonces se distingue con su nombre: disminución de la velocidad de la marcha, pobre actividad física, queja de cansancio físico, pérdida de peso no intencional y debilidad muscular. Al mismo tiempo, estableció que la presencia de tres o más de estos criterios identifica a una persona como frágil (Fried et al., 2001, pp. 46-56). Precisamente, su objetividad radica en lo medible y replicable de los parámetros incluidos: fuerza de prensión obtenida con un dinamómetro hidráulico menor de 15 kg/f, que demuestra una pobre fuerza de agarre; pérdida de más de 5 kg de peso en los 3 meses previos a la consulta o el índice de masa corporal menor de 21 kg/m2; el autorreporte de cansancio físico o agotamiento, medido por una escala de 1 a 3, y la velocidad de la marcha inferior a 0,8 m/s (Ramírez et al., 2017, p. 1).
El papel de la fragilidad, como fuerte predictor de morbimortalidad, ha sido aprobado por la mayoría de las especialidades médicas en la determinación del pronóstico vital de los pacientes a su cargo, tal como se evidencia en el aumento 2 a 3 veces del riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular, empeorada por la condición de diabetes mellitus tipo 2, diagnósticos que, a la vez, empeoran la condición del individuo frágil (Rodríguez-Quaraltó et al., 2020, p. 1). Además, el dolor crónico se constituye en el principal desencadenante de la fragilidad en una cascada de eventos que se inicia con la inactividad, lo que puede llevar a atrofia muscular y a disminución de la funcionalidad.
En términos prácticos, la fragilidad corresponde a un proceso dinámico, caracterizado por transiciones frecuentes entre los estados de salud del individuo en un plazo determinado, que lo predispone a desenlaces negativos ante patologías inflamatorias relacionadas con la edad, así como las enfermedades crónicas, sus reagudizaciones y los procedimientos quirúrgicos. En ese mismo contexto, y pese a la evidencia anotada acerca de la fragilidad perioperatoria que aumenta el riesgo de mortalidad y rangos variables de dependencia funcional en el posquirúrgico, aún no se ha extendido plenamente el empleo de las escalas de fragilidad clínica en las evaluaciones preanestésicas que permitirían determinar el grado de afectación de los dominios del síndrome (Darval et al., 2020, p. 1).
Adicionalmente, es bien conocido que la inactividad física puede conducir a una miríada de problemas crónicos de salud, incluidas enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, diabetes tipo 2, depresión y demencia, para citar las más comunes. El efecto nocivo de estas condiciones sobre la reserva fisiológica puede, a su vez, desarrollar o hacer progresar el síndrome de fragilidad. A guisa de ejemplo, una caída y sus consecuencias, como una fractura ósea o un ingreso hospitalario, a menudo, desencadenan una descompensación aguda en un individuo frágil y, consecuentemente, una mayor pérdida de la reserva fisiológica y una progresión de la vulnerabilidad.
Por lo expuesto, la totalidad de publicaciones científicas abogan para que los ancianos, en particular los de alto riesgo de caídas, realicen ejercicios físicos multicomponentes que incluyan actividades basadas tanto en la resistencia como en las actividades basadas en el equilibrio (Woolford et al., 2020, p. 1631). Una parte de las estrategias orientadas a la reversión de la fragilidad, sumada a las intervenciones nutricionales y psicosociales, ha llevado a los investigadores a proponer “un enfoque más holístico para mitigar la causa, o combinación de causas que desencadenan un estado de fragilidad o un ingreso hospitalario” (p. 1629).
En la comprensión del beneficio de la actividad física en la velocidad de la marcha, se sabe que el componente rítmico, como caminar o bailar, es de importancia capital en este dominio. Además del entrenamiento de la marcha y equilibrio, cada vez se cuenta con más evidencia de que la práctica del taichi reduce el riesgo de caídas en los ancianos; sus características como la atención plena y la relajación activa, sumado a los movimientos lentos y rítmicos, mejoran la capacidad de control del equilibrio, al mantener el centro de gravedad en posiciones en constante cambio, así como al fortalecer las extremidades inferiores y el aumento de la flexibilidad general.
A su vez, el ejercicio aeróbico mejora la función cognitiva en la vejez a través del aumento del flujo sanguíneo cerebral con repercusión positiva en la oxigenación y en el aporte de energía para la actividad neurogénica y metabólica. Adicionalmente, se dispone de avances significativos sobre los cambios que produce este tipo de ejercicio en la estructura y el volumen del hipocampo, lo que resulta en la integración de nuevos recuerdos, así como una mejor orientación espacial. Además, se ha probado que la intensidad del ejercicio aeróbico y la complejidad de las tareas de entrenamiento motor se asocian con la neuroplasticidad global, con notorias mejorías en la función cognitiva general. Los beneficios adicionales que los ejercicios rítmicos y la práctica del taichi parecen generar, aparte de otros ejercicios basados en el equilibrio, pueden explicarse en la mejoría de la función cognitiva, a diferencia de las prácticas de fortaleza osteomuscular (Woolford et al., 2020, p. 1632).
Aparte de los beneficios físicos, el ejercicio regular es coadyuvante en la terapia de la depresión en ancianos; durante su ejecución se liberan neuropéptidos opioides endógenos que bloquean los neurotransmisores implicados en la transmisión del dolor con efectos eufóricos adicionales. El ejercicio aumenta la autoestima y refuerza los comportamientos positivos acorde con los cambios físicos obtenidos. Por otro lado, las sesiones grupales han demostrado que el ejercicio regular aumenta los sentimientos de conexión social dentro de una comunidad y ese apoyo mutuo contribuye a sostener la actividad física a largo plazo. Todo lo anterior, sin ambages, demuestra que las intervenciones basadas en el ejercicio son beneficiosas para reducir los dominios físicos, sociales y psicológicos de la fragilidad (Woolford et al., 2020, p. 1632).
En conclusión, el ejercicio físico regular promueve un envejecimiento saludable y mitiga las secuelas de la enfermedad a largo plazo, al reducir su impacto en los sistemas sanitarios. La reducción del riesgo de caídas y la mejora del equilibrio, la movilidad y la fuerza muscular constituyen, sin duda, un marcador de superación de la fragilidad (Woolford et al., 2020, p. 1632). En suma, la importancia de detectar el fenotipo de fragilidad radica en la mejor comprensión del proceso de envejecimiento normal, en la detección temprana de situaciones adversas y en hacer consciente la heterogeneidad de los ancianos. También, en identificar una subpoblación de individuos vulnerables con alto riesgo de sufrir complicaciones graves y estados avanzados de dependencia y, complementariamente, predecir los resultados y complicaciones de la atención en salud.
De la enseñanza del envejecimiento y la vejez
Entre 2002 y 2007, se realizó una encuesta en centros universitarios de 36 países, denominada Teaching Geriatrics in Medical Education I (TeGeME I Study), coordinada por la Federación Internacional de Estudiantes de Medicina y auspiciada por la Organización Mundial de la Salud. Su principal objetivo fue el de obtener información sobre si las cuestiones relacionadas con el envejecimiento se incorporaban al plan de estudios médicos en las universidades participantes. Su interés se centraba, fundamentalmente, en propender a que todos los futuros médicos estén bien capacitados en aspectos relacionados con el envejecimiento y en la atención de las personas mayores, ya que la mayoría de ellos prestarán atención a un número creciente de ancianos en la práctica diaria. A partir de los datos obtenidos, se concluyó que la mayoría de los sistemas de atención de la salud no estaban preparados para responder a esa demanda proyectada para las próximas décadas.
A partir de 2008, el Programa de Medicina de la Universidad del Rosario de Bogotá introdujo en el currículo de pregrado de las Actividades Integradoras del Aprendizaje, el curso Envejecimiento y Vejez, una respuesta desde la academia a los retos impuestos por el aumento del grupo de personas mayores, con sus requerimientos y expectativas. Su enfoque ha abarcado no solo el ámbito de la biología y la medicina, sino también la antropología, la sociología y todas las ciencias que hacen posible el abordaje de la problemática de esa población, en particular.
En ese mismo contexto, en 2012, inició sus actividades el Instituto Rosarista para el Estudio del Envejecimiento y la Longevidad, un escenario de trabajo colaborativo e interdisciplinario, orientado a la generación y a la apropiación social del conocimiento, que apoya el desarrollo de propuestas con impacto sobre políticas públicas que propendan hacia el mejoramiento de la calidad de vida de los ancianos de Colombia, en un entorno global y desde una perspectiva ecológica del envejecimiento. Se constituye en una voz y en interlocutor para la comunidad académica, la sociedad y las personas mayores. Se fundamenta en principios de interdisciplinariedad, derechos humanos, deliberación, participación, diversidad, pluralidad y diálogo intergeneracional.
Así mismo, como integrante de la Corporación Hospitalaria Juan Ciudad (Méderi), la Universidad del Rosario ha participado activamente en las prácticas formativas del servicio de geriatría de sus dos hospitales durante los doce años de vida institucional de los estudiantes de posgrado de diferentes universidades nacionales e internacionales de reconocida trayectoria académica, que avalan la calidad y rigor científico de los programas de atención a los ancianos, tanto en el ámbito ambulatorio como en el hospitalario. Una tarea enmarcada en la política corporativa de humanización de Méderi, centrada en los pacientes, sobre todo en el grupo de adultos mayores y sus familias, “potenciando la convivencia con gestos y actitudes de solidaridad, justicia y ética”.
La universidad y red hospitalaria, tras un proyecto común de vastos alcances, cambian favorablemente la percepción de la vejez y el envejecimiento de los profesionales de la salud que, de paso, aprenden también a envejecer dentro de un entorno exitoso.
Ambler, G. K., Kotta, P. A., Zielinski, L., Kalyanasundaram, A., Brooks, D. E., Ali, A., Chowdhury, M. M., & Coughlin, P. A. (2020). The effect of frailty on long term outcomes in vascular surgical patients. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 60(2), 264-272. https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2020.04.009
Beauvoir, S. de (1970). La vejez. Suramericana.
Biblia. (1972). Editada por E. Ricciardi y B. Hurault. Sociedad Bíblica Católica Internacional.
Boucher, N. (1993). Jacques Laforest. Introduction à la gérontologie: Croissance et déclin. Montréal. Hurtubise hmh, 1989, pp. 166. Canadian Journal on Aging/La Revue canadienne du vieillissement, 12(1), 102-103. https://doi.org/10.1017/S0714980800008308
Butler, R. (1969). Ageism, another form of bigotry. The Gerontologist, 9(4), 243-246. https://cutt.ly/otav5rj
Caradec, V. (2008). Sociologie de la vieillesse et du vieillissement. Armand Colin.
Choe, H.-K. (1995). Status and role of the elderly in the traditional Korean society. En S.-J. Choi, Aging in Korea: Today and Tomorrow. Chung-Ang Publisher.
Cortázar, A. F., & Eraso, D. (2019). La historia de Colombia a través de sus billetes y estampillas. Casa Editorial El Tiempo.
Darvall, J. N., Loth, J., Bose, T., Braat, S., De Silva, A., Story, D. A., & Lim, W. K. (2020). Accuracy of the Clinical Frailty Scale for perioperative frailty screening: a prospective observational study. Canadian Journal of Anesthesia/Journal Canadien d’anesthésie, 67(6). https://doi-org.ez.urosario.edu.co/10.1007/s12630-020-01610-x
De la Serna, I. (2003). La vejez desconocida: Una mirada desde la biología a la cultura. Díaz de Santos.
Fried, L. P., Tangen, C. M., Walston, J., Newman, A. B., Hirsch, C., Gottdiener, J., Seeman, T., Tracy, R., Kop, W. J., Burke, G., McBurnie, M. A., & Cardiovascular Health Study Collaborative Research Group (2001). Frailty in older adults: Evidence for a phenotype. The Journals of Gerontology. Series A, Biological Sciences and Medical Sciences, 56(3), M146-M156. https://doi.org/10.1093/gerona/56.3.m146
Golub, S. A., Filipowicz, A., & Langer, E. J. 2002). Acting your age. En T. D. Nelson (Ed.), Ageism: Stereotyping and prejudice against older persons (pp. 277-294). Massachusetts Institute of Technology. Traducción: José Ignacio Calleja Miranda.
González, F. (2003). Vejez y enfermedad en el arte. Editorial Universidad de Caldas.
González, F. (2004). Arte. Dos vidas: De Florencia a Clos Luce. Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría.
González, F. (2005a). Cambios fisiológicos relacionados con el envejecimiento. En F. Chalem, F. et al. (Eds.), Tratado de medicina interna (pp. 175-179). Editorial Médica Celsus.
González, F. (2005b). Conjuros y hospitales. Imprenta Departamental de la Gobernación de Caldas.
González, F. (2012). El ascenso de Geras: Seguridad en la atención del anciano hospitalizado. Editorial Universidad del Rosario.
Hall, G. S. (2006). Senescence: The last half of life. 1922. American Journal of Public Health, 96(7), 1160-1162. https://doi.org/10.2105/ajph.96.7.1160
Hawkes, K. (2003). Grandmothers and the evolution of human longevity. American Journal of Human Biology, 15(3), 380-400. https://doi.org/10.1002/ajhb.10156
Herrero Pérez, L. (2015). Relación entre la fuerza y la masa muscular esquelética en un grupo de ancianos institucionalizados [tesis de maestría, Universidad de Valladolid]. http://uvadoc.uva.es/handle/10324/13666
Loo, S. L., Chan, M. H., Hawkes, K., & Kim, P. S. (2017). Further mathematical modelling of mating sex ratios & male strategies with special relevance to human life history. Bulletin of Mathematical Biology, 79(8), 1907-1922. https://doi.org/10.1007/s11538-017-0313-2
Manniche, L. (1999). Egyptian luxuries. The art of cosmetics. The American University in Cairo Press.
Manzano Muñoz, F. (1956). Importancia y necesidad de la geriatría. Seminario Médico, 4(11), 735-758. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3663527
Márquez, J. (1996). Verdades y falacias sobre la vejez. Revista de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, 10(4), 7.
Mimnermo de Colofón. (s. f.). Biografías y vidas. La enciclopedia biográfica en línea. https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mimnermo.htm
Minois, G. (1987). Historia de la vejez. Nerea.
Morin, E. (1983). Vieillissement des théories et théories du vieillissement. Communications, 37, 203-211. https://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1983_num_37_1_1562
Nascher, L. I. (1909). Geriatrics. New York Medical Journal, (90), 358-359.
Pathy, M. S. J. et al. (2006). Principles and practice of geriatric medicine. Wiley.
Pollak, K. (1970). Los discípulos de Hipócrates. Plaza y Janés.
Ramírez, J. et al. (2017). Aplicación de la Escala de Fragilidad de Edmonton en población colombiana: Comparación con los criterios de Fried. Revista Española de Geriatría y Gerontología, 52(6), 322-325. http://dx.doi.org/10.1016/j.regg.2017.04.001
Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.ª edición). Espasa.
Robertson, R. & Montagnini, M. (2004). Geriatric failure to thrive. American Family Physician, 70(2), 343-350. https://www.aafp.org/afp/2004/0715/p343.pdf
Rodríguez-Quaraltó, O. et al. (2020). Impact of diabetes mellitus and frailty on long-term outcomes in elderly patients with acute coronary syndromes. The Journal of Nutrition, Health & Aging, 24(7), 723-729. https://doi.org/10.1007/s12603-020-1409-1
Shakespeare, W. (s. f.). As you like it. https://cutt.ly/stav1a0
Sófocles. (1976). Edipo en Colona. Obras maestras. s. e.
St. John, P. D., & Hogan, D. B. (2014). The relevance of Marjory Warren’s writings today. The Gerontologist, 54(1), 21-29. https://doi.org/10.1093/geront/gnt053
Svoboda, R. (1988). Teoría y práctica de la medicina ayurvédica. En J. Van Alphen y A. Aris (Eds.), Las medicinas orientales. Integral.
Warburg, A. (2005). El Renacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo. Alianza.
Warren, M. W. (1946). Care of the chronic aged sick. Lancet 1(6406), 841-843. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(46)91633-9
Warren, M. W. (1951). Geriatrics. En H. Tidy & A. Rendle (Eds.), The medical annual. John Wright.
Woolford, S. J., Sohan, O., Dennison, E. M., Cooper, C., & Patel, H. P. (2020). Approaches to the diagnosis and prevention of frailty. Aging Clinical and Experimental Research, 32(9), 1629. https://doi.org/10.1007/s40520-020-01559-3
Nota
1* Médico especialista en Medicina Interna, Geriatría y en Docencia Universitaria.