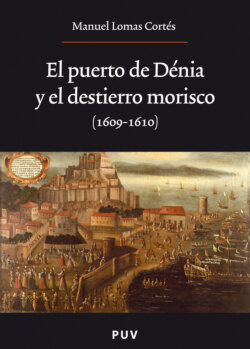Читать книгу El puerto de Dénia y el destierro morisco (1609-1610) - Manuel Lomas Cortés - Страница 6
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
A partir de septiembre de 1609, y a lo largo de prácticamente un año, la villa de Dénia se vio comprometida por los acontecimientos derivados del inicio de la expulsión de los moriscos. Este proceso, que seguramente conforma junto a la Tregua de los Doce Años los dos sucesos políticos más destacados del reinado de Felipe III, gozó de gran reconocimiento entre sus contemporáneos.[1] La aparición de crónicas y relatos sobre el destierro morisco fue constante a partir de aquellos años y hasta la finalización del reinado, y aunque más tarde esta producción decaería, han abundado desde entonces los estudios que han abordado en mayor o menor medida la cuestión. Desde los escritos revisionistas del XVIII, centrados en buscar un origen para la crisis económica, pasando por el nuevo auge decinonómico o los primeros estudios científicos de mediados del XX, la expulsión ha tenido una suerte diversa, pero adoleciendo siempre del mismo problema. La falta de una explicación general, centrada en el análisis de los diferentes aspectos constitutivos del proceso, siempre se ha perdido en favor del estudio de elementos concretos, ya fueran biografías personales, el desarrollo político de los acontecimientos o el recuento aproximado de los expulsados. Esta circunstancia ha estado sin duda motivada por el enorme volumen de documentación y las numerosas implicaciones del proceso, que siempre han complicado en exceso la determinación a realizar un estudio completo. El análisis exhaustivo de las diferentes expulsiones ejecutadas contra los moriscos entre 1609 y 1614 todavía está lejos de materializarse, pero en todo caso es posible realizar ejercicios de aproximación a una explicación general, a partir del estudio de segmentos temporales concretos localizados sobre regiones bien determinadas.
Este intento de definición es la base sobre la que planteamos la elaboración del presente estudio, que se centra en analizar el desarrollo de la expulsión en el ámbito concreto del distrito morisco de Dénia, uno de los tres en que fue dividido el territorio valenciano como paso previo al inicio del destierro. La significación de este espacio es especialmente revelante. El embarque que sirvió como viaje inaugural se dio a través de su puerto, que acabó por convertirse, tras sucesivos traslados, en la principal plataforma de salida de moriscos en volumen de personas. Auténtico referente de la acción política y la gestión de los embarques, el puerto de Dénia adquirió desde el primer momento un papel protagonista en la expulsión, aupado primero por los intereses del duque de Lerma y sancionado más tarde por el propio desarrollo de los acontecimientos. La rebelión que tuvo lugar en sus límites, y la larga permanencia del tercio y las galeras de Nápoles, son otros elementos a tener en cuenta, y que acaban por perfilar un mosaico rico en matices y posibilidades. La toma de decisión, los diferentes factores que intervinieron en ella, el formidable teatro de preparativos que se siguió, las deliberaciones previas, los embarques, los hechos de la rebelión y los problemas administrativos derivados, son algunos de los procesos que probaremos a caracterizar, tomando siempre como sujeto e hilo conductor la villa de Dénia y su distrito, sin dejar en todo caso de observar la evolución general de la expulsión como marco fundamental para un mejor conocimiento de los factores que incidieron en ella.
La expulsión de los moriscos fue un proyecto elaborado y ejecutado bajo el estricto control de los consejos centrales de Felipe III, hecho que repercute en gran medida en el origen de las fuentes documentales que todavía hoy se conservan para su estudio. No debe por tanto extrañarnos la casi total ausencia de noticias relacionadas con la expulsión que aterosan los fondos del Archivo Municipal de Dénia. La buena sintonía entre las autorizades municipales y los mandos militares asentados en la villa evitó las disputas, y ello se traslada negativamente a unos registros donde sólo emergen contados datos que hacen referencia a pequeñas trifulcas por el control de algunas parcelas de poder. Algo muy similar ocurre al profundizar en el estudio de las series del Archivo del Reino de Valencia. Unas pocas noticias, por lo demás dispersas, nos hablan de comisiones encargadas a los alguaciles reales en el distrito, de pequeños gastos y de alguna queja sorda, que difícilmente se pueden articular sin contar con la estructura que aporta la documentación del Archivo General de Simancas, en este sentido muy rica y abundante.
El cuerpo central de nuestro discurso está elaborado a partir de los fondos de dos de las secciones principales de este último archivo, esto es, las de Estado y Guerra Antigua. En las primeras se encuentra un gran volumen de correspondencia original remitida por los principales encargados del proceso, y los acuerdos a los que llegó el Consejo de Estado de acuerdo con los informes que contenían. Estas referencias son claves no sólo para delimitar un marco general, sino también para aclarar todo tipo de cuestiones. Esta información ha sido en gran parte utilizada en los estudios que hasta el momento se han hecho de la expulsión, pero tiene una grave carencia derivada de las competencias originales del Consejo. La administración y gestión financiera de la expulsión, así como el mantenimiento de los tercios y las escuadras reales, no dependía de este organismo, sino del Consejo de Guerra. La consulta de estos fondos, en relación a la expulsión, no se había llevado a cabo hasta el momento, pese a que tienden a dilucidar y poner en relación una parte muy significativa de datos inconexos contenidos en Estado. El discurso se enriquece así gracias a la complementariedad de ambas secciones, pero el aspecto económico de muchas cuestiones planteadas por el Consejo de Guerra genera igualmente una gran cantidad de dudas si no se profundiza en las derivaciones administrativas de la expulsión, esto es, en la gestión del dinero. Recientemente catalogadas, todavía sobreviven en el Archivo General de Simancas las cuentas del destierro. Elaboradas por el pagador Diego Ferroche y conservadas en los fondos de la Contaduría Mayor de Cuentas, estas relaciones contienen una gran cantidad de información derivada del pago de libranzas, que nos permiten ampliar todavía más la visión que hasta hoy teníamos de los embarques y la rebelión morisca. Clave para entender el pago del ejército y sus problemas derivados, estas cuentas aportan luz sobre aspectos desconocidos de la expulsión, aunque para conseguir perfilar por completo esta materia –y en el caso concreto del distrito de Dénia–, se ha hecho imprescindible el estudio en los archivos italianos.
Las tropas y galeras que se encargaron que ejecutar el destierro morisco en el partido de Dénia provenían del Reino de Nápoles. Su administración y mantenimiento no dependía de los consejos centrales, sino de las instituciones propias de aquel virreinato. Por este motivo el estudio en profundidad de estas unidades pasaba por la consulta de los fondos del Archivio di Stato di Napoli. En él se conservan los registros de la Regia Camera della Sommaria –organismo del cual dependía la administración militar napolitana–, pero la destrucción parcial del archivo en 1943 ha dejado en todo muy pocas opciones de trabajo.[2] Dentro de la Scrivania de Razione, fundamental para el estudio de los salarios, la serie de órdenes reales del ramo militar ha desaparecido hasta 1619, y lo mismo ocurre con los registros contables, que no se inician hasta 1623. Por fortuna el primer legajo correspondiente a los billetes originales emitidos por el virrey comienza en 1609. Parcialmente quemado, este lelajo y los sucesivos aportan noticias valiosas sobre los problemas que a nivel administrativo planteó la larga estancia del Tercio y la escuadra en Dénia, aunque no permiten un estudio en profundidad.
El Archivo de la Corona de Aragón también contituye una pieza clave para el estudio específico de la expulsión a través del puerto de Dénia. Esto se debe a la adquisición de un legajo que contiene la documentación privada de don Cristóbal Sedeño que, como gobernador y procurador general del marquesado, sirvió el oficio de comisario de embarque durante los traslados. Perteneciente a la serie de Adquisiciones, depósitos y donaciones menores, este legajo contiene una gran cantidad de información, sin la que se hubiera hecho imposible perfilar la realidad de la expulsión en este ámbito. Su valiosísima lista alternativa de embarques, pero no sólo ella, aporta datos de primer orden que ayudan al estudio crítico de otras fuentes y completan las noticias que se tenían hasta el momento. La función que este legajo cumple para el análisis de la vertiente naval del destierro es en gran parte asumida, en sus aspectos terretres, por la magnífica crónica que legó Gaspar de Escolano. Nunca reivindicada como se merece, esta obra sigue siendo fundamental para el conocimiento de los hechos acaecidos durante la rebelión de Laguar. Su comparación con los datos contenidos en la documentación oficial evidencia una gran honestidad y exactitud a la hora de recoger y anotar estos acontecimientos, por lo que su estudio tiene un gran peso en una parte determinada de este estudio, que también recoge datos fragmentarios del Archivo Histórico Nacional –relativos a algunas parcelas concretas de la administración ordinaria del reino– y el Archivo Ducal de Medinaceli –sobre todo basados en la gestión patrimonial que el duque de Lerma ejerció durante la expulsión sobre el marquesado de Dénia–.
Este trabajo ha sido realizado en el marco del IX Premio de Investigación del Ayuntamiento de Dénia concedido en abril de 2005. El esquema original presentado a concurso se titulaba La expulsión de los moriscos en la Marina Alta, y pretendía analizar este proceso en los límites exactos de Dénia y su comarca. Esta idea dio paso a la necesidad de estudio de todo el distrito morisco que se englobaba en este territorio, por motivos de lógica histórica y documental. En cualquier caso conserva en gran medida el trazado y división de capítulos contemplado inicialmente. Su elaboración ha sido también facilitada por otras ayudas institucionales. La concesión de una beca de investigación predoctoral adscrita al Departamento de Historia Moderna de la Universitat de València para el período 2004-2008, entidad que, junto al Dipartamento Discipline Storiche «Ettore Lepore» de Nápoles, me facilitó los recursos para la estancia en Italia, ha supuesto un impulso clave para la elaboración de este proyecto, así como también los importantes recursos recibidos del proyecto de investigación del Ministerio de Educación y Ciencia «El Reino de Valencia en el marco de una Monarquía Compuesta: un modelo de gobierno y sociedad desde una perspectiva comparada», (Código HUM 2005-05354) financiado con fondos FEDER. Sin todas ellas este trabajo no hubiera podido llevarse a cabo.
Fondos de Archivo
AGS Archivo General de Simancas
Es. Sección Estado. Legajos 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 224, 225, 227, 228-1, 228-2, 243, 246, 1434, 1889, 1932, 1298, 1105, 1163, 1886, 2638b, 2639.
Ga. Guerra antigua. Legajos 714, 721, 725, 726, 727, 738, 739, 742, 743.
CMC. Contaduría Mayor de Cuentas, 1.ª época, 1840.
MPD. Mapas, planos, Dibujos, VII.
AMD Archivo Municipal de Dénia
ADM Archivo Ducal de Medinaceli
AH Archivo Histórico, 55, 56, 57, 256.
AHN Archivo Histórico Nacional Consejos, 2402E.
ASN Archivio di Stato di Napoli
SV-VO. Segretaria dei vicerè. Viglieti originali. 1, 3.
ACA Archivo de la Corona de Aragón
DV. Diversos Varia 30, volumen 5.
ARV Archivo del Reino de Valencia
Cancillería, 1363.
Cartas a los virreyes, carpeta 110.
Mestre Racional, Comptes d’administració, 216.
[1] En palabras de Fray Juan de Salazar, la expulsión sería la única empresa por la Felipe III fue digno de «eterna alabanza y su nombre de perpetua memoria», Política Española (Madrid), 1997 (1.ª ed. Madrid, 1619), p. 35.
[2] Jole Mazzoleni: Le fonti documentarie e bibliografiche dal sec. X al XX (Convertate presso l’Archivio di Stato di Napoli), 2 tomos, Nápoles, 1978, tomo I, pp. 105-108 y 245-246. La magnitud de la pérdida sufrida se puede evaluar consultando el catálogo anterior al desastre. Francesco Trinchera: Degli archivii napolitani, Nápoles, 1995 (1.ª ed. Nápoles, 1872).