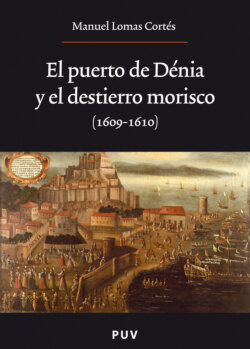Читать книгу El puerto de Dénia y el destierro morisco (1609-1610) - Manuel Lomas Cortés - Страница 7
ОглавлениеI. LA VILLA DE DÉNIA Y LOS PREPARATIVOS DE LA EXPULSIÓN
La expulsión de los moriscos, que tan profundo significado habría de tener para la villa de Dénia y su puerto, fue una decisión política que tanto en su gestación como en su posterior organización, tuvo múltiples implicaciones que afectaron a la mayoría de los territorios que conformaban las posesiones de la Monarquía Hispánica en espacio europeo a la altura de 1609. La política de paces con Francia e Inglaterra, la reorientación de la política hispánica del norte de Europa hacia en Mediterráneo, la falta de resultados por los que atravesaba la Corona en política exterior y, sobre todo, la cercanía del acuerdo en Flandes, eran factores que en forma de presión influían sobre la monarquía y la empujaban a tomar una decisión que calmara los ánimos, atenuara las críticas y permitiera alcanzar los objetivos ideológicos marcados desde el comienzo del reinado. Lo cierto es que con el inicio de las conversaciones de paz en Flandes la monarquía se hallaba ante un grave problema político. La dificultad para articular un discurso que justificara política e ideológicamente este acuerdo se presentaba complicada y se unía al desgaste que, los sucesivos fracasos militares, provocaban a su prestigio.[1] Hacía falta encontrar una respuesta a las críticas que venían sucediéndose, y que al mismo tiempo reportara un gran éxito que pudiera ser explotado políticamente. La tregua en el norte parecía abrir una nueva etapa en la que, superadas las cargas políticas heredadas del reinado anterior, por primera vez se tenía la oportunidad de construir una estrategia distinta, un ideario diferente nacido de una nueva monarquía que tenía sus propias prioridades y necesidades.[2] En un momento en que el gobierno impuesto por el duque de Lerma comenzaba a dar sus primeros signos de debilidad,[3] la expulsión de los moriscos nacería como la gran apuesta de aquella nueva política, desafío peligroso que tenía muchos signos de una huida hacia adelante.
El viejo problema de la pervicencia de los moriscos en el territorio hispánico[4] volvió a cargarse así de contenido,[5] en un momento de especial trascendencia política. Aceptado el expediente del destierro, cabía diseñar una estrategia que permitiera afrontar con solvencia el proyecto, para el cual acabó por decidirse la participación de todas las fuerzas militares disponibles en la península Ibérica y el espacio mediterráneo. Esta y otras decisiones serían perfiladas en la importante sesión del Consejo de Estado celebrada el 4 de abril de 1609, fecha en la que curiosamente sería firmada en Flandes la tregua con los rebeldes holandeses. En esta reunión se sentarían las bases del fuerte carácter ideológico con el que nacía el proyecto de expulsión. La más importante de las empresas llevada a cabo por la única monarquía que era verdadera garante de la Cristiandad –según se afirmaba en el acta de su resolución final–, o el proyecto que debía dejar en nada la conquista de Argel, según palabras del comendador mayor de León, son expresiones que nos hablan de la necesidad perentoria de la monarquía por lograr una gran victoria, y de los primeros pasos de una elaboración propagandística que debía cifrar en la expulsión el mayor triunfo nunca conseguido por la Corona. La expulsión era pues la gran respuesta ideológica, el primer acto de una nueva orientación política que había de reportar nuevo prestigio y reputación a la monarquía, y más allá de todo eso la apuesta personal de un monarca, Felipe III, y su valido, el duque de Lerma. Ahora bien, decidido que la expulsión comenzaría por Valencia, y que debía llevarse a cabo antes de finalizar aquel año, no había tiempo que perder. Con los principales proyectos de la monarquía para 1609 ya en marcha, y prácticamente a boca del verano, los preparativos de la expulsión tendrían que trastocar necesariamente los planes trazados hasta el momento, y reorganizar la estrategia global que ya se había marcado para aquella campaña. De acuerdo con esta resolución y durante la primavera de aquel mismo año, fueron cursadas órdenes de movilización en Lombardía, Liguria, Nápoles y Sicilia, obligando así a una revisión de las estrategias militares en el espacio italiano que afectó a los diferentes proyectos y campañas que se ejecutaban en aquellos territorios.[6] Algo muy similar ocurriría en Portugal y Castilla,[7] donde de forma paralela serían reunidas y desplegadas la totalidad de las fuerzas navales encargadas de la vigilancia del tráfico marítimo y la seguridad de las costas peninsulares.
De esta forma y con gran secreto, la gran mayoría de los peones de la monarquía en el Mediterráneo se afanaron en cercar sigilosamente el Reino de Valencia a lo largo de los meses de verano, mientras en la Corte todavía se debatía la estrategia que se iba a adoptar para la expulsión. Todos aquellos preparativos se habían ordenado sobre una base estratégica muy precaria, donde los únicos principios que habían quedado bien fijados eran la necesidad de reunir el mayor número posible de recursos, y que la expulsión se iniciara por Valencia. Pero aparte de este esquema tan básico, a mediados de abril todavía no se había comenzado a concretar lo que en aquel momento no era más que un conjunto más o menos coherente de propuestas. De este modo y si verdaderamente se quería propiciar la expulsión en los plazos que se habían marcado, quedaba una ardua tarea por delante. El trabajo consistía en materializar en propuestas concretas todas aquellas sugerencias que habían sido recogidas por el Consejo de Estado, con el fin de elaborar un proyecto que señalara fechas concretas, las formas de financiación, el reparto de responsabilidades o la estrategia general que debían seguir aquellos que fueran designados para ocuparse de la expulsión. Pero toda esta tarea no recayó directamente sobre el Consejo de Estado –que al parecer sólo se ocupó de realizar un seguimiento de las decisiones que se tomaban–, sino sobre el duque de Lerma. Ayudado por los diferentes secretarios de Estado y Guerra, el valido se encargó de repartir las primeras órdenes y negociar personalmente la adquisición de fondos a través del comisario general de la Cruzada.[8] La principal dificultad estribaba en conseguir coordinar de manera satisfactoria el enorme entramado administrativo en el que ya se estaba convirtiendo la expulsión. Que todas las fuerzas estuvieran reunidas en las fechas señaladas y que pudieran aportar su ayuda al proceso de expulsión, era un objetivo que cada vez se veía más difícil de alcanzar, sobre todo después de recibir las primeras noticias de Italia, que auguraban importantes retrasos en la llegada de las escuadras. En cualquier caso el duque continuó con los preparativos según los planes previstos, y así entre abril y mayo se dio la orden para que todos aquellos oficiales que sirvieran cargos en las las armadas y no estuviesen en sus puestos lo hicieran inmediatamente. Las designaciones del marqués de Villafranca como responsable de la organización naval, y de don Agustín Mexía como jefe de las operaciones en tierra se sucederían de inmediato.
Con los monarcas trasladados a Segovia, entre finales de julio y primeros de agosto se darían los últimos pasos de la fase de preparación de la expulsión. Lejos de las miradas indiscretas y el bullicio de Madrid, Felipe III y el duque de Lerma celebraron una última serie de reuniones previas a la salida de los mandos. En ellas se decidió finalmente la inclusión –dentro del organigrama de la expulsión– de don Luis Carillo, marqués de Caracena y virrey de Valencia, y del arzobispo don Juan de Ribera, que junto al marqués de Villafranca y don Agustín Mexía se integrarían en la denominada Junta de Valencia, organismo elegido para decidir sobre el terreno la administración diaria de la expulsión. Acto seguido serían redactadas sendas cartas con instrucciones precisas para cada uno de los mandos militares y civiles de la operación, que fueron firmadas por el rey el 4 de agosto. El duque de Lerma todavía celebraría nuevas reuniones con Agustín Mexía, pero las grandes decisiones estaban ya tomadas. Lo cierto es que hasta ese momento se había conseguido disimular a la Corte el proyecto de expulsión,[9] aunque la salida casi conjunta hacia Valencia de Villafranca y Mexía acabaría por levantar las primeras sospechas, todavía no bien dirigidas.
Que la posición política del duque de Lerma dentro de la Corte podía depender en buena medida del éxito de la expulsión, es un factor que habría de ponerse en consideración en próximas investigaciones, pero por encima de este elemento también existía una motivación de tipo personal. Antes de ser duque de Lerma don Francisco de Sandoval y Rojas había ostentado el marquesado de Dénia como primero de sus títulos, y en la designación del puerto de esta villa para la expulsión jugaban elementos tales como la significación y el prestigio personal que éste poseía en la Corte. Pero más allá de estas cuestiones, lo cierto era que el puerto de Dénia ofrecía una serie de características que hacían de él un enclave fundamental para el éxito de la expulsión. La seguridad de su fondeadero y la proximidad geográfica a las regiones más densamente pobladas por los moriscos eran razones de peso, y que junto a la influencia del duque acabaron por decidir la inclusión de la villa en el proceso. De este modo cuando Agustín Mexía llegó a Valencia traía ya asignado a Dénia un distrito específico de poblaciones moriscas, las cuales deberían ser embarcadas y transportadas al norte de África a través de aquel puerto. Pero antes de ejecutar las órdenes del rey, quedaba todavía un duro trabajo por delante. Con la llegada de Mexía se daría inicio en Valencia a las reuniones de una junta integrada por el propio maestre de campo, el virrey y el arzobispo Ribera. En su agenda quedaban por tratar aspectos fundamentales de los preparativos, como eran la cuestión de los niños, el control de la nobleza, el reparto de las escuadras y la elección de la fecha en que debía darse comienzo a la expulsión. De entre todas ellas, los retrasos en el despliegue naval se convertirían en el mayor de los problemas para la Junta, que tendrían como gran escenario el puerto de Dénia. La tardanza en recoger al marqués de Villafranca en un primer momento, y más tarde la falta de noticias sobre la llegada de la escuadra de galeras de Nápoles a la villa, harían que Dénia centrase gran parte del discurso político. Debido más al nerviosismo que a un verdadero retraso, tras conocer esta noticia la Junta de Valencia procedería a dar los últimos retoques de esta primera fase del proceso. La entrega de despachos al comisario de embarque don Cristóbal Sedeño, y la designación y salida de los oficiales encargados de transportar a los moriscos hasta el puerto de de Dénia, capitalizarían así la atención en los días previos al inicio de la expulsión.
1. VILLA, PUERTO Y PARTIDO
La elección de Dénia como puerto de embarque para la expulsión de los moriscos tuvo sin duda un factor fundamental en la influencia ejercida por el duque de Lerma. Bajo el gobierno del que fuera quinto marqués, esta villa había experimentado un importante desarrollo, fundamentado en la tendencia alcista y expansiva de todo el Reino de Valencia, pero más particularmente gracias al patronato desempeñado por el Duque. Una vez situado como el primero de los ministros de Felipe III, la influencia del valido sobre el monarca quedaría patente en las diferentes visitas y honores que este último otorgaría a Dénia, y que fueron utilizadas por Lerma de forma indirecta para hacer gala y demostración del favor real con el que ahora contaba. Por esta razón no es de extrañar la inclusión de Dénia como puerto de embarque de los moriscos. Pero fuera de esta consideración sin duda esencial, lo cierto es que el puerto de Dénia contaba con una serie de características poco comunes en la costa valenciana que hacían de él uno de los pocos enclaves en los que realmente se podían ejecutar con garantías los planes que la monarquía estaba trazando. De este modo y antes de la salida de los mandos militares hacia Valencia, este puerto ya había sido seleccionado de manera definitiva para la expulsión, así como también delimitado el distrito morisco que se debía embarcar en él hacia Berbería
1.1 Dénia a comienzos del siglo XVII
Favorecida por el crecimiento demográfico que experimentó la casi totalidad del Reino de Valencia durante el Quinientos, la villa de Dénia conocía a principios del siglo XVII un verdadero período de expansión y florecimiento. Los habitantes de este enclave costero habían pasado de ser poco más de un millar en 1510, y algo menos de mil quinientos a finales de la década de los años sesenta, a más de dos mil cien habitantes en 1609,[10] año de la expulsión de los moriscos. Dada esta especial situación de desarrollo, Dénia se hallaba inmersa en un proceso de expansión urbana, donde los antiguos límites amurallados de la villa, de origen medieval, ya hacía algunas décadas que habían sido superados. Con calles más amplias y casas de reciente construcción, el arrabal de Dénia se erigía ahora como el principal enclave habitado por delante de la antigua villa que, poco a poco, comenzaba a perder su primacía y funciones como centro administrativo.[11] Pero este importante auge de la villa a finales del siglo XVI y principios del XVII no se debería tanto a una creciente trascendencia comercial o económica como al enorme poder político que su señor, don Francisco de Sandoval y Rojas, había de adquirir en la Corte de Felipe III.
La familia de los Sandoval formaba parte de la nueva y poderosa nobleza castellana nacida del avance de la conquista cristiana en la Península. A inicios del siglo XV y bajo el liderazgo de don Diego Gómez de Sandoval, conde de Castro, había logrado una situación preeminente en el seno del gobierno, pero su participación activa en la lucha entre las facciones cortesanas al lado de los infantes de Aragón durante el reinado de Juan II frustró su creciente importancia, siendo al poco desposeída de sus bienes, títulos y oficios en Castilla. A cambio de estas pérdidas, don Diego fue compensado con la entrega de nuevos títulos adscritos a la Corona de Aragón, siendo el más importante de ellos el marquesado de Dénia.[12] De esta forma la villa valenciana pasó a ser la propiedad más preciada de los Sandovales durante el tiempo en que éstos intentaron recuperar su antigua condición en Castilla, tarea que se prolongaría sin grandes avances hasta finales del siglo XVI. Centrados en lograr el ascenso político por medio del servicio al rey y, sobre todo, a los diferentes príncipes herederos,[13] la suerte les sería esquiva hasta la llegada de don Francisco de Sandoval, V marqués de Dénia. Con más éxito que sus antecesores, el nuevo marqués adquirió con gran habilidad un importante ascendiente sobre el príncipe Felipe, que despertaría los recelos no sólo de los más destacados ministros de Felipe II, sino incluso del propio monarca que, para alejarlo de la Corte y de su hijo, le nombraría virrey de Valencia en 1595. Pero pese a estas medidas, nadie podría evitar la vuelta de don Francisco a la Corte tan sólo dos años después, y su afianzamiento como persona de confianza del nuevo monarca tras la muerte de Felipe II. Convertido de inmediato en el hombre fuerte del nuevo gobierno emergente, el marqués de Dénia pronto se haría con el control y la posesión de diferentes nombramientos y riquezas –como el título de duque de Lerma– casi con tanta rapidez como había logrado su vertiginoso ascenso político. Esta nueva posición de don Francisco tendría rápidas repercusiones sobre la villa de Dénia, que durante tanto tiempo había sido la cabeza del patrimonio familiar. Como señaló Roc Chabàs, ésta sería la época más «brillante» de la villa,[14] que pronto lograría beneficiarse de la nueva situación de su señor.
Don Francisco de Sandoval mostró desde fechas muy tempranas un interés evidente por mejorar y acrecentar el marquesado de Dénia, antes incluso de afianzar su posición dentro de la Corte. Esta voluntad se traduciría en la compra en 1580 del señorío de El Verger, población morisca de alrededor de ochenta casas cercana a Dénia, que vino a unirse a las jurisdicciones que el marquesado ya poseía sobre las poblaciones de Miraflor, Mira-rosa, Setla y Ondara.[15]15 Esta política de mejora del marquesado recibiría un impulso final con el advenimiento de don Francisco como principal ministro de Felipe III, momento a partir del cual el incipiente valido intentaría en repetidas ocasiones influir en la voluntad del rey con el fin de que éste respaldara con diferentes acciones y gestos su nueva posición en el seno la Corte. Este intento de reconocimiento personal pasaba por lograr que el rey realizara diferentes gestos políticos que enaltecieran la preponderancia del valido en una estrategia que, a la postre, tendría importantes repercusiones sobre el marquesado.
La mayoría de las noticias que actualmente se conservan sobre el mecenazgo que el duque de Lerma ejerció sobre el marquesado de Dénia antes de la expulsión de los moriscos fueron recopiladas por Marc Antoni Palau en un manuscrito titulado Diana desenterrada (s. XVII). En este importante documento se recoge la idea de cómo el flamante valido siempre tuvo en gran afecto a la villa de Dénia, donde había habitado antes de iniciar su fulgurante carrera política, y donde había nacido don Cristóbal de Sandoval, futuro duque de Uceda. Según el cronista, la relación de Lerma con su señorío siempre había sido provechosa y sin grandes desavenencias, lo que se traduciría en beneficios inmediatos para la villa una vez don Francisco se afianzó como ministro real. De esta forma, una de sus primeras medidas tras situarse al lado del monarca fue la cesión de todas las rentas del marquesado de Dénia a los jurados de la villa, para que éstos se encargasen del cobro de los impuestos y que, con el dinero resultante, se cancelaran los diferentes censos y deudas cargados por sus vasallos en años anteriores. Gracias a esta medida, y siempre siguiendo el relato de Palau, la villa consiguió en poco tiempo eliminar una deuda que rondaba los treinta y siete mil ducados, además de ser satisfechas importantes sumas cedidas al municipio y su señor por diferentes particulares. Esta medida debió de tener, necesariamente, una importante repercusión sobre la economía de los vasallos del Duque, que vieron como las cargas económicas que soportaban se redujeron con el pago de las antiguas deudas. En esta época además, el duque se encargaría de costear el rescate de todos sus vasallos cautivos en Berbería, práctica que se uniría a otras como la condonación de las deudas personales que con él tenían algunos de sus vasallos, la cesión de mayores cantidades de trigo para asegurar la sementera de cada año y el reparto de importantes limosnas para aliviar la situación de los pobres de Dénia y Xàbia.
Esta política tendente a favorecer y privilegiar económicamente a la vieja cabeza de sus posesiones ejerció sin duda un papel clave en el aumento de la población de la villa, ya que por aquel entonces el marquesado debía de representar un auténtico polo de atracción de nuevos pobladores deseosos de beneficiarse de las ventajosas condiciones de los vasallos valencianos del nuevo valido. A este crecimiento demográfico y urbano también habría de contribuir el duque con la fundación de dos nuevos conventos, a saber, uno de recoletos de San Francisco y otro de monjas agustinas descalzas. Junto con estas dos obras pías, el duque también se ocuparía de acrecentar las rentas de la iglesia parroquial. Pero al parecer la mayor inversión de fondos para la construcción se daría en la reforma y ampliación del palacio de la villa y las fortificaciones del castillo, obra ésta última en la que se decía que había gastado cincuenta mil ducados.[16] Según otras referencias, en esta época también se realizarían obras de mejora en el puerto.[17]
La política adoptada por el valido en el marquesado de Dénia parecía evidente. Por medio de las mejoras en las condiciones de vida del marquesado, don Francisco conseguía proyectar sobre sí mismo no tanto la idea del buen señor que compartía sin ambages su nueva fortuna con sus vasallos, como sobre todo la expresión de un nuevo poder económico y político, adquirido gracias a la estrecha relación que ahora le unía al nuevo monarca. Pero las ansias de reconocimiento de Lerma, que resumían las de toda una familia –los Sandovales– apartada de la primera línea de la política durante más de un siglo, iban mucho más allá. Decidido a utilizar la propia figura del rey como catalizador de su nueva condición, el Duque conseguiría que el monarca visitara hasta en tres ocasiones la villa de Dénia en el corto espacio de seis años, algo totalmente inusitado y que sin duda era una manifestación extraordinaria del enorme ascendiente que ejercía sobre el joven Felipe III.
La primera visita del rey a la villa de Dénia tendría lugar en febrero de 1599, con ocasión de la celebración en Valencia de las bodas entre éste y Margarita de Austria, y de la infanta Isabel Clara Eugenia con el archiduque Alberto de Austria. El cronista del rey, Luis Cabrera de Córdoba, recogió de la siguiente forma los festejos y agasajos que se hicieron a Felipe III en la villa con aquel motivo:
Y en tres pasó a Denia (desde Játiva), que fue a los 11, donde le festejaron mucho entrándole una legua en la mar, para lo cual había hecho venir los bajeles de Alicante y de aquella costa, que divididos en dos escuadras, hicieron una batalla naval disparando mucha artillería. Hecho esto sacaron a Su Majestad y a la señora infanta a tierra, donde se les dio una grande merienda, y el domingo a los 14, se les hizo un torneo por los caballeros de Valencia, el cual mantuvo el vizconde de Chelva. Con esta ocasión se ha dicho que Su Majestad incorporará a Dénia y aquel puerto en la Corona Real, y que dará al Marqués en recompensa a Arévalo o a Tordesillas con título de duque.[18]
Como puede observarse, don Francisco de Sandoval invirtió una gran cantidad de dinero en organizar justas y simulaciones para el rey, su hermana, y la primera plana de la Corte y la nobleza castellana que les acompañaban. El aspecto que ofreció la villa fue sin duda magnífico, a lo que por añadidura debió también favorecer el hecho de que Dénia se encontrara en aquellos momentos en una importante fase de expansión urbana. Las opiniones vertidas por el rey sobre su posible incorporación a la Corona pueden ser vistas como un reflejo del nuevo esplendor de la villa, pero sobre todo como una forma de adulación implícita a la figura de don Francisco. Sea como fuere Felipe III aún tendría tiempo para acabar de formarse una opinión de la villa, ya que el Duque todavía conseguiría que en aquel mismo año el rey visitara por segunda vez la villa a la vuelta de la celebración de Cortes en Barcelona. En teoría a causa del riesgo de epidemias si se tomaba el camino de Zaragoza, pero visto por las mayoría de los estudiosos como un nuevo gesto del poder político del valido, el Rey optó por volver a Madrid atravesando de nuevo el Reino de Valencia. Embarcados así en las galeras, los monarcas hicieron escala en Valencia y luego:
Fueron a Denia a ver cierta pesca de atunes que estaba aparejada, la cual se hizo el domingo en Jábea, lugar del Marqués donde están las almadravas a una legua de Denia. Pero sucedió que aquel mismo día hizo excesivo calor, y como el sol reverberaba en el agua hizo daño a Su Majestad, y así volvió a Denia con calentura; al cual subieron en silla a la fortaleza donde se han aposentado, porque el sitio es enriscado, y si no es de aquella manera no se puede subir a ella.
Aquejado de cierta debilidad, el rey decidió permanecer en Dénia hasta que el calor de agosto desapareciese y se atenuasen las temperaturas, despidiendo a la mayoría de sus criados y acompañantes, que pasaron a alojarse en su mayoría en Valencia. Durante el tiempo que pasó en Dénia, Felipe III tuvo ocasión de recibir una embajada del Reino de Aragón, pero sobre todo de pasar por los rigores de lo que no dejaba de ser una villa costera muy falta del confort que ofrecían las grandes ciudades. Según señalaba el cronista Cabrera:
Todos escriben de Denia quejándose de la descomodidad con que allí lo pasan de todas las cosas; pero la afición que el Rey tiene al Marqués debe de suplirlo todo.[19]
Felipe III no permanecería en Dénia más de lo necesario pero, en todo caso, don Francisco había conseguido prolongar la estancia del monarca en la localidad pese a las quejas de los nobles que le acompañaban, lo cual suponía un gran triunfo tanto personal como para la propia villa, señalada con aquella estancia. Después de aquella ocasión la villa debería esperar hasta enero de 1604 para recibir la última de las visitas del rey, el cual se había desplazado de nuevo a Valencia por influencia del duque para presidir unas nuevas Cortes:
Entretanto que se entablaban y disponían los negocios de las Cortes en Valencia, quiso ir su Majestad a Denia para entretenerse algunos días (...) Llegó Su Majestad a Denia, donde le recibieron con mucha salva de la artillería que había en la fortaleza y cierta pieza mató a dos artilleros. Vio Su Majestad un pasadizo que el Duque había mandado hacer muy largo, para bajar cubierto desde la fortaleza hasta la costa de la mar.[20]
En esta última visita Felipe III asistiría a la fundación del convento de las agustinas descalzas, acto que se unió a otros festejos con motivo de la llegada de las galeras del conde de Niebla.[21] Con todo se puede decir que a principios del siglo XVII la villa de Dénia se había configurado como uno de los enclaves de mayor importancia geopolítica del Reino de Valencia, merced a la importancia de su puerto, al aumento progresivo de sus habitantes y el espacio urbano, y sobre todo por la creciente preponderancia política del marqués don Francisco. En el ideario del nuevo duque de Lerma había para Dénia un papel principal dentro de una bien delimitada política de encumbramiento personal, que pasaba por el reconocimiento de su persona a través de los gestos y privilegios con que Felipe III pudiera obsequiar a la villa. Las tres visitas del rey entre 1599 y 1604 eran buena prueba de ello, pero aunque el rey ya no retornara en lo sucesivo a Dénia, el duque de Lerma continuaría ocupándose a lo largo de toda su vida de incluir a la villa en todos aquellos proyectos de importancia que de alguna manera afectaban al Reino de Valencia. De esta forma y tras la última visita del rey, Dénia atravesaría cinco años sin volver a ser protagonista de las crónicas de la época ni escenario de los versos de Lope de Vega,[22] pero no por ello había sido olvidada por el duque. En 1609 el valido albergaba el deseo de situar a Dénia en la primera línea de los nuevos proyectos de la Corona, aunque lejos de lo que pudiera parecer, el futuro de esta aspiración no se gestaba en la villa valenciana, sino en los campos de batalla de Flandes.
1.2 La elección de Dénia como puerto de embarque
La renovada vitalidad de la villa de Dénia se debía a diversos factores, siendo uno de los principales la primacía de su puerto. Considerado uno de los más seguros de todo el Reino, no estaba demasiado bien situado geográficamente según los parámetros generales de ordenación de la organización naval peninsular de la Corona,[23] pero esta carencia la suplía desempeñando un importante papel vertebrador dentro del propio territorio valenciano. Eje natural de los puertos de Vinaròs, Valencia y Alicante, y enclave peninsular más cercano al reino insular de Mallorca, Dénia ofrecía una preciada seguridad a las naves que atracaban en su dársena, y que muchas veces otros puertos como el propio de Valencia no podían suministrar.[24]
El secreto de esta especial condición no es fácilmente apreciable si atendemos a las representaciones del puerto que se conservan para este período. El Archivo General de Simancas conserva en su sección de mapas, planos y dibujos una representación de la villa y arrabal de Dénia en 1575, donde se reconoce el esbozo de un muelle de madera similar al que por aquellas mismas fechas había en el Grao de Valencia y que como aquel, no parece que pudiera ofrecer grandes garantías en caso de temporal o mal tiempo.[25] Algo muy similar ocurre si observamos la representación de la expulsión de los moriscos a través de este puerto pintada por Vicent Mestre en 1613. En ella se identifican los diferentes recintos amurallados de la villa, pero en este caso ni tan siquiera se representa el antiguo muelle, dando así la impresión de que las embarcaciones no contaban con un amarre seguro.[26] Pero lo cierto es que ninguna de estas dos representaciones contemporáneas al período que estudiamos recogió realmente el lugar donde se ubicaba el puerto de Dénia, sobre el límite sur del antiguo fortín que se revela en primer término en la pintura de Vicent Mestre. Este mismo problema ocurre con el dibujo que realizara en 1693 Francisco Casaus con motivo de la elaboración de un plano general del reino, donde la ciudad de Dénia se representaba de manera idealizada con un esquema de la dársena interior del puerto a sus pies. Lo cierto es que tal y como señala Josep Ivars, habría que esperar hasta el siglo XIX para que en un plano de Dénia recogiera la ubicación exacta de la dársena del puerto, según el estudio de 1811 confeccionado por Laborde y Moulinier.[27] Por fortuna, en 1611 el cronista Escolano sí que ocuparía unas líneas en señalar las especiales condiciones de este fondeadero, en la mejor descripción que sobre él se conserva para este período concreto:
Su puerto, donde surgen los navíos con tanta siguridad de tormenta y enemigos. Es verdad que tiene un grande secreto su entrada, porque se toma por una canal rodeada de secos; y assí está como cerrado con llave de noche y de día y no se puede embocar por ella, que no se ponga la mira en una torre del muro viejo, que responde a cierta peña vermeja que se descubre sobre la hermita que llaman de Santa Paula. Y por tanto necessita de piloto plático y bien mirado para no correr riesgo el navío y abrirse en los secos. Surgido una vez dentro es puerto muy seguro, porque quando el agua de la tormenta corre azia tierra, no puede dar la buelta por la canal, y assí toma los navíos por proa y las xarcias no reciben pesadumbre alguna.[28]
Protegidas de los vientos y las mareas, eran muchas las embarcaciones que utilizaban la dársena de Dénia como etapa final antes de arribar a Valencia –sobre todo en las estaciones frías–. Del igual modo no era inusual que ante el miedo a sufrir algún percance en el Grao de Valencia, muchos patrones se decidieran a desembarcar en Dénia su carga para que luego fuera trasladada hasta la capital. Este papel de antepuerto de la capital dotaría a Dénia de una importancia comercial clave para el abastecimiento de la ciudad y para el desarrollo de los intercambios dentro del territorio valenciano, al tiempo que la villa se enriquecía gracias a los ingresos derivados de este tráfico marítimo y del desarrollo de las industrias navales. Por estos motivos no es de extrañar que si atendemos a los recuentos elaborados por Emilia Salvador a partir de la series de Peajes de Mar del puerto de Valencia para el siglo XVI, nos encontremos con que Dénia estaba a la cabeza en cuanto a puerto de origen de una parte muy significativa del total de embarcaciones que atracaban en el Grao. De esta forma, de un total de 16.444 atraques contabilizados, 1.476 provenían de Dénia, lo cual supone casi un once por ciento del total de embarcaciones. Si aparte consideramos que se computaron del orden de trescientos puertos de origen, la importancia de Dénia cobra todo su significado. Pero además de seguridad, la dársena del puerto también ofrecía calado. Como señala Emilia Salvador, dentro del territorio valenciano casi todos los galeones o galeoncetes que arribaban a Valencia lo hacían desde los puertos de Dénia o Alicante, lo que evidencia la adaptación de este puerto a los nuevos modelos de embarcación de alto bordo, de mayor tonelaje y que en el siglo XVI conocerán una gran proliferación por motivaciones tanto militares como comerciales.
Este papel vertebrador también favorecería la estimulación de las exportaciones de la región. Pasas, almendras, higos, aceite, algarrobas leña y algo de pesca –recordemos que Dénia contaba con unas almadrabas de cierta importancia–, serían los principales productos embarcados desde la marina al puerto de Valencia –junto con piezas de artillería y ciertos aparejos y recambios navales–, aunque en el último decenio del XVI cobraría una creciente relevancia la exportación de trigo, ya que la crisis de producción de este cereal en el Mediterráneo fomentó el aumento de las importaciones desde el norte de Europa, que tendrían en el puerto de Dénia un impacto considerable.[29] La franquicia concedida ya por Jaime I a los habitantes de la villa, y la artillería de la cercana fortificación del marqués, acababan de perfilar algunas otras ventajas que hicieron de este puerto uno de los principales motores económicos del marquesado de Dénia y de la región circundante.[30]
Así pues no es de extrañar que el duque de Lerma no encontrara mayores dificultades para designar el puerto de Dénia como uno de los ejes fundamentales de la expulsión de los moriscos, aunque por desgracia hasta el momento no se han encontrado los documentos e informes que ayudaron a facilitar esta designación desde el punto de vista oficial. Como ya hemos señalado, gran parte de los preparativos de la expulsión fueron llevados a cabo en secreto, y la mayoría de este tipo de decisiones fueron tomadas en reuniones privadas de las que no se conservan noticias ni mucho menos actas. En todo caso parece fuera de toda duda que, desde el mismo momento en que fue aprobada la expulsión, nadie debió dudar que Dénia no podía dejar de ser uno de los puertos de embarque. El control del duque de Lerma sobre toda la operación ya era una garantía notable, a la que habría que sumar la buena disposición de Felipe III a conceder este extremo. Pero por encima de todo, y si consideramos las limitaciones estructurales del Reino de Valencia en cuanto a la existencia de fondeaderos seguros, la elección del puerto de Dénia era más una necesidad realista que un imperativo político. No debemos olvidar que la función de las escuadras de galeras y galeones no era sólo el transporte y desembarco de tropas, sino más concretamente servir como pasaje de los moriscos hasta el norte de África. De esta manera la permanencia de las escuadras en las costas valencianas habría de prolongarse durante meses, y ello significaba la necesidad de encontrar puertos seguros que pudieran albergar a un número bastante amplio de embarcaciones.
Pero de acuerdo con esta premisa la elección no se presentaba sencilla. La realidad de la distribución geográfica de la población morisca, y la racionalización de los puertos de embarque según condiciones de proximidad, fueron sin duda los elementos que primaron en los primeros estudios que se realizaron, aunque los informes acerca del estado de aquellos amarres pronto debieron reducir considerablemente las opciones. Esto no quiere decir que el Reino de Valencia no contara con muchos y diversos fondeaderos. Si observamos los datos publicados por Emilia Salvador, en el comercio con la ciudad de Valencia participaban alrededor de sesenta enclaves costeros dentro del propio territorio valenciano. Esta cifra es sin duda muy alta, pero si computamos sólo aquellos puertos que tenían un tráfico más intenso con la capital –y damos por buena la consideración que este mayor tráfico se debía a unas mejores condiciones portuarias–, la lista se reduce a una docena de puertos. Aparte del puerto de Valencia, tenían pues cierta relevancia los fondeaderos de Vinaròs, Benicarló, Peníscola, Castellón, Cullera, Gandia, Oliva, Dénia, Xàbia, Calp, La Vila Joiosa y Alicante.
En el norte Vinaròs era un puerto que ofrecía ciertas garantías para los amarres, e incluso contaba con unas pequeñas atarazanas que habían llegado a construir un galeón para la Jornada de Inglaterra. En cambio los cercanos puertos de Benicarló, Peníscola y Castellón no podían ofrecer la seguridad necesaria en caso de mal tiempo, aunque se beneficiaban, como otros muchos puertos, de ciertas exenciones fiscales que estimulaban su tráfico comercial. Al sur de Valencia, Cullera junto con Dénia cumplía la función ya mencionada de antepuerto de la capital, su rada era segura y contaba con las defensas apropiadas ante un posible ataque. Por el contrario los puertos de Gandia y Oliva, que habían tenido un desarrollo relativo gracias al comercio llevado a cabo por los mudéjares, habían entrado en franco retroceso tras las Germanías y la prohibición de comercio marítimo impuesto a los moriscos. Por su parte Xàbia cumplía la mayoría de las veces funciones de apoyo al puerto de Dénia, Calp era un pequeño enclave dedicado a la exportación de sal, y LaVila Joiosa sólo había adquirido cierta presencia a finales del siglo XVI debido al comercio interior del trigo. De esta forma y al sur de Dénia, el puerto de Alicante era el único que contaba con las infraestructuras necesarias para albergar con garantías a un número relativamente extenso de embarcaciones.[31]
Por todas estas razones, las opciones de aquellos que habían de decidir y delimitar los ejes de la expulsión se redujeron hasta tal punto que prácticamente se hicieron innecesarias las discusiones. De esta forma se decidió que ningún puerto al norte de Valencia fuera usado para el atraque de las galeras, y que los moriscos más septentrionales tuvieran que desplazarse hasta Vinaròs y esperar allí a que las galeras –que tendrían su base al sur de Tarragona, en el puerto de Els Alfacs– descendieran para realizar los embarques. En el sur no surgieron tantas complicaciones, y de esta forma el puerto de Alicante fue el elegido para encargarse del embarque de las aljamas meridionales. En cuanto a la zona centro del reino, la más densamente poblada por los moriscos, tendría a Dénia como único puerto de embarque. La elección de estos enclaves se basó en la división en tres distritos de toda la población morisca, pero aún así subyacen dudas acerca de la exclusión de puertos que podrían haber cumplido una función importante durante la expulsión, como es el caso de Cullera. La eliminación del fondeadero de Valencia parece mucho más coherente por los problemas de seguridad tanto de sus amarres como de la propia ciudad, pero Cullera representa un caso algo más complicado. En este sentido, los motivos más razonables que explican este descarte son el mayor peso político de Dénia, las precauciones de no dividir las escuadras en demasiadas agrupaciones –algo que hubiera restado efectividad– y el intento de separar lo más posible cada uno de los puertos de embarque para evitar confusiones y simplificar los tránsitos. En todo caso lo que esta división evidenciaba era el enorme peso que se iba a otorgar a Dénia durante la expulsión, ya que por sus situación geográfica este puerto sería el encargado de recibir y embarcar a un mayor número de moriscos que el resto.
1.3 El distrito morisco de Dénia
La delimitación de los diferentes partidos en que fue dividida la población morisca valenciana con motivo de la expulsión no es una tarea sencilla. El silencio de las fuentes nos impide conocer el trazado básico de esta distribución, pero aún así es posible concretar una idea aproximada de esta realidad a través de las poblaciones que aparecen recogidas en las posteriores listas de embarque. Estas relaciones por el contrario pueden inducir a error, ya que el propio proceso de expulsión desdibujó sin duda los planteamientos iniciales.
En líneas generales se puede señalar que el partido morisco de Dénia tenía su núcleo principal en torno a las actuales comarcas de La Safor, La Marina Alta, El Comtat y parte de La Costera y La Ribera Alta. Bajo esta demarcación inicial –que se basaba en un principio de proximidad a la costa–, se recogía el principal segmento de población morisca valenciana. Tras los muros cristianos de las poblaciones de la costa comprendida entre Gandia y Callosa –esta ya en la Marina Baixa–, se abría toda una región ocupada mayoritariamente por los moriscos, formada en su gran extensión por pequeños valles irrigados y rodeada de pronunciadas montañas que servían a éstos de defensa y refugio. Este territorio estaba controlado por algunas de las familias más importantes de la nobleza valenciana, aunque también menudeaba una gran cantidad de pequeños señoríos propiedad de la nobleza media. En el extremo septentrional de esta región se enclavaba el primer núcleo importante de poblaciones moriscas, reunidas en torno al monasterio de Santa María de la Valldigna. Esta comunidad representaba la orden religiosa que mayor número de señoríos moriscos poseía en el Reino de Valencia, situados todos ellos en la profunda Vall d’Alfandech. Pero aunque los frailes bernardos de la Valldigna fueran los mayores señores de moriscos de entre todas las órdenes regulares, no lo eran en el conjunto de La Safor. A poca distancia hacia el sur desde la Vall d’Alfandech se descubrían Xeresa y Xeraco, los primeros señoríos del duque de Gandia en la antesala de la huerta del mismo nombre. En ella la familia Borja tenía sus rentas más importantes, al igual que la influyente familia catalana de los Moncada. Junto a Gandia se abrían hacia el sur algunas de las pocas poblaciones moriscas que todavía permanecían junto a la costa, pero era en el interior, en el condado de Oliva –propiedad también del duque de Gandia–, donde esta presencia volvía a ser significativa, en una progresión que continuaba a lo largo del valle y condado de Vilallonga. Cercanos a este último enclave, la Vall de Gallinera y la Vall d’Ebo marcaban el inicio de una región montañosa densamente poblada por moriscos, que se extendían hacia la Vall d’Alcalà. Entre esta región del interior y el propio marquesado de Dénia, todas las poblaciones eran moriscas con la sola excepción de las villas de Pego y Murla. Se llegaba así a los dominios del duque de Lerma, cuya jurisdicción no sólo se limitaba a los moriscos de El Verger, sino también hacía el norte –las poblaciones costeras de Miraflor, Setla y Mira-rosa– y al sur –Ondara o Gata–.
Los Cardona poseían imporantes valles, poblados íntegramente por moriscos, al norte de la Vall de Guadalest, ya dentro de El Comtat. Colindante con la villa de Confrides, la Vall de Seta contaba con casi una docena de poblaciones moriscas, junto con la Vall de Travadell. Dentro de esta región y también en el distrito asignado para la embarcación de los moriscos por Dénia, se encontrarían otros dos valles, esto es, los de Perputxent y Planes, además de las poblaciones del condado de Cocentaina y el distrito de Penàguila, aunque en estos dos últimos casos es difícil conocer con exactitud qué lugares recaían en el partido de Dénia y cuáles en el de Alicante. Fuera de estas cuatro comarcas, existían otras grandes agrupaciones de población situadas en el interior del reino que, aunque más alejadas, también se incluían en el distrito asignado a Dénia. De este modo, dentro de los límites de la Vall d’Albaida fueron comprendidas las aldeas moriscas de la Foia de Salem y, al menos, Castelló de Rugat. Pero sin duda el mayor núcleo morisco fuera de estas cuatro comarcas iniciales era el formado por las poblaciones en torno al hinterland de Xàtiva, donde se sucedían una gran cantidad de pequeños señoríos muy fragmentados y con diversos propietarios. Algo más alejada pero todavía dentro de los límites de la Ribera de Júcar, al menos se situarían también dentro del distrito las poblaciones de Sumacàrcer, Catadau, Llombai, Llaurí y Torís.
El volumen de desplazados que debía soportar la infraestructura del puerto de Dénia, de acuerdo con este reparto, era superior al de Vinaròs y Alicante. De las aproximadamente veinte mil casas moriscas que el virrey de Valencia calculaba para la zona de poniente, Dénia tendría en un principio encomendadas algo más de once mil. Si a estas cifras sumamos el número de casas situadas en la mitad norte del reino de las que se sabe con seguridad que tenían asignado el puerto de Dénia, la cifra rondaría las doce mil casas.
Si contamos con que el número total de fuegos moriscos contabilizados por el virrey rayaba los treinta y dos mil,[32] nos encontramos así con que Dénia tenía asignada para el embarque más de un tercio de la población morisca, esto es, una cifra situada entre las cincuenta y las sesenta mil almas. Este dato concuerda bastante bien con las referencias aportadas por el comisario de embarque Sedeño, quien al finalizar la expulsión señalaba que en un principio se le había encargado el embarque de poco más de cincuenta y cuatro mil personas repartidas en once mil casas.[33] De este modo cuando Agustín Mexía y el marqués de Villafranca salieron de Segovia rumbo a Valencia, tenían perfectamente delimitadas las principales líneas de actuación que se debían llevar a cabo en Dénia antes y durante la expulsión de los moriscos. La exclusión teórica del Grao de Valencia otorgaba a esta villa un carácter central no sólo desde el punto de vista geográfico, sino también en cuanto a volumen de embarques y atraque de las escuadras. Por esta razón Dénia adquiriría un papel protagonista desde prácticamente la llegada de estos personajes al Reino de Valencia, momento especialmente complicado a causa de la extensión de los rumores y los intentos de resistencia por parte de la nobleza valenciana.
2. LA JUNTA DE VALENCIA Y LA FINALIZACIÓN DE LOS PREPARATIVOS EN DÉNIA
Entre finales del mes de agosto y mediados de septiembre Valencia fue el escenario de la fase final del proceso de organización de la expulsión. La Junta de Valencia, pequeño órgano gestor integrado por el virrey de Valencia, el arzobispo Ribera y Agustín Mexía, sería ahora la encargada de trasladar sobre el terreno aquellas decisiones que habían sido adoptadas en el plano teórico en la Corte. En su mano estaba decidir el momento de dar comienzo al proceso, pero antes debían solucionarse algunos problemas todavía por clarificar. Tomar una decisión definitiva acerca del destino de los niños moriscos, y conseguir la coordinación de todas las fuerzas que estaban en proceso de despliegue, se demostrarían como las mayores dificultades en un momento en que la tensión en todo el reino iba en aumento. Los rumores cada vez más insistentes sobre el destino inminente de los moriscos, y el intento de respuesta por parte de la nobleza valenciana, añadirían si cabe más dificultades a esta fase del proceso.
2.1 La llegada de los mandos y el inicio de las reuniones
Con la aparición de don Agustín Mexía en Valencia dieron inicio las deliberaciones de la denominada Junta de Valencia. Este órgano debía ser el encargado de gestionar los últimos preparativos, distribuir las cartas de aviso a los diferentes estamentos del reino y fijar el día preciso para el comienzo de la expulsión. Pero esta junta pronto se vería comprometida por las disensiones internas a causa del problema de los niños moriscos, la falta de noticias sobre las escuadras y la descoordinación de los despachos con el marqués de Villafranca. El secretismo con que se intentaba llevar a cabo estas tareas no era el mejor aliado de la efectividad, pero pese a todo la junta pudo dar por finalizados todos los preparativos a mediados del mes de septiembre.
El jueves 20 de agosto don Agustín Mexía, investido como maestre de campo general de los ejércitos de España, hizo su entrada en la ciudad de Valencia para proceder oficialmente a la inspección de las fortificaciones del reino. Al día siguiente fue recibido por el virrey de Valencia, a quien entregó las instrucciones firmadas por Felipe III el 4 de aquel mes. Puesto así sobre aviso de las verdaderas razones de la presencia de Mexía en Valencia, y de la voluntad del rey en cuanto a la creación de una junta en la ciudad para dirimir las últimas cuestiones relacionadas con la expulsión, el marqués de Caracena dirigió con rapidez un correo para el arzobispo Ribera. En él se le remitían las cartas selladas del rey, y acompañaba una nota en la que se le pedía que se reuniera con ellos aquel mismo día en palacio para iniciar las conversaciones. Pero el prudente arzobispo declinó la invitación. Que el mismo día en que el virrey recibía en audiencia a tal alto cargo militar fuera llamado también con toda urgencia el arzobispo para proceder a una reunión secreta, era más de lo que la opinión pública de la ciudad de Valencia podía soportar en un mismo día, así que Ribera avisó que esperaría un tiempo antes de reunirse con ellos para evitar sospechas, actitud que secundó el propio don Agustín. De esta forma la reunión fue aplazada hasta el 22 de agosto, fecha en la que por fin y con mucha discreción se reunió por primera vez la Junta de Valencia. Sus tres miembros ya habían quedado perfectamente informados de la voluntad real, así que comenzaron rápidamente a debatir sobre los primeros problemas que habían comenzado a surgir tras la llegada de Mexía y el rumor del avance del marqués de Villafranca sobre Dénia para reunirse con sus galeras.[34] La fortificación de Espadán, los primeros movimientos del brazo militar para enviar una embajada al rey, y los informes de diferentes párrocos que avisaban de la inquietud creciente que comenzaba a producirse en todas las aljamas del reino, serían los temas centrales de esta primera reunión, cuyo resultado vino a evidenciar la necesidad de tener a punto cuanto antes todos los preparativos.[35] La segunda sesión de la Junta de Valencia se celebraría tan solo cuatro días después de la primera –el 26 de agosto–, aunque en esa ocación tendría como eje principal otro de los grandes poblemas que planteaba la expulsión, esto es, la forma y extensión del destierro de los niños moriscos.[36] La posición del patriarca Ribera en estos instantes sería por momentos obstruccionista,[37] aunque desde la Corte se llamaría a la calma y al consenso entre todos los miembros de la junta, lo que no evitaría la prolongación de las disensiones internas.[38]
La Junta de Valencia no volvería a reunirse en bastantes días, aunque este hecho no se derivó de las diferencias entre sus miembros. La noticia de la llegada del marqués de Villafranca a Dénia durante los últimos días de agosto se había difundido rápidamente por la capital, y Agustín Mexía había decidido desplazarse de manera inmediata hasta la villa para celebrar una reunión con don Pedro.[39] La rapidez con que Mexía había querido viajar hasta Dénia tenía una motivación evidente. Desde hacía más de una semana el maestre de campo debatía en Valencia sobre cuestiones de índole moral y de política interna, mientras todavía no se tenía una sola noticia de las tropas que debía comandar. Por esta razón no es extraño que Mexía quisiera reunirse cuanto antes con el marqués de Villafranca, con la esperanza de que en Dénia hubieran llegado avisos sobre las fuerzas navales y los tercios que se embarcaban en ellas. Pero la reunión fue decepcionante. El marqués no sabía nada nuevo aparte un único aviso de la llegada de las escuadras a Mallorca, así que poco había que debatir. De esta forma Mexía dejó encargado a Villafranca que se diera toda la prisa posible en el despliegue naval en cuanto tuviera la ocasión, y volvió a Valencia.[40]
De esta forma una tercera reunión de la junta, ya sin Ribera, fue celebrada durante la noche del 6 de septiembre. En ella se trató de la falta de noticias de Dénia –desde donde Villafranca había interrumpido el correo a la espera de las escuadras–, al tiempo que se pactó escribir a la Corte que para todas las cuestiones relacionadas con los niños se dirigieran directamente a Ribera, quien acabaría por recibir las bendiciones del rey para decidir sobre la edad a la que los niños moriscos debían ser expulsados.[41] Mientras tanto, Mexía y Caracena enviaron a la Corte un primer borrador del bando de expulsión. De manera paralela a este envío, Felipe III remitió con fecha de 11 de septiembre las esperadas misivas que debían copiarse y distribuirse entre los grandes titulados, los señores de vasallos moriscos y las ciudades y villas del Reino. En ellas se consignaban las líneas maestras de la justificación orquestada desde el Consejo de Estado, y se pedía a todos la máxima colaboración para respetar las haciendas y las vidas de los moriscos durante la expulsión.[42] Una segunda misiva avisaría a los obispos de Tortosa, Segorbe, Valencia y Orihuela para pedirles que aleccionaran a todos los párrocos de las diferentes diócesis para que predicaran la paz y el respeto hacia los moriscos y sus posesiones.[43]
Agustín Mexía acusó el recibo de estas cartas tan sólo cuatro días después de ser expedidas, esto es, el 15 de septiembre. La llegada de este envío era el último trámite que debía gestionarse desde la Corte, así que la Junta de Valencia tenía a partir de ese momento la potestad de decidir en qué momento se debían distribuir las cartas y publicarse el edicto de expulsión. De forma inmediata, Mexía escribió al marqués de Villafranca para que procediera al despliegue naval,[44] pero el problema residía en que la Junta no tenía una idea clara de dónde se encontraba el marqués. Por esta razón y sólo un día después era el marqués de Caracena quien enviada duplicados de estas mismas órdenes por mar y por tierra a Ibiza, Els Alfacs y Dénia con el fin de asegurarse de que Villafranca recibía el mensaje. La esperanza de Mexía y Caracena era que durante la noche del día 17 todas las escuadras llegaran sobre la costa valenciana.[45]
Pero lo cierto es que la descoordinación derivada del secreto y cautela con la que se intentaban cursar todas estas órdenes restaba mucha eficacia a las decisiones de la junta. Pese a todas las precauciones, a mediados de septiembre la expulsión de los moriscos ya era un secreto a voces en todo el reino, así que Agustín Mexía y el marqués de Caracena no tenían intención de prolongar la espera más de lo necesario. Cada día que pasaba sin conocerse la noticia de la llegada de las escuadras a la costa, las posibilidades de que se organizara la resistencia de los señores o de los propios moriscos se convertían en una probabilidad más preocupante para la junta y, sobre todo, para el marqués de Caracena. De acuerdo con las instrucciones de Felipe III, era el virrey quien debía encargarse de mantener estable el orden social y político a nivel interno, y esta era una tarea que se había vuelto cada vez más dificil. Con las alteraciones sociales en aumento y la nobleza valenciana crispada, pero en gran medida controlada por la propia celeridad con que se quemaban las etapas, la Junta de Valencia puso entonces sus ojos en Dénia. El marqués de Villafranca permanecía en esta villa a la espera de ser recogido por las galeras, paso previo indispensable para proceder al reparto de las escuadras. El retraso en el cumplimiento de estas órdenes no provocaría por el contrario demoras preocupantes, pero sí un gran clima de nerviosismo entre los responsables de la expulsión. Dénia volvería a convertirse así en el centro de todas las atenciones.
2.2 Reunión y despliegue de las escuadras
La distribución de las fuerzas navales acabó por convertirse en el gran problema de organización de las semanas anteriores al inicio de la expulsión. La falta de coordinación entre los mandos fue una constante, y reveló no tanto la escasez de entendimiento como la gravosa supeditación de la practicidad al secretismo. La carencia de noticias sobre los movimientos de las escuadras acabaría por preocupar a la Junta de Valencia, que no podía pasar a la última fase de la operación sin conocer con exactitud la derrota y posición de las fuerzas navales. La prolongada espera del marqués de Villafranca en Dénia a principios del mes de septiembre, y el posterior retraso de las galeras de Nápoles en ocupar el puerto de esta misma villa, marcarían en gran medida el tempo de las operaciones en este período.
El marqués de Villafranca, que había salido de la Corte a mediados de agosto, llegó a la villa de Dénia el 26 de aquel mismo mes, algunos días después de que Agustín Mexía se hubiera establecido en Valencia. En su puerto esperaba encontrar a don Juan Maldonado y la escuadra de galeras de España a su vuelta de una escala en Barcelona, pero el panorama resultó ser bien distinto. Sus galeras no sólo no habían llegado, sino que nadie parecía poseer información acerca de su paradero. Con Mexía y el virrey en Valencia, el marqués se hallaba aislado en Dénia, y sin tener por el momento la capacidad de llevar a cabo la comisión para la que había sido nombrado. Pero esta situación de confusión se había producido por el mismo empeño mostrado por la Corona para mantener en secreto todos sus movimientos. Tal y como señalaba el virrey de Valencia a principios de agosto, y en cumplimiento de ciertas órdenes reales fechadas el 30 de julio, se había procedido a informar a don Joan de Vilaragut –virrey de Mallorca–, de la llegada de las escuadras italianas por medio de dos barcas que habían partido en diferentes días del Grao de Valencia.[46] Estas órdenes incluían un capítulo expreso en el que se señalaba la necesidad de mantener en secreto esta llegada, por lo que se pedía que una vez avistadas se interrumpiera todo tráfico con la Península, con el fin de que esta noticia no se filtrase demasiado pronto y que así la Junta de Valencia tuviera tiempo de maniobra. Vilaragut contestó a estas instrucciones el 15 de agosto. Después de reseñar la escala que la Armada había realizado en la isla a su vuelta de la bahía de Túnez, el virrey afirmaba que hasta el momento no se había tenido noticia de ningún avistamiento, pero que quedaba a la espera.[47] Aunque no se tienen datos concretos acerca del aviso que se tuvo en Valencia sobre este suceso, es posible que se produjera sólo un día después. El 16 de agosto el alguacil de la armada Pedro Martínez partió con despachos de Mallorca e Ibiza rumbo al Grao.[48] Entre los papeles que transportaba es muy posible que se hallara la noticia del avistamiento, pero sea como fuere, a finales de agosto se tenía en Valencia información segura sobre este acontecimiento.
Esta fue la única información de interés que Mexía pudo compartir con Villafranca en la reunión que celebraron en Dénia poco después de la llegada de este último. En ella el marqués evidenció su profunda preocupación no tanto por la falta de noticias de las escuadras italianas como por el hecho de que las galeras de España no hubieran llegado todavía a Dénia. Villafranca temía que tras su partida el rey hubiera ordenado a la escuadra un nuevo destino, lo que podía complicar enormemente el desarrollo de la operación. De esta forma Agustín Mexía, que había salido de Valencia con la esperanza de obtener nueva información de Villafranca, se encontró siendo el más entendido de los dos. Por esta razón decidió no demorar su vuelta a la capital, y convino con el marqués que en cuanto llegaran sus galeras se embarcara en ellas con derrota en Mallorca y que dejara dos galeras en Dénia que pudieran actuar como correo entre él y la junta.[49] El 2 de septiembre Villafranca expresó al rey desde Dénia su malestar por la tardanza de la escuadra. Pese a que Mexía le había tranquilizado diciéndole que hasta que no se recibieran órdenes concretas de la Corte no había necesidad de preocuparse, el marqués tenía por delante una delicada operación de distribución, desembarco y ocupación de pasos, altos y fronteras, y sabía que para ello hacía falta tiempo. En Valencia la junta ultimaba sus deliberaciones, mientras que él acumulaba ya un importante retraso.[50]
Poco tiempo después Villafranca recibió al fin una misiva del veedor de las galeras. En ella le explicaba que siguiendo órdenes precisas había salido del puerto de Barcelona rumbo a Mallorca, lo que explicaba sin duda que él se hallara en Dénia sin tener noticia alguna. Tal y como había supuesto en la reunión que había celebrado con Mexía, se había producido una cambio de planes del que no había sido informado, hecho que había dado como resultado el desconcierto general no sólo de la Junta de Valencia y del propio Villafranca, sino a buen seguro también de las escuadras que hacía días que esperaban sin información en Mallorca. El marqués no ocultó su enfado:
El día que partí de Segovia entendí que se enbiava orden a las galeras para no detenerse en Barcelona y que se viniesen aquí luego. Ha doze días que las espero y oy he tenido noticia de don Juan Maldonado la carta que va con esta, y en ella no aqusa tal orden, y devíala de tener del Consejo de Guerra para yrse ha Mallorca, y con hazerlo de más de dilatar mi embarcación y a lo que vine, desqúbrense las esquadras que allí esperan y en los puestos que an de tomar ya se pierde tiempo, y ansí estoy sangrando ya dos vezes, y quán penado es justo de ver tal desconcierto en cosa tan ymportante.
La única forma para recuperar el tiempo perdido a juicio de Villafranca era cambiar los planes iniciales. En vez de esperar la llegada de las galeras de España a Dénia, embarcarse en ellas y repartir luego las escuadras desde Mallorca, el marqués consideró más efectivo que se diera orden a todas las embarcaciones para que acudieran a reunirse con él en Dénia, y desde allí hacer el reparto. Con esta intención escribió una misiva a Valencia con el fin de obtener el respaldo de la junta,[51] aunque la respuesta a este respecto fue bastante ambigua por parte de Agustín Mexía y el marqués de Caracena:
Por el despacho que va con esta del marqués don Pedro de Toledo entenderá Vuestra Majestad la llegada de las galeras de España a Los Alfaques y la duda que se le ofreçe en quanto a sí cumplirá la orden que tiene de Vuestra Majestad de yr a recoxer las otras escuadras a Mallorca para que desde aquella isla se repartan derechamente a tomar su puesto. Esto me escrive don Pedro de Toledo que le pareçe incombeniente por la dilaçión, juzgando por más breve embiar orden para que se junten todas en Dénia, desde donde dize que podrá repartillas, y aviéndolo comunicado con don Agustín Mexía y considerado el estado que este negoçio tiene, y quánto importa al servicio de Vuestra Majestad no perder un solo punto en la ejecución de lo que está tan bien ordenado y considerado, le escrivimos a don Pedro de Toledo que atiendiendo a esto y considerándolo bien, resuelba lo que juzgare ser más bien, advirtiendo que pareçe que ganará mucho tiempo, y aunque será combeniente para otros fines el venir como queda dicho desde Mallorca las escuadras a sus puestos, a donde cada una podría llegar en un mesmo día y ora y con menos ruydo que juntándose en Dénia.
De este modo la junta daba a Villafranca la libertad para que escogiese la opción que considerase más oportuna, pero sin otorgarle un apoyo expreso. Agustín Mexía y el marqués de Caracena consideraban que lo mejor era mantener los planes iniciales, ya que la llegada de todas las escuadras a Dénia podía suponer un grave inconveniente. Con el brazo militar inquieto pero dividido, los rumores disparados, el problema de los niños en el aire y las cartas para los estamentos todavía sin llegar, la aparición y reparto de las escuadras en Dénia podía provocar que la situación se escapara del control de la junta irremisiblemente, y cuando todavía no tenía capacidad de respuesta.[52] Por esta razón el marqués de Villafranca decidió anteponer la seguridad del proceso a la rapidez en el despliegue –seguramente porque no había obtenido el apoyo que esperaba–, y se reafirmó en las instrucciones originales. El 6 de septiembre remitió así un correo para don Juan Maldonado, en el que le ordenaba el traslado de todas las escuadras a Ibiza y se renovaba la suspensión de las comunicaciones al exterior de las islas. De manera paralela, también comunicó a la junta que había ordenado a Maldonado que con algunas de las galeras se acercase a Dénia para recogerlo. Esta medida fue aprobada por Mexía, pero con condiciones. De acuerdo con lo pactado Villafranca se desplazaría a Ibiza, pero no procedería al reparto de las escuadras hasta recibir órdenes concretas de la junta. Para ello el marqués debería dejar dos galeras en Dénia, que serían utilizadas a su debido tiempo para comunicarle la orden de despliegue.[53]
La carta de Villafranca llegó a Mallorca el 9 de septiembre a bordo de un bergantín, y tan sólo un día después todas las escuadras se hallaban ya en Ibiza. Prácticamente sin detenerse, don Juan Maldonado tomó la capitana de la escuadra y otra de las galeras y siguió viaje a Dénia, a donde arribó dos días después para recoger al marqués de Villafranca.[54] El embarque fue rápido, así que para no perder más tiempo la escolta retornó esa misma noche a Ibiza:
A treze llegan delante Dénia dos galeras, y quedándose a tiro sin entrar en el puerto, dispararon una pieça de señal. Luego echaron el esquife y viniendo a tierra recibieron a don Pedro de Toledo que las estava esperando, y se fueron a Iviça donde aguardava la Armada.[55]
Antes de partir, Villafranca remitió a la Junta de Valencia el esquema definitivo de reparto de las escuadras que había diseñado mientras esperaba su embarque a Ibiza. Las galeras de Sicilia se unirían en Cartagena a la Armada, mientras que las escuadras de España y Génova pasarían a Els Alfacs. Estos movimientos no entrañaban grandes inconvenientes para la junta –que aprobó el expediente sin mayores inconvenientes–, pero el desembarco en Dénia entrañaba un problema. Hasta que no se tuvieran las cartas que se debían repartir entre los estamentos, la llegada de cualquier escuadra sobre la costa del reino era peligrosa y debía evitarse. Por esta razón la junta quería que las galeras de Nápoles esperaran en Ibiza hasta recibir orden de lo contrario, y se apresuró a remitir varios correos duplicados con la esperanza avisar al marqués antes de que se embarcara.[56] No podemos determinar si estas instrucciones llegaron a tiempo de la partida de Villafranca, pero es muy probable que sí. Llegado a Ibiza la mañana del día 13, el marqués actuó con rapidez y transmitió a todos los mandos las órdenes de despliegue, con tanta celeridad que esa misma noche don Pedro de Leiva y sus nueve galeras de Sicilia salieron al encuentro del almirante Fajardo y la Armada en Cartagena. Por su parte Villafranca ordenó el aprestó de las escuadras de España y Génova y partió a Els Alfacs al mismo tiempo, mientras que el marqués de Santa Cruz y la escuadra de Nápoles quedaron en la isla a la espera de instrucciones.[57]
Todavía sin noticias seguras sobre el despliegue naval, la junta recibió las esperadas cartas el día 11 de septiembre. Acto seguido el marqués de Caracena y Agustín Mexía enviaron despachos en diferentes direcciones para conseguir que Villafranca en Els Alfacs, y Santa Cruz en Ibiza, quedaran advertidos de que podían proceder a ocupar sus puertos de embarque. A partir de ese momento, el tempo de las operaciones dependía de ellos, ya que el virrey no distribuiría las cartas hasta saber que todas las escuadras estaban en posición.[58] Sólo dos días después de remitir estas instrucciones Agustín Mexía recibió, por medio de una de las falúas del marqués de Santa Cruz, una carta escrita por Villafranca en Ibiza. En ella se advertía de la orden de despliegue de las escuadras, y las posiciones que éstas ocuparían a la espera de un último aviso. De acuerdo con las propias consideraciones de Santa Cruz, el maestre de campo calculaba que en el plazo de unos tres días las galeras de Nápoles aparecerían frente a Dénia, así que decidió trasladarse hasta la villa en cuanto se confirmara esta noticia, para asistir desde allí a la expulsión. Esta decisión estaba revestida de una gran importancia política, ya que Agustín Mexía había dispuesto instalar en Dénia su centro de mando durante las operaciones de destierro:
Por el secreto que es menester guardar como él lo escrivirá todo a Su Majestad, ale pareçido al Virrey y a mí que ya que no puedo estar en las tres embarcaciones estaré mejor asistiendo a la de Denia, pues está en medio de las otras dos y por mar y por tierra podré tener avisso y dalle de lo que fuere menester, y ansí en sabiendo que el marqués de Santa Cruz está allí me partiré para allá si aquí no fuere menester antes para algo.[59]
Al tiempo que Mexía decidía viajar hasta Dénia, el marqués de Villafranca comenzaba a impacientarse en Els Alfacs. La ocupación del territorio hacía días que debía haberse producido, pero la orden final no parecía llegar nunca. A la espera de los comisarios de alojamiento que debían encargarse de facilitar el establecimiento de las compañías de infantería que iban a ser desembarcadas –cuya presencia ya había solicitado en Dénia antes de partir–, el marqués alertaba de que ya no había nada que esperar, pues nadie en el Reino de Valencia dudaba ya de cuál era el cometido que les había llevado allí y, según las últimas noticias, las cartas de los estamentos ya estaban en manos de la junta.[60] Estas serían las mismas quejas que transmitiría el 16 de septiembre al marqués de Caracena,[61] pero lo cierto era que el virrey tenía razones más que fundadas para no enviar todavía a los comisarios de alojamiento. Pese a que desde el día 14 se habían remitido diferentes embarcaciones para llevar al marqués de Santa Cruz las órdenes para que saliese de Ibiza y tomase el puerto de Dénia, no se tenían noticias de este desembarco. El marqués de Villafranca pese a todo, intentó relativizar la importancia de este hecho:
Vuestra Excelencia me avisa el mal cobro que se dio al despacho que se embió a Dénia [y] me ha obligado a embiar la informaciçión que va con esta. La barca que partió del Grao fácil cosa es que se aya perdido. De Denia llevava más siguridad pues partiendo de allí a medio día descubierta la costa llegara de noche a Iviza por haver menos camino, y la falúa en que yva don Fernando Bazán possible es que tuviesse por bergantín de turcos a la fragata nuestra, y si ella partió a los catorze tarde, a los diez y siete no es tardanza no saber Vuestra Excelencia en Valencia la llegada del marqués de Santa Cruz a Denia, y a él le quedó orden de tener galeras a la mar sobre la ysla por asigurar las barcas que viniessen a ella, y assí me certifico que Vuestra Excelencia havrá salido ya deste cuydado (...) Siento el tiempo que se pierde, mas que lo que no se puede de nadie es culpa, pues asta ocupar estos dos puestos de Denia y Alfaques por lo menos también juzgo que no conviene que se desembarque nada antes, mas también creo que los avisos a Yviza havrán sido muchos, pues quatro y seys duplicados son pocos.[62]
La impaciencia se fue tornando nerviosismo con el paso de los días y la falta de noticias del marqués de Santa Cruz y sus galeras. El 18 de septiembre era el marqués de Caracena quien anunciaba que, en cuanto la escuadra de Nápoles fuera avistada en Dénia, se iniciaría la expulsión sin esperar a que las fuerzas navales que aguardaban en Cartagena llegaran a Alicante. Los comisarios de alojamiento en cambio, ya no se demorarían más y, de acuerdo con aquella nueva situación, partirían de inmediato para facilitar el desembarco de la infantería de los tercios.[63] Pero Santa Cruz seguía sin aparecer. Finalmente el 19 de septiembre, cuando el virrey ya se disponía a ordenar la salida de nuevas embarcaciones en busca del marqués, las dos primeras barcas que había enviado atracaron en el Grao de Valencia con los esperados despachos de Santa Cruz. En ellos se refería la partida desde Ibiza, así que ya no existía ninguna duda de que las galeras de Nápoles se encontrarían en Dénia a esas alturas.[64] Agustín Mexía pronto despejaría las últimas dudas:
A este punto que son las seis de la tarde a llegado abiso de que las galeras de Nápoles a diez y seys deste entraron en Denia, que sólo eso se aguardaba para comenzar a poner en execuçión la horden de Vuestra Majestad, porque don Pedro de Toledo ya estaba en Los Alfaques.
Con el marqués de Santa Cruz en Dénia la expulsión podía comenzar de inmediato. Ese mismo día el virrey envió los comisarios de alojamiento, y se dieron instrucciones precisas al marqués de Villafranca para que ocupara la sierra de Espadán, ya que desde Cartagena se anunciaba que en pocos días la Armada y las galeras de Sicilia y Portugal entrarían en Alicante.[65] Las cartas para los estamentos, ciudades y villas ya estaban preparadas para ser enviadas,[66] así que era momento de avisar a los comisarios de embarque designados en cada uno de los puertos para que facilitaran el desembarco de las tropas y estuvieran aprestados para dar comienzo a la expulsión.
2.3 Don Cristóbal Sedeño
El proceso de elección de los comisarios de embarque que participaron en la expulsión de los moriscos no ha dejado rastro en la documentación. Por este motivo es complicado discernir las motivaciones exactas que jugaron a favor de don Baltasar Mercader para que finalmente fuera nombrado comisario en el puerto de Alicante, o de Jofré de Blanes y Pedro Escrivá en el caso de Vinaròs. Por el contrario, las dudas que existen en estos casos no se plantean en la designación de don Cristóbal Sedeño como comisario de embarque del puerto de Dénia. Hechura del duque de Lerma y gobernador del marquesado, su inclusión no debió de necesitar de un gran debate, ya que el valido ejercía un enorme control ya no en la designación de un cargo como aquel –que recaía en sus propios estados patrimoniales–, sino en todo el proceso de expulsión. En cualquier caso, Cristóbal Sedeño no era una persona inexperta en las nuevas funciones que pronto iba a desempeñar. Natural de la villa de Arévalo, Sedeño formaba parte de aquella pequeña y media nobleza castellana que había elegido el camino del servicio al rey como forma de promoción social. Como tantos otros había iniciado la carrera militar desde su misma base, aunque los datos que se conservan son bastante fragmentarios. Al menos desde 1585 servía como soldado aventajado de infantería, año en que sentó plaza en las galeras de España:
De quinientos y ochenta y çinco començé a servir a Su Majestad en las galeras de España de soldado aventajado, siendo general en ellas el Adelantado de Castilla, y fui el viage quando passó la señora ynfanta doña Catalina a Saboya, y ay me allé en todas las entradas que hiço en Berbería el dicho Adelantado en este año, y en el siguiente de ochenta y seis, y particularmente en la cavalgada de Benegicar y en la toma de las bocas de Alcaçarçeguer, y en la entrada que se hiço por el mesmo, puesto con caballos y infantería y en la presa de las dos naves que tomó (...) sobre Málaga con quatro galeras.
Los dos años que pasó a bordo de la galera Victoria[67] permitieron a Sedeño obtener experiencia en la lucha naval y sobre todo, en las frecuentes expediciones de castigo sobre la costa norteafricana que se llevaron a cabo durante aquellos años. Las galeras de España era además la escuadra naval más cuidada y prestigiosa de la Corona, así que ofrecer en ellas un buen servicio podía ser una buena manera de significarse dentro del escalafón militar. En cualquier caso Sedeño sería trasladado apenas dos años después de haber asentado la plaza de aventajado:
El año ochenta y siete pasé a Portugal en la compañía de don Francisco Porçel de Peralta, que fue quando sacaron los quinientos soldados de las galeras para ynbiar a Lisboa, y llegado el dicho año a Portugal me embarqué en el Galeón San Juan Almiranta de la Armada del marqués de Santa Cruz, y serví en la dicha jornada que fue la última que hiço el Marqués a la Terçera y, acabada esta jornada, volví con la armada a la çiudad de Lisboa donde asistí con la dicha mi compañía ha esta la Jornada de Ynglaterra, que fue en el año de ochenta y ocho.[68]
Cuando don Cristóbal salió de las galeras de España –a finales de 1586– para servir con la compañía de Francisco Porcel contaba tan sólo veinte años, pero ya se le podía reconocer por una imponente cicatriz en medio de la frente, obtenida seguramente en el transcurso de alguna de las campañas en las que había asistido. Después de servir fugazmente como soldado de infantería de la gente de guerra del reino de Portugal, en marzo de 1587 se embarcó de nuevo. Junto con el resto de la compañía de Porcel, sentó plaza en el galeón San Juan, uno de los que componían la armada con la que el marqués de Santa Cruz daría el último golpe a los seguidores del prior de Crato en Terceira, la postrera de las islas Azores que todavía resistía a la conquista iniciada por Felipe II.[69] Pocos meses después sería también movilizado para participar en la fallida Jornada de Inglaterra, para completar así tres años de intensa actividad. La vinculación de Sedeño a los galeones de la Armada se prolongaría durante bastantes años, pero en 1596 decidiría que había llegado el momento de obtener alguna recompensa tras más de una década de servicio. Según refería el almirante don Álvaro de Bazán en su carta de recomendación:
Don Cristóbal Sedeño, soldado de la compañía del capitán don Françisco Porcel de Peralta, a servido en las Armadas del Mar Océano desde el año de ochenta y siete en que se embarcó en Lisboa con ella, hallándose en todas las jordanas y ocasiones que en este tiempo se han ofrecido, procediendo siempre como un honrado y valiente soldado, y haviendo pedido licencia para acudir a los reales pies de Vuestra Majestad, se la e concedido y le acompaño con estos ringlones, suplicando a Vuestra Majestad se sirva de hacerle toda la honra y merced que hubiere lugar según sus servicios.[70]
De esta forma Cristóbal Sedeño pasó a engrosar la tropa de soldados sin ocupación que llegaban a la Corte con el fin de obtener alguna merced o recompensa del rey. Esta época no ha dejado por desgracia rastro en la documentación consultada, así que no se puede determinar en qué momento don Cristóbal entró en la órbita del marqués de Dénia, ni cómo logró que éste le nombrara gobernador del marquesado en su ausencia. Sea como fuere, don Cristóbal debió de hacerse con las simpatías del marqués, que a partir de ese momento actuaría como un verdadero benefactor del antiguo soldado. Su mano parece estar al menos detrás de la entrada de Sedeño en la orden de Montesa, cuyo hábito consiguió en 1602.[71]
La obtención de uno de los hábitos de la orden militar valenciana demuestra tanto el ascendiente que Sedeño tenía sobre el duque de Lerma como la influencia de este último en la distribución de las mercedes reales. No debemos olvidar que don Cristóbal era castellano, y que pese a su posición como gobernador del marquesado de Dénia, no era frecuente que se otorgaran este tipo de privilegios a personas cuyo origen no era estrictamente valenciano.[72] En todo caso, esta no sería la única ocasión en que el duque de Lerma haría valer su influencia para mejorar la posición política de Sedeño dentro del ámbito valenciano. A finales de 1608 el duque conseguiría su nombramiento como maestre de campo de la Milicia Efectiva de la gobernación y marquesado de Dénia:
Don Luis Carrillo de Toledo, marqués de Caracena (...) por quanto la plaza de maestro de campo de la Milicia effectiva y hordinaria de la Gobernación del Marquesado de Dénia y su costa está vaca por promoción del capitán Juan de Herrera que la servía, y haviendo nombrado en el dicho gobierno el duque de Lerma a don Cristóbal Sedeño, conviene al servizio de Su Majestad darle el cargo de las compañías y gente del dicho marquesado (...) por tanto en virtud de la presente (...) havemos tenido por vien de elegirle y nombrarle por maestro de campo dellas.[73]
Esta nueva designación era si cabe más significativa que la anterior, ya que con ella se nombraba a un castellano para un cargo público reservado a los regnícolas valencianos, y cuyo desempeño estaba envuelto de una importante notoriedad dentro del reino.[74] Que una jurisdicción señorial impusiera sus intereses privados sobre un aspecto fundamental de la propia autoridad real en el territorio no era algo frecuente, pero el duque de Lerma debió hacer valer de nuevo su posición de fuerza dentro de la Corte.[75] Con estos antecedentes, no debe pues extrañar el nombramiento de Cristóbal Sedeño como comisario de embarque en septiembre de 1609, ni que una de las cartas que el rey había enviado a la Junta de Valencia para los estamentos –y que debía ser remitida al duque de Lerma–, le fuera directamente despachada a mediados de aquel mes.[76]
Aunque no se puede determinar si durante el tiempo que Villafranca permaneció en Dénia ya había sido informado oficiosamente de la expulsión de los moriscos, un Cristóbal Sedeño ausente de Dénia recibió las primeras instrucciones relacionadas con el proceso el 19 de septiembre. Con las galeras de Nápoles atracadas en el puerto y el marqués de Santa Cruz en tierra, el virrey ordenó a Sedeño que se encargara de facilitar el desembarco de las compañías de infantería que se alojaban en ellas, para lo cual le pedía que se desplazara a Dénia de forma inmediata:
Por quato al serviçio de Su Majestad conviene que la jente de guerra que se a de desembarcar en la villa de Dénia de las Galeras de Nápoles, de que es señor capitán general el marqués de Sancta Cruz, para los efectos de su real serviçio que se an publicado en esta çiudad y reyno, se aloja en la dicha villa y en la de Jávea, y para que esto se encamine con la quietud de los veçinos, es neçesario nombrar personas de las partes y satisfaçión que se requieren, concurriendo las necesarias en la del noble y amado de Su Majestad don Christóbal Sedeño, avemos tenido por vien de cometéroslo y ordenaros y mandaros que aviendo reçivido la presente vayais a la dicha villa de Dénia y reçiváis la dicha gente.
La labor que la junta de Valencia iba a encomendar a Sedeño era de vital importancia, y tenía un ámbito realmente amplio. Ante la imposibilidad de controlar directamente todas las actividades, la junta se hallaba obligada a delegar importantes funciones en los comisarios de embarque, que no sólo se limitaban a gestionar el desembarco. De esta forma se esperaba que Sedeño se ocupara de alojar en Dénia y las poblaciones vecinas a un número de soldados cercano a los dos millares, cuya distribución quedaría a su elección personal. Para ello debía ponerse en negociaciones con las diferentes autoridades municipales, y obtener de ellas el firme compromiso de que colaborarían con el alojamiento y manutención de la tropa:
Será en número de dos mil soldados, los quales repartiréis en la dicha villa y en las partes referidas, en cada una la cantidad que os pareçiera conforme a su dispusiçión y vecindad, haçiendo que los justicias y jurados les den al punto el alojamiento y servicio ordinario que se acostumbra de casa, cama, mesa, luz, lumbre y en que hazer de comer, porque lo demás lo an de comprar de su dinero (...) encargando a los dichos justicias y jurados no consientan que haya desórdenes y que los patrones reçivan los guéspedes con mucho gusto y den el recado que les toca, en que avéis de tener la mano y castigar los que no acudieren a ello, y dieren ocasión.
Por su parte la junta se comprometía a que, a través de ciertas órdenes cursadas por don Agustín Mexía, todos los oficiales del tercio de Nápoles quedaran avisados de mantener a raya a los soldados alojados, para evitar así los más que previsibles desórdenes. Pero para ello no se contemplaba enviar en principio a un auditor para la gente de guerra, sino que también se decidió delegar en Sedeño la vigilancia diaria tanto de oficiales como de soldados:
Por no hazer el rumor [y] alboroto ocasión (...) en quanto toca a la gente de guerra, el maestro de campo general don Agustín Messía, del Consejo de Guerra de Su Majestad, inviará órdenes a los cavos de dicha gente de lo que deven hazer en el cumplimiento destos, a quienes avéis de acudir para que la cumplan y ejecuten, y de no hazerlo nos daréis quenta para que por este camino se remedie, teniendo mucho cuydado con visitar los alojamientos, juntamente con los cavos de la dicha gente de guerra, que aviendo cosa en ellos que remediar se haga por ambos, cada uno en lo que le tocare.
Pero todas estas cuestiones no centraban la parte más importante de la comisión otorgada a Cristóbal Sedeño. Decidida la expulsión de los moriscos el gobernador, ayudado por los justicias y jurados de cada lugar, tendría que poner su mano en controlar a los diferentes comisarios encargados de conducir a los desterrados desde sus poblaciones de origen hasta el puerto de Dénia, y junto con ellos vigilar también a los soldados que les sirvieran de escolta. Esta labor era de vital importancia, ya que era la única forma de garantizar los términos en que sería publicado el bando de expulsión:
Hecho lo susodicho avéis de asistir en la dicha villa de Denia, o donde hiçieren alto las galeras, para recibir la gente que en ella se a de embarcar para pasalla donde Su Majestad manda, a que tamvién avéis de acudir y saber como biven y proçeden los comisarios y personas que les asisten en la conducción de la dicha jente, a los quales mandamos cumplan las órdenes que se les den sin consentir ni dar lugar a que los soldados ni jente de guerra les trate mal de obra ni de palabra, ni hagan otras bejaçiones, como es quererles quitar lo que llevaren, para lo qual haréis se publique el vando que con esta se os entregará, ejecutando con rigor las penas en los que contravinieren. Que para quanto toca a la dicha gente de guerra invía tanvién orden a los cavos el dicho maestro de campo general, para que por su parte cumplan lo que en él se contiene, y mandamos a los justicias y jurados que cada uno en su jurisdicción os asistan y acudan a lo que les tocare y vos les ordenáredes en las materias de alojamiento y provisiones de vastimentos para que no falten para todos, so las penas que les pusiéredes que las executaréis.
Como última instrucción la junta pidió a Sedeño que, en virtud de su nombramiento como maestro de campo de la Milicia Efectiva del marquesado de Dénia, se encargara de levantar la tropa y que con ella asegurara el apoyo militar y la seguridad de los comisarios de conducción. De este modo, el gobernador iba a tener bajo su control la supervisión de todas las fuerzas militares en tierra que recayeran en aquel distrito de embarque, pero esta supervisión no implicaba el mando militar directo. Fuera de las propias compañías de la milicia a su cargo, Sedeño debería observar en todo momento las órdenes de don Agustín Mexía, cuya presencia en la villa era inminente:
Demás de que quedará a vuestro arvitrio dalles otras mayores, en todo lo qual en hazer exeçitar la gente de la miliçia en vuestro distrito como maese de campo que sois de él, y en hazer acudir con lo necesario a los comisarios que por nuestro mandado an de conduçir a los dichos moriscos de los lugares do residen al lugar de embarcadero.[77]
Junto con esta instrucción, el marqués de Caracena remitió al gobernador de Dénia una copia del bando de expulsión, con órdenes concretas para que no fuera publicado en la villa antes del 22 de septiembre, fecha en la que la junta de Valencia había decidido dar comienzo a las actividades de destierro.[78] A Mexía no le sentó bien que el virrey hiciera partícipe de manera unilateral a Sedeño de todas estas decisiones, en un acto que creyó precipitado. Pero en cualquier caso la máquina ya se había puesto en marcha, así que no cabía otra posibilidad que seguir adelante con lo acordado. De esta forma el maestre de campo escribió a Sedeño para que preparara en la villa aposentos suficientes para alojarle a él y otros veinte hombres que formaban su plana:
Al Virrey le ha parecido lo bien que Vuestra Merced le servirá a Su Majestad en esta ocasión, y aunque para esto no hera menester suplicalle a Su Excelencia nada todavía, de mi parte hize en esto lo que me pareçía que combenía al servicio del Rey y provecho mío, porque pienso con el ayuda de Dios en esta ocasión asistir en ese lugar, que será lo más puesto yo pudiere, y ansí suplico a Vuestra Merced que se me tenga señalada posada y para la gente que conmigo fuere, que serán hasta veinte personas, y algunos dellos capitanes y alférez entretenidos.[79]
Con este último requerimiento, Cristóbal Sedeño tenía ante sí una ardua tarea. Su experiencia a bordo de las galeras de España y la armada sin duda le otorgaban ahora la capacidad necesaria para manejar con cierta soltura el desembarco de las tropas y el control de los alojamientos. La posible oposición municipal era todavía una incógnita, pero después de varios años como gobernador en Dénia, don Cristóbal poseía a buen seguro los instrumentos precisos para negociar con los jurados de la villa. Se reunían pues en él la experiencia militar y la práctica en los usos de la administración civil, que eran justamente las condiciones que la Junta de Valencia le reclamaba en este momento. Su gestión futura de la expulsión podía ser vista con optimismo, pero desde Valencia todavía faltaba dotar al gobernador de un medio fundamental para llevar a cabo su nueva comisión. Pese a la libertad de acción que se le otorgaba, la designación de los comisarios de conducción no pertenecía a Sedeño, sino a la Junta de Valencia, y sin ellos no podía dar comienzo la expulsión.
2.4 La elección de los comisarios
Desde inicios del mes de septiembre, el marqués de Caracena había mostrado en las reuniones de la Junta su preocupación por designar cuanto antes a los comisarios que debían hacerse cargo del transporte de los moriscos. Hacía falta un buen número de ellos si se quería que la expulsión avanzara a buen ritmo, por lo el virrey decidió elaborar una lista con los posibles candidatos.[80] El Consejo de Estado no había delimitado ni puesto condiciones a estas designaciones –en principio consideradas menores–, así que dependían por entero del criterio de la junta. Las motivaciones que guiaron la elección de estos comisarios por el momento son totalmente desconocidas, aunque seguramente primó en ellas la cercanía al virrey y sus hechuras. Posteriormente en Castilla, el Consejo de Estado siempre pidió que estos comisarios fueran elegidos por las mismas aljamas moriscas de entre los cristianos viejos que consideraran de confianza, pero en este primer estadio no parece que fuera una norma seguida en Valencia. La proximidad geográfica a los puertos de embarque y lugares de captación también debería ser tenida en cuenta, pero la poca o nula significación política y social de los elegidos hace por momentos imposible rastrear el origen y condición de cada uno de ellos. En todo caso, se conocen los nombres de aquellos once primeros elegidos que recibieron el mandato de ponerse bajo las órdenes de don Cristóbal Sedeño en septiembre de 1609. Vicente Muñoz, Jaime Sereno, Francisco Jerónimo Ramos, Vicente Rajás, Juan Escribá, Andrés Daroqui, Vicente Vila, Martín Antolí, Miguel Juan Boïl, Joaquín Ramón y Juan Bautista Arias serían los encargados de hacer cumplir el edicto de expulsión en el distrito de Dénia,[81] para lo cual recibieron instrucciones detalladas del virrey Caracena.[82]
Las consignas contenidas en las instrucciones entregadas a cada comisario eran muy claras. En ellas se explicaba que la expulsión debería comenzar por las poblaciones más cercanas a cada puerto de embarque, de forma que una vez desalojadas pudieran servir como refugio a las poblaciones que, más alejadas, necesitaban de diferentes etapas para llegar hasta el embarcadero. Cada uno de los comisarios se encargaría así de un lote determinado de poblaciones, que Cristóbal Sedeño indicaría en cada momento de acuerdo con la disponibilidad de embarcaciones y la capacidad alojamiento de la villa de Dénia. De este modo, una vez llegado a una determinada población, el comisario de conducción sería el encargado de publicar el bando de expulsión, y vigilar que durante el plazo fijado los moriscos no huyeran ni excedieran las condiciones de salida señaladas por el rey. Para ello los comisarios se podrían ayudar de una escolta armada, que además tendría la función de ahuyentar a todos aquellos que intentaran agredir a los moriscos por el camino. Por desgracia, no se han conservado los itinerarios elaborados por el virrey. En ellos la junta había dividido por fases el orden de salida de moriscos, las etapas a cubrir, los lugares de pernoctación y las veredas y caminos que debían tomarse en cada caso. Pero pese a todo se han conservado algunas restricciones ordenadas por el virrey al comisario Sedeño. Señaladas para la buena conducción de los moriscos, consistían fundamentalmente en la prohibición de que los comisarios pudieran publicar el edicto de expulsión en más de un lugar a la vez. De este modo los comisarios deberían iniciar su periplo por la primera de las poblaciones que apareciera en la lista que a cada uno se libraría. Esta conducta se debía aplicar sin excepciones, y debía contemplar el traslado de la población hasta el puerto de embarque antes de proseguir con la publicación del bando en el siguiente lugar de la lista. La medida buscaba mitigar los desórdenes que se podían derivar del abandono de las poblaciones tras la publicación del bando, aunque también tenía mucho que ver con evitar la propia codicia de los comisarios.[83]
Sin duda todas estas prevenciones observaban un profundo estudio de las posibles necesidades prácticas de la expulsión, gestadas en la Junta de Valencia durante las primeras semanas de septiembre. Ahora bien, aunque el procedimiento a seguir por los comisarios había sido consensuado por todos los miembros de la Junta, su rápido despliegue provocaría las posteriores quejas del Consejo de Estado, al cual se dejó fuera de aquella toma de decisión. En cualquier caso el desarrollo de los acontecimientos no permitía detenerse a pedir responsabilidades, como tampoco a cuestionar la validez y méritos de los comisarios elegidos. De esta forma Agustín Mexía anunciaba el 19 de septiembre que junto con las cartas para los estamentos, los comisarios de conducción serían remitidos a cada uno de los puertos de embarque de forma inmediata.[84]
En los meses siguientes la villa de Dénia se convertiría en el mayor de los puertos de embarque de la expulsión. Con ello se materializaría una vez más la aspiración que el duque de Lerma albergaba para hacer de la antigua cabeza de sus estados uno de los referentes económicos y políticos del Reino de Valencia, cuyo proceso ya se había iniciado con las sucesivas visitas que Felipe III realizara al comienzo de su reinado. Sin duda la excelencia de su puerto y la seguridad que ofrecía a las embarcaciones que fondeaban en él jugaron a favor de una elección que, en el caso de Dénia, parece supeditada en último término al ascendiente que Lerma poseía sobre el rey. En todo caso la inclusión en la lista de este embarcadero respondía también a una pura concepción práctica del proceso, dada la cercanía geográfica que mantenía con los principales núcleos moriscos del reino. La asignación tal vez no del más amplio de los distritos moriscos, pero sí del más densamente poblado, revela precisamente el valor geoestratégico de Dénia, que fue centro y escenario, junto con Valencia, de los principales movimientos de organización desde finales de agosto hasta el momento mismo de iniciarse la expulsión. La presencia del marqués de Villafranca, la visita de don Agustín Mexía y la llegada de parte de las galeras de España, son ejemplos evidentes de la función clave que Dénia representaba en el proceso, y precedentes de la enorme significación que esta villa habría de tener en los acontecimientos futuros. Hasta el último momento este enclave costero sería el centro de las preocupaciones de la Junta de Valencia, esta vez de forma accidental, ante el retraso en la llegada de las galeras de Nápoles. Todos los responsables de la expulsión miraban pues a Dénia, y esperaban las noticias que de ella habían de llegar para iniciar de manera definitiva la expulsión. Con estas nuevas en la mano, los comisarios de conducción enviados, y apercibido don Cristóbal Sedeño de publicar el bando de expulsión, no cabía más que esperar al 22 de septiembre.
[1] Véase Bernardo José García García: La Pax Hispánica. Política exterior del Duque de Lerma, Lovaina, 1996.
[2] Jonathan I. Israel: La República holandesa y el mundo hispánico 1606-1661, Madrid, 1997 (1.ª ed. Oxford, 1982), pp. 30-31.
[3] Véase Paul C. Allen: Felipe III y la pax hispánica, 1598-1621, Madrid, 2001 (1.ª ed. Yale University, 2000); Antonio Feros: El duque de Lerma. Realeza y privanza en la España de Felipe III, Madrid, 2002.
[4] La bibliografía que trata de los problemas de convivencia entre cristianos viejos y moriscos es extensa. A partir del impulso experimentado por la historiografía de tema morisco a partir de mediados de los años cincuenta aparecen muchas obras consideradas hoy como clásicos. De esta forma podemos señalar a Tulio Halperin Donghi, Un conflicto nacional. Moriscos y cristianos viejos en Valencia, Valencia, PUV, 2008 (1.ª ed. Buenos Aires 1955; 2.ª ed. Valencia, 1980), y la obra de Julio Caro Baroja: Los moriscos de Granada (ensayo de historia social), Madrid, 1957. Clásicas son también las obras de Louis Cardaillac: Moriscos y cristianos. Un enfrentamiento polémico (1492-1640), México 1979 (1.ª ed. Klincksieck, 1977), Joan Reglà: Estudios sobre los moriscos, Valencia, 1971, y Antonio Domínguez Ortiz y Bernard Vincent: Historia de los moriscos. Vida y tragedia de una minoría, Madrid, 1978. Más recientemente se debe señalar el estudio también señalado de Rafael Benítez. Para adquirir una idea aproximada de la evolución de la historiografía que ha tratado estos temas debemos por el contrario acercarnos a la obra de Miguel Ángel de Bunes: Los moriscos en el pensamiento histórico, Madrid, 1983, y sobre todo al estudio preliminar que Rafael Benítez realizó para la reedición de la obra de Henry Charles Lea: Los moriscos españoles, su conversión y expulsión, Alicante, 2001 (1.ª ed. Filadelfia, 1901).
[5] Es posible encontrar diferentes compendios que explican los problemas y las soluciones dadas al problema de la expulsión. Aquí hemos utilizado el trabajo de Rafael Benítez y Eugenio Císcar Pallarés: «Conversión y expulsión de los moriscos», incluido en la obra dirigida por Ricardo García Villoslada: Historia de la Iglesia en España, tomo IV, «La Iglesia en la España de los siglos XVII y XVIII», Madrid, 1979, pp. 302-307. En cualquier caso no se puede dejar de señalar la obra clásica de Antonio Magraner Rodrigo: La expulsión de los moriscos, sus razones jurídicas y consecuencias económicas para la región valenciana, Valencia, 1975, así como la reciente aportación de Mary Elizabeth Perry: The Handless Maiden. Moriscos and the Politics of Religion in Early Modern Spain, Princeton, 2005, y en especial el capítulo VI «The Castigation of Carcayona», pp. 133-156.
[6] Existe una variada documentación en el Archivo General de Simancas acerca de esta movilización, y en especial en los legajos 215, 218, 1105, 1163, 1298, 1434, 1886, 1889 de la Sección Estado.
[7] Ibíd. Legajos 214, 219, 2638b, 2639 de la Sección Estado y 725 y 726 de la Sección Guerra Antigua.
[8] AGS, Es, 219. Lerma al comisario general de la Cruzada, julio de 1609.
[9] Luis Cabrera de Córdova: Relaciones de las cosas sucedidas en la Corte de España desde 1599 a 1614, Salamanca, 1997 (1.ª ed. Madrid, 1857), p. 375.
[10] Estos números resultan de aplicar un coeficiente estándar del cuatro coma cinco a las cifras aportadas por José Costa Más en su obra El marquesat de Dénia. Estudio Geográfico, Valencia, 1977, p. 72; Roc Chabàs en la edición del censo elaborado por Jerónimo Muñoz entre 1565 y 1572 que recoge en «Descripción del Reino de Valencia», El Archivo (Dénia), 1890, pp. 372-390, esp. p. 382; y por Tomás González en su Censo de población de las provincias y partidos de la Corona de Castilla en el siglo XVI con sus apéndices para completar la del resto de la Península, Madrid, 1829, p. 138.
[11] Josep Ivars Pérez: La ciutat de Dénia. Evolució i permanència del fet urbà, Alicante, 1982, p. 60.
[12] Antonio Feros: El duque de Lerma, p. 77. 13. .
[13] Ibíd., p. 86
[14] Roc Chabàs: Historia de Denia, Alicante, 1985 (1.ª ed. Dénia, 1874), p. 335.
[15] Gaspar Escolano: Década primera de la historia de Valencia, Valencia, 1610 (reeditado en Valencia, 1972), Libro VI, col. 141.
[16] Marc Antoni Palau: Diana desenterrada. Antiguas memorias y breve recopilación de los más notables sucesos de la ciudad de Denia, desde su antiquísima fundación hasta el estado presente, Alicante, 1975, ff. 72-73.
[17] Roc Chabàs: Historia de Denia, p. 335.
[18] Luis Cabrera de Córdova: Relaciones, pp. 7-8.
[19] Ibíd., pp. 33-35.
[20] Ibíd., p. 207. Véase también Maria Lluïsa Muñoz Altabert: Les Corts valencianes de Felip III, Valencia, 2005, p. 23.
[21] Roc Chabàs: Historia de Denia, p. 336.
[22] Lope de Vega escribió, con motivo de la visita del rey a Dénia en 1599, la epopeya Fiestas de Denia, publicada aquel mismo año.
[23] Franciso Felipe Olesa Muñido: La organización naval de los estados mediterráneos y en especial España durante los siglos XVI-XVII, Madrid, 1968, tomo I, p. 138.
[24] Emilia Salvador Esteban: La economía valenciana en el siglo XVI (comercio de importación), Valencia, 1972, p. 132.
[25] AGS, MPD, VII-120.
[26] Manuel Ardit Lucas: Catálogo de la serie pictórica «La expulsión de los moriscos del Reino de Valencia», Valencia, 1997, pp. 142-143.
[27] Josep Ivars Pérez: La ciutat de Dénia.., op. cit., p. 45.
[28] Gaspar Escolano: Década..., op. cit., pp. 125-126.
[29] Emilia Salvador Esteban: La economía valenciana..., op. cit., pp. 134-359.
[30] Gaspar Escolano: Década..., op. cit., col. 126.
[31] Emilia Salvador Esteban: La economía valenciana..., op. cit., pp. 132-360.
[32] AGS, Es, 213. Caracena a Felipe III, Valencia, 19 de agosto de 1609.
[33] ACA, DV/30, vol. 5, 73-81. Cristóbal Sedeño a Felipe III, Dénia, 20 de diciembre de 1609.
[34] AGS, Es, 215. Mexía a Felipe III, Valencia, 23 de agosto de 1609.
[35] Ibíd. Mexía a Felipe III, Valencia, 23 de agosto de 1609.
[36] Ibíd. Mexía a Felipe III, Valencia, 27 de agosto de 1609.
[37] Pascual Boronat: Los moriscos españoles y su expulsión, Granada, 1992 (1.ª ed. Valencia, 1901), tomo II, doc. 14, pp. 522-524. Carta de Ribera a Felipe III, Valencia, 27 de agosto de 1609.
[38] AGS, Es, 2639. Idiáquez a Felipe III, Segovia, 28 de agosto de 1609.
[39] Ibíd., 215. Caracena a Felipe III, Valencia, 1 de septiembre de 1609.
[40] Ibíd. Mexía a Felipe III, Valencia, 1 de septiembre de 1609.
[41] Ibíd., 217. Caracena a Felipe III, Valencia, 7 de septiembre de 1609.
[42] Ibíd., 2638b, ff. 101-104. Felipe III a los grandes titulados, señores de vasallos moriscos y ciudades y villas del Reino de Valencia, San Lorenzo, 11 de septiembre de 1609.
[43] Ibíd., f. 100. Felipe III a los obispos del Reino de Valencia, San Lorenzo, 11 de septiembre de 1609.
[44] Ibíd., 214. Mexía a Caracena, Valencia, 15 de septiembre de 1609.
[45] Ibíd., 217. Caracena a Felipe III, Valencia, 16 de septiembre de 1609.
[46] Ibíd. Caracena a Felipe III, Valencia, 7 de agosto de 1609.
[47] Ibíd., 214. Vilaragut a Felipe III, Mallorca, 15 de agosto de 1609.
[48] Ibíd. Relaçión del alguacil Pedro Martínez, Valencia, 21 de agosto de 1609.
[49] Ibíd., 215. Mexía a Felipe III, Valencia, 1 de septiembre de 1609.
[50] Ibíd., 214. Villafranca a Felipe III, Dénia, 2 de septiembre de 1609.
[51] Ibíd. Villafranca a Felipe III, Dénia, 6 de septiembre de 1609.
[52] Ibíd., 217. Caracena a Felipe III, Valencia, 7 de septiembre de 1609.
[53] Ibíd., 214. Mexía a Felipe III, Valencia, 11 de septiembre de 1609.
[54] Ibíd., Ga, 726. Tomás Aguirre a Felipe III, Ibiza, 12 de septiembre de 1609.
[55] Gaspar Escolano: Década..., op. cit., col. 1857. El embarque del marqués de Villafranca no se realizaría el día trece, sino un día antes, según refiere el contador Tomás Aguirre.
[56] AGS, Es, 215. Mexía a Villafranca, Valencia, 12 de septiembre de 1609.
[57] Ibíd. Villafranca a Mexía, San Carlos de La Rápita, 15 de septiembre de 1609.
[58] Ibíd. Caracena a Villafranca, Valencia, 13 de septiembre de 1609.
[59] Ibíd., 214. Mexía a Felipe III, Valencia, 15 de septiembre de 1609.
[60] Ibíd., 215. Villafranca a Felipe III, San Carlos de La Rápita, 15 de septiembre de 1609.
[61] Ibíd. Villafranca a Caracena, Els Alfacs, 16 de septiembre de 1609.
[62] Ibíd., 217. Villafranca a Mexía, Els Alfacs 18-19 de septiembre de 1609.
[63] Ibíd., 213. Caracena a Villafranca, Valencia, 18 de septiembre de 1609.
[64] Ibíd., 217. Caracena a Villafranca, Valencia, 19 de septiembre de 1609.
[65] Ibíd., 215. Mexía a Felipe III, Valencia, 19 de septiembre de 1609.
[66] Ibíd., 217. Caracena a Felipe III, Valencia, 20 de septiembre de 1609.
[67] ACA, DV/30, vol. 5, f. 1. Tomás Aguirre y Juan Bautista Luyando, Puerto de Santa María, 22 de noviembre de 1612.
[68] Ibíd., ff. 9-12.
[69] Ibíd., ff. 5-6. Tomás de Aguilera, Lisboa, 14 de abril de 1612.
[70] Ibíd., ff. 7-8. Álvaro de Bazán a Felipe II, Cádiz, 16 de noviembre de 1596.
[71] Félix Doménech Roura, Nobiliari general català de llinatges, Barcelona, 1936.
[72] Así se atestigua al menos si nos fijamos en la Breve resolución de todas las cosas generales y particulares de la Orden y Cavallería de Montesa, escrita por Juan de Borja en 1624 y editada por Fernando Andrés en 2004.
[73] ACA, DV/30, vol. 5, ff. 13-14. El marqués de Caracena, Valencia, 4 de diciembre de 1608.
[74] Pablo Pérez García: «Origen de la Milicia Efectiva valenciana: Las vicisitudes del proyecto del marqués de Dénia para la creación, pertrecho y movilización de los tercios del Reino de Valencia (15961604)», en Actes del I Congrés d’Administració Valenciana: de la Història a la Modernitat, Valencia, 1992, pp. 199-211, esp. p. 202.
[75] Federico Udina Martorell y Ernest Belenguer Cebrià: La expulsión de los moriscos de Valencia y Cataluña según el comisario de embarque don Cristóbal Sedeño, Bellaterra, 1980, p. 29.
[76] ACA, DV/30, vol. 5, ff. 25-26. Felipe III a Sedeño, San Lorenzo, 11 de septiembre de 1609.
[77] ACA, DV/30, vol. 5, ff. 17-18. Caracena a Sedeño, Valencia, 19 de septiembre de 1609.
[78] Ibíd., ff. 21-22. Caracena a Sedeño, Valencia, 20 de septiembre de 1609.
[79] Ibíd., ff. 19-20. Mexía a Sedeño, Valencia, 20 de septiembre de 1609.
[80] AGS, Es, 214. Mexía a Felipe III, Valencia, 7 de septiembre de 1609. .
[81] ACA, DV/30, vol. 5, f. 29
[82] AGS, Es, 217. Instrucciones del marqués de Caracena a los comisarios de conducción.
[83] ACA, DV/30, vol. 5, ff. 27-28. Caracena a Sedeño, 23 de septiembre de 1609.
[84] AGS, Es, 215. Mexía a Felipe III, Valencia, 19 de septiembre de 1609.