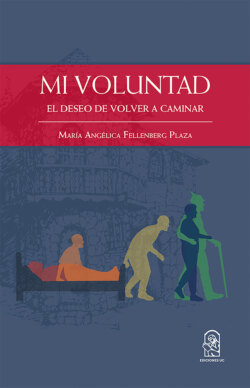Читать книгу Mi voluntad - María Angélica Fallenberg - Страница 11
Оглавление~ EL ACCIDENTE ~
Germán, como frecuentemente lo hacía, salió a supervisar las actividades diarias de su parcela. Su centro de eventos se ubicaba en un terreno de dos hectáreas en El Principal, comuna de Pirque. Debido a la pandemia, este año casi no había tenido temporada alta. Sin embargo, a pesar de estar en el mes de mayo, había muchas actividades de mantención que realizar. Para esto, contaba con el apoyo de Pedro, su ayudante desde hace más de veinticinco años. Un hombre de campo, esforzado, que al principio había vivido con su familia en la misma parcela, pero luego se había construido su propia casa y se había independizado. Casado con Isilda, una mujer de su misma edad, trabajadora, empeñosa, que cuando no había eventos ayudaba en la casa de la Ame o en otras del sector. Y durante la temporada de eventos, se convertía en el brazo derecho de la Ame para lo que se requiriera. Muchas veces para organizar la cocina y el personal que trabajaba ahí.
Para supervisar las actividades, Germán iba en su scooter eléctrico, una mezcla entre silla de ruedas y moto, con grandes ruedas que lo hacían muy cómodo para el difícil relieve de la parcela. Se adaptaba muy bien al pasto, al patio empedrado y a los caminos interiores. En esta ocasión fue caminando con su bastón, su eterno acompañante, ya que las 4 hernias que tenía en la columna no lo dejaban tranquilo. Su bastón, de más de cien años era heredado. Había pertenecido al Tata Tomás, abuelo de la Ame. Por alguna razón que desconocía, había llegado a sus manos y le tenía mucho cariño, no solo por su funcionalidad y comodidad, sino que por su dueño original, a quien Germán había conocido en su primer tiempo de noviazgo con la Ame. Mientras caminaba, el bastón no pudo evitar que Germán tropezara y se fuera de frente. No alcanzó a poner las manos, sus movimientos eran torpes y se golpeó la nariz y la frente con una piedra. Se hizo una pequeña herida que sangró, pero no sabía cómo había quedado su cuerpo. Ahí estaba tirado cual largo era en el patio. No podía gritar, no tenía energía, no podía moverse. Cerró los ojos, respiró profundamente y esperó unos instantes. Estaba juntando fuerza para gritar y pedir ayuda, cuando escuchó a Pedro, su ayudante que se le acercaba. “Don Germán, ¿cómo está?, lo vi caerse”. Él sin saber por qué, solo susurró: “Bien, bien”. Pedro lo ayudó a incorporarse, primero a sentarse, para que respirara un poco, se tranquilizara y tomara fuerzas para lograr pararse. A simple vista, se veía bien. No parecía tener ningún dolor o daño, más allá de la herida que sangraba en la parte alta de la nariz, entre la nariz y la frente para ser más exactos. Ahora sentía la cabeza embotada, estaba un poco mareado, solo quería descansar. No sabe cuánto tiempo estuvo así. Pedro se quedó con él todo ese rato, le preguntaba cómo se sentía, pero Germán no tenía ganas de contestar. ¿Por qué su cuerpo ya no respondía como antes? Él era un hombre con mucha energía, con muchas ganas de hacer cosas, pero su cuerpo se resistía a seguirle el ritmo. Por eso solía bromear diciendo, “Soy un trans-etario, eso es un hombre de cuarenta y cinco años en el cuerpo de uno de ochenta”. Pero esas bromas no eran más que un reflejo de la realidad. Germán era más activo que lo que su cuerpo se lo permitía y eso le provocaba una cierta frustración. Poco a poco sintió que la calma volvía a su mente y le pidió a Pedro que le ayudara a pararse. Pedro conocía a su jefe, sabía que probablemente todavía no estaba bien, así que le dijo que descansara un poco más y él se quedó acompañándolo hasta que pudo incorporarse y con su apoyo, lo ayudó a llegar hasta la casa. La Ame casi se desmayó cuando lo vio llegar todo revolcado y ensangrentado. No era la primera vez que se caía, pero ahora estaba más viejo. A la Ame se le vinieron a la mente otras tres ocasiones en que se había caído. Una de ellas había ocurrido hace unos ocho años, cuando Germán estaba andando en bicicleta con uno de sus nietos en los difíciles caminos de la parcela. Germán iba compitiendo con el niño de diez años a ver quién llegaba primero al otro extremo del camino serpenteante. Una pequeña piedra, estratégicamente ubicada, quiso que Germán no terminara la carrera, ya que detuvo bruscamente el neumático delantero y voló por encima de la bicicleta, golpeándose la nariz. Quedó tirado en el piso y la Ame que era la jueza que dio inicio a la carrera, corrió hasta él para ver cómo se encontraba. Inmediatamente lo llevaron a la urgencia, le hicieron los exámenes de rigor y lo dejaron una noche en observación, antes de devolverlo a la casa. Le había salido barata, solo contusiones que se convertirían en moretones, pero no pasó a mayores. La segunda caída que recordó la Ame, era de hace cinco años. Germán estaba viendo a los nietos que se estaban columpiando y decidió ir a jugar con ellos. Les pidió que lo dejaran columpiarse. Cuando ella lo escuchó le dijo casi como si fuera adivina: “Cuidado viejo, no te vayas a caer”. Dicho y hecho, en el momento de sentarse, el columpio se corrió y Germán quedó sentado en el pasto. Si bien la Ame se asustó mucho, fue una caída menor que le trajo dolor en su espalda, debido a sus hernias, pero no tuvo mayores problemas. La tercera caída que se vino a la mente de la Ame fue en su viaje a Suiza. Un sobrino de Germán los había invitado a su casa en la montaña. Para él era un sueño y por supuesto que aceptaron la invitación. La casa era un hermoso y pequeño refugio en Los Alpes, a la salida de un bosque de abetos. Era recordar las escenas de la película de “Heidi”, y Germán inmediatamente se imaginó a su abuelo y a Pedro pastoreando las cabras. Entraron a la casa y subieron al segundo piso por una estrecha escala sin barandas que llegaba en forma directa a una pequeña puerta en el piso. La abrieron y subieron a una habitación pequeña, pero muy limpia y ordenada. Hacia un lado tenía un camarote y en un extremo había una puerta que ellos supusieron era un baño. Hacia el otro extremo se veían dos pequeñas ventanas, por donde entraba como una catarata la abundante luz que provenía desde fuera. “Esta era mi habitación cuando chico”, les dijo Michael. “Ahora es la pieza de mis niñitas, pero deben crecer un poco más para poder subir por esa escala”, dijo dando un recorrido con la vista por la pequeña habitación. Dieron un par de pasos y se asomaron por las pequeñas ventanas para disfrutar la bella e imponente vista de los Alpes y sus bosques de abetos. Estaba concentrada la Ame mirando hacia el horizonte, cuando escuchó un pequeño grito y un ruido que le hizo imaginar un saco de papas rodando. Se volvió inmediatamente y vio que Germán no estaba. Se había echado para atrás sin notar que estaba abierto el hueco de la escalera, por lo que cayó y rodó hasta parar en el primer piso. Asustados Michael y ella se asomaron y vieron a Germán tendido en el piso, quien sin perder su humor y levantando un brazo dijo “estoy vivo”. Inmediatamente Michael lo llevó al servicio de urgencia más cercano, para que lo revisaran y le tomaran radiografías. Después de un par de horas de espera, se acercó un enfermero que le dijo en perfecto español, o mejor dicho perfecto chileno:
—Don Germán, usted está bien. No hay fracturas, solo contusiones.
—¿Por qué habla español?, dijo Germán sorprendido.
—“Hablo chileno”, le contestó el enfermero, soy de Valparaíso.
—Pero que buena, dijo Germán dándole un cariñoso apretón de manos.
—Es un gusto para mí estar atendiendo a un compatriota, dijo el hombre devolviendo el apretón.
En tiempos normales la Ame no lo habría pensado dos veces y habría llevado a Germán en forma inmediata a la Urgencia. Pero ahora no podía hacer eso. Las urgencias estaban colapsadas con personas enfermas con covid. Llevarlo podía significar contagiarse, lo que supondría un peligro mayor. Lo primero que hizo fue llamar por teléfono a Mónica, una doctora de Pirque, que muchas veces los había atendido en el consultorio. Ella amablemente en una ocasión les había dado su número telefónico, por si tenían alguna emergencia. Bueno, esta era un momento en que podía aprovechar esa buena voluntad. Buscó su teléfono rápidamente entre sus contactos, estaba nerviosa y no lo encontraba. ¿Cuál era el apellido de la doctora?, ¿Cómo la habré registrado?, le temblaban las manos y no podía ver bien. Luis la ayudó, le quitó amablemente el teléfono y le preguntó cómo se llamaba. En un minuto ya había encontrado el contacto y la Ame pudo hablar con ella. En primer lugar, le dijo que hablara con Germán mientras le limpiaba la herida y que le dijera si estaba consciente o hablaba incoherencias. Germán estaba bien, estaba muy consciente de lo que había pasado, sabía en que día estaban, dónde estaba, es decir, no había motivos para pensar que el golpe le hubiera producido un trauma mayor. Le dolía la cara donde se había golpeado y también le dolía el orgullo por haberse caído. La Ame le limpió la herida y vio que era pequeña. No le pareció que fuera como para que le colocaran puntos y eso la tranquilizó. Había sangrado muchísimo, pero ahora que había parado y que ya lo había limpiado, la situación le parecía más clara. Agradeció a la doctora anotó sus últimas indicaciones y cortó la llamada. Por fin podía respirar. Decidió no avisar a sus hijos en esos momentos. La situación ya estaba controlada, no era necesario llevar a Germán a un centro de urgencia.
Al día siguiente, la Ame llamó nuevamente a la doctora para contarle cómo estaba evolucionando Germán. La herida se veía seca y rodeada por un hematoma. Había sido grande el golpe y agradecía que no había ningún hueso roto. Todo parecía estar bien. Hacia el final del día les contó a sus hijas sobre la caída de Germán, pero también les advirtió que todo estaba bien, todo controlado, todo tranquilo. Ellas celebraron que no hubiese sido tan grande como para llevar al papá a la urgencia, ya que todos estaban asustados con el coronavirus y contagiarse, podía ser muy grave.
El domingo, exactamente 5 días después de su caída, Germán comenzó con dolor en el cuello. Era obvio que se debía a su caída, el golpe había sido fuerte y ahora lo estaba resintiendo. Como de costumbre, la Ame estaba atenta. Fue a su armario y buscó y buscó hasta que encontró un guatero de semillas que le había regalado tiempo atrás una de sus hijas. Lo humedeció como indican las instrucciones y lo puso treinta segundos en el horno microondas. Movió las semillas en su interior y lo puso treinta segundos más. Después de eso se lo llevó a Germán, se lo puso en la base del cuello y hombros. El calor algo lo aliviaba. Le dio analgésicos y lo acompañó. El dolor era profundo y Germán se quejó muchísimo durante la noche, casi no pudieron dormir. En la mañana se sentía un poco mejor, adolorido por la mala noche, pero con un poco más de ánimo. La Ame preparó desayuno como de costumbre y llamó a una de sus hijas para contarle. Después llamó a la doctora la que le indicó exactamente lo mismo que ella estaba haciendo. Es decir, darle analgésicos y ponerle calor. Ella le hizo cariño en la zona que le dolía, le dio masajes y le puso crema. Hizo lo que pudo. Sin embargo, Germán seguía quejándose, el dolor era intenso y la Ame lo sentía como si fuera en su propio cuello. Llevaba más de medio siglo unida a ese hombre y lo conocía lo suficiente como para saber que ese dolor era real. El martes por la mañana Germán presentó un poco de fiebre. Esto no era bueno, pensó. ¿Por qué a consecuencia de una caída su marido podía tener fiebre? Esto lo único que indicaba era que había una infección. Solo el hecho de pensarlo hizo que la recorriera un escalofrío desde la punta de su cabello hasta los pies. Se asustó y se preguntó, ¿infección?, pero ¿por qué? ¿Dónde podía haberse enfermado si habían estado tan protegidos, tan cuidados, tan aislados? Llamó a la doctora y ella le indicó que lo llevaran a un servicio de urgencia, ya no se podía esperar.
La Ame se persignó, rezó, tomó el teléfono y llamó a su hija menor, Paula, que vivía a menos de tres kilómetros de su casa. Ella sabría qué hacer, no tenía dudas de ello. Las malas noches, el cansancio y el temor la estaban afectando. Su querido Germán tendría que salir de su lugar protegido, de su oasis y entrar en un sector que podía estar lleno de coronavirus, pero ¿qué más podían hacer? Se imaginaba una de esas películas de cine en donde hay una catástrofe, un apocalipsis zombi o alguna enfermedad y los sobrevivientes quedan protegidos por un fino equilibrio que, evidentemente, se rompe y se desencadena la trama de la película. En este caso se sentía viviendo lo mismo. Durante dos meses se habían estado protegiendo del coronavirus en su parcela. Pero ahora debían salir de ahí al mundo exterior exponiéndose, porque si no llevaban a Germán a un servicio de urgencia para que recibiera atención médica, esto se podía complicar.
Eran las diez de la mañana y Paula estaba ayudando a sus dos hijos menores en sus clases en línea. Debido a la pandemia, desde hace dos meses que los colegios habían cerrado y los estudiantes recibían clases virtuales por internet. Paula tenía cuatro hijos, dos en secundaria y dos en primaria. Justamente, los dos más pequeños requerían su apoyo constante cuando estaban en clases. La menor cursaba primer año de enseñanza básica y estaba aprendiendo a leer y a escribir; el segundo más pequeño ya estaba en 4to año de enseñanza básica y en matemáticas estaba aprendiendo a multiplicar y dividir. Paula se dividía entre las multiplicaciones de José, las frases que estaba escribiendo Emilia y algunos quehaceres domésticos, como ordenar su pieza y hacer algo de aseo, cuando recibió el llamado de su madre. La Ame estaba asustada, casi lloraba por el teléfono, pero trataba de mantenerse tranquila, entera, estoica y le dijo sin mediar frases de saludo, “Paula, tu papá está con fiebre y hay que llevarlo a la urgencia”. Paula se tuvo que sentar para poder digerir lo que su madre le estaba diciendo. ¿Entendía ella lo que le estaba pidiendo? Es decir, tenía que llevar a su papá, al reino del coronavirus. De solo pensarlo se estremecía. Pero sabía que la Ame no exageraba. Si la había llamado para decirle eso era porque realmente había que llevarlo. “Ok mamá, déjame organizar las cosas en mi casa y salgo para allá. Dame treinta o cuarenta minutos”. Paula llamó a su hijo mayor. Estaba en clases, pero la situación ameritaba esta interrupción. Agustín, un muchacho de diez y seis años con un talento musical único y una personalidad responsable, inmediatamente secundó a su mamá. La escuchó con atención y rápidamente se pudo dar cuenta que la situación era complicada. “No te preocupes, yo me quedo a cargo”. Paula tenía una familia numerosa y eso la obligaba a ser organizada. Sacó de la parte alta del refrigerador comida que tenía congelada y le dio las instrucciones para el almuerzo a Agustín. Hecho esto se fue a duchar y a vestir, y en exactos treinta minutos estaba llamando a su madre para que le abriera el portón de entrada. Cuando se bajó del auto, estaba su mamá esperándola. Paula la abrazó fuertemente y le dijo, ya mamita, tranquila. Yo me lo llevo inmediatamente a la urgencia. Te estaré llamando. “Sí, mi amor”, dijo la Ame más tranquila. Tenía fe en que Paula luego la estaría llamando para decirle que todo estaba bien y que ya estaban volviendo a la casa. No podía dejar de pensar en el coronavirus y lo peligroso que era ir a un servicio de urgencia, pero ya no había otra salida. “Chao viejito”, le dijo la Ame a Germán mientras se subía al auto, “te espero a comer”. Y vio en cámara lenta como se alejaban hasta desaparecer por el portón, sin poder evitar el escalofrío que la recorrió. Luis, que había sido un espectador discreto y silente, la abrazó. Vamos, le dijo, hace frío acá afuera. No te vayas a enfermar tú también.