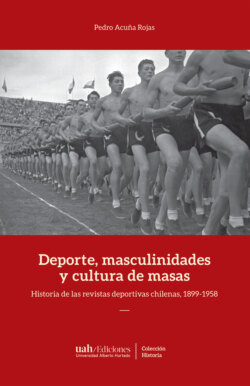Читать книгу Deportes, masculinidades y cultura de masas - Pedro Acuña Rojas - Страница 8
ОглавлениеIntroducción
El siglo nuestro se resolvió a desenfundar el cuerpo y redescubrirlo […]. Yo creo que esta reivindicación del cuerpo es una de las normas mejores de nuestro tiempo. De ella han venido los llamados deportes y no tengo nada que decir contra estos. Pero tras los deportes ha venido la exageración de los deportes, y contra esta sí hay mucho que decir. Es uno de los vicios, de las enormidades contra la norma de nuestro tiempo, es una de sus falsificaciones. Está bien alguna dosis de fútbol. Pero ya tanto es intolerable. Y lo mismo digo de los demás deportes físicos. La prueba está en los periódicos, que por su naturaleza misma son el lugar donde más pronto y más claramente se manifiesta lo falso de cada época […]. Son ya demasiadas las columnas y las páginas que dedican a los ejercicios corporales. Los muchachos no se ocupan con fervor más que de su cuerpo y se están volviendo estúpidos1.
En 1934, el filósofo español José Ortega y Gasset describió con desconfianza y desprecio la cobertura de los deportes en la prensa escrita. Ortega entiende el deporte como una expresión revitalizadora del cuerpo, y al mismo tiempo, como un pasatiempo que fomenta la idiotez juvenil. Notoriamente ambivalente con respecto a los deportes, Ortega valora el cultivo físico del cuerpo, pero cuestiona su desbordante presencia en los medios de comunicación. El exceso de fútbol le resulta particularmente inaguantable no solo por la exaltación de comportamientos irracionales, sino más bien por desencadenar fuerzas sociales insospechadas y promover la irrupción de una masa ignorante.
A diferencia de lo que plantea Ortega, el deporte chileno estuvo lejos de constituir una experiencia irreflexiva o aislada de las transformaciones políticas y socioculturales experimentadas durante la primera mitad del siglo XX. Una de las claves para entender la ideología de la prensa escrita, más allá de la visión pesimista de Ortega, radica en una reevaluación de la cultura de masas y particularmente del periodismo especializado en deportes. Poniendo especial atención al género revisteril, este libro reconstruye la profunda politización del deporte en los medios escritos. Aunque brindando suficiente documentación sobre la historia del deporte chileno, el estudio pertenece más a la historia de la narrativa periodística que a una historia de acontecimientos deportivos. En ese sentido, no se trata de un libro sobre fútbol, hípica o tenis, sino más bien, sobre la construcción sociocultural de aquellas prácticas, es decir, sobre el conjunto de narrativas derivadas de los textos escritos y visuales en la prensa deportiva. Como tal, el libro se inclina a leer artículos y columnas periodísticas no como relatos objetivos de “lo que sucedió”, sino más bien, como representaciones subjetivas de lo que el deporte significó para cada escritor y lector bajo condiciones específicas de producción y consumo cultural. De esta manera, el libro cuenta la historia de las historias que acumulativamente narraron el deporte desde sus años formativos hasta su transformación como espectáculo de masas.
Este libro tiene lugar en la convergencia de diversos campos de investigación ya que reúne la historia del deporte con los estudios comunicacionales y los estudios culturales. Al centro de este encuentro está el importante concepto de “mediación”, la idea de que la cultura no consiste en actos y eventos puros sino en textos. Desde una óptica de historia cultural, el objetivo central del libro es demostrar que la prensa deportiva intervino activamente en el proceso histórico de constitución de lo masivo por medio de la promoción del deporte en la sociedad civil. Pese a las resistencias iniciales de las autoridades, que consideraban el deporte como un asunto de poca importancia, las revistas deportivas jugaron un importante rol mediador en la transformación del deporte como asunto de Estado y como motor de la cultura de masas. El libro concentra su análisis en las representaciones culturales y transformaciones discursivas de cada revista deportiva, especialmente aquellas que adquirieron expresiones autónomas del poder político y la cultura oficial. Además de emplearlas como fuentes documentales, sometidas a criterios de investigación histórica, las revistas se analizan como actores políticos independientes, sujetos culturales, e intelectuales colectivos2. Tal posición, hizo de las revistas una de las plataformas comunicacionales más relevantes en la discusión pública sobre políticas deportivas estatales, influyendo en la opinión de gobernantes, dirigentes, deportistas, y fundamentalmente sobre lectores y sus prácticas culturales.
Como fuentes para una historia cultural, los textos periodísticos permiten explorar acuerdos, malentendidos y desencuentros entre la cultura deportiva emergente y la cultura oficial imperante. A diferencia de los libros, la prensa escrita avanzó desde una lógica que no necesariamente era la del saber escolar o institucional, sino que desde una dinámica del entretenimiento creada por empresarios editoriales y entusiastas columnistas que establecían un dialogo con las culturas populares a las cuales también intentaban representar3. Contrariamente a las visiones liberales del siglo XIX, las campañas alfabetizadoras no robustecieron el consumo de libros, sino más bien, abastecieron de compradores al mercado de diarios y revistas4. Por otra parte, los cronistas deportivos actuaron –en lenguaje gramsciano– como “intelectuales orgánicos”, es decir, como agentes conscientes de procesos inconscientes y articuladores de una nueva hegemonía cultural5. Como plantea Ángel Rama, “la cultura letrada apareció como palanca de ascenso social, de respetabilidad pública y de incorporación a centros de poder; aunque con una relativa autonomía respecto a ellos, sostenida por la pluralidad de centros que generaba la sociedad burguesa en desarrollo”6. Pese a sus orígenes burgueses, las actividades deportivas también capturaron la imaginación de intelectuales subalternos que desafiaron y ajustaron la ideología de la prensa liberal para expresar sus propias estrategias comunicacionales. A su vez, los cronistas deportivos también difundieron versiones de nacionalismo que intensificaban divisiones de clase, estereotipos raciales y afirmaciones de género. Frente a la competencia contra periódicos y tabloides, cronistas e ilustradores elaboraron creativas narrativas en las que la identidad nacional se asociaba prototípicamente con deportistas en tanto estos últimos funcionaban como modelos de comportamiento cívico.
Estudiar las narraciones periodísticas del pasado deportivo es una forma de comprender la articulación de lo nacional, definido por Homi Bhabha, “como una continua narrativa de progreso, el narcisismo de la autogeneración”7. Bhabha alude a la gran cantidad de relatos nacionales como sistema de significación cultural, aunque sin pensar necesariamente en el deporte como uno de los textos que más contribuyen a la configuración de ficciones colectivas y fundacionales. Junto al relato de lo nacional, el libro ahonda en la construcción cultural de lo masculino, o más bien, de las masculinidades, tanto como categoría de análisis a partir de lo que los hombres piensan de sí mismos, como también sus múltiples definiciones de virilidad. A su vez, el libro busca identificar continuidades y divergencias históricas en la configuración de ideales masculinos expresados a través del deporte, sin descuidar, por cierto, la construcción paralela de feminidad en las páginas deportivas, ya que la masculinidad es relacional, por lo que requiere de la feminidad para autodefinirse en tanto implica un proceso de diferenciación8. El deporte parece ser un espacio propicio para explorar las distintas formas en que los hombres interpretaron su experiencia corpórea, no como imperativo biológico sino que como parte del paisaje social, concebido a partir de una serie de imaginarios masculinos diseñados para encajar con las demandas de la modernidad9. El libro plantea que las revistas deportivas contribuyeron en la difusión de dichos imaginarios masculinos, especialmente aquellos imbuidos de discursos médico-higiénicos provenientes de la ciencia en boga, así como también valóricos, estructurados a partir de cualidades sociales como la disciplina, autocontrol y productividad del país. La proyección de un tipo de “masculinidad hegemónica”, concepto acuñado por Raewyn Connell (antes Robert Connell) y que alude al conjunto de prácticas culturales que justifican la posición dominante de los hombres en la sociedad, sintetiza el modo en que las revistas deportivas intentaron educar a la ciudadanía proyectando ideales de hombría basados en la promoción del “patriotismo saludable”, el matrimonio y la paternidad como bases de la nación chilena. Una vez que la cultura de masas se transformó en materia de Estado, los gobiernos impulsaron políticas deportivas basadas en arquetipos de masculinidad asociados a la familia nuclear patriarcal, donde constantemente se reafirmaba al varón/padre como autoridad. El fomento de este tipo de familia fue una respuesta a la necesidad de integrar la creciente población ociosa, vistos por las autoridades como una masa peligrosa y susceptible a enfermedades sanitarias y la delincuencia10. Si bien las revistas deportivas sirvieron como plataforma narrativa para representar masculinidades hegemónicas, también funcionaron como escenarios a través del cual la dominación masculina no solamente fue impuesta o reafirmada, sino que también contestada y reformulada11.
El texto periodístico también es una fuente útil al momento de analizar el concepto de “raza”, el cual no debe entenderse como una categoría física o natural, sino más bien, como una construcción histórica ligada a narrativas nacionalistas12. Como correctamente sugiere Bernardo Subercaseaux, el inicio del deporte chileno estuvo entrelazado a lo que se denominó “raza chilena” a principios del siglo XX, planteando que la supuesta base étnica de la nación que se intentó defender por parte de algunos intelectuales nacionalistas fue precisamente una invención discursiva que carecía de fundamento objetivo13. Si bien “la defensa de la raza” se constituyó como discurso hegemónico para referirse a la necesidad de proteger a las clases trabajadoras, los cronistas deportivos no crearon taxonomías raciales rígidas basadas en supuestos rasgos físicos de chilenidad, sino más bien, como argumenta Karin Rosemblatt, el discurso oficial generalmente equiparó el concepto de “raza” al de “patria” y “pueblo”, retratando a Chile como un país de mestizos racialmente homogéneos14. Esta formulación racial del periodismo deportivo borró diferencias étnicas existentes dentro del país e inspiró críticas, estereotipos y caricaturas hacia deportistas extranjeros. Este libro sostiene que, como discurso predominante de las revistas deportivas chilenas, la “defensa de la raza” elevó las demandas del deporte a las esferas más altas del Estado al mismo tiempo que vinculó el deporte nacional con discursos patrióticos, eugenésicos y educativos. Sin embargo, a partir de 1945, los cronistas gradualmente transitaron hacia un discurso temeroso sobre la masificación del deporte, particularmente el fútbol, expresando desconfianza hacia aquellos sectores previamente excluidos de las políticas deportivas del Estado y demostrando ansiedad respecto a la movilización de masas, vista como perjudicial a la estabilidad democrática del país.
Masas, medios y deporte
El papel de los medios de comunicación en la configuración histórica de la cultura de masas es un debate inacabado. Los medios evocan un amplio grupo de instituciones sociales y productos culturales como los periódicos, revistas, radio, televisión, e Internet. Estos soportes técnicos de información y entretenimiento frecuentemente caen en la etiqueta de comunicación de masas. El término “masa”, en particular, resulta confuso ya que frecuentemente concita tres imágenes negativas: en primer lugar, entendida como una vasta audiencia que comprende millones de individuos homologados entre sí. Sin embargo, la característica más destacada de la cultura de masas, como sugiere John Thompson, “no viene dada por el número de individuos que reciben los productos sino más bien por el hecho de que los productos estén disponibles a una pluralidad de destinatarios”15. En segundo lugar, el término “masa” puede resultar difuso al presentar un grupo amorfo de sujetos pasivos y aletargados frente a productos culturales. Esta noción describe de manera imprecisa la interacción entre quienes elaboran mensajes mediáticos y quienes los reciben ya que omite cualquier tipo de capacidad crítica entre los actores del proceso comunicativo. En tercer lugar, la distinción entre “cultura popular” y “cultura masiva” puede resultar falaz ya que encasilla la primera como un conjunto de tradiciones locales producidas por sectores plebeyos en contraposición a la cultura oficial de la clase dominante, asignando a la segunda una connotación comercial que se ocupa de purificar los contenidos transgresores de la cultura popular para obtener ganancias económicas en mercados internacionales. Aquella concepción clasista de lo popular asume un carácter somnífero e inevitablemente mercantil de lo masivo, silenciando la posibilidad democratizadora de públicos heterogéneos y pensantes. Ni la cultura popular es patrimonio exclusivo de los sectores populares (clases medias pueden fomentar tradiciones como el folclore o costumbres culinarias) ni la cultura de masas constituye una conspiración capitalista para adormecer a la sociedad (la música hip-hop y deportes masivos como el fútbol pueden ser reinventados por las audiencias e incluso despertar desobediencia contra la autoridad).
Mientras algunos intelectuales leen el surgimiento de la cultura de masas como un signo de decadencia humana propio de la modernidad, otros ven allí una señal de democratización. El semiólogo italiano Umberto Eco advierte esta división en su libro Apocalípticos e integrados de 1964, caracterizando la postura apocalíptica como una corriente intelectual que enfatiza la manipulación del público; mientras que los integrados como aquellos que hacen una interpretación complaciente de las audiencias16. Equilibrando ambas posturas, este libro sigue la línea de Jesús Martín-Barbero, quien entiende la cultura de masas como “el modo como las clases populares viven las condiciones de existencia, tanto en lo que ellas tienen de opresión como en lo que las nuevas relaciones contienen de demanda y aspiraciones de democratización social”17. No obstante, es posible identificar múltiples corrientes intelectuales para conceptualizar el surgimiento y naturaleza de las masas, especialmente a partir de su relación con el deporte y los medios de comunicación: el pesimismo anti-masas; la psicología de las masas; la metafísica de las masas; el optimismo de la sociedad de masas; la teoría crítica marxista; y las diversas vertientes del estructuralismo y posestructuralismo.
El pesimismo anti-masas fue una reacción de la filosofía europea que comenzó a gestarse a partir de 1830 frente al temor burgués hacia las turbas obreras y campesinas. Los efectos de la vida industrializada y el nuevo tejido social construido por el capitalismo parecían desbordar los pilares ideológicos de la Ilustración (racionalidad, progreso, democracia) frente al creciente igualitarismo social. El historiador francés y precursor del liberalismo político, Alexis de Tocqueville, proyecta la imagen de masas como una tiranía de las mayorías compuesta por sujetos ignorantes capaces de sacrificar la libertad en aras de la igualdad social18. La ingobernabilidad de las masas también es un tema recurrente en la obra del sociólogo inglés Herbert Spencer, quien señala que la masa está constituida por un grupo de adultos desadaptados que deben someterse a un estricto sistema educativo. La gimnasia, a su juicio, resulta un mal necesario ya que, pese a ser una actividad monótona, depende de reglas establecidas, fomenta la obediencia y el espíritu competitivo entre los niños antes de que enfrenten las dificultades de la exigente vida moderna19. Aunque escéptico sobre los efectos de la educación en las masas, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche considera que la razón por la cual los individuos se agrupan en masas es debido a la pereza. En su visión, el éxito de la prensa radica en la flojera ya que los individuos prefieren asumir la opinión grupal antes que articular cualquier pensamiento propio20.
Para la mayoría de los pensadores liberales del siglo XIX, las masas tienden a confundirse con muchedumbres exaltadas y violencia colectiva de la plebe, cuya presencia en la vida pública amenazaba el orden burgués. Atento a las contradicciones del capitalismo industrial y al surgimiento del proletariado, el teórico alemán Karl Marx constituye una excepción ya que cuestiona dichas nociones liberales, advirtiendo que una de las condiciones necesarias para sublevarse contra las clases dominantes radica en la insoportable alienación de las masas desposeídas en un mundo de cultura y riquezas21. Marx entiende alienación como una separación mental entre la clase asalariada y los bienes producidos de su propio trabajo, los cuales no le pertenecen. En el caso de la prensa, por ejemplo, un tipógrafo no es el dueño de la imprenta ni de la revista producida en el taller donde trabaja, sino que recibe un salario en compensación por su labor. De este modo, la clase revolucionaria aparece no solo por el hecho de contraponerse a otra clase, sino que como representante de toda esa masa privada de las mercancías que fabrica. Asignando un lugar preponderante a la lucha de clases en la historia, Marx también cuestiona la prensa burguesa por tildar a la masa social, como “vil muchedumbre estúpida”. Advirtiendo el potencial revolucionario de las masas al momento de constituir su consciencia de clase, Marx sostiene que “es la burguesía la que tiene que temer la estupidez de las masas mientras siguen siendo conservadoras y su consciencia en cuanto se hacen revolucionarias”22.
La experiencia insurreccional de la Comuna de París en 1871 provocó un primer intento “científico” de los intelectuales burgueses por comprender la psicología de las masas realizado por el médico francés Gustave Le Bon, quien argumenta que las masas son un fenómeno psicológico por el cual los individuos están dotados de un “alma colectiva” (o “alma de la raza”, en algunas traducciones), de carácter impulsivo e irracional que les hace comportarse de manera completamente distinta a como lo harían aisladamente. Según Le Bon, al formar un grupo uniforme desaparecen las virtudes personales hundiendo lo heterogéneo en lo homogéneo23. El sociólogo italiano Scipio Sighele desarrolla planteamientos similares al analizar huelgas y disturbios obreros. Su planteamiento contradice a Marx al atribuir una supuesta capacidad hipnótica de la prensa para avivar la vorágine del populacho contra la autoridad24.
El debate sobre la psicología de masas se enriqueció gracias al neurólogo austriaco Sigmund Freud, quien propone que el surgimiento de las masas se explica mejor desde el inconsciente de los individuos. Freud argumenta que cada ser humano forma parte de muchas masas al tener distintas construcciones del yo25. Así, el juego constituye un ejemplo de aquellas construcciones al propiciar experiencias de frustración y goce, indispensables para el hombre civilizado, que, si se reprimen, estallan de manera desastrosa. El deporte, desde esta perspectiva, cumpliría una función social positiva, de contención emocional de las masas. Como discípulo de Freud, el psiquiatra marxista austriaco Wilhelm Reich alude al inconsciente psíquico de las masas en su controversial libro La psicología de masas del fascismo, en el cual explica el ascenso nazi no desde el carisma de Hitler ni las maniobras capitalistas de la burguesía, sino que a partir del estricto modelo familiar alemán. Para Reich habría sido la represión de los instintos sexuales infantiles más profundos lo que generó individuos frustrados dispuestos a compensar su frustración obedeciendo un movimiento autoritario de masas26.
Los acontecimientos políticos del primer tercio del siglo XX condujeron a un profuso debate filosófico sobre las masas. En 1930, Ortega y Gasset publica La rebelión de las masas esquivando las influencias del marxismo y el psicoanálisis, leyendo el advenimiento de las masas como una invasión en la cual las aglomeraciones son la expresión máxima de incultura. Cuando Ortega habla de masas no se refiere a la clase obrera, sino que al “hombre-medio” que representa la antítesis del humanista culto27. Para Ortega, el acceso de las clases populares a espacios reservados de la aristocracia desnuda la ignorancia de las masas, las cuales no gustan de espectáculos refinados y buscan la satisfacción en “los juegos del cuerpo”. A diferencia de los teóricos anteriores, Ortega reconoce el rol de los deportes en la constitución de las masas al señalar que los gustos populares se escenifican mejor en los estadios de fútbol que en los museos y al entender el espíritu deportivo como una metáfora del deseo humano28. La metafísica de Ortega se basa en la obra de dos historiadores interesados en la cultura física: en primer lugar, el historiador alemán Oswald Spengler, quien considera que la manifestación más evidente de la muerte de la cultura occidental es el periódico moderno, con la uniformidad que impone por sobre la riqueza ideológica del libro. A su vez, Spengler ve en los deportes una resurrección del pan y circo romano, especialmente en las peleas de boxeo, el cine y las apuestas29. En segundo lugar, el historiador neerlandés Johan Huizinga, quien define el juego como fundamento esencial en la cultura (y no de la cultura) en su obra Homo Ludens. Huizinga plantea que el juego constituye lo más serio de la existencia humana al crear un orden lúdico distinto al orden secular del deporte moderno30.
Si para la metafísica de Ortega, Spengler y Huizinga las masas representan la decadencia cultural de occidente, para los teóricos norteamericanos la cultura de masas simboliza el ejercicio pleno de los valores democráticos. La expansión social del entretenimiento y la adaptación tecnológica a nuevas formas de producción y consumo transformaron la “masa social” en “sociedad de masas” y la “muchedumbre” en “público”. Si para Spengler el libro es sinónimo de progreso y el periódico de incultura, para los teóricos norteamericanos el libro profundiza la segregación y el periódico facilita el intercambio comunicacional entre todas las clases sociales. A su vez, varios autores coinciden en que la sociedad de masas es una sociedad de consumo (no de producción). Así, la función de la cultura de masas sería la de alimentar el mercado y su resultado depende del diálogo entre oferta y demanda. Sociólogos liberales como Edward Shils rechazan la cultura de masas por la suposición de consumidores acríticos e indiferenciados, sustituyendo aquel término por el de “culturas del gusto”, en las que los receptores obtienen la cultura que desean de acuerdo a sus preferencias y no por imposiciones del mercado31. Otros como el canadiense Marshall McLuhan enfatizan que el medio en sí mismo –no el contenido que transporta– debe ser el foco de estudio con su fórmula “el medio es el mensaje”. Más atento al deporte que sus pares estadounidenses, McLuhan plantea que la compleja red de medios que aparece en el mundo de la comercialización es más fácil de observar en el mundo del deporte32. De esta forma, los mentores de una nueva conducta cultural masiva ya no son necesariamente la familia, el trabajo o la escuela, sino que los medios, los cuales ofrecen la primera posibilidad democrática de comunicación entre los diferentes individuos que componen el colectivo social.
El optimismo norteamericano sobre la sociedad de masas encontró una respuesta pesimista en la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, un proyecto académico surgido durante el período entreguerras que combinaba las herramientas del marxismo y el psicoanálisis. El ascenso del nazismo provocó el exilio de los filósofos Max Horkheimer y Theodor Adorno a Estados Unidos. Tanto la experiencia totalitaria en Alemania como la cultura comercial de Estados Unidos inspiraron el concepto de “industria cultural” para referirse a la producción de mercancías culturales. Películas, programas radiales y revistas de entretenimiento caben en el mismo esquema de producción diseñada para restar autonomía de las masas33. Adorno y Horkheimer vinculan la racionalidad capitalista con los dispositivos de ocio donde Hollywood o el jazz pueden ser vistos como productos fabricados en cadena. Esta línea interpretativa describe la cultura de masas como esencialmente manipuladora ya que sobredimensiona la alienación con los productos culturales que consumen las masas. El resultado es un público despolitizado, incapaz de pensar por sí mismo o de generar cualquier crítica al statu quo. Si bien el trabajo de Adorno se centra en cine y música, también se refirió a los deportes en un ensayo de 1941, señalando que “el deporte moderno intenta devolver al cuerpo parte de las funciones que le ha arrebatado la máquina. Pero lo hace con el fin de educar tanto más despiadadamente a los hombres para ponerlos al servicio de la máquina”34. En base a este planteamiento, Gerhard Vinnai ve en el fútbol una industria cultural que consolida la explotación corporal y perpetúa la alienación del proletariado35.
Durante la segunda mitad del siglo XX es posible identificar interpretaciones de la cultura de masas desde el estructuralismo, una corriente centrada en la búsqueda de mecanismos sociales y lingüísticos a través de los cuales se produce el significado dentro de una cultura. A diferencia de los aparatos represivos del Estado que funcionan mediante la coerción, Louis Althusser plantea que tanto los deportes como los medios de comunicación reprimen disimuladamente a las masas como aparatos ideológicos del Estado. Así, la prensa adiestra a través de la censura y los deportes promueven el chovinismo con la finalidad de reproducir las relaciones de producción36. A partir de esta visión, un grupo de sociólogos franceses como Jean-Marie Brohm, Regis Marbleu, y el argentino Juan José Sebreli, ven el deporte como un mecanismo de adoctrinamiento de las masas37.
Una segunda lectura estructuralista proviene del sociólogo francés Pierre Bourdieu, probablemente uno de los escritores más prolíficos al vincular la teoría social con el deporte. En su obra La distinción de 1979, Bourdieu discute cómo los deportes marcan a los grupos sociales, por ejemplo, el porqué las clases trabajadoras tienden a participar en boxeo y fútbol mientras que las clases altas tienden a jugar golf y tenis38. Bourdieu destaca las experiencias de cada clase en las cuales el deporte inculca visiones de mundo y orientaciones de consumo. Sin embargo, al igual que en Althusser, el deporte juega un rol esencialmente reproductivo en la vida social ya que refleja fuerzas históricas más grandes en lugar de impulsarlas.
En respuesta a visiones reduccionistas, un diverso grupo de intelectuales etiquetados como posestructuralistas promovió la idea de que la cultura es un asunto inestable generado a partir de una pluralidad de textos que no pueden ser anclados en un significado determinado. Este grupo señala que los liberales norteamericanos no reconocen que la elección de la “sociedad de masas” es limitada y que la “cultura del gusto” no es ideológicamente pura ya que los artefactos culturales están integrados en un conjunto complejo de relaciones de poder. Los argumentos contra los teóricos de izquierda, especialmente Adorno y Althusser, aluden a la tendencia de ambos por exagerar la manipulación de la industria cultural y simplificar la docilidad del público ante la omnipresencia de los medios. A partir de 1970, al menos tres respuestas posestructuralistas amplían el debate sobre las masas gracias a tres productivos conceptos: lo simbólico, el poder y la hegemonía.
En primer lugar, la obra del sociólogo francés Edgar Morin otorga pistas para el estudio de formas simbólicas en la cultura de masas, definida como un “conjunto de dispositivos de intercambio cotidiano entre lo real y lo imaginario”. Según Morin, para estudiar la cultura de masas “es necesario disfrutar una película en el cine, seguir partidos de fútbol en la televisión, cantar canciones de moda, e identificarse con las fiestas populares”39. Si bien admite que la cultura de masas tiende a alienar, Morin duda que el proceso industrial sea el responsable. Si una película o canción de moda funcionan en el público es porque dan respuesta a miedos y esperanzas colectivas que ni la racionalidad capitalista logró satisfacer. Ahí radica la mediación que cumplen los medios en la cultura de masas: la comunicación de lo material con lo simbólico. Morin insiste en que los intelectuales de izquierda deben reconocer que la cultura de masas no se limita a un lavado de cerebro orquestado por las corporaciones de entretenimiento. Desde la antropología, una de las obras más destacadas en esta dirección es la del estadounidense Clifford Geertz, con su ensayo “Juego profundo: notas sobre la riña de gallos en Bali” de 1973. Según Geertz, lo que los balineses aprenden en la riña de gallos es “cómo se manifiestan simultáneamente el ethos de su cultura y su sensibilidad personal cuando se vuelcan en un texto colectivo”40. Así, las peleas de gallos no son simples eventos sociales, sino que expresiones dramáticas donde se construye simbólicamente la conciencia popular e identidad local pese a que ni siquiera sus propios participantes están plenamente conscientes del proceso social en el que están implicados.
En segundo lugar, la obra del filósofo francés Michel Foucault constituye un valioso aporte a la concepción de poder. En su libro Vigilar y castigar de 1975, Foucault argumenta que la violencia en la vida medieval europea fue sostenida por un vínculo metafórico entre los cuerpos individuales y los cuerpos colectivos, donde la mutilación y humillación corporal parecían respuestas idóneas a las revueltas masivas. Sin embargo, con la expansión de valores universales como la libertad e igualdad a partir del siglo XVIII, la idea del cuerpo social como entidad protegida por el Estado comenzó a dominar la vida occidental. La era de inquisidores y torturadores pasó a ser una era de nuevas organizaciones reguladoras del cuerpo que operaron mediante la vigilancia panóptica, la disciplina corporal y la producción de nuevos estándares de normalidad: la prisión, el manicomio, la fábrica, el hospital y la escuela41. Si bien Foucault no discute gimnasios o estadios, resulta lógico agregar sitios deportivos como espacios de disciplinamiento colectivo. De todos modos, historiadores como Georges Vigarello y Richard Holt argumentan que la gimnasia en las escuelas se convirtió en un intento de imponer actividades complejas en los cuerpos para controlarlos42. Pero a diferencia de posiciones marxistas, Foucault no ve estos desarrollos históricos como consecuencia de los intereses de una clase. Por el contrario, argumenta que en las formas de gestión corporal el poder tiene una forma capilar, que fluye a través del cuerpo social sin necesariamente depender de un grupo de interés en particular. En cierto sentido, la prensa moderna también contribuyó a esa docilidad del cuerpo al constituirse como un cuarto poder ya que, según Foucault, no existe relación de poder sin la constitución de un campo de saber. El periodismo deportivo, como nueva plataforma de saberes sobre el cuerpo, también es una institución reguladora de las masas especialmente al constituir su propio régimen de verdades43.
En tercer lugar, una de las respuestas más contundentes al estructuralismo proviene de los académicos británicos de la Escuela de Birmingham, quienes inauguraron los “estudios culturales” con la intención de elaborar una comprensión más matizada de la cultura sin minimizar el poder de la agencia humana. El camino elegido es revisar la obra del filósofo italiano Antonio Gramsci y su concepto de hegemonía, entendida no como la imposición de una clase dominante sino como la capacidad que tiene un grupo social de ejercer la dirección cultural sobre la sociedad en la medida en que representa intereses que las clases subalternas también reconocen como suyos. La hegemonía es un proceso dinámico y multidireccional (no de “arriba” hacia “abajo”) que implica compromisos entre el Estado y otros grupos mediante negociaciones que pueden resultar en victorias tácticas para las clases subalternas. El concepto de hegemonía rechaza la asimilación mecánica y automatizada de la cultura de masas. En lugar de considerarla como una desviación de la consciencia de clase, estos autores enfatizan las posibilidades de resistencia que se encuentran en los medios de comunicación masivos. Un autor pionero en esta dirección es Richard Hoggart, quien traza la forma en que la clase obrera inglesa conservó gustos, creencias y cierta independencia de la influencia de la prensa. Hoggart concluye que, pese a que los editores periodísticos recurren a valores tradicionales para atraer públicos masivos, la clase obrera no asimila de un modo mecánico los productos culturales, y en ocasiones, responde con indiferencia o apatía hacia ellos; no en el sentido de pasividad, sino que en base a “una capacidad de absorber lo que se quiere dejando que el resto siga su curso”44. Advirtiendo el impacto de los medios en la cotidianeidad popular, Hoggart no se ocupa de la producción cultural sino más bien de sus efectos en la experiencia de las masas. En la misma línea, Raymond Williams analiza la recepción del mensaje mediático en las audiencias. Si bien Williams considera que la noción de masas es limitada por su asociación con lógicas de manipulación, reconoce que la cultura masiva es una combinación compleja de elementos arcaicos (lo que sobrevive del pasado como rememoración); residuales (lo formado en el pasado, pero activo en el presente); y emergentes (lo nuevo, aparecido en instituciones y prácticas)45.
El enfoque de los estudios culturales permite concebir el deporte en la prensa como un terreno en disputa por la hegemonía46. La historia del deporte moderno, como otras áreas de la cultura de masas, es una historia de lucha cultural; y esa lucha se dio simultáneamente en clubes, estadios, gimnasios, y fundamentalmente, en los medios. El deporte, como elemento novedoso a fines del siglo XIX y más claramente visible en las primeras décadas del siglo XX, se consolidó como un espacio de confrontación simbólica relevante para la configuración moderna del periodismo chileno. Más importante aún, las revistas lograron conciliar elementos residuales de la cultura popular (imaginarios colectivos, costumbres locales, aspiraciones sociales) con elementos de la emergente cultura de masas e incorporar dichos elementos dentro de la cultura política chilena que edificó el Estado a mediados del siglo XX. Gracias a su mediación cultural, las revistas deportivas no fueron simples retratos de la cultura deportiva en desarrollo, sino que se constituyeron como actores colectivos relevantes para mediar las diferencias entre grupos de interés y reconciliar los gustos por una u otra práctica deportiva; una mediación que aseguró el consentimiento activo entre clases dirigentes y subalternas. La transformación histórica del deporte en espectáculo masivo, en el cual diversos grupos sociales experimentaron nuevas formas de ocio (comprar, leer o simplemente hojear una revista deportiva), requirió de una serie de resignificaciones semánticas por parte de productores y consumidores culturales. Ajustes que pueden describirse adecuadamente como operaciones hegemónicas y relaciones de poder en las cuales las revistas no impusieron visiones dominantes, sino que más bien, desplegaron una inédita capacidad polisémica para diversas audiencias. Al evitar el rígido mecanicismo que caracteriza las posturas pesimistas y sin caer en el optimismo de las corrientes liberales, el objetivo de esta historia cultural es el de analizar tanto la especificidad de las prácticas culturales como la forma en que dichas prácticas generaron efectos en el Estado y la sociedad civil.
Historias del deporte en América Latina y Chile
Las primeras historias del deporte latinoamericano fueron escritas por periodistas deportivos a mediados del siglo XX. Construidas en base a crónicas publicadas en la prensa periódica de cada país, estas historias se enfocan principalmente en estadísticas o anécdotas del fútbol más que en interpretaciones críticas de los deportes, con la excepción del cronista Mario Rodrigues Filho, quien tempranamente advirtió las tensiones raciales del fútbol brasileño47. Durante la segunda mitad del siglo XX, la historia del deporte no constituyó una preocupación seria para las instituciones académicas. La “frivolidad” típicamente asignada al deporte y la “ligereza” de los relatos periodísticos influyeron en este sesgo. Mientras algunos cientistas sociales e historiadores en Norteamérica y Europa comenzaban a desarrollar un interés en los deportes modernos alrededor de 1970, la actividad académica en gran parte de América Latina se encontraba interrumpida por las dictaduras cívico-militares. Los estudios de Norbert Elias y Eric Dunning en el Reino Unido o Allen Guttmann y Michael Oriard en Estados Unidos demostraron que el proceso de “deportivización” de los juegos populares, lejos de ser un fenómeno trivial en las sociedades modernas, se consolidó como un fenómeno histórico tan importante como el capitalismo, digno de ser estudiado a nivel global48. Solamente a comienzos de 1980, los deportes comenzaron a capturar el interés de investigadores argentinos y brasileños a medida que esos países comenzaban a transitar gradualmente a regímenes democráticos.
Inspirados principalmente por la antropología simbólica de Geertz, los cientistas sociales latinoamericanos pusieron atención al rol que jugó el fútbol en el proceso de construcción nacional e identidad local. Visto como un ritual colectivo, los primeros estudiosos del deporte vieron en el fútbol un reflejo de identidades masculinas, carnavalescas y patrióticas. La colección de ensayos de 1982 O Universo do futebol editada por el brasileño Roberto Da Matta es considerada el primer trabajo crítico de fútbol en la región. Le siguió el antropólogo argentino Eduardo Archetti con una serie de artículos publicados en la década de 1990 sobre el deporte argentino y su celebrado libro Masculinidades: fútbol, polo y tango en Argentina donde analiza la forma en que varias prácticas deportivas construyeron nociones de virilidad y argentinidad49. Archetti también explora la centralidad de revistas deportivas como El Gráfico de Buenos Aires, la publicación más prestigiosa del continente fundada en 1919 y recientemente finalizada en 201850. Tanto para Da Matta como para Archetti, el deporte es una arena dramática donde varios actores sociales despliegan y defienden sus identidades. Da Matta y Archetti legitimaron el estudio del deporte motivando a otros investigadores latinoamericanos a explorar dinámicas de imperialismo, dependencia y modernización en el deporte, especialmente a partir de una mirada interdisciplinaria, aunque predominantemente sociológica, antropológica e histórica51.
Paralelamente, un grupo de académicos anglo-parlantes contribuyeron a la investigación histórica del deporte desde 1980. La mayoría de estos trabajos se presentan como estudios latinoamericanos pese a que mayoritariamente revisan Brasil y Argentina. Trabajos como el de Tony Mason y David Goldblatt se sustentan en base al concepto de “imperio informal”, el cual describe la potente influencia económica y cultural británica en los puertos sudamericanos, ejemplificada con la publicación de periódicos ingleses52. El problema de estos estudios es su sesgo con respecto a la evidencia escogida (periódicos angloparlantes como el Buenos Aires Herald) así como también un excesivo énfasis en los “padres-fundadores” del fútbol sudamericano: agentes imperiales o locales conectados con el mundo británico, tales como Alexander Watson en Argentina y Charles Miller en Brasil. Una de las críticas a esta literatura apunta a que el énfasis en la dominación cultural británica ignora una serie de dinámicas locales que explican porqué otros deportes como el bádminton o el críquet no fueron exitosamente propagados en el continente53.
En Chile, la primera oleada de estudios académicos sobre deporte fue liderada por periodistas, abogados e historiadores durante la década de 1990. Los ahora clásicos trabajos de Edgardo Marín, Pilar Modiano y Cristián Muñoz siguen el modelo descriptivo careciendo de argumentaciones profundas sobre el fenómeno deportivo, privilegiando el registro anecdótico, estadístico y legislativo54. Publicadas con financiamiento de la Dirección General de Deportes y Recreación (Digeder), los trabajos de Muñoz y Modiano abordan la institucionalidad deportiva del siglo XX. Escasamente interesados en la visión de la prensa, estos trabajos concentran su mirada en la fundación de clubes y las primeras asociaciones deportivas. Modiano es la primera historiadora en trazar la difusión de los deportes, aunque sin ofrecer una explicación satisfactoria sobre porqué el tenis, el atletismo y la hípica fueron mayoritariamente practicados entre las clases altas a diferencia del fútbol que rápidamente concitó atención socialmente transversal. Precisamente, el fútbol acapara la mayor atención de los autores chilenos, ubicándolo como un reflejo de las transformaciones sociales y políticas del país55. Uno de los trabajos que mejor logra entrelazar el deporte con el modelo social imperante es el de los sociólogos Ricardo Trumper y Patricia Tomic. Según ambos autores, la clasificación de Chile al Mundial de Francia 1998, la consolidación del tenista Marcelo Ríos como Número 1 del Ranking ATP y el discurso en torno al velocista Sebastián Keitel (“el blanco más rápido del mundo”) fueron presentados como resultado de las políticas de libre mercado ya que, como triunfos atléticos internacionales, simbolizaban la competitividad de los productos chilenos exportados en el extranjero personificando la modernización neoliberal56.
Uno de los escritores chilenos más importantes es el sociólogo de la comunicación Eduardo Santa Cruz, quien ha realizado una amplia investigación sobre la historia del fútbol como entretenimiento de masas. Santa Cruz argumenta que el surgimiento de espectáculos deportivos masivos obedece a un proceso más generalizado de modernización del país. En particular, sugiere que la popularización del fútbol coincidió con el proyecto desarrollista e industrializador, en el que el Estado logró educar a las clases obreras para convertirlas en actores relevantes con responsabilidades y deberes ciudadanos57. El problema con respecto a las visiones de “modernización” e “industrialización” es que estos conceptos tienden a usarse como abstracciones cuyas influencias aparentes en el deporte se consideran evidentes o como un simple reflejo de los cambios producidos por la innovación tecnológica. Sin duda, la industrialización impulsó la expansión de nuevas oportunidades laborales e inició un movimiento generalizado del campo a la ciudad. Pero este contexto no explica la “apropiación” de ciertas prácticas deportivas y la “marginación” de otras. En su obra más amplia sobre prensa y sociedad, Santa Cruz sitúa la revista Estadio (1941-1982) como un actor cultural central del proyecto desarrollista58. Aunque Santa Cruz lee la prensa deportiva como un campo de fuerzas en disputa y no como una herramienta de manipulación social, su lectura está supeditada únicamente al contenido escrito, ignorando el rol mediador de las imágenes en la masificación del deporte. Resulta curioso, además, que Santa Cruz no dialogue con la historiografía que sí ha considerado el deporte dentro del análisis cultural. Por ejemplo, el académico alemán Stefan Rinke, quien sugiere que la emergente cultura de masas logró instalar gustos estadounidenses en audiencias chilenas a partir de 1920, contribuyendo así a la “norteamericanización” de los hábitos de consumo que perduraron durante la mayor parte del siglo XX. Rinke acentúa la influencia norteamericana por sobre otras culturas nacional-populares como la mexicana o argentina que también competían en la cartelera santiaguina de cines, música y deportes al igual que las películas de Hollywood, el jazz y las peleas de boxeo59.
A comienzos del siglo XXI, la historia del deporte a nivel internacional comenzó a abandonar las visiones de “modernización” para explorar temáticas de poder, representación y hegemonía al igual que los giros experimentados por toda la disciplina histórica60. La historia del deporte se consolidó como un campo serio de investigación gracias a la proliferación de sociedades académicas, conferencias y revistas internacionales. La nueva oleada internacional de estudios del deporte también contempló mayor atención con respecto al rol de las imágenes pavimentando el terreno para un “giro visual” superando el “giro lingüístico” que había caracterizado las corrientes estructuralistas y posestructuralistas61. Pese a ser una minoría en estas sociedades internacionales, los académicos latinoamericanos no estuvieron ausentes de esta transformación y la generación de núcleos regionales e interdisciplinarios posibilitó la edición de importantes publicaciones en perspectiva comparada. El boom de publicaciones coincidió con la celebración de mega eventos deportivos como el Mundial de Brasil 2014 y los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016 con una serie de volúmenes colectivos dedicados al surf, capoeira y a sujetos históricos previamente marginados como las mujeres y los indígenas62. Brasil continúa liderando la investigación en estudios deportivos con abundante producción académica en portugués e inglés63. Victor Andrade es probablemente el historiador brasileño más atento a la prensa deportiva de Brasil al estudiar revistas como Gazeta Esportiva de São Paulo y Jornal dos Sports de Rio de Janeiro64. Similarmente, Argentina experimentó una explosión de historia deportiva con investigaciones sobre educación física escolar, gimnasia femenina y fútbol durante la era peronista y las sucesivas dictaduras militares. Estos trabajos evidencian una fuerte influencia de Foucault en tanto su objetivo no es únicamente historizar los deportes, sino también trazar el despliegue de saberes intelectuales en torno a instituciones reguladoras del cuerpo65. Por otra parte, historiadores como Matthew Karush y Julio Frydenberg exploran el lenguaje del tabloide Crítica de Buenos Aires, que durante la década de 1920 se consolidó como el de mayor tiraje en habla hispana. Según ambos autores, sus cronistas deportivos empleaban el sarcasmo y las caricaturas para comunicarse frontalmente con sus lectores, privilegiando el comentario picaresco en vez del relato pedagógico e ilustrado de El Gráfico66.
A diferencia de las consolidadas literaturas deportivas en Brasil y Argentina, Chile no posee un núcleo de estudios cohesionado y los pocos esfuerzos existentes obedecen a una historiografía que aborda tangencialmente los deportes. Tal es el caso de Thomas Klubock, quien demuestra que los deportes ayudaron a estructurar el tiempo libre de los mineros de El Teniente proporcionando una alternativa higiénica a otras formas de recreación como beber y apostar. A medida que se organizaron clubes y ligas, el fútbol no solo se transformó en un espacio de prestigio masculino, sino que también en un sitio donde se reforzaban lazos solidarios entre los trabajadores67. La visión del deporte como instancia de organización también es relevante en la investigación de Jorge Rojas Flores sobre niños suplementeros y venta de diarios a comienzos del siglo XX. Las actividades de clubes infantiles no se limitaban a competencias recreativas ya que sus dirigentes también expresaron estrecha vinculación con sociedades obreras y partidos de izquierda68. Si bien el deporte no constituye el eje narrativo de estos trabajos, tanto Klubock como Rojas ven el fútbol como un escenario de organización colectiva fructífero cuando otros espacios de organización formal no estaban permitidos. En ese sentido, el trabajo más exhaustivo sobre los usos contra-hegemónicos del deporte es el de Brenda Elsey en el cual explora la forma en que los clubes deportivos establecieron fuertes relaciones con organizaciones sindicales y partidos políticos, negociando políticas estatales y dando forma al activismo de la clase trabajadora a lo largo del siglo XX. La perspectiva de Elsey es particularmente sólida al describir dinámicas locales en clubes barriales e inmigrantes ofreciendo luces sobre cómo el fútbol reforzó identidades de clase, estereotipos raciales y relaciones de género69.
Si bien la historiografía chilena ha avanzado notoriamente en la historia de las mujeres y de manera gradual en los estudios de género, resulta sorprendente la escasa producción académica sobre deporte y masculinidades. La historia de las masculinidades sigue siendo un terreno levemente explorado en Chile, donde trabajos sobre violencia política, sexualidad, y las nociones de honor se alzan como los tópicos más relevantes sin contemplar el espacio deportivo como un lugar prototípico para la construcción de identidades masculinas70. Esta omisión historiográfica no es casual y obedece a la construcción masculinizada tanto de la disciplina histórica como de prácticas populares como el fútbol, ambas presentadas insistentemente como “actividades de hombres”. Los diversos enfoques interdisciplinarios del feminismo junto con la introducción de miradas interseccionales en historia y ciencias sociales plantean desafíos ineludibles a quienes busquen contextualizar la elaboración de narrativas masculinas y la concomitante fabricación del patriarcado chileno, ya sea a través del deporte u otras prácticas cotidianas y masivas71.
Pese a que la segunda oleada de estudios sobre deporte chileno aporta nuevos enfoques sobre fútbol y educación física, estos trabajos no logran establecer vínculos históricos entre el deporte, la prensa y las masculinidades72. Algunos esfuerzos recientes profundizan en las principales revistas deportivas chilenas del siglo XX, asociando la construcción de identidades regionales y raciales del norte de Chile a la revista Los Sports, así como también examinan la creación de un imaginario de clase media en el periodismo deportivo de la revista Estadio73. Otros trabajos exploran espacios de encuentro y divergencia a nivel transnacional con Chile al centro de problemas latinoamericanos como el mestizaje y el populismo. Estos últimos trabajos ven la construcción del cuerpo masculino no solo como esencial para la producción de arquetipos cívicos para la nación, sino que también como la personificación de proyectos de Estado74.
Historia cultural y texto periodístico
El deporte y los medios han estado históricamente asociados de tal manera que sería difícil construir la historia del deporte chileno sin reconocer su vínculo con los medios. Ningún historiador del deporte podría prescindir de la prensa para estudiar las repercusiones sociales de los Juegos Olímpicos o un Mundial de Fútbol, y al emplearla, sabe que tiene un material que expresa modos subjetivos de interpretar la realidad75. Pese a que la noción de comunicación no puede separarse a la de representación, en tanto ambas intentan plasmar ideas ausentes por medio de palabras e imágenes, la historia de la prensa continúa siendo un esfuerzo secundario dentro de la historia cultural76. Esta carencia responde a una persistencia epistemológica que contempla la prensa simplemente como una fuente documental y rara vez como objeto de estudio en sí mismo.
Como una historia cultural del relato deportivo, el libro enfatiza la importancia del texto periodístico, definido como una serie de fragmentos lingüísticos que construyen un orden discursivo simultáneamente real y representativo. La tarea de examinar revistas deportivas no solo requiere detectar regularidades discursivas empleadas para comunicar significados e intenciones, sino que también implica identificar los principios de organización subyacente y las discontinuidades en cada texto. Ahora bien, es pertinente aclarar que el texto periodístico emerge de un proceso colectivo en el cual se conjugan simultáneamente las ideas del autor, las variaciones en la diagramación, las formas de apropiación de los lectores, junto con dispositivos políticos, estéticos y mercantiles. A su vez, el lenguaje comunicacional está codificado por directrices editoriales y una serie de jerarquizaciones temáticas, incluyendo la variación en el tamaño de los titulares, tipos de letras, selección de portadas y disposición visual de la información. Los titulares, por ejemplo, cumplen una función enunciativa relevante al anticipar el contenido en pocas palabras de gran impacto emocional. La página editorial, por su parte, se ocupa en extenso de expresar la voz del medio donde el escritor produce un lenguaje descriptivo, pero a su vez crítico y asertivo.
Es precisamente en estos terrenos discursivos donde opera la disputa por la hegemonía cultural de los deportes, donde las posibilidades de contestación a la cultura de masas se hacen más inteligibles. De hecho, la producción de lo impreso y las prácticas de lectura se encuentran ligadas a la emergencia de un espacio crítico, o como plantea Jürgen Habermas, una “esfera pública” que opera como escenario propicio para la escenificación del conflicto entre Estado y sociedad civil77. Según el lingüista neerlandés Teun Van Dijk, el análisis crítico de medios expone operaciones hegemónicas a partir del examen de tres estructuras lingüísticas del mensaje mediático: léxico (la elección de palabras puede inducir a los lectores); sintaxis (la voz pasiva en oraciones periodísticas minimiza los actores); y figuras literarias (las metáforas explican un contexto de manera disimulada)78. Para el caso del periodismo deportivo no existe un texto deportivo estándar, sino más bien una mezcla de géneros y subgéneros que encajan en la rúbrica del deporte. Dichos textos toman la forma de segmentos estructurados en boletines de noticias, columnas de opinión, entrevistas en profundidad, estadísticas, chismes, caricaturas, fotografías, y primeras planas. A diferencia de la prensa diaria, que realiza una elaboración discursiva en el ámbito de la información cotidiana, las revistas constituyen sus discursos a partir de saberes especializados que buscan entretener, emocionar y establecer pautas culturales. El semiólogo francés Roland Barthes señala la importancia del lenguaje en las revistas de moda para asociar determinadas costumbres con jerarquizaciones sociales basadas en atuendos o vestimentas. La lectura barthesiana resulta útil para comprender la producción textual de una revista como un sistema de representaciones e impresiones subjetivas79.
Pero no todas las revistas deportivas emplean el mismo tipo de lenguaje comunicacional o buscan las mismas audiencias. De acuerdo a la categorización metodológica de Giselle Munizaga, existen tres tipos de revistas80. En primer lugar, las revistas que basan su producción en sistemas de creencias o conocimientos para representar doctrinas religiosas, comunidades científicas o corrientes artísticas. Su objetivo es la divulgación de saberes, así como también apuntar a una esfera de significación cerrada, unitaria y distinguible. Aunque puedan tener una distribución mercantil, no interpelan a un público como consumidor indiferenciado en tanto buscan nutrir su campo intelectual con una suficiente gravitación social.
Un segundo tipo de revistas está constituido por aquellas que basan su producción discursiva como plataforma de una organización social o política. Su acento no está en públicos masivos ni en un objetivo ideológico a largo plazo, sino más bien en la acción inmediata. Buscan movilizar y alinear lectores para reclutar nuevos miembros y lograr apoyo comunitario suscitando una imagen favorable de la institución que representa. Estas revistas no requieren de un campo intelectual, sino que uno impulsado por intereses reivindicativos expresados en formato llamativo, pero de bajo costo. Al no ser estrictamente competitivas, su circulación es limitada ya que solo necesita movilizar a lectores que se sienten identificados con sus contenidos.
El tercer tipo de revistas incluye a aquellas que apelan a un público masivo en base a una serie de saberes cotidianos que buscan entretener y educar a los lectores. Entre estas revistas están más comúnmente las de espectáculo, cuyo discurso se sostiene en íconos producidos por el cine, la música o el deporte. El hecho de que estas publicaciones no requieran de campos intelectuales cerrados y busquen maximizar ganancias mediante la venta de ejemplares, no implica que carezcan de perfiles ideológicos o reivindicaciones políticas. Sin embargo, a diferencia del segundo tipo, requieren de una sociedad con un mínimo nivel de masificación cultural y alfabetización para constituir públicos consumidores. Requieren también de un aparato empresarial que divida las funciones, así como también de bienes de capital (talleres e imprenta, equipos fotográficos, máquinas de escribir, etc.).
El libro concentra mayoritariamente su atención en la tercera categoría. De las revistas analizadas pueden identificarse dos tipos: un primer grupo de publicaciones de corta duración y baja circulación, editadas en las primeras décadas del siglo XX por empresas independientes y en talleres de bajo costo, combinando hábilmente el perfil ideológico con la búsqueda de públicos masivos; y un segundo grupo de revistas con mayores niveles de circulación editadas durante el segundo cuarto del siglo XX por la editorial Zig-Zag, empresa que para fines de la década del cincuenta monopolizaba el mercado editorial con doce revistas de entretenimiento. El estudio culmina en 1958 ya que, como plantea Alfredo Riquelme, el período entre 1958 y 1973 corresponde a un nuevo contexto de profesionalización de la actividad periodística y una ampliación democrática en el cual la hegemonía derechista de los medios fue desafiada por un conjunto de medidas que tendieron a posibilitar un acceso más extenso a la prensa81.
En el Chile de la primera mitad del siglo XX, las revistas deportivas entraron en la disputa por las audiencias durante el surgimiento de la denominada prensa de masas, la cual, según Guillermo Sunkel, estuvo organizada en base a dos matrices culturales: una ligada a educar a los sectores populares y representar sus intereses frente al Estado, típica de periódicos panfletarios de los años cuarenta como El Siglo o Frente Popular (matriz “racional-iluminista”); y otra más rica en imágenes y sensibilidades populistas, presente en tabloides amarillistas de los cincuenta como Las Noticias Gráficas y Clarín (matriz “simbólico-dramática”). Para Sunkel, esta prensa sensacionalista, con fuerte énfasis en la cobertura de sucesos deportivos, nació precisamente como “popular” porque era accesible a públicos previamente excluidos por la cultura oficial82. La investigación de Sunkel es fundamental para comprender que las revistas deportivas oscilaron entre una matriz racionalista y una dramática al emplear la visión tradicional del periodismo “serio” simultáneamente interpelando la subjetividad de los lectores por medio de informaciones deportivas. Es por esto que fotografías, publicidad y caricaturas resultaron cruciales para representar las aspiraciones de las masas y el deporte como un espectáculo más cercano a públicos analfabetos y semialfabetos83. Por ende, existe la necesidad de analizar las formas en que las narrativas deportivas, con un significado pluralmente inteligible, se extendieron a temas más amplios que el propiamente deportivo.
Si bien la historiografía chilena sobre prensa ha avanzado considerablemente en las últimas dos décadas, reconociendo el surgimiento del segmento deportivo en la prensa diaria a inicios del siglo XX, la historia cultural tiene una deuda con las revistas deportivas84. Por un lado, es incomprensible que los estudios de medios no contemplen la aparición de la prensa moderna sin referirse a los deportes; por otro lado, es menos entendible que los estudiosos del deporte no consideren el rol de los medios como facilitadores de la masificación deportiva. En general, estos dos campos culturales están entrelazados en todos los niveles. Los propietarios de revistas deportivas a menudo organizaban eventos deportivos y muchos atletas y futbolistas se convirtieron en destacados cronistas, y lo más importante, el público para estos entretenimientos estaba compuesto por audiencias similares. Dado que la historia oral y los registros radiales no son opciones viables para este período, el libro depende ampliamente de textos escritos para trazar los debates que giraron en torno a la cultura de masas. Las secciones de “concursos para suscriptores” y “cartas al director” permiten que algunas voces de lectores y deportistas se transmitan, a pesar de que estas voces también están cuidadosamente mediadas. Finalmente, este libro no ofrece una historia cultural de todas las revistas deportivas chilenas. La producción de cultura de masas en este periodo estuvo dominada casi por completo por Santiago y ocasionalmente Valparaíso. Si bien la recepción de estos productos culturales en el norte o sur del país es un importante objeto de estudio, escapa del alcance de este libro.
Esta historia sobre revistas deportivas chilenas se organiza en cuatro capítulos, los cuales giran en torno a cuatro períodos significativos tanto para la historia política chilena como para el desarrollo del deporte nacional. El primer capítulo, “Caballeros, señoritas y científicos: ideales socioculturales y discursos atléticos en las primeras crónicas deportivas chilenas, 1899-1917”, analiza la incipiente cobertura informativa de algunos pasatiempos al aire libre y el abundante debate sobre educación física en las primeras revistas deportivas, incluyendo Chilian Sport & Pastime, el semanario misceláneo Zig-Zag, El Sport Ilustrado, El Sport y Variedades, El Sportman, Sport i Actualidades, y El Ring. El capítulo propone que los primeros cronistas elaboraron complejos relatos culturales sobre las implicancias sociales de la hípica, el fútbol, la educación física y el boxeo, con el fin de reafirmar identidades burguesas, proletarias, patrióticas, femeninas, extranjeras y fundamentalmente modernas.
El segundo capítulo, “¡Formemos espartanos chilenos! Auge y caída de las revistas deportivas durante el alessandrismo e ibañismo, 1923-1931”, explora el discurso de las revistas Los Sports y Match frente a los intentos por articular un programa nacional de educación física. El capítulo sostiene que, pese a que Arturo Alessandri (1920-1925) y Carlos Ibáñez (1927-1931) impulsaron una inédita agenda legislativa, sus administraciones no lograron materializar sus planes deportivos en la sociedad civil. El intenso reformismo de la década muestra que los deportes fueron un tema relevante para la prensa y las autoridades, especialmente para Ibáñez, quien promocionó una serie de iniciativas para centralizar la administración deportiva. Fuera de la esfera estatal, el ascenso del deporte como entretenimiento de masas abrió importantes espacios para debatir sobre la identidad mestiza de los chilenos y la idoneidad del deporte femenino.
El tercer capítulo, “Gobernar es ejercitar: de la mediatización del espectáculo de masas a la estatización de las demandas deportivas, 1933-1946”, estudia la representación del deporte chileno en un diverso grupo de revistas como Don Severo, As, y Crack, cuyos lineamientos editoriales sobrepasaban la información deportiva al mezclar periodismo deportivo, de espectáculos y análisis político. Mediante historias y relatos sencillos, la nueva generación de cronistas deportivos surgida tras la crisis del treinta construyó un espectáculo masivo sustentado en un mundo de celebridades del fútbol, tenis y otros deportes, cuyas vidas privadas se transformaron en tópicos relevantes para la modelación de comportamientos cívicos. El capítulo propone que, con la aparición de Deporte Popular y Estadio en 1941, el discurso en “defensa de la raza” alcanzó una dimensión política relevante en la esfera pública, especialmente durante los gobiernos de Pedro Aguirre Cerda (1938-1941) y Juan Antonio Ríos (1942-1946), constituyéndose como parte integral de la agenda social del Frente Popular.
El cuarto capítulo, “El deporte como asunto de Estado: columnistas, fotógrafos y dibujantes frente a la política deportiva y la cultura de masas, 1945-1958”, examina en profundidad el texto periodístico de la revista Estadio, la más duradera de la historia de Chile, poniendo especial atención al debate en torno a las políticas deportivas promovidas por el Estado y la definitiva masificación de los deportes. El capítulo afirma que Estadio progresivamente abandonó la “defensa de la raza” como discurso hegemónico para convencer a las autoridades de abogar por el bienestar de las clases trabajadoras, hacia un posicionamiento editorial más escéptico y cauteloso sobre la irrupción de las masas. Si bien Estadio veía en las concentraciones masivas de hinchas y aficionados al deporte un ejemplo de las conquistas sociales de las clases trabajadoras, los periodistas deportivos prontamente alertaron que el fervor popular del fútbol podía desencadenar fuerzas insospechadas y conducir a maniobras autoritarias por parte del Gobierno y que las masas constituían una potencial amenaza para la estabilidad democrática del país. Los cronistas deportivos objetaron la rebeldía masculina y reafirmaron un modelo social patriarcal que enfatizaba la abstinencia y los lazos domésticos, con los futbolistas y las atletas como pilar heteronormativo de este modelo.