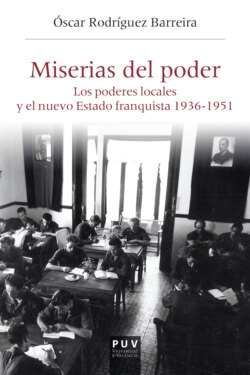Читать книгу Miserias del poder - Óscar Rodríguez Barreira - Страница 11
ОглавлениеVIVIR LA CRUZADA EN EL INFIERNO. LA QUINTA COLUMNA
¿Por qué duermen cuando Málaga está ardiendo? Preguntó María a los Brenan al alba del 19 de julio de 1936. Ese día marcó el fin de los más maravillosos días de verano. Según Gerald, el sofocante calor no invitaba a quemar iglesias, si bien no era esta una opinión muy extendida durante esos días. Aunque, durante la República, Málaga ya se había distinguido por el arraigo del anticlericalismo y sus manifestaciones violentas, nada sería comparable a lo que se viviría durante el tórrido verano del 36. Llamas, muertes..., y un giro total de todas las convenciones que articulaban y jerarquizaban las relaciones sociales. Ya no más Buenas noches señor o Vaya usted con Dios. En adelante imperaría el sobrio ¡Salud! Había llegado el momento de trocar el purgatorio en Edén. Para muchos, las llamas purificarían la tierra y transformarían la sociedad. No más rezos ni genuflexiones, ni trabajos de sol a sol para el cacique... Era el momento del pueblo.1
En la parte delantera de un camión iba un joven anarquista que parecía un mascarón de proa. Llevaba contra su pecho la bandera roja y negra. Sus ojos habían dejado de ver las calles del pueblo, los coches que pasaban. Solo veía cerca, un poco más adelante, el mundo futuro. El hombre libre y feliz, el hombre justo y bueno, trabajo para todos, pan y amor para todos. En su sueño nos conducía al mundo futuro. La tierra prometida del hombre.2
Si esas escenas causaron impresión en los liberales británicos, más fuerte sería el impacto que sufrieron otras personas de mentalidad más conservadora. Ese era el caso de María, la sirvienta de los Brenan, o del norteamericano Edward Norton. La principal avenida de la ciudad, aquella por la que paseaban su esplendor las clases adineradas, sería la primera en arder, después prenderían las iglesias, los talleres de los periódicos de derechas y los más suntuosos casinos: las masas eran dueñas de Málaga.3
Altas lenguas de fuego salían de media docena de casas cerca de la playa [...] A través de la nube de humo se veía un barco de guerra dirigiéndose al puerto con la bandera roja ondeando [...] Pasaron más camiones por nuestra calle cuyos ocupantes –hombres, mujeres y niños– agitaban banderas rojas, banderas rojinegras (el estandarte de los anarquistas) y banderas con la hoz y el martillo de la Rusia soviética. Todos esos lunáticos motorizados daban vivas a la «revolución del pueblo».4
Más duras serían las descripciones que realizarán dos años más tarde aquellos que fueron perseguidos por los «lunáticos motorizados». Mientras Antonio Pérez de Olaguer relataba las hazañas de la «gran masa de mujerzuelas, de milicianos y ¡horror! de niños», Remigio Moreno González culpabilizaba a las mujeres de las mayores salvajadas: «Los insultos más soeces, las blasfemias más ultrajantes, los comentarios más crueles eran hechos por mujeres».5 En Almería, una tierra cercana cuya vida en democracia había sido menos conflictiva que la malagueña, también aparecieron plumas dispuestas a la rememoración del horror rojo:
Se alza el telón del mal y van saliendo a escena las pasiones, los vicios, la anarquía, la mentira, la «cencerrada de la libertad» y el pueblo en la inconsciencia con sus gritos de espanto, sus gestos de terror, las teas incendiarias de la revolución y la muerte: es la República. Y comienza la acción con esta frase: «¡Libertad! ¡Libertad! Incendiad las iglesias; destruid las imágenes; no quede un símbolo cristiano en los caminos, ni en las casas, ni en las tumbas, perseguid al que lo ostente».
Si estas eran las letras que Bernardo Martín del Rey dedicaba a la democracia republicana, ¿qué no podría contar sobre la República en guerra? Narró muchas cosas –y muy sentidas–. Un libro dedicado a los mártires, a la Cruzada, unas Ofrendas del Cautiverio:
Los que quedamos en la zona roja, los que purificados hemos quedado de espíritu y de cuerpo y vivimos la tragedia en todos sus espantos, un deseo nos alienta, un sentimiento del alma nos obliga: no olvidar nuestros mártires; rendirles ofrendas póstumas, elevarles sentidas oraciones; tributarles homenajes... Muy poco sacrificio es el nuestro: ellos dieron la vida por España [...]
Mas no sufrí por mí; yo sentí el dolor de los demás, la amargura de aquellos compañeros de prisión que, en presencia mía, de palabra y de hecho eran atormentados. Y por este dolor y esta grandeza de sufrir por la Fe y por la Patria, y por lo que en provecho pudiera redundar en tiempos venideros, he escrito estas crónicas de Almería, la Ciudad desgraciada que ha sentido la tristeza de buscarse ella misma el infortunio y ha sentido también humillada –porque nada ha hecho por redimirse– la alegría de verse libre de la tiranía del marxismo.6
El relato del archivero tradicionalista almeriense contiene dos conceptos, o ideas entrecruzadas, que serán recurrentes en el imaginario derechista sobre la Guerra Civil: el homenaje o tributo a los mártires de la Cruzada y la interpretación de la Guerra Civil en clave palingenésica –vida, caída y redención–. Como explica Zira Box, en las culturas políticas antiliberales del nacionalismo español «subyacía la idea, de indudable raigambre cristiana, [...] de que solo el dolor, la muerte y el sacrificio podían traer la salvación». Esta lectura redentorista del conflicto civil tendrá, al menos, dos lecturas distintas para las grandes culturas políticas de las que se alimentó el franquismo: la nacional-católica y la fascista.7
Los falangistas, que algunos sí eran fascistas, de acuerdo con su ideología populista, ultranacionalista y palingenésica, interpretaron la Guerra Civil y la Victoria como la constatación de la resurrección nacional. La clave de bóveda que soportaba el arco mítico que componía su religión política era la resurrección patria. Este mito palingenésico, evidentemente, estaba conectado con el catolicismo, pero la redención a la que aspiraban los fascistas españoles únicamente tenía sentido como un culto secular a la nación.8 En cambio, para la cultura política nacional-católica, la redención ganada durante la guerra era de naturaleza divina ya que «el principio realmente sagrado era Dios [...] el amor y fidelidad a la patria –una patria concebible únicamente en función de su consustancialidad con lo católico–debían situarse en un plano necesariamente supeditado a la fidelidad última y absoluta a Dios».9
Si abandonamos el terreno de los intelectuales y de las ideologías elaboradas –historia intelectual– y descendemos hacia la gente corriente y las culturas populares –historia sociocultural–, observaremos cómo la resurrección patria a la que hemos aludido era consecuencia, indispensable, de la destrucción de la Anti-España: los rojos. Estos serán descritos en la literatura filofranquista como masas bestiales y degeneradas, con especial saña en las mujeres y, sobre todo, en la imagen de la miliciana.10 Y es que, como ha mostrado Antonio Cazorla, el discurso esencial de la memorialística de los derechistas comunes exponía que «el padecimiento de los españoles, su sangre, había servido para borrar los pecados cometidos por o durante la democracia republicana». En consecuencia, los padecimientos sufridos durante la guerra, ya que la dictadura únicamente reconoció el terror rojo, nunca el blanco o el azul, y la Victoria no solo permitieron la resurrección nacional (o nacional-católica), sino que se convirtieron en la razón de ser de la dictadura, en su legitimidad de origen.11
UNA CALDERA AVIVADA POR LOS MALAGUEÑOS
No muy distinta de esta hubiera sido la percepción que nos habría podido brindar uno de los principales protagonistas de este libro: Rodrigo Vivar Téllez. En los inicios de la Guerra Civil, Rodrigo no había llegado, aún, a la treintena y, para su pesar, ya había sufrido amenazas contra su integridad física salvando, milagrosamente, su vida en Coín (Málaga).12 Según el relato autobiográfico que Rodrigo transmitió a su hijo, durante la República, mientras ejercía de magistrado en la localidad malagueña, había dado un generoso donativo a un jornalero desesperado que, más tarde, en los primeros momentos de la guerra, se convertiría en un líder de los grupúsculos radicalizados de la localidad. Sería este personaje quien le permitiera huir de una muerte segura para refugiarse en la capital. Empero, Málaga era un mal lugar para que el vástago de un cacique de Vélez-Málaga se refugiara. Si en los pueblos de la provincia se cometían desmanes, en la capital la situación era aún más grave. Allí los Larios y sus representantes, como Fernando Vivar Torres –el padre de Rodrigo–, eran mal vistos, e incluso odiados, por importantes sectores de las clases subalternas, además de por los sindicatos y los partidos de izquierda.13 Como era de esperar, el joven juez fue prendido de nuevo. Gracias a los contactos de su familia y a las redes de solidaridad derechista malagueñas, Rodrigo salvó su vida. El precio, no obstante, sería alto. Si lo sufrido hasta el momento había sido poco, todavía le tocaría vivir casi un año en un psiquiátrico. Fue su fe la que le insufló fuerza y esperanza para salir de esa traumática experiencia.
¡Van a matar al señor Rodrigo! [...] La forma de salvarlo fue que no se podía hacer nada pero que lo único era hacer un parte médico en el que no estaba bien, que tenía problemas psíquicos y tal y cual y que había que internarlo... [...] Entonces consiguieron que lo internaran en un sanatorio psiquiátrico que tenían unos primos hermanos: los Linares [...] Uno de los hermanos Linares tenía el psiquiátrico. Lo internaron ahí y se pasó un año de la guerra encerrado.14
Realmente no llegó a ser un año, aunque seguramente a Vivar Téllez el tiempo transcurrido hasta la primera semana de febrero de 1937 debió de parecerle una eternidad. Vivir la Cruzada en el Infierno terminó transformando radicalmente a Rodrigo. Si hasta ese momento había estudiado como un mulo, en adelante dedicaría sus talentos y energías a defender a su Caudillo.15
Al margen de la verosimilitud que queramos conceder al relato autobiográfico que Rodrigo Vivar transmitió a su hijo Fernando, este, entendido como un discurso autoexplicativo de su identidad política en conexión con las culturas políticas que hemos descrito más arriba, nos puede ser útil para entender no solo los valores de las clases medias católicas en los años treinta, sino cómo estos se transformaron durante la Guerra Civil.16
En primer lugar, cabe decir que el relato de nuestro actor se explica desentrañando una matriz significativa basada en dos conceptos: la descripción de su evolución vital de acuerdo con un esquema palingenésico (República/Vida, Guerra/Muerte y Posguerra/Resurrección) y una autopercepción victimista de su situación en la coyuntura histórica que le tocó vivir. Rodrigo Vivar Téllez afirmaba que durante la II República era una persona completamente apolítica y al margen de cualquier conflicto. Únicamente se dedicó a sus estudios. Este apoliticismo se ve refrendado, al decir de los suyos, por su propia condición de juez que, evidentemente, le impedía tomar partido por ninguna opción política.17 Preguntado su íntimo amigo Juan José Pérez Gómez acerca de cómo definiría la identidad política de Rodrigo Vivar, respondió con un largo silencio y dos palabras: «como magistrado».18
Mas una cosa es la autorrepresentación y el autoentendimiento de cada cual y otra, bien distinta, cómo se es o cómo lo perciben a uno los demás. El hecho de que Vivar Téllez perteneciera a la familia Vivar, históricamente vinculada a la odiada Casa Larios –un poder fáctico indiscutible y persistente en el tiempo en la provincia de Málaga–; su firme y decidido catolicismo en un periodo en el que el conflicto clericalismo/anticlericalismo era una línea de escisión que, en gran medida, marcaba no solo la identidad política, sino la propia actitud hacia la República; su posición y ascendencia social –un joven juez, vástago, además, de un pequeño terrateniente vinculado al conservadurismo decimonónico–; añadido a la propia percepción de las clases subalternas de las estrategias tradicionales de la burguesía terrateniente para conservar su poder y ascendencia por medio de la paciente colocación de sus hijos, bien en el funcionariado, bien en otras familias de recursos a través de matrimonios convenientes,19 no hacían, precisamente, que el apoliticismo de Rodrigo Vivar fuera demasiado creíble en el contexto de los años treinta. Podía no pertenecer oficialmente a ningún partido, pero su cultura política y su posición social estaban claramente definidas.20
De este modo, la anécdota que ya hemos narrado de cómo ayudó a un pobre jornalero desesperado que luego le devolvió el favor salvándole la vida no solo narra la verdad de Rodrigo, sino que señala lugares comunes del discurso victimista que refrendará las agresiones de los rebeldes primero y del franquismo después: actitud agresiva de las izquierdas, o de las clases subalternas, y pacífica de las piadosas derechas –la gente de orden–en el contexto republicano. La caridad como solución válida al problema social. El discurso de que había buenas y malas personas en ambos bandos –señalándose implícitamente como uno de los buenos en su bando–. Y, finalmente, la representación de la guerra como una locura trágica en la que los buenos españoles eran exterminados al margen de si se vincularon o no al golpe de Estado. En este relato pierde sentido el problema de cómo comenzó la guerra y por qué se desató la violencia revolucionaria, y se transforman estos episodios en un martirio personal que legitima cualquier ulterior decisión.
La experiencia de persecución que sufrió Rodrigo, con aparición mariana incluida durante su cautiverio en el hospital, es un relato de muerte y resurrección que explica su cambio radical y su vinculación al franquismo. A partir de ahí, sus acciones no tendrían responsabilidad alguna ya que, tras el Apocalipsis, simplemente se ejercía justicia:
En Málaga se pide que se haga justicia. Justicia inexorable y rápida contra las bandas de ladrones, de verdugos y de asesinos, sostenidas durante estos meses por gentes en franca inteligencia con los rojos y que hoy alzan la mano a nuestras tropas [...] Justicia contra los que no son dignos de ser españoles y de vivir por más tiempo entre españoles.21
Pero no fue solo Rodrigo quien sufrió una transformación. Con la Liberación, la propia Málaga trocó en ciudad Redención, un espacio utópico que sus escasos, y alterados, ocupantes quisieron percibir como un retorno al Edén perdido.
Desde que pisamos las primeras calles de la ciudad es magnífica la impresión. Parece feria. Toda Málaga está en la calle. Van los grupos en manifestación de un lado para otro, lanzando al aire patrióticas canciones. Se abrazan los hombres que se ven al cabo de siete meses. Los legionarios vitorean a Franco. Y cruza la calle de Larios una mujer con mantilla de madroños y una gran bandera española al pecho que arranca vivas y olés que erizan la piel de incontenible emoción patriótica.22
La perspectiva de aquellos que huyeron de la «Liberación» era distinta.
Cuando llegó a Málaga observó la desolación que allí hay por las calles, no se ve a nadie, los obreros se niegan a trabajar, los jornales que dan son míseros, allí impera el terror siendo la guardia civil los encargados de todas estas cuestiones [...] Por las noches de ciento a ciento cincuenta personas enlazadas las manos con una cuerda y utilizaban una ametralladora, la que era servida por la guardia civil, con la cual quitaban la vida a estos infelices, el número de seres muertos es incalculable, el de mujeres fusiladas calculado por lo menos serán trescientas.23
Será en esta nueva Málaga donde Rodrigo Vivar se afilie a Falange y comience su nueva vida y su actividad política. El valedor de Rodrigo sería el flamante gobernador civil de Málaga: José Luis de Arrese. Al poco de su llegada a la ciudad, en febrero de 1940, Arrese propuso a Rodrigo como candidato idóneo para cubrir el puesto de delegado provincial de Información e Investigación de FET-JONS. Su paso por esta delegación, de ocurrir, fue un visto y no visto, ya que tan solo dos meses más tarde era propuesto para la jefatura provincial de FET-JONS y Gobierno Civil de Almería.24
Mientras Vivar Téllez disfrutaba de una libertad antes negada en una ciudad en ruinas, miles de rojos malagueños vivían un pavor y una desesperación mayores aún que los sufridos por los azules en los meses anteriores. Muchos malagueños, convencidos de que les esperaba un trágico destino, habían inundado la carretera de Almería. El pánico, la angustia y la desesperación eran los sentimientos dominantes en esa carretera sin víveres, sin organización y sin ayuda alguna...25 Entretanto, los cañones de los cruceros Canarias, Baleares y del Almirante Cervera lanzaban obuses y metralla sobre la población indefensa en su huida. La aviación secundaba, a su vez, la terrorífica operación.
A la derecha del camino, abierto al mar, vomitaban su fuego mortífero los cañones de los navíos piratas, secundados por las unidades de las escuadras alemana e italiana. Bajo la explosión de las granadas, que sembraban la muerte, se abrían en el torrente humano, que avanzaba sin cesar, claros trágicos: centenares de mujeres, de hombres, viejos y niños caían, para no levantarse jamás, horriblemente ametrallados. Desde el cielo de un impasible azul, bajaban los aviones –alemanes e italianos– y sembraban, con el plomo de sus ametralladoras, la muerte por doquier.26
El propio Arthur Koestler ya había dejado constancia escrita del patetismo de la huida. Los pobres malagueños huían tratando de salvar, en la medida de lo posible, su ropa de cama, así como las sartenes, cazuelas y cubertería.27 Evidentemente muy pocos lo consiguieron. En esta mísera situación, el médico canadiense Norman Bethune y sus colaboradores se convirtieron en icono de solidaridad y humanismo. El testimonio de los 200 kilómetros de miseria que pudieron ver es, cuando menos, estremecedor:
Difícil tarea la de elegir entre todos. Una multitud de padres y madres frenéticos se apretó alrededor del coche. Tenían la cara y los ojos congestionados por el polvo y el sol de cuatro días, y levantaban hacia nosotros, en sus brazos cansados, los cuerpecitos de sus hijos.
«Llévate a este», «Mira a este niño», «Este va herido». Niños con los bracitos y las piernas enredados en trapos ensangrentados; niños sin zapatos con los pies hinchados; niños que lloraban desesperados de dolor; de hambre, de cansancio. Doscientos kilómetros de miseria.28
El arrumbamiento de la riada humana en la ciudad transformó radicalmente la inestable retaguardia almeriense. Si el día 7 de febrero ¡Adelante! persistía en el tratamiento propagandístico de los hechos –negando cualquier tipo de avance a las tropas franquistas e italianas–, dos días después ya no podía negar lo evidente. Los almerienses habían visto y sufrido, con sus propios ojos y sentidos, el terrible drama malagueño. En la carretera se había visto no solo una riada de miseria y dolor, sino también de muertes y saqueos indiscriminados; no solo porque los que huían tenían hambre, sino porque entre ellos había hombres armados y desesperados que buscaban venganza entre los ricos y facciosos que creían ver en los pueblos y pedanías por las que pasaban. Estas escenas facilitarán la construcción de una memoria colectiva escindida en torno a los malagueños. Muchos almerienses convertirán a los de Málaga en víctimas, otros tantos los recordarán como verdugos.
Pero el 9 de febrero de 1937, el cambio de actitud por parte de la propaganda republicana era imperioso: «No podemos negar, por más optimismo que tenemos, la congoja que nos invade al ver desfilar por las calles de nuestra ciudad esa interminable caravana de evacuados de la noble Málaga».29 Y es que, según las estimaciones de Antonio Cazorla y Rafael Gil Bracero, fueron alrededor de 50.000 personas las que llegaron a Almería. Un contingente humano capaz de congestionar las infraestructuras y los servicios públicos de cualquier ciudad, más aún si llegaban, como lo hicieron, en unas condiciones lamentables. Los datos que ofrece la Relación de los refugiados que se encuentran en esta capital con motivo de la evacuación de Málaga y Motril. Febrero 1937 caminan en este sentido, pudiéndose observar que la gran mayoría de los refugiados pertenecían a las clases subalternas. Si a este perfil le añadimos el drama vivido durante la carretera y la propia carga que suponían las normas morales implícitas en una estructura social en la que la familia extensa tenía un fuerte peso, el drama estaba servido:
Es gente que intenta sobrevivir, que con la ayuda pero también la desconfianza, producto de la propia miseria, de los almerienses, se organiza como puede; recurriendo a las solidaridades de parentesco y paisanaje.30
Y es que, a pesar de la preocupación mostrada por Federica Montseny y del trabajo desplegado por Matilde Landa y el Socorro Rojo Internacional (SRI), el contingente humano era de tal magnitud y tenía unas necesidades tan perentorias que resultaba imposible cubrir mínimamente sus necesidades. Como explicó un desesperado a Norman Bethune: «En Almería no había ningún sitio donde poder conseguir comida». Muchos, desesperados y furiosos, saquearon cortijos en Adra o Dalías... La situación se tornó más angustiosa y tensa cuando las tropas franquistas decidieron bombardear el Puerto. Allí se había situado un parque de refugio para los evacuados. Pese a la enérgica actuación del gobernador civil, la ciudad era incapaz de atender a los huidos. Para agravar más la situación, al drama humano se le unió la lucha política.31 Los anarquistas adoptaron una actitud beligerante y desafiante contra las todavía débiles estructuras del Estado (re)creadas en la provincia y el arquitecto de estas: Gabriel Morón Díaz. El 9 de febrero de 1937 Morón escribía un bando en el que instaba a
... cuantos individuos van llegando a la capital y pueblos siendo porteadores de armas y procedentes de Málaga, que como dichas armas no necesitan utilizarlas en su calidad de evacuados, deberán entregarlas inmediatamente a las autoridades y sus agentes, y solo podrán conservarlas en el caso exclusivo de que se reintegren sin pérdida de momento al lugar de donde proceden.32
Muchos milicianos malagueños mostraron resistencias a esta orden. En tal tesitura, Gabriel Morón convocó a representantes de todas las fuerzas políticas y sindicales de la provincia para que estas refrendaran su determinación. El bando, publicado tres días después con el consenso de todas las fuerzas políticas, era aún más contundente. Aquellos que no cedieran sus armas quedarían desvinculados de las organizaciones y los sindicatos y del poder vigente. Ellos se lo habían buscado «desde el momento que se colocan frente a los Poderes de la República y a la voluntad del pueblo». Tanto los periódicos como las radios socialistas y comunistas abogaron por la entrega de las armas y la militarización de los milicianos malagueños. Más aún, los propios cenetistas almerienses también publicaron un manifiesto en el que abogaban por el cumplimiento de las instrucciones del gobernador. A pesar de la unanimidad, a la altura del 16 de febrero el problema político continuaba sin resolverse. La situación llegó a tal punto que un miliciano con gran ascendencia entre los confederales se enfrentó al gobernador exigiendo su dimisión. El caso Maroto acabó con una condena a muerte dictada por el Tribunal Permanente del Ejército de Andalucía, aunque, finalmente, se le conmutó la pena por seis meses y un día. El problema de los anarquistas malagueños reavivó el rescoldo del conflicto entre los ácratas y el Estado. La solución dada al problema, la detención de todos los revoltosos, no supuso el final. La disensión anarquista y el caso Maroto persistirían en la agenda política hasta mayo de 1937.33
La caída de Málaga y el drama de la carretera de Almería no solo trajeron aparejadas consecuencias políticas –caída del gobierno de Largo Caballero y debilitamiento del poder de Morón–, también produjeron una debacle en la despensa almeriense y un rebrote de la represión republicana, que ya casi había desaparecido tras la política de control implantada por el gobernador civil.34 Llegados a este punto, nos interesa subrayar tres elementos:
En primer lugar, resulta muy sintomático que Rodrigo Vivar Téllez, que salvó su vida gracias a las redes de solidaridad malagueñas, fuera el que, como veremos más adelante, aupara a la primera escena de la vida política almeriense a los principales cabecillas de esas mismas redes en Almería. Este hecho pone sobre la mesa uno de nuestros principales argumentos: es la Guerra Civil la que dota de sentido, y legitima, al franquismo.35
En segundo lugar, los sucesos de febrero de 1937 y el caso Maroto provocan, en Almería, una situación y unas consecuencias similares al mayo del 37 en Cataluña.36 A partir de febrero-marzo del 37 los anarquistas almerienses serán cooptados por el Estado y la política del frente popular antifascista. A pesar del adelanto de cuatro meses, en Almería se dio otra circunstancia al finalizar el propio mes de mayo que facilitó la homologación del proceso almeriense con el nacional e internacional: el bombardeo por la escuadra alemana.37 Si ya en febrero los milicianos revoltosos y confederales rebeldes comenzaron a asumir el discurso antifascista, tras el bombardeo de la ciudad, Almería no solo fue ubicada en el mapa geoestratégico de la política internacional, sino que se convirtió en un símbolo, menor que Guernica eso sí, de la barbarie fascista, primero, y de la necesidad de unión antifascista, después. Los titulares de los periódicos del momento son elocuentes: «Los forajidos de Berlín y de Roma le han planteado a Europa un ultimátum. Piratas alemanes bombardean Almería» decía El Socialista, mientras que Mundo Obrero titulaba «El salvajismo fascista nos ha declarado abiertamente la guerra». Entre tanto, el otro órgano de propaganda del PCE, El Sol, defendía la unidad: «La infame agresión de la escuadra de Hitler afirma la unidad del pueblo».38 Las representaciones de la espantá de Málaga y el plato de hierro, cenizas y lágrimas con el que Pablo Neruda convidó al obispo son ejemplos más que evidentes del símbolo internacional al que nos venimos refiriendo.
Un plato para el obispo, un plato triturado y amargo,
un plato con restos de hierro, con cenizas, con lágrimas,
un plato sumergido, con sollozos y paredes caídas,
un plato para el obispo, un plato de sangre de Almería.39
No todo serían llamamientos en pro de la unidad. El secretario de la CNT abderitana, Antonio Vargas, nos relató su frustración ante la política contraria a los anarcosindicalistas tras la llegada de los malagueños. En su relato mostraba las debilidades y contradicciones de un discurso ácrata que, finalmente, acaba convirtiéndose al antifascismo.
La colectividad la, la, la... la rompió el gobernador. Precisamente yo lo digo en mi libro. Hace poco, bueno hace unos años que hubo una mesa redonda y me llamaron a mí también. [...] Y yo cogí el micrófono [...] y dije: A nosotros nos destruyó, dio por desaparecido el sindicato de la industria pesquera, dio por desaparecido el comité de la industria pesquera. Y entonces me llamaron a mí y me entregaron, los los... los Guardias de Asalto me entregaron una carta del gobernador pero ¡claro! ha desaparecido porque lo dice él pero funcionaba [el sindicato de industria pesquera] pero al ser una orden de las autoridades tuvieron que cumplirla. Y nosotros [los anarquistas] tuvimos que andar con cuidado porque nos perseguía también.40
Articular a la vez el discurso ácrata y el antifascista puede llegar a convertirse en una tarea hercúlea dada la inherente contradicción. Sin embargo, a ras de suelo, en el ámbito de las identidades, de los sentimientos y de una memoria que no entiende ni de fechas ni de evoluciones, todo resulta más sencillo. La experiencia cotidiana articulada en el testimonio de Petra Álvarez Rodríguez, una joven vinculada a Mujeres Libres primero y a la oposición antifranquista después, nos mostró cómo no existe problema alguno:
A mí los alcaldes me gustan muy poco (Óscar) Risas ¿Ni si quiera los republicanos? (Respuesta) Ni los republicanos, a mi los alcaldes no me gustan (Óscar) ¿Y los presidentes del gobierno? (Respuesta) Yo sé que el gobierno... el gobierno somos nosotros... no nos vayamos a quitar puntos. Que haya alguno que nos dirija pero que nos dirija sin batuta (Fernando). (Risas) [...]
(Óscar). O sea que a ti los que mandan no te gustan ná... (Respuesta) A mí no me gusta que manden a mí me gusta que sean leales (Sofía). A ti es que te sale la vena anarquista (Risas) (Respuesta) No, no, no, no... No, déjate tú, Yo soy antifascista ¡¡ANTI!!fascista.41
En último lugar, encierra más ironía el hecho cierto de que la Liberación de los derechistas malagueños supusiera un enclaustramiento, o sufrimiento, aún mayor para sus compañeros almerienses. Aún más, la entrada de los malagueños supone un antes y un después en la memoria, e historia, de la Guerra Civil almeriense.
Antes de llegar a Motril, las carreteras estaban llenas de gente de refugiados que se venían para Almería, temiéndole a los moros, que fue cuando Franco hizo el convenio ese con los moros. [...] Tomaron Málaga y tomaron Melilla, y luego ordenaron, en aquellos entonces [...] que salieran los cazas a bombardear las carreteras, a ametrallar las carreteras. De Torre del Mar para acá, las carreteras, eso era, la sangre corría como el agua por las cunetas, de caballos, de seres humanos, de niños, ametrallándoles para que no se vinieran para acá, pero ya de antes, la gente, la que tenía tiempo, cerraba las casas y se venía, pero a los que no les dio tiempo, le pilló.42
Este recuerdo catastrofista tiene, en la memoria izquierdista, otra fatal consecuencia: una carencia total de alimentos.
Desgraciadamente la pérdida de Málaga lo echó a perder [la colectivización de la industria pesquera]. Hombre es que, es que... es que si había algunos alimentos aquí en el pueblo cuando llegar... lo terminaron todo, lo terminaron todo. Y eso lo echó todo a perder.43
El recuerdo derechista es más crítico y desproporcionado. Estos no pueden olvidar la impresión causada por los anarquistas granadinos y malagueños:
Y luego si nos faltaba poco vinieron todos los, los... los malagueños, los que venían huyendo de cuando tomaron Málaga... (Pregunta) ¿Qué pasó? (Margarita) Eso era ya... (Pregunta) ¿Qué pasó? Porque fue un camino dramático, con bombardeos... (Margarita) Eso fue horroroso se metieron en todas las casas, se llevaban yo qué sé el qué... a mi ama pobrecita le llevaron una cesta, unas cosas... un caos. [...]
Ellos huyeron de las tropas de Franco. (Pregunta) Eso es. Y durante ese camino... (Margarita) Pero mire usted: no se crea usted, porque es que eran mala gente, porque lo llevaban en la sangre, porque la gente de los barrios les temían la gente de su igual les decía: ¡Que vienen los malagueños! Era un horror decir vienen los malagueños era lo más malo de este horror.44
Lo más malo del horror también le quedó grabado a Mercedes Dobón, quien, mientras entrevistábamos a Juan José Pérez Gómez, nos explicó cómo los malagueños pintaban calaveras piratas en los automóviles. Una versión similar obtuvo Sofía Rodríguez en la entrevista que mantuvo con Brígida Gisbert:
A comienzos del año 37 el ejército nacional llega hasta Málaga y los malagueños, temiendo algún tipo de represalia con ellos, emprendieron la fuga a pie para Almería [...] Asaltaban casas y hasta establecimientos. Aquello constituyó una verdadera invasión de refugiados; llegaban hambrientos, sucios y resentidos. Era gente sencilla, sin cultura y simpatizantes con ideas comunistoides. En nuestro portal, que era grande, con las paredes recubiertas de azulejos, se instaló una familia [...] También teníamos el peligro de que nos denunciaran al Comité como fascistas.45
ÁNGELES EN EL INFIERNO. DE LA SALVACIóN AL SOCORRO BLANCO
La llegada de los malagueños transformó radicalmente la vida cotidiana de los almerienses, mas estos testimonios no deben confundirnos. Siendo cierto que se produjo un repunte de la violencia política y de las carencias materiales, los verdaderos momentos sangrientos se produjeron durante el verano de 1936. Será durante este momento caliente cuando se muestre la cara más intransigente en ambos bandos y cuando aparezcan las redes de solidaridad derechista, pues durante 1936 más que de estructuras consolidadas solo cabe hablar de redes. Será a partir de 1937 cuando aparezca una maquinaria bien engrasada de boicot al gobierno republicano y de asistencia a derechistas.46
La quema de iglesias, la violencia republicana, la persecución religiosa, la entrada de los malagueños y los bombardeos sufridos por la ciudad facilitaron la reacción de los derechistas, ya que los hechos de febrero a mayo de 1937 tornaron el conflicto entre ciudadanos, y de estos con el Estado, más profundo y radical. La construcción del discurso y Estado antifascista y la vertiente represiva, consustancial a esta política, acabaron con la disidencia ácrata, pero, al tiempo, convirtieron a muchos indiferentes o, simplemente, disidentes en opositores y/o quintacolumnistas. Al final de la guerra volvería a quebrarse la comunidad imaginada antifascista pero el primer giro de tuerca acaeció en 1937.
La fuerza de esta construcción radicaba primero en la unidad en el seno del gobierno, y luego en la unidad real a diferentes niveles en todo el territorio. La meta era la movilización de una «España antifascista» que debía pasar del discurso a la realidad, aunque a la postre terminaran haciéndolo volar las contradicciones políticas inherentes al Frente Popular.47
Fue esta política, la de movilización total, la que mostró la unión contra la República de personas en principio pasivas. Estas, ante la grave situación vivida por algunos de sus familiares y amigos, se comprometieron con lo que parecía una labor humanitaria –o religiosa–. El tiempo vería a muchos convertirse fervorosamente al franquismo. Más aún, algunos serán los grandes triunfadores de la guerra, primero, y del franquismo, después.
Los primeros conatos de acción colectiva contra la República debemos inscribirlos en un contexto rabiosamente anticlerical, antifascista y anticapitalista. Durante los días que sucedieron al aborto de la sublevación, se quebraron todas las convenciones sociales vigentes hasta el momento. Uno de los principales objetivos de los milicianos y de las clases subalternas fue cualquier signo, símbolo o indicio que tuviera algo que ver con la Iglesia o el capital. Si durante la II República Almería no había vivido con intensidad la ira sagrada, el estallido de la guerra cambió completamente la situación. Un ejemplo del nuevo clima, explotado hasta la saciedad posteriormente tanto por la dictadura como por los tradicionalistas, fue el martirio del padre Luque.48
El mismo día en que se sofocó la sublevación, las piras anticlericales comenzaron a multiplicarse. El primer edificio eclesiástico que sufrió la furia popular fue el convento de las Claras –en las inmediaciones del Ayuntamiento–, donde se rociaron con gasolina las puertas del convento y se les prendieron fuego. Ese fue el pistoletazo de salida. Al día siguiente las llamas crecieron por doquier. Una tras otra, las iglesias fueron cayendo: San Roque, San Sebastián, San Pedro, San José, San Antonio y Santiago. La visión de los templos en llamas quedó indeleblemente grabada en la retina de las almas piadosas.
Recuerdo perfectamente como incendiaron la Iglesia de los Franciscanos [...]. Por las ventanas, como tiraban los santos, eso lo recuerdo yo perfectamente. Yo acababa de hacer la Comunión en junio, el bombardeo fue en julio y vi cómo tiraban los santos y tiraban todas las cosas: los libros, tiraban todo, le pegaban fuego y yo pues era... llorando. Y mi abuela, mi madre, en la puerta, lloraban.
O cómo Brígida Gisbert escribía en sus memorias:
... enseguida empezó la persecución a la Iglesia, se quemaron iglesias y conventos; las catedrales las convertían en almacenes de cereales, trigo, cebada... todo incautado a los agricultores y comerciantes. La iglesia de Cabo de Gata fue saqueada, despojada de imágenes y libros de registros de nacimientos y confirmaciones.49
Todavía hoy la literatura cercana al Palacio Episcopal se recrea recriminando las escenas de furia anticlerical. Juan López Martín, por ejemplo, describía la destrucción del mobiliario, ornamento y archivo de las diferentes iglesias de la ciudad de este modo:
Amontonaron todos los bancos en el centro de la iglesia, los rociaron con gasolina, junto con los altares y retablos, y lanzaron desde la puerta teas encendidas, ardiendo todo y calcinándose los sillares hasta hundirse las bóvedas de piedra con un espantoso estruendo.50
Eso sucedió en la iglesia de Santo Domingo. En el convento de San Blas la pira comenzó con los lanzamientos de bombas desde el exterior. Cuando las monjas abandonaron el edificio ardió por los cuatro costados. La Catedral estaba al caer.
Apenas si se estaban consumiendo los fuegos de los templos y ermitas, cuando alguien debió de gritar: ¡A la Catedral! Y en un abrir y cerrar de ojos comenzó el expolio del rico patrimonio. Todas las imágenes de incalculable valor y de gran devoción del pueblo ardieron en una enorme pira en la plaza de la Catedral.51
Los destrozos que tanto impresionaron a los seglares almerienses tenían que ver, precisamente, con el poder, real o no, que las clases subalternas percibían en la Iglesia y sus símbolos. Acabar con ellos cumplía, al menos, dos funciones: secularizar el espacio público y demostrar, en la práctica, que estas acciones no acarreaban castigos divinos. En este sentido, cabría resaltar que, precisamente, la mayor saña se dirigió contra las imágenes que habían sido reverenciadas y aclamadas durante la Semana Santa. La pretensión que había detrás de las acciones era clara: arrumbar definitivamente los restos de la ciudad levítica.52 La nueva era popular convirtió así el espacio público en un territorio hostil a toda simbología, actitud o manifestación piadosa. A pesar de su espectacularidad, lo peor estaba por llegar y no serían, precisamente, los incendios. Desde los primeros momentos de la guerra se asoció catolicismo con facción y los rumores acerca de los arsenales escondidos en los templos e iglesias facilitaron los registros y asesinatos indiscriminados. Los avisos y llamamientos en la prensa contra la farsa clerical eran rotundos:
Salud, bravos «cristobicas», que habéis echado por tierra los templos donde se representaba la gran farsa clerical. Los que un día se mofaban de vosotros han desaparecido de nuestra vida. Ojala desaparezcan para siempre y así conseguiremos libertarnos del yugo opresor, formado por la cadena de la reacción.53
Aquellos que antaño se mofaban ahora sufrían por su traición al pueblo. El fuego que tanto usó el clero en tiempos de la Inquisición se había vuelto contra ellos y, como defendiera Andreu Nin, en unos pocos días la cuestión religiosa había quedado resuelta. La actitud violenta e intransigente ayudó mucho a que las calles se convirtieran a la nueva religión –la del mono azul–.
¡Hay que combatir en el frente y en la retaguardia! Allá pegando tiros, aquí organizando la caza del fascista. Donde sepas que se oculta uno de esos criminales, haz tu acto de presencia, reúne pruebas contra él, préndelo y entrégalo al comité.54
Como ya vimos más arriba, no fue esa la manera como los requetés interpretaron los hechos. Para ellos, la verdadera Almería era católica y los tres años de martirio fueron en realidad un castigo divino que la redimía de su gran pecado: la República.
Yo la vi claudicar; yo la he visto sufrir y yo la he contemplado arrepentida, triste, limpiándose las llagas como una leprosa, con temor a ser vista, con miedo a que su mal se contagiara.
Voy a contar sus penas y sus gozos, sus actos de fe, sus actos de heroísmo, que ellos han sido muy grandes y profundos y por los cuales ha alcanzado la gracia de verse redimida, de ser Ciudad de Franco.55
La represión republicana se «cebó» con los religiosos. De los 465 asesinatos por represión republicana en Almería, 105 eran personas vinculadas al ámbito religioso, ¡casi la cuarta parte! No se respetó ningún tipo de estamento ni vinculación; las muertes englobaron a todos los sectores: 2 obispos, 84 sacerdotes, 7 hermanos de las Escuelas Cristianas, 5 dominicos, 3 jesuitas, 2 operarios diocesanos, 1 franciscano y 1 sacristán. Para ser plenamente conscientes del drama, a esta centena larga habría que añadir las víctimas afiliadas a partidos confesionales como Acción Popular (68) o la Comunión Tradicionalista (18).56
La furia anticlerical de los periódicos se fue difuminando a partir de octubre de 1936 y se hizo más evidente a mediados de 1937 –consecuencia de la política de control impuesta desde el, por fin, restaurado gobierno republicano–. Pero ni a partir de esas fechas las organizaciones obreras pretendieron levantar la mano. ¿Cómo entender si no que el jefe de la fiscalía republicana tuviera que justificar ante los responsables políticos la supuesta levedad de las penas impuestas? La respuesta es clara: por un lado, se imponía el concepto de total movilización a favor de la República y de castigo ejemplar a religiosos, fascistas y derrotistas y, por otro, la reconstrucción del Estado republicano se realizó cooptando a muchos de los supuestos incontrolados del verano sangriento del 36.
En contestación a su escrito de 23 de julio de este debo comunicar a V que esta Fiscalía cumple rigurosamente con su saber manteniendo la acusación en los juicios contra fascistas siempre que debe ser mantenida. Si alguna benignidad existiera no es precisamente a Fiscalía a quien hay que imputársela. Existen otros elementos a quien puede hacer la recomendación de su escrito referido.57
Sofía Rodríguez coincide en señalar octubre del 36 y mediados del 37 como puntos de inflexión, si bien matiza esta afirmación mostrando que en las publicaciones ácratas el tinte anticlerical nunca desapareció completamente. Pero ni los deseos, ni las disposiciones legales del gobierno, ni los periódicos reflejan el clima vivido en las calles. Mientras Negrín defendía en la prensa y ante la opinión pública internacional la libertad de culto en la retaguardia republicana, en las representaciones teatrales de las organizaciones obreras se escuchaban versos de este tenor:
Detrás de los traidores
están Tomás nuestros explotadores
el burgués despreciable
el cacique, el banquero
el cura, la beata, el usurero
esas gentes malditas
que hacen del Cristo grande un pobre eunuco
y el báculo y la mitra
trocan en un puñal y en un trabuco
son dos Españas, dos, ¡valga la frase!
una España que muere. Otra que nace.58
Los primeros precedentes de quintacolumnismo en Almería debemos buscarlos en los primeros momentos de la sublevación. Como explica Sofía Rodríguez, «la detección de una “quinta columna” o de la existencia de espías derechistas infiltrados en las organizaciones proletarias fue casi paralela al inicio de la guerra».59 En cualquier caso, y a pesar de que ya en esos momentos las redes de sociabilidad derechistas y religiosas se pusieron en marcha, lo que realmente se vivió durante el tórrido verano del 36 fue persecución, terror y paranoia. Era, en palabras de Martín del Rey, el momento del delirio de las almas cobardes.60
El contexto popular anticlerical y antifascista favoreció la proliferación de dos actitudes sociales: el pánico por parte de los sectores sociales afines a la Iglesia, el capital, el Ejército y, sobre todo, a los partidos políticos derechistas. Y, por otro lado, la persecución, delación y, por qué no decirlo, paranoia conspirativa entre los sectores obreristas y republicanos que convirtieron en delito de lesa traición cualquier indicio de religiosidad o acomodación.
Dado el clima inhóspito, muy tempranamente se articularon redes de ayuda a los perseguidos.61 Las principales redes que se pusieron en marcha fueron las familiares, las de las asociaciones confesionales y las de los partidos políticos derechistas. Sería más adelante cuando se activaran otras redes más potentes, capacitadas y efectivas: las de los burócratas y funcionarios del Estado. De momento, en agosto de 1936, el peligro, a decir de la propaganda obrerista, provenía de dos religiones: la católica y la fascista:
Es altamente loable la labor depuradora que está llevando a cabo la Policía popular de Almería. Diariamente detiene a individuos adscritos a Falange Española y Acción Popular; algunos de los cuales son el pasmo y sorpresa de obreros y republicanos, al ver que han convivido con reptiles del fascismo encuadrados en círculos republicanos y en organizaciones obreras, de las que eran espías y delatores.62
En este contexto no puede desengañarnos que las primeras redes con ciertas connotaciones de oposición a la comitecracia fueran las de los aledaños al Palacio Episcopal y las de los consulados y embajadas.63 Si bien en esos momentos, más que de oposición antirrepublicana, cabría hablar de la creación de espacios protegidos para poder articular el discurso oculto, a fin de preservar la identidad, y de mera lucha por la supervivencia. Serán esas mismas personas y redes las que, meses más tarde, articularían la verdadera Quinta Columna. El terror a los paseos, las checas y al Servicio de Inteligencia Militar (SIM), así como la incapacidad para concebir la vida social sin la práctica religiosa fueron hechos objetivos que se convirtieron en los marcos de injusticia que facilitaron la acción colectiva antirrepublicana.64
Empero, veamos testimonios que refrendan la construcción de una identidad de víctima y cómo percibían los derechistas y católicos los primeros momentos de la guerra. Al entonces adolescente Antonio Andrés Díaz, por ejemplo, no le hizo falta unirse a la sublevación para que, a pesar de su corta edad, le detuvieran:
En mi casa, yo estuve en mi casa hasta que en el mes deeee... bueno no tan, no pasó tanto tiempo porque antes de que terminara julio ya me detuvieron. Fueron a mi casa a por mí, yo estaba estudiando. Recuerdo que estaba estudiando álgebra. Estaba estudiando álgebra cuando se presentaron en mi casa.
El miedo sentido debió de ser enorme y mayor aún lo sería cuando trataron de enviarlos al campamento Álvarez de Sotomayor, lugar en el que se llegó a fusilar a algún detenido. Gracias a la intervención del gobernador civil, el joven falangista salvó la vida, pero el proceso de reeducación que le esperó no le convirtió, precisamente, ni al marxismo ni a la República:
Aquel hombre se enteró de que nos iban a llevar a Viator que éramos unos menores de edad y se presentó en la cárcel y nos vio y dijo esto noooo esto no puede ser y lo echó para abajo. No, no es que los hemos... No aquí el gobernador soy yo y el que manda soy yo y estos jóvenes no salen... (Óscar) Eso fue Morón... (Respuesta) Que vengan, que vengan gente de los distintos partidos que hablen con ellos, que tal... que los instruyan que esto y que lo otro y que se hagan afiliados de los partidos cuando salgan...65
Tras la reeducación fue puesto en libertad, siempre con la condición de que se afiliara a algún partido o sindicato obrero: «no cumplí el compromiso». Y es que, como manifestó un indignado Juan José Pérez Gómez, «en aquella época eran los comunistas los que mandaban». Lo único que podían esperar los caballeros españoles era muerte y dolor.
Yo después salí huyendo porque los amigos míos, los habían, los habían fusilado. Estaban los Spottorno que eran los hijos del catedrático de dibujo, eran tres hermanos y a los tres los fusilaron los comunistas en los primeros días [...].
(Óscar) Y entonces lo que hizo fue esconderse. (Juan José) En los primeros días esconderme. [...] En casa de mi novia entonces yo y mis hermanos todos nos fuimos. (Mercedes) Eran nueve. Seis, tres mujeres y yo. (Juan José) Y nos fuimos a casa de mi novia hoy mi mujer. Y luego yo ya me fui huyendo por ahí por los cortijos.66
También se podía sufrir cautiverio por resistirse a modificar las clásicas normas de cortesía católico-burguesas. Carmela Gisbert pudo ver cómo su madre era detenida en Comisaría por ello. «No se podía decir “adiós", salud se decía. Entonces va una amiga de mi madre y dice: “Salud Carmen” y dice “Vaya usted con Dios, que yo no estoy tan saludable como usted". Entonces las dos van a comisaría». Una sensación de incomprensión y temor similar debió de vivir Adela Pérez, viuda del fusilado Manuel Cassinello y madre de la posterior edil tardofranquista María Cassinello, cuando vio cómo su madre se despedía del Tribunal Popular de una guisa similar a la madre de Carmela Gisbert.
Mi abuela fue juzgada, estuvo presa en «Gachas Colorás» por fanática religiosa y beata cien por cien y repartir propaganda fascista que eran los bonos de la tienda asilo para que fueran a comer la gente de las cuevas bueno pues... Y el día del juicio pues estaban ahí delante y cuando terminó les dijo: queden ustedes con Dios y mi madre dijo: la fusilan.67
En este clima el personaje más odiado era, evidentemente, el obispo. Dada la tensa situación, las autoridades republicanas y muchos prebostes de la ciudad tenían interés en que Diego Ventaja abandonara la ciudad. Tal y como ha explicad o Juan López Martín, Ventaja gozó de varias oportunidades para huir a la zona rebelde. A pesar de los evidentes riesgos que corría, el obispo Ventaja las rechazó, ya que entendía que su deber era quedarse con sus fieles. Esa actitud le valdría la admiración, aunque póstuma, de la mayor parte de los almerienses. Fue su perdición. El desmoronamiento del Estado provocó una poliatomización del poder en los clásicos señores de la guerra, que no tuvieron, precisamente, en cuenta el valor del obispo.68 Pese a las pretensiones de oficialidad que tanto el Comité Central como el Comité de Presos quisieron dar al presidio y muerte de los obispos de Almería y Guadix, los acontecimientos se precipitaron de manera rápida y sin legalidad alguna.69 No es este el lugar para ocuparse de esos lamentables sucesos, aunque sí lo es para señalar que tanto el vicario general de la diócesis, Rafael Ortega Barrios, como la líder del Socorro Blanco, Carmen Góngora, entraron en contacto con el obispo antes de su muerte, consiguiendo así que las redes de asistencia a eclesiásticos y fieles estuvieran en contacto con don Diego Ventaja. El Socorro Blanco tradicionalista, aquel que se convertiría en Falange clandestina o Quinta Columna, daba sus primeros pasos estrechamente ligado al Palacio Episcopal.
El niño Manuel Román González, enlace de doña Carmen Góngora, visitó en diversas ocasiones a don Diego, como portavoz de mensajes de los sacerdotes que pedían orientación. En una ocasión fue portador de una tarjeta del sacerdote don Juan Soler García que pedía al prelado autorización para marcharse a su pueblo. Don Diego otorgó el permiso. Ignoraba aquel que en su pueblo apenas le descubrieran lo matarían.
En otra ocasión, Román, burlando la guardia montada por los milicianos en la plaza de Careaga, logró entrevistarse de nuevo con don Diego y sacó por la puerta que daba a la calle Lope de Vega algunos objetos sagrados que se escondieron en casa de doña Carmen Góngora, la cual había trasladado el taller a la actual calle Mariana, donde había establecido el centro de ayuda a todos los perseguidos, llamado «Socorro Blanco».70
CRUZADOS CLANDESTINOS. LA QUINTA COLUMNA
El hecho cierto de la implicación de la Iglesia y sus redes sociales en la oposición a la República, añadido a su mezcolanza con las estructuras del Ejército y de FET-JONS, y su propio carácter clandestino complican mucho la reconstrucción de las actividades y composición de esta organización. Aún más, durante la posguerra, periodo en el que la pertenencia a la clandestina era un mérito, sus antiguos miembros eran muy cautelosos para hablar públicamente de sus actividades pasadas.71 Todavía hoy la Quinta Columna es un tema tabú y controvertido.72
Antonio Andrés Díaz, por ejemplo, nos contó su paso por el Socorro Azul. Cuando le hicimos ver el desconcierto que nos causaba la denominación insistió en la denominación señalándonos nuestro error:
(Óscar) ¿Entonces a usted le ayudó el Socorro Azul o el Socorro Blanco? (Respuesta) Perdón, Socorro Azul, se llamaba. (Óscar) Y ese cuál era el que... (Respuesta) El de Carmeeeen... (Óscar) El de Carmen Góngora ah, ya, ya... (Respuesta) A través de Carmen Góngora.73
Celestino Fernández, sin embargo, no compartiría ese calificativo para la clandestina. La organización de Aramburu, Mendizábal y Carmen Góngora, de ser Falange, cosa dudosa, sería blanca, jamás azul. «Tuvimos un pequeño choque con la Falange clandestina, que eran los perseguidos, se ocuparon del socorro blanco y de la Falange clandestina que la mandaba Fernández Aramburu un sevillano».74
Fuera el color que fuese, probablemente el adjetivo que mejor define la actividad de estas redes y organizaciones sea el de clandestinas. Como ha señalado Javier Cervera, ya antes del golpe militar existían importantes sectores derechistas al margen de la ley, mas serán el golpe y la guerra que le siguió los hechos que amplíen los márgenes de la clandestinidad. Si en Almería el número de jovenzuelos falangistas o militares conspiradores era limitado, unos meses más tarde el número de afectados por la comitecracia primero y por el Estado reconstruido, después, ampliaba en mucho el número de críticos, disidentes, derrotistas, desafectos, espías y quintacolumnistas.75
Michael Seidman, partiendo del estudio de las actitudes sociales en la retaguardia republicana, ha dividido la Guerra Civil en cuatro periodos: 1) Militancia: julio a noviembre de 1936. 2) Oportunismo: noviembre de 1936 a octubre de 1937. 3) Cinismo: noviembre de 1937 a agosto de 1938. 4) Supervivencia: septiembre de 1938 a abril de 1939. Estos periodos podrían converger con los datos que ofrece Javier Cervera, ya que de su investigación se entiende que el mayor número de condenas por desafección se produce entre diciembre de 1936 y septiembre de 1937, mientras que el mayor número de acusados y condenados por derrotismo se produjo durante 1938. De este modo, a nivel general, podríamos convenir que el noviembre del No pasarán supone un antes y un después en las actividades contra la República. A partir de esa fecha, la Quinta Columna se organizaría bajo la forma de falanges clandestinas y, a partir de 1938, las actividades contrarias a la República llegaron a su apogeo.76 Esta cronología parece coincidir con la propuesta por Sofía Rodríguez López, quien mantiene que fue a partir del primer invierno en las trincheras cuando se multiplicaron las denuncias contra desafectos y quintacolumnistas.77
Nuestra propuesta de cronología quintacolumnista pretende resaltar, fundamentalmente, dos periodos, aunque aceptemos la división en cuatro. Un primer periodo, que podría ser dividido en dos, concluiría con la apertura y el derrumbe del frente del Ebro. A partir de ahí comenzaría un segundo periodo que también podría dividirse en otros dos bloques. El primer apartado, que hemos denominado de salvación, verá el nacimiento de las redes de asistencia en torno al Palacio Episcopal, a los consulados, etc. El segundo, en el que ya se puede hablar con más propiedad del Socorro Blanco, nacería con los sucesos de mayo de 1937 y supondría el tránsito de la guerra miliciana a la guerra total. Este periodo supone una reducción a la nada del espacio público bajo la pretensión de construir un orden popular antifascista que movilizara a toda la población contra el enemigo. Son los momentos de obsesión por el enemigo interior y la Quinta Columna que se aprovechan para destruir las resistencias ofrecidas por algunos sectores anarquistas.78 El tercer periodo, o primero del segundo bloque de la guerra, rompe con el frente del Ebro. A partir de ese momento el bando republicano ya solo puede negociar a la defensiva y los sectores profranquistas en el bando republicano tienen menos dificultades para realizar sus actividades. Su acción pretende el boicot, el paso al bando nacional de derechistas, la obstrucción de la recluta frentepopulista y construir ciertas infraestructuras que faciliten el traspaso de poderes cuando llegue la ansiada Liberación.79El cuarto, y último bloque, comienza con el año de la Victoria. Son los momentos de las huidas y desbandadas y de la quiebra de cualquier tipo de unión republicana. Los derechistas intentan ocupar buenas posiciones en sus infraestructuras para el ansiado asalto al poder.
Esta propuesta, provisional y susceptible de revisión, resulta, a nuestro juicio, operativa, ya que la evolución de la Quinta Columna en Almería sigue esos mismos pasos: 1) Periodo de salvación: julio 1936-mayo 1937. 2) Socorro Blanco: mayo 1937-junio 1938. 3) Red Hataca: junio 1938-diciembre 1938. 4) Falange clandestina: noviembre 1938-abril 1939. Un problema con el que nos encontramos es que, como ha señalado Javier Paniagua, apenas existen trabajos sobre este tema, por lo que no podemos comparar el caso con el de otras regiones.80
La clandestinidad obligó a la Quinta Columna a adoptar fuertes medidas de seguridad a fin de minimizar riesgos. La estructura de estas redes seguía el esquema de células triangulares. Este esquema permitía que la caída de un/a quintacolumnista no supusiera el encarcelamiento de toda la red, sino de tres o, a lo sumo, cinco implicados.
El problema de este esquema es que, si se conseguía detener a una de las partes superiores de la pirámide, corría serio peligro la red entera. Esto, añadido a una infiltración, fue lo que ocurrió cuando el SIM detuvo a Cármen Góngora López. Según su declaración a la Causa General, esta detención se produjo el 28 de junio de 1938 a consecuencia de la denuncia de un guardia de asalto vinculado al SIM: Miguel Artero García.81
Carmen estuvo detenida en las dependencias de la temida organización durante veinte días, periodo de tiempo en el que su anciana madre también sufrió prisión. Empero, Carmen Góngora tuvo suerte. Su delicado estado de salud, el hecho de que fuera descubierta en un momento en el que la guerra estaba ya muy avanzada y la propia colaboración prestada por importantes funcionarios del Estado republicano favorecieron que la líder tradicionalista pasara el resto de su presidio incomunicada en el hospital.82 A pesar de todo, la detención de Carmen provocó un efecto dominó:
La declarante sabe que al mismo tiempo que ella o en días sucesivos fueron detenidos y llevados al S.I.M. por pertenecer a la citada organización, las siguientes personas: D.a Ana Román González y su hijo Manuel Román González con domicilio en la calle de Mariana, nro. 7; Encarnación Alcaraz, digo, Alcalá Templado, con domicilio en la calle Trajano; D. Cecilio Martín González, ya fallecido y su esposa, de la que sólo recuerda se llama D.a Amalia [...] D.a Rafaela González y el marido de ésta, cuyo nombre y apellidos no recuerda [...] D. Serafín Aguilera Alférez, que reside en esta capital, aunque ignora cual sea su domicilio; D. Miguel Juárez López y su hermano D. Carlos y un cuñado de éstos cuyo nombre no recuerda [...] D. Manuel Martínez González, Policía Armada, con residencia en Madrid; [D. Manuel] Luis Ramón Barranco, oficial de la Guardia Civil, con residencia en la provincia de Sevilla; unos hermanos de los que solo sabe que se apellidan Montes y que son hijos de un Notario de Guadix; don Antonio Fornieles Ulibarri, Médico oculista y su esposa D.a Pilar Urton, con residencia en Gijón; José Andrés Moreno Vargas, residente en Albuñol, Ángeles y Carmen García González, hermanas, con domicilio en esta capital en la calle del General Saliquet, nro. 33; D.a Mercedes Campos Juárez, con residencia en esta Capital, calle de la Encantada; D. José Sánchez Mayordomo, Oficial de Infantería con residencia en Alicante y algunos más que de momento no recuerda.83
En definitiva, el entorno más cercano a Carmen Góngora y aquellos que escondía dentro de las redes creadas por el Sindicato Católico de la Aguja, el vicario general de la diócesis, Rafael Ortega Barrios, y otros religiosos, preferentemente jesuitas, como el padre José Rodríguez Ponce de León o Servando López Sancho. Esta relación con el Palacio Episcopal explica la estrecha vinculación entre la Quinta Columna y los talleres del periódico ultracatólico La Independencia84 El hecho de que fueran, precisamente, los propios tradicionalistas los que recibieron más inclementemente la primera represión republicana, añadido a la movilización política de Carmen Góngora y su Sindicato, produjo una conexión que sería muy importante durante la posguerra: la del Servicio de Inteligencia y Policía Militar (SIPM) y el entorno de La Independencia. Esta conexión facilitó que, durante la posguerra, el núcleo duro de la clandestina conformara la elite de la delegación provincial de Información e Investigación –la policía política de FET-JONS–.85 Rafael Salazar, primo de Alejandro Salazar Salvador y cuñado de Fructuoso Pérez Barceló (hijo de Fructuoso Pérez Márquez –director de La Independencia–), el camisa vieja Antonio Rodríguez García, el tradicionalista José López Valero...; un círculo muy cerrado y compacto que persistió en puestos clave, Información e Investigación y CNS, durante toda una década. Una delegación –la de Información e Investigación–, no lo olvidemos, estrechamente ligada al SIPM.86 La organización de Carmen Góngora en el sindicato, al margen de los Román, estaba compuesta por mujeres como Encarnación Alcalá Templado, Ana María Plaza, Remedios González Amezcua, Ángeles García González, Antonia Rodríguez Tuset o María Guzmán Benavente. Como puede verse, los ángeles de la guerra sí tuvieron sexo.87
Como ya comentamos, las primeras acciones del sindicato tenían más que ver con salvar la vida a personas en peligro que con cualquier otro tipo de actividad. El testimonio de Ana Plaza Cuervo, rvda. M. Sor Corazón de María, camina en este sentido.88 Para poder esquivar la persecución debió ponerse en contacto con Carmen Góngora y su grupo, ya que esta, desde el primer momento de la sublevación,
... se consagró en la medida de sus fuerzas a defender tal causa, poniéndose en contacto con los elementos de derechas de esta Plaza, especialmente con las personas más destacadas y de posición más desahogada, ya que la exponente tenía montado en su domicilio el sindicato católico de la aguja por cuya circunstancia al advenir la dominación roja ha sufrido encarcelamientos y persecuciones constantes.89
Y es que las fuerzas de Carmen Góngora, aunque fingiera padecer enfermedades, daban para mucho. Según Encarnación Alcalá, desde muy pronto comenzaron a realizar servicios tales como socorrer a los perseguidos, eludir los encarcelamientos de derechistas, conseguir certificados médicos para boicotear al Ejército Popular e, incluso, pasar a gente a la zona nacional.
Tanto movimiento hizo que al SIM se hiciese sospechosa aquella casa y bien pronto comenzaron los registros policíacos. Apenas se sabía que estaba la policía, Carmen Góngora se apresuraba a acostarse fingiendo una grave enfermedad y de este modo consiguió que en infinidad de registros no se la llevaran.90
Otra actividad desarrollada por el Socorro Blanco, que le valió ganarse la admiración de todos los sectores derechistas de la capital, fue la asistencia económica a derechistas.
Eso era el Socorro Blanco, que eso sí era de tapadillo y eso nos socorrió a nosotros. (Pregunta) Ese Socorro Blanco eran, supongo, personas de derechas que sabían que personas lo estaban pasando mal... (Mercedes) Exacto [...] mientras tanto nos dejaban las cestas que me acuerdo yo del chocolate, mi hermano y yo nos peleábamos por el chocolate.91
En cualquier caso, esa actuación convirtió a estas personas en fantasmas y su actuación en novelas policíacas. Precisamente ese carácter oculto e intrigante era rechazado por algunas de las personas que tuvieron protagonismo en Falange durante los cuarenta. El carácter fascista casaba poco con el misterio:
Yo no he estado en eso del Socorro Blanco. Esas eran organizaciones con mucho misterio. Yo tenía una amiga maestra, que tenía mucha gracia, que era del Socorro Blanco (Rojo), pero ¡era de derechas!, lo que pasa es que era una hipócrita. Yo, para eso, no he valido en la vida [...] Estaba el Socorro Blanco, pero que yo sepa... Habría cuarenta cosas ocultas. El Sindicato de la Aguja lo he conocido yo después de guerra, a Carmen Góngora, que tampoco le tenía yo mucha simpatía, esa es la verdad. Fue un poco egoísta, abusaba de la gente que tenía...92
Esta perspectiva, seguramente, se encuentra condicionada por dos elementos: nuestra informante no obtuvo ayuda alguna durante la Guerra Civil (más aún, su padre estuvo preso por ayudar a otros) y durante los años cuarenta las nuevas camadas falangistas tuvieron conflictos con los sectores vinculados al tradicionalismo y al catolicismo.93 Muy distinta era la perspectiva de aquellas «familias de los presos nacionales que se encontraban necesitadas».
Como explicó Antonia Rodríguez Tuset, el Socorro Blanco se ocupaba preferentemente de ellas pidiendo ayuda en metálico y en especie a las familias pudientes de la capital para que Carmen Góngora la distribuyese. Una vez detenida la líder, la organización continuó con otro carácter. Su nuevo jefe sería Manuel Fernández Aramburu.
Este señor además entregaba a la declarante dinero para que a su vez lo entregase al Sacerdote José Garín, que era el que se encargaba de entregarlo a una religiosa que había sido obligada a abandonar su Convento por los rojos [...] y a una mujer llamada Remedios González Amezcua que eran las que personalmente distribuían el dinero entre las personas necesitadas.94
En el reparto de víveres estaba implicado Antonio Rodríguez García, que, años más tarde, llegaría a ser delegado provincial de Información e Investigación. Al parecer, el jefe directo de Antonio Rodríguez era Miguel Juárez, jefe de la Guardia Municipal de Almería y enlace directo con Carmen Góngora. Tanto Miguel como su hermano, Carlos Juárez, confiaban en Miguel Artero, que acabó denunciándolos al SIM.95 En definitiva, toda una red asistencial que no solo actuaba en la capital, sino en toda la provincia, y que contaba con conexiones tanto en el Levante peninsular como en Málaga, Cádiz y Granada.96
A pesar de lo dicho, el Socorro Blanco era una organización limitada a la asistencia. No sería hasta que se convirtiera en Falange clandestina y se conectara con el SIPM cuando su actividad cambiara de carácter. En esa conversión desempeñaron un papel fundamental dos personajes: Manuel Fernández Aramburu y Manuel Mendizábal Villalba. Tampoco debemos desdeñar la gran importancia que tuvieron dos factores: el tránsito de la guerra de milicianos a la guerra total y la centralización de los servicios de información franquista en el SIPM.97
Según la declaración de Manuel Mendizábal, tras la detención de Carmen Góngora, las redes de asistencia a derechistas quedaron dispersas y descabezadas, de modo que Manuel Fernández Aramburu se ocupó de la reorganización. El trabajo de Aramburu fue más allá, pues no se contentó con reorganizar la clandestina, sino que la puso en contacto con el SIPM, le dio una nueva estructura tripartita y vinculó la organización a un funcionariado en un principio indiferente y, tras dos años de conflicto, filofranquista. La nueva organización, conocida como Red Hataca, contaba con un coordinador jefe: el funcionario de Hacienda Manuel Fernández Aramburu, y tres jefes de rama: el también funcionario de Hacienda Manuel Rodríguez Jerez (Socorro Blanco), el maestro nacional Manuel Trujillo Galera (Milicias) y el ingeniero agrónomo Manuel Mendizábal Villalba (Información de guerra).98 Manuel Rodríguez Jerez, que en la posguerra sería secretario provincial de la CNS, tenía una íntima amistad, seguramente por cuestiones laborales, con Fernández Aramburu, de manera que el Socorro Blanco en realidad era dirigido por este último.
Sobre las funciones de cada una de las ramas, Manuel Mendizábal explicaba lo siguiente:
El socorro blanco tenía la conocida misión de ayudar a las personas perseguidas por los rojos, para lo cual se recogían fondos no solamente de los miembros de la organización sino también de personas simpatizantes de la causa nacional.
La rama de milicias tenía por finalidad controlar y encuadrar a elementos jóvenes dispersos por los distintos pueblos y en la capital y los cuales podían constituir una reserva utilizable en un momento oportuno. Los miembros de las milicias de la capital pertenecían en su mayoría a la caja de reclutas y batallón de ametralladoras de guarnición en Almería.
Y, finalmente, la rama del servicio de información, dirigida por el que declara, tenía por misión recoger las máximas informaciones de carácter militar y suministrarlas, por los medios posibles, al bando nacional a fin de que este las utilizara en la forma más eficaz en beneficio de las operaciones de guerra.99
Esta nueva estructura, con sus diferentes funciones, suponía un salto cualitativo con respecto a la organización de Carmen Góngora. Ya no se trataba de auxiliar material y espiritualmente a los derechistas. Ahora se trataba, además, de impedir la movilización antifascista y de crear una milicia antirrepublicana. Existían tres fines:
Primero, suministrar datos de importancia militar para la zona nacional; este servicio era propiamente de espionaje. Segundo, practicar el socorro blanco y tercero organización militar interna de la organización.100
Como se puede observar, se trataba de un esquema mixto que mezclaba las funciones de las cuatro secciones del SIPM y las de las milicias y los servicios de información de FET-JONS. Cosa lógica, dada la mezcolanza que hemos defendido más arriba. La última sección mencionada por Mendizábal se ocupaba no solo de los frentes en la provincia de Almería, sino que también abarcaba los sectores de Murcia y Cartagena. Para poder ocuparse de tan vasto territorio, la sección de información tenía agentes enlaces en Almería (Santiago García), Murcia (Antonio Martín) y Cartagena (José Montoya). Además, Luis Ciarán, infiltrado en el Ejército republicano, ejercía el mismo puesto indistintamente en Murcia y Cartagena.
Una vez Mendizábal reunía y clasificaba los datos recogidos, se los transmitía a Fernández Aramburu, quien se encargaba de cursarlos a la zona nacional «utilizando para ello los guías que suministraban el Servicio de Policía e Investigación Militar de la zona nacional, sector S7».101 El contacto con el SIPM del bando nacional se estableció gracias al pase desde Almería a Melilla de Juan Eugenio Iglesias, quien una vez allí informó a la inteligencia del Ejército de la existencia de una organización clandestina en Almería. Además, según Emilio Salvador Guijosa, también tuvieron importancia las redes familiares, ya que «un familiar del Sr. Fernández Aramburu residente en zona nacional se puso en contacto con él por medio de un enlace [seguramente Juan Eugenio Iglesias]».102
La vinculación de Manuel Trujillo con Aramburu y su Red Hataca fue aún más rocambolesca. Al parecer, Trujillo pertenecía a FE-JONS y se infligió una herida para esquivar la represión republicana. Al ser trasladado a un hospital en Lúcar, comenzó a formar un grupo de derechistas utilizando el sistema triangular de la primitiva FE-JONS a fin de sabotear al Gobierno Rojo. Fue entonces cuando conoció la existencia de «una organización que presidida o dirigida por el Sr. Fernández Aramburu estaba controlada por el SIPM nacional, apresurándose a ofrecer a dicho Sr. su colaboración y la del grupo que el dicente había organizado».103
En principio el grupo de Trujillo gozaba de cierta autonomía, pero conforme fue pasando el tiempo, Fernández Aramburu imprimió a toda la organización una férrea disciplina. Las milicias tenían un cuadro de mando compuesto por Manuel Trujillo como jefe principal y Juan Ruiz Alarcón y Fructuoso Pérez Barceló como sus ayudantes principales. Además, las milicias tenían sus ramificaciones en el campamento Álvarez de Sotomayor y en la capital. Los encargados de ambos grupos eran el alférez Emilio Salvador Guijosa y el comandante de ingenieros Miguel Márquez Soler. También tenían un infiltrado en censura militar, José Antonio Franco Franco, quien se ocupaba de dar «notas de todo aquello que se escribía con relación a la organización y que se confiaba al correo».104
También se ocupaba de filtrar la correspondencia de la organización sin pasar por la correspondiente revisión. Más potente era la organización en el Centro de Reclutamiento e Instrucción Militar (CRIM), donde Juan Ruiz Alarcón tenía encuadrados a más del noventa por ciento de los empleados. «Esto era sumamente importante para sabotear las llamadas de quintas por el gobierno rojo, dar inútiles totales o parciales a los quintos que convenía». En la comandancia militar tuvo una especial actuación Rodríguez Mendo, quien no solo se dedicó a la captación de personal, sino que también realizaba octavillas clandestinas que se repartían por la ciudad para socavar la moral de la retaguardia. Por último, cabría mencionar la célula que funcionaba en el Hospital Militar dirigida por el enlace Antonio Moral Guillén. En esa institución Moral tenía organizadas varias escuadras que procuraban retener el mayor tiempo posible al personal de derechas a fin de que no fueran enviados al frente. Para conseguir estos fines procuraban dotarlos de preparados químicos que les provocaran falsas enfermedades de estómago y de los ojos. Todo un complejo entramado que perseguía el sabotaje y la dislocación de la retaguardia republicana. Para ello se sirvieron de diferentes estrategias:
Todo lo que fuera sabotaje se practicaba a gran escala. Así, se acaparaba la moneda fraccionaria para dificultar la compraventa corriente y diaria en mercados, cafés, etc. Y, sobre todo, se hizo intensa campaña entre los campesinos para que no sembraran sino aquello que sirviera para el consumo suyo y de su familia, ya que el gobierno rojo les iba a robar el resto o pagárselo en moneda que luego iba a ser inservible. Esta propaganda causó sus deseados efectos.105
Estos sabotajes también tuvieron lugar en el Campamento Álvarez de Sotomayor con tal eficacia que, según José Pérez-Hita Jover, se produjo una rebelión entre los soldados acuartelados por la falta de comida. En cualquier caso, Pérez-Hita Jover destacaba sobre todas sus actuaciones la que tenía que ver con la recluta de derechistas.
Quizá la labor más interesante llevada a cabo por los oficiales de derechas fuera la de librar de la muerte a muchos soldados que venían de sus pueblos al llamamiento de sus quintas tildados de derechistas. Así sucedía que llegada una expedición de un pueblo en la que todos eran rojos menos uno o dos. Los rojos informaban acto seguido mal de sus compañeros, estos quedaban fichados y era un peligro que fuesen destinados todos juntos al mismo frente.106
He aquí una de las claves del problema. El intento de movilización total del Estado republicano topó con la oposición de su propio funcionariado que, ante los rumores de que a los simpatizantes de las derechas se les utilizaba como carne de cañón en el frente, se dedicaron a un boicot sistemático a la República.
Y al final lo mandaron a un frente, a un batallón disciplinario, como desafecto para que hiciera lo que, también ya al final cuando ya les parecía muy descarado al cabo de tanto tiempo de guerra ya consolidada asesinar así como siempre lo habían hecho sabes que en los batallones disciplinarios los incondicionales de ellos, los peores de ellos, mandaban por delante a los del Batallón disciplinario o para que los mataran las mismas tropas de Franco o ellos los mataban por la espalda. (Óscar) Ummm umm (afirmativo) (Ginés) ¿Conocías esa táctica? (Óscar). No (Ginés). La táctica era coger un grupo de pre, de presos contrarios al rojerío este y ponerlos en primera línea en un enfrentamiento con el Ejército de Franco. Claro, muchos de ellos lo que hacían apenas podían, jugándose la vida y perdiéndola muchos, era pasarse, pero otros o el Ejército de Franco, viéndoles venir atacándoles pues los atacaban y caían o por la espalda los milicianos rojos pues los mataban y habían caído en combate eso se usó muchísimo, muchísimo.107
El marco de injusticia actuaba y los costes de oportunidad iban decreciendo inexorablemente. Por un lado, y a pesar del riesgo, su acción era relativamente segura y, por otro, cada día que pasaba la República perdía más y más la guerra. En su mentalidad no se trataba tanto de un boicot como de una labor humanitaria, si bien, una vez iniciadas las actividades, poco a poco se fueron polarizando las posturas. Los testimonios que hemos obtenido sobre este aspecto son rotundos. El relato de Juan José Pérez Gómez, quien nos explicó que salió de su escondite porque temía que su padre sufriera represalias si no acudía a la movilización de su quinta, camina en el mismo sentido.
Yo estuve de cortijo en cortijo por ahí en la Sierra. Y entonces el gobierno republicano, el gobierno republicano como llamaban a filas. (Pregunta) Sí, me comentó. (Juan José) Iba huyendo que no me cogieran pero claro al enterarme. (Mercedes) Pues con familiares y todo eso... (Juan José). De que a los padres de los soldados si no comparecían los metían en la cárcel pues pensé en mi padre y me presenté.108
A Juan José nadie le evitó la movilización, aunque él mismo pudo escaparse gracias a una confusión del propio Ejército. Finalmente fue descubierto y pasó un tiempo encerrado en los calabozos del SIM, donde ya, por fin, recibió ayuda de médicos vinculados a la clandestina. Como se puede comprobar no son actos aislados, sino que más bien son recurrencias que nos remiten a un hecho estructural: importantes sectores del funcionariado se resistían cotidianamente a la República.109
Por lo que respecta al Socorro Blanco, la tarea era bastante sencilla y ya estaba muy organizada en tiempos de Carmen Góngora. Según el guardia civil José Ferrando Segarra, simplemente consistía en
... recoger fondos entre sus amistades de derechas, cantidades que entregaba a Manzano [Manuel Rodríguez Manzano] y sabe que este, a su vez, las hacía llegar al Sr. Aramburu. Más adelante, cuando detuvieron a una mujer apellidada Amezcua [momento de caída de Carmen Góngora], también se le encomendó al dicente el repartirlo. Alrededor de unas ochocientas pts. Recogía el que declara [...] El secreto era indispensable para la buena marcha de las actividades que de ser descubiertas aparejarían muchos males.110
La organización se extendió por toda Almería, llegando incluso a implicar a más de quinientas personas en toda la capital. Este proceso lo explica con mayor claridad el propio Manuel Rodríguez Manzano:
El dinero lo recogía de personas de quienes le constaba su afección a la causa nacional, a quienes decía que se destinaba a socorrer directamente el que habla a algunas personas que habían quedado en mala situación, pero sin descubrir nunca que los fondos fuesen a parar, como así era, a la organización. Los fondos los entregaba directamente a Carmen Góngora, y cuando esta y gran parte de sus colaboradores fueron detenidos, los entregaba al Sr. Fernández Aramburu que era quien vino a sustituir a Carmen Góngora en las tareas clandestinas, remozando la organización y dándole una nueva orientación que, sin excluir el socorro blanco, se ampliaba a sectores de información, enlace con la zona nacional y otras actividades más.111
El éxito organizativo hizo que algunos pensaran en pasar a la acción aunque, finalmente, el éxito del SIM puso las cosas en su sitio. Como el propio Ferrando Segarra estimaba:
En un principio los más exaltados querían, a todo trance, lanzarse a la calle y apoderarse de la ciudad de Almería. Y hay que decir que en honor a la verdad que la cosa hubiera sido sin grandes dificultades. Pero solo se hubieran podido mantener dos o tres días porque lo lógico hubiera sido que los rojos hubiesen lanzado fuerzas sobre la capital que hubieran dado al traste con todos los sublevados.112
Ese éxito proselitista, añadido a la prolongación excesiva de la guerra, causó, en opinión de Manuel Trujillo, el fin de la Red Hataca. Cuando la clandestinidad se extiende tanto apenas es posible guardar el sigilo y la discreción necesaria, de manera que es fácil descubrirla y encarcelar a sus componentes. Eso ocurrió en diciembre de 1938, cuando se estaba produciendo un paso a zona nacional por parte de Pabilo –el enlace en la zona de Paterna–. Una vez detenido este, fueron cayendo poco a poco los grandes dirigentes: Fernández Aramburu, Manuel Mendizábal, etc. Manuel Trujillo pudo escapar porque fue avisado a tiempo por los enlaces, de manera que se apropió de la emisora de radio de Albox y huyó a la Sierra de Lúcar, donde le sorprendería el final del conflicto.113 Esta declaración coincide bastante con la versión de los hechos que ofreció Mendizábal:
La organización clandestina «Red Hataca» siguió funcionando normalmente hasta primeros de diciembre de 1938, en que fue descubierta, como consecuencia de haber sido detenido un grupo de personas que trataban de evadirse a zona nacional, así como del guía que conducía la expedición y a cuyo guía le fueron ocupados los documentos que para su entrega a las autoridades nacionales le habían sido entregados por la citada organización. Cuando esta organización fue descubierta el declarante ya tenía montadas dos emisoras clandestinas fijas, una en Albox y otra en Almería, teniendo también reunidos los materiales precisos para instalar una emisora volante habiendo sido ocupada por los foragíos rojos únicamente la volante, que el deponente tenía guardada en su despacho oficial.114
El descubrimiento del enlace para el tránsito a zona nacional y el del propio Mendizábal se realizaron cuando este último estaba llevando a cabo una de las labores más delicadas: radiotransmitir información secreta al bando nacional. Como hemos comentado, Mendizábal contaba con dos emisoras, una en Almería capital y la otra en Albox. La propia construcción de las emisoras fue todo un logro, ya que el Estado republicano puso mucho empeño en controlar las ondas radiofónicas. En la declaración de Domingo Liria Valls se puede ver cómo Mendizábal hizo uso de su amistad para pedirle que «estuviese a la escucha de los radiogramas que dirigían a Almería desde Granada y Málaga, la mayor parte de los cuales eran dados en cifra». La cosa no acabó ahí; con el tiempo, y aprovechando que Liria Valls era un técnico en radio, Manuel Mendizábal trató de comprometerle para que fabricara
... una emisora y a comunicar con ella a zona nacional, prestándose el declarante, con todos los medios de que disponía. No pudo conseguir fabricarla, pero sí dio cuantas piezas tenía al Sr. Mendizábal, enterándose luego que la emisora llegó a construirse y la manipulaba D. Adelino Martínez ignorando con qué resultado y para qué fines.115
Tanto para trasladar a gente como para desplazarse él mismo para transmitir información, utilizaba los vehículos del servicio agronómico. También usaba la propia comunicación escrita de ese servicio escribiendo con tinta simpática «al respaldo de comunicaciones de carácter oficial». El 16 de diciembre de 1938 Red Hataca era descabezada.116
Como se ha visto para los quintacolumnistas, contar con medios de transmisión y recepción de información era fundamental. En un contexto político de fuerte propaganda y manipulación, contar con vías de información alternativas a la oficial era muy importante, máxime cuando una de las principales misiones que se tenían encomendadas era la propagación de bulos y rumores contra la República. Otro cometido fundamental de la clandestina era pasar información al campo enemigo, de manera que disponer de una radio era fundamental.
En esta tesitura el Gobierno de la República se dispuso a controlar férreamente las emisoras de radio. La orden emitida el 19 de julio de 1937 que disponía que en todas las localidades se realizara un censo o relación, con la marca y modelo de todos los transistores y altavoces existentes en cada núcleo de población, así como con el nombre de cada propietario, es fundamental. Esa misma orden, dispuesta por el socialista Cayetano Martínez, instaba a los propietarios a que depositaran sus emisoras en el Centro de Telégrafos de su localidad. Un año más tarde, en mayo de 1938, se envió una nueva orden-circular que instaba a las autoridades locales a que se hiciesen cargo de los aparatos de radio. Las autoridades realizaron eficazmente su labor enviando los correspondientes listados. Los resultados de esos informes se pueden ver en la siguiente tabla.
El proceso no iba a estar exento de complicaciones. Muchos ciudadanos de a pie se quejaron de este control y de la apropiación de sus aparatos, ya que, en ocasiones, se realizó sin guardar las mínimas normas que garantizaran la propiedad. Por otro lado, la Quinta Columna estaba tan introducida en las entrañas mismas del Estado que iba a ser el propio Gobierno Civil quien dotara a esta de transmisores. A pesar de lo dicho, el Gobierno Civil comenzó a recibir las respuestas que esperaba. El 8 de mayo de 1938 el Consejo Municipal de Albox dirigía la siguiente nota al Gobierno Civil:
Conforme interesaba en su telegrama de fecha 30 del pasado mes de Abril y en cumplimiento del mismo, envío a VS relación detallada de los aparatos de Radio-Receptores que en la actualidad se encuentran depositados en este Centro de Telégrafos y otros, debidamente precintados sus locales, que pertenecen al Representante y Técnico de la Casa Phillips en esta población.117
TABLA 1.1 Relación de radios incautadas en la provincia de Almería (mayo, 1938)
Fuente: AHPAL. Gobierno Civil. Secretaría General. Orden Público/Derechos ciudadanos. GC-1923. Elaboración propia. * Se refiere a los aparatos intervenidos en la casa Phillips de la localidad.
Las quejas tampoco se hicieron esperar. En Cantoria fue José Padilla Sáez quien envío una carta al Gobierno Civil en la que se quejaba de los modos utilizados para apropiarse de su receptor de radio. Según Padilla,
... con fecha dos del corriente certifiqué un sobre a ese Gobierno Civil el que contenía una reclamación sobre aparato de radio como lo acredita el recibo que poseo de esta Administración de Correos n.° 3 del que hasta la fecha no he tenido el más pequeño aviso por este Ayuntamiento de devolución de dicho aparato.118
El gobernador civil no tardó en realizar gestiones para interesarse acerca de los motivos de la querella. Al parecer, el aparato de radio había sido requisado por la CNT y en los momentos de la reclamación estaba siendo utilizado por su directiva. El gobernador civil ya había decidido, previamente, ordenar al alcalde de Cantoria que hiciera «devolver a su legítimo dueño la radio descrita precintándola previamente en la forma ordenada»119 y, sin embargo, la reclamación del dueño continuaba vigente. Las razones para que la queja no hubiera sido satisfecha eran, en opinión de los anarcosindicalistas, más que claras. José Padilla era un derechista que no merecía ningún tipo de radio ni consideración. Según Manuel García, secretario del sindicato de oficios varios de Chercos, Padilla era un «individuo que no debía existir entre los vivos y tener inmuebles de este tamaño es la vergüenza de nuestra organización». De casta le venía al galgo, ya que no solo él, sino «toda su familia han sido toda su vida propagandista de derechas y usurpadores de la sangre del obrero».120
Esta opinión no era tan solo de la CNT; el resto de fuerzas obreristas de Cantoria tenían la misma opinión. En un escrito fechado el once de enero de 1938 y firmado y sellado por las JSU, la CNT, la UGT, el PSOE y el PCE, se emitían juicios completamente desfavorables a Padilla. Se trataba de un desafecto a la República y destacado derechista que no tenía por qué exigir ahora sus falsos derechos.121 Todas estas informaciones fueron remitidas al gobernador civil, que no dudó en cambiar su actitud ante el conflicto. El 21 de enero de 1938 enviaba un nuevo oficio al alcalde de Cantoria en el que le solicitaba que dejara las cosas como estaban.122
No todo serían protestas injustificadas e insatisfechas. En otras ocasiones nos hemos encontrado con protestas justificadas acerca de la manera en que se llevaron a cabo las incautaciones. En Cuevas del Almanzora, por ejemplo, el alcalde se había hecho con el transistor de Manuel Márquez Ocaña y lo había enviado al 884 Batallón de Guarnición de la localidad. Cuando el batallón abandonó Cuevas, el aparato desapareció, de modo que Manuel Márquez se quedó sin la posibilidad de que la radio volviera a sus manos. Presentada la queja correspondiente ante el Centro de Telégrafos, este organismo envió una misiva al gobernador civil en la que le instaba a que tomara cartas en el asunto, ya que era a Telégrafos a quien correspondían las requisas y el reparto de transistores.
El problema de Manuel Márquez era especialmente curioso y rocambolesco, ya que todavía se encontraba pagando los plazos de un aparato que no podía disfrutar.123 La represión por parte del Gobierno Civil estaba cantada, ya que la competencia en materia de radiodifusión correspondía a Telégrafos, de manera que instaba a la alcaldía a que anulara su determinación y devolviera a su dueño el aparato.124 Un caso similar le ocurrió al también vecino de esa localidad José Díaz Márquez, al que también le intervino la radio irregularmente el alcalde de Cuevas.125
Y es que el control de las ondas era una prioridad para el Estado antifascista. La radio, los periódicos, los carteles, las obras de teatro, las cartillas de lectura... Como ha mostrado Sandie Holguín, cualquier tipo de medio de comunicación era usado a fin de construir militantes:
... la propaganda generada por el Ministerio de Instrucción Pública y sus organizaciones subsidiarias presentaría en todo momento a los nacionales como una pandilla de fascistas decididos a mantener a toda costa a los obreros y a los campesinos en la ignorancia más absoluta con el fin de asegurarse su docilidad y decía de ellos que «son los paladines del negro pasado de incultura y analfabetismo que ha sido baldón de nuestra patria».126
En contraposición a esta imagen, los antifascistas eran los salvadores del pueblo, aquellos dispuestos a defender con las armas el derecho de las clases populares a la cultura y a la democracia. El discurso encontraba clara discordancia con la práctica real. El férreo control de las ondas de radio tenía su equivalente en las cartillas de lectura, claros ejemplos de adoctrinamiento político. Solo en este contexto se puede entender que únicamente se permitiera la posesión de receptores a los partidos y sindicatos o, a lo sumo, a determinadas instituciones del Estado.127 Es, cuando menos, sintomática la carta enviada por el comité provincial de la Liga Nacional de Mutilados de guerra.
Creyendo imprescindible, para la cultura y distracción de todos los Mutilados, de disponer de un Aparato de Radio, contando con pocas posibilidades para adquirirle por ningún medio, le solicitamos a VE ponga el interés que a su alcance pueda estar, para concedernos dicha petición, creyendo sepa interpretar como nosotros, que después de la transformación física por nuestros afiliados hemos de saber sustituirlo con el cerebro educándoles para dotarles de una cultura que les pueda permitir ponerse al lado de todo buen ciudadano, viviendo con su producción. Combatiremos también con esto, que al disponer de un salón recreativo las amarguras y sinsabores que adquiere un mutilado al disponer de un miembro menos podamos rechazarlas.128
Sin embargo, hay que observar todas estas peticiones con cautela. En muchas ocasiones detrás de estos escritos estaban sectores de la Quinta Columna que pretendían que el propio Estado republicano les facilitara su labor de captación de información y de propagación del derrotismo. El 3 de septiembre de 1938, el jefe del Centro de Telégrafos de la capital enviaba una nota al Gobierno Civil de Almería en la que el delegado de Guerra del Hospital Militar, el quintacolumnista José Fornieles Ulibarri, solicitaba una radio para «que sea utilizada en referido establecimiento».129 Tan solo cuatro días más tarde, Fornieles daba cuenta al gobernador civil de que se había recogido el aparato de radio al que hace referencia aunque, de momento, era inservible pues le faltaban dos lámparas.130
A pesar de los éxitos de la clandestina, ya vimos cómo en diciembre de 1938 Red Hataca fue descubierta y desarticulada. Ese, sin embargo, no fue el fin de la Quinta Columna en Almería. Tan solo un mes antes ya se había creado una nueva Falange, la dirigida por uno de los fundadores de la FE-JONS virgitana, Francisco Ibarra Sánchez, y por Fernando Brea Melgarejo. Según la declaración de este último, la nueva organización llegó a organizar tres centurias «arrojando las tres un contingente aproximado de unos trescientos hombres, en su mayoría muchachos jóvenes, antiguos falangistas o entusiastas de la Falange». Esta nueva organización ya no seguía tanto el esquema propuesto por el SIPM como el de la Falange primigenia, ya que los jefes de centuria tenían, a su vez, jefes de Falange y de escuadras, a los que visitaban diariamente a fin de intercambiar instrucciones e información.
Las concomitancias con la FE-JONS primigenia no solo tenían que ver con el esquema utilizado, sino también con los fines: la subversión. Para cumplir estos fines, Fernando Brea y Francisco Ibarra procuraron que su organización se dotara de armas, y consiguieron reunir hasta setenta pistolas de calibre corto. Además, procuraron infiltrarse y hacer proselitismo en los cuerpos de seguridad del Estado. En la guardia de asalto consiguieron involucrar a treinta guardias, mientras que entre los militares de artillería llegaron a juntar a cincuenta y ocho personas.
En cualquier caso, la nueva clandestina únicamente procuró crear unas mínimas estructuras para garantizar el tránsito pacífico del poder republicano al franquista. En palabras de Brea Melgarejo:
En esta labor de organización se continuó hasta la toma de Madrid por el Ejército nacional, en que ya se creyó llegado el caso de adoptar medidas de ejecución más eficaces para procurar la liberación de la Plaza de Almería, y que esta Liberación se produjese dentro de la mayor normalidad como así ocurrió en efecto.131
Y es que, en realidad, esta última organización respondía más a esa necesidad de transitar de manera ordenada de un régimen a otro que a una verdadera organización de boicot y resistencia. Según Isidoro García Pérez, su colaboración con esta organización tenía que ver con la certeza de que ya estaba cercano el triunfo de los rebeldes. En esta tesitura Isidoro pensó
... en la conveniencia de organizar una nueva fuerza que, en un momento dado, contribuyese a favorecer la Liberación de la Plaza [...]
A tal efecto organizó un grupo de unos cincuenta jóvenes aproximadamente con elementos que prestaban servicio en la Comandancia de Ingenieros, en la Unidad de Trabajadores y en otras dependencias y centros militares.132
Dado el carácter militar de la toma de la ciudad, los falangistas pensaron en entrar en contacto con algún destacado militar para que este ayudara a ceder el poder de la ciudad. Fue así como se entró en contacto con Antonio Cuesta Moyano, que había pasado gran parte de la guerra escondido.133
Una vez implicado Cuesta Moyano, los líderes de la clandestina celebraron varias reuniones para coordinar la acción. El propio Isidoro García ya había contactado también con Cuesta, de manera que todos parecían estar en la misma órbita. En reunión celebrada el 28 de marzo de 1939 se tomaron las decisiones más importantes. En esta se acordó
... constituir una Junta de Mandos integrada de la siguiente forma: Jefe Provincial de Falange, don Francisco Ibarra Sánchez; Comandante Jefe Militar de la Plaza y Provincia, D. Antonio Cuesta Moyano y Jefe Provincial de Milicias, el que relata: además se tomaron los acuerdos necesarios para poner en libertad a los presos nacionales.134
Y a grandes rasgos fue así como se sucedieron los hechos, si bien su mando duraría poco tiempo.135 Tanto FET-JONS como el Nuevo Estado ya tenían decididos, desde tiempo ha, quiénes dirigirían la política y la Falange de la provincia. Mas estas decisiones no serían tan fáciles de llevar a la práctica. Habría que adaptar las intenciones de los líderes de Madrid con la realidad de la provincia. Pasemos a ver qué ocurrió primero en Falange y, luego, en las instituciones provinciales y los ayuntamientos.
Notes
1 Rafael Cruz (2006a), Julián Casanova (1997), José Álvarez Junco (coord.) (1987) y José Álvarez Junco (2004).
2 Gamel Woolsey (2005; ed. or. 1936).
3 Rafael Cruz (2008) y Edward Acton e Ismael Saz (ed.) (2001).
4 Edward Norton (2004).
5 Antonio Pérez de Olaguer (1938) y Remigio Moreno González (1938). Lucía Prieto Borrego (2005).
6 Bernardo Martín del Rey (1939: 9-11).
7 Zira Box (2008: 60; y 2010). Sobre las culturas políticas del nacionalismo antiliberal español, Ismael Saz (2003a). Sobre los nacionalismos durante la Guerra Civil, Xosé Manoel Núñez Seixas (2006). Por imaginario, o discurso, entendemos la matriz categorial con la que las personas aprehenden significativamente el mundo que las rodea. Miguel Ángel Cabrera (2001 y 2003), Miguel Ángel Cabrera en Pablo Sánchez León y Jesús Izquierdo (eds.) (2008), Charles Taylor (2006) y Mary Poovey (2006). Lo de la ideología fascista como una forma palingenésica de ultranacionalismo populista, en Roger Griffin (1993 y 1998).
8 Sobre el concepto de religión política, véanse Roger Griffin en Constantin Iordachi (ed.) (2010), Zira Box (2006) y Hans Maier (2007). Sobre el falangismo como religión política, Ismael Saz en Carolyn Boyd (ed.) (2007) y Zira Box (2004). Sobre la muerte y la palingenesis, resulta muy pertinente la comparación con el caso griego o rumano: véanse Constantin Iordachi en Iordachi (ed.) (2010), Valentín Sandulescu y Vangelis Angelis en Jesús Casquete y Rafael Cruz (eds.) (2009) y Aristotle Kallis (2007).
9 Box (2008: 61; y 2010). Véanse, también, Alfonso Botti (1992) y Raúl Morodo (1985).
10 Sofía Rodríguez López (2005b) y Francisco Sevillano (2007).
11 Antonio Cazorla en Javier Moreno Luzón (ed.) (2007: 292) y Paloma Aguilar (1996). Véase también Antonio Cazorla en Damián A. González Madrid (coord.) (2008). La expulsión de los rojos del cuerpo de la nación y, por ende, el no reconocimiento de su violenta represión explica las escandalosas políticas de memoria desplegadas por la dictadura. Estas, a su vez, tienen mucho que ver con los actuales debates sobre la, mal llamada, Memoria Histórica. Al respecto pueden verse Luis Castro (2008), Josefina Cuesta (2008) y, más brevemente, José Luis Ledesma y Javier Rodrigo (2006).
12 Rodrigo Vivar Téllez (29/11/1906-29/11/1991), hijo de Fernando Vivar Torres y Amparo Téllez Macías, nace en Vélez Málaga en el seno de una familia de siete hermanos. Tras realizar la primaria y el bachiller en la provincia de Málaga, se traslada a Granada a estudiar Leyes y se licencia como abogado con tan solo veintidós años. Oposita a la carrera de judicatura y obtiene el título de juez de primera instancia de entrada. Su primer destino fue Vélez Rubio (Almería) en 1933, para pasar, posteriormente, por Campillo y Coín (Málaga). Ni durante el bachiller ni durante la carrera se vincula a ninguna opción política, aunque era un hombre de firmes creencias religiosas. Con la Victoria comienza su fulgurante trayectoria política: gobernador civil y jefe provincial de FET-JONS en Almería (5/4/1940-5/9/1942) y Vizcaya (5/9/1942-1944) y vicesecretario general de FET-JONS (1944-28/7/1951), asumiendo las funciones que hasta entonces tenía el secretario general del Movimiento. Además de estos cargos, ejerció como procurador en Cortes durante las diez legislaturas más las dos prórrogas, como miembro del Consejo Nacional de FET-JONS (1946-1961), como magistrado del Tribunal Supremo en la sala 38 de lo contencioso administrativo, como vocal magistrado del Tribunal Arbitral de Seguros (1958-1960), como vocal magistrado del Tribunal de Defensa de la Competencia, como secretario tercero de las Cortes Generales (1952-1967) y, además, como presidente del Sindicato Nacional Textil (1959-1964). Rodrigo Vivar se jubiló en 1977, a los 71 años, y falleció en Madrid a los 85. Boletín de la Hermandad de la Virgen del Mar (2006: 6). Documentación Española Contemporánea (1971: 886). Testimonio de Fernando Vivar Mira. Madrid, 20-6-2006. Archivo de la Inspección General de las Clases Pasivas (AIGCCPP). Expediente de Rodrigo Vivar Téllez.
13 Fernando Vivar Torres nació en 1862 y fue concejal de Vélez-Málaga entre 1904 y 1910. Desde 1910 se vincula a la administración municipal con el cargo de recaudador depositario. Reaparece en política como alcalde el 30 de marzo de 1930, previo nombramiento por Real Decreto del 15 de febrero de 1930. Fue reelegido en el puesto, por unanimidad, el 5 de febrero de 1931, y desempeñó el cargo hasta las elecciones del 12 de abril. En Vélez-Málaga la población todavía vincula a los Vivar a la Casa Larios, que, por norma general, tenía a sus representantes en el Partido Conservador. Sobre la animadversión del obrerismo malagueño a los Larios baste con recordar el duro enfrentamiento mantenido durante la República en la fábrica textil: La Industria Malagueña. La huelga planteada por los trabajadores llegó a un punto tal que provocó una intervención de Cayetano Bolívar en el Congreso. En opinión del diputado comunista los Larios eran una casa feudal que, todavía bajo el gobierno del Frente Popular, pretendían controlar Málaga. Archivo Municipal de Vélez-Málaga (AMV el-Mal). Actas del Ayuntamiento. 1904-1911 y 1930-1932. Encarnación Barranquero (2006: 72-73); Testimonio de Fernando Vivar Mira. Madrid, 20-6-2006.
14 Según Fernando Vivar Mira, fue un hermano de su padre, el bancario, el que, gracias a sus contactos en los partidos de izquierdas, logró sacar a Rodrigo de la cárcel e internarlo en un hospital psiquiátrico. Testimonio de Fernando Vivar Mira. Madrid, 20-6-2006.
15 La expresión estudiar como un mulo es, según Celestino Fernández, de Vivar Téllez. Testimonio de Celestino Fernández Ortiz. Sevilla, 4-7-2003. Véanse las coincidencias del autorretrato con el de otro católico que llegó a lo más alto durante la dictadura: Luis Carrero Blanco (Javier Tusell, 1993).
16 Nuestra perspectiva sobre el uso de fuentes orales y su verosimilitud, muy endeudada con Alessandro Portelli, puede verse en Óscar Rodríguez Barreira (2008: 15-23). Alessandro Portelli (1989, 1991 y 2000). Véase también Enzo Traverso (2007). Sobre la Guerra Civil y el cambio de valores políticos de los españoles, Antonio Cazorla (2005). Francisco Cobo y Teresa Ortega, últimamente, están realizando aportaciones al estudio del imaginario político derechista y su importancia en la construcción de adhesiones a la dictadura. Francisco Cobo (2008) y Francisco Cobo y Teresa Ortega (2006).
17 Testimonio de Fernando Vivar Mira. Madrid, 20-6-2006.
18 Testimonio de Juan José Pérez Gómez. Aguadulce (Almería), 25-6-2003.
19 Sobre la persistencia de estas estrategias durante la II República, véase Óscar Rodríguez Barreira y Antonio Cazorla (2008). Las líneas de escisión descritas se pueden ver en Ronald Fraser (2001).
20 En este sentido seguimos a Ismael Saz cuando defiende: «la renuncia a la búsqueda sistemática de filiaciones «fuertes» o continuidades «orgánicas» para fijar la atención en los discursos y las prácticas simbólicas o, si se prefiere, en las representaciones del mundo, las lecturas del pasado y las proyecciones de futuro, nos permitirá captar lo que hubo de continuidades –y de cambios– en una cultura política que, como todas, debe observarse desde la perspectiva del largo periodo». La lectura que estamos ofreciendo de la autorrepresentación de Vivar Téllez lo vincula a un nacional-catolicismo que, en el contexto bélico, se fascistiza para, posteriormente, volver a un reaccionarismo clásico. Ismael Saz (2008: 163).
21 «La vuelta a la normalidad de la población malagueña. Los horrores del marxismo», en ABC (Sevilla), 11-2-1937. Testimonio de Fernando Vivar Mira. Madrid, 20-6-2006. En el capítulo siguiente podremos ver más ejemplos del relato victimista descrito, pero no nos resistimos a usar, en este punto, otro testimonio en el que un antiguo falangista defendió que, en Almería, no existió represión franquista: «En Almería no hubo represión. (Pregunta) ¿No hubo? (Ginés) Yo no tengo registrado un solo caso de asesinar sin formulación de Causa a nadie. Sé de alguna venganza privada síii... de aquel al que habían matado a su padre y sus dos hermanos por ejemplo y un día pues le pegó un tiro y apareció en una balsa uno de los que, de los que habían estado en la «cheka» y tal... Pero, pero sistemáticamente y menos organizado desde el auténtico Gobierno Civil, no el falso Gobierno Civil de los rojos, ¿asesinados metódicamente, sistemáticamente, organizadamente? ¡¡Mentira podrida!! Aquellos caballeros eran incapaces de hacerlo y no lo hicieron». Testimonio de Ginés de Haro Rossi. Almería, 10-7-2003. Sobre la represión franquista en Almería, que alcanzó a más de 350 personas, véase Eusebio Rodríguez Padilla (2005) y Rafael Quirosa-Cheyrouze (1986).
22 «Málaga, bajo el dominio rojo», en ABC (Sevilla), 10-2-1937.
23 Y continúa: «El estado de la población es lamentable, allí nadie puede hablar o hacer comentarios de ninguna clase pues los requetés con sus boinas rojas y los fascistas con sus uniformes, ayudados por la guardia civil, tan pronto ven que dos personas se paran a hablar por la calle proceden a su detención interrogándoles sobre lo hablado y castigándole si los parece que no los han dicho la verdad». Archivo Juzgado Togado Militar Territorial n.° 23 (AJTMT-23). Expediente 453-31534. Informe realizado por el camarada Manuel Guerrero Segovia.
24 Archivo General de la Administración (AGA). Ministerio de la Presidencia (Presidencia) (9). Secretaría General del Movimiento (SGM). Delegación Nacional de Provincias (DNP) (17.010). Correspondencia, 51-20556 Málaga. Proponiendo Delegado Provincial de Información e Investigación. 20-2-1940.
25 Todavía hoy muchos de los malagueños que huyeron de la ciudad no tienen demasiado claro el motivo de su huida. Los análisis con fuentes orales han detectado no solo la influencia de la propaganda republicana sobre las actitudes y percepciones de la población, sino también miedos atávicos y prejuicios ante, por ejemplo, el moro y otros lugares comunes. Sobre la espantá malagueña y las actitudes de la población a la toma de Málaga resulta imprescindible Encarnación Barranquero y Lucía Prieto Borrego (2007).
26 Norman Bethune (2004: 23-24; ed. or. 1937). El cinismo con el que la publicística franquista trató el drama fue notable. Según el ABC de Sevilla muchas de las personas que huyeron de Málaga lo habían hecho obligados, a culatazos o a punta de pistola, por los rojos, cuyos dirigentes, además, marchaban en veloces y lujosos automóviles repletos de provisiones mientras el pueblo hambriento caminaba a pie. Nada se decía en el periódico del bombardeo que los nacionales regalaron a esa misma población, sino que se culpabilizaba a los dirigentes republicanos, o a las propias condiciones físicas de la carretera, del drama humano. El ejército nacional, de intervenir, fue para paliar el problema: «Los camiones, camionetas y automóviles de Málaga han pasado en grandes números al campo rojo o han sido destrozados en estos meses. No pocos de ellos han quedado sembrados por la carretera de Motril estrellados contra los árboles, despeñados por los barrancos [...] Estos, como las mulas y los asnos que tiraban de los vehículos yacen muertos por la carretera [...] Hoy hemos visto a los soldados, no matando a las mujeres o matando a los niños, sino privándose de sus almuerzos para que coman los pobres. Con paternal cariño cuidaban de los pequeños, que confiados y suplicantes les pedían pan; los acariciaban y les daban a todos lo poco que tenían de comer». «La barbarie roja y sus huellas en la provincia de Málaga», en ABC (Sevilla), 14-2-1937.
27 Arthur Koestler (2004; ed. or. 1942).
28 Norman Bethune (2004: 29).
29 ¡Adelante!, 9-2-1937.
30 Rafael Gil Bracero y Antonio Cazorla (1987-1991: 207-209).
31 Norman Bethune (2004: 52); Sofía Rodríguez López (2003: 146-152 y 313-319) y Rafael Gil Bracero y Antonio Cazorla (1987-1991).
32 Diario de Almería, 9-2-1937.
33 Rafael Quirosa-Cheyrouze (1997a: 167).
34 Rafael Quirosa-Cheyrouze (1997b: 45).
35 Antonio Canales (2006b).
36 Sobre los sucesos de mayo de 1937 en Barcelona, existe una abundante bibliografía, de manera que únicamente remitiremos a las dos últimas aportaciones interesantes al tema y a un reciente estado de la cuestión: Ferrán Gallego (2007), Ángel Viñas (2007) y José Luis Martín Ramos (2008).
37 Sobre el bombardeo de Almería, Rafael Quirosa-Cheyrouze (1985), aunque merece la pena ver: (2008) Bombas y Olvidos. Almería 1937. Almería, ROCAMAR y 29letras. Documental auspiciado por la Asociación de la Memoria Histórica ROCAMAR.
38 El Socialista, 1-6-1937, Mundo Obrero, 1-6-1937 y El Sol, 1-6-1937. La defensa de la unidad proletaria contra el fascismo ya venía siendo defendida por los comunistas españoles desde 1935, pero la Guerra Civil, primero, y el bombardeo de Almería, después, fueron profusamente utilizados para clamar por el desarrollo de esta política. En este sentido convendría señalar no solo las Lecciones de Almería del futuro dictador de Bulgaria, George Dimitrov, sino los discursos en pro de la unidad antifascista de José Díaz, especialmente el de noviembre de 1937. George Dimitrov (1937) y José Díaz Ramos (2002).
39 Pablo Neruda (1938) y François Godicheau (2006).
40 Testimonio de Antonio Vargas Rivas. Adra (Almería), 27-10-2006.
41 Testimonio de Petra Álvarez Rodríguez. Almería, 9-6-2006.
42 Testimonio de Andrés Segura Capel y Jesús Martínez Pérez. Huércal de Almería (Almería), 9-6-2006.
43 Testimonio de Antonio Vargas Rivas. Adra (Almería), 27-10-2006.
44 Intervención de Mercedes Pérez Romay durante la grabación del testimonio de María Ángeles Roda Díaz. Almería, 11-7-2005. Archivo Histórico CC. OO.-Andalucía.
45 Intervención de Mercedes Dobón durante la grabación del testimonio de Juan José Pérez Gómez. Aguadulce (Almería), 30-5-2003. Sofía Rodríguez López (2003: 147).
46 Javier Rodrigo (2008), Santos Juliá (coord.) (1999), Julián Casanova (coord.) (2002) y Francisco Sevillano (2004).
47 Godicheau (2006: 76) y Benedict Anderson (1993).
48 Aunque todavía no tenemos ninguna síntesis global de la II República en Almería, sí contamos con estudios parciales que compensan, en parte, esta carencia. Véanse Antonio López Castillo (2005, 2006a y 2006b) y Fernando Martínez López en Teresa Vázquez et al. (1983). Sobre el martirio del padre Luque, en tono apologético, Bernardo Martín del Rey (1941).
49 Sofía Rodríguez López en VV. AA. (2001): Humanidades y educación.
50 Juan López Martín (1999: 1266).
51 López Martín (1999: 1269). El relato publicístico de las llamas anticlericales en Almería que se difundió en el bando rebelde era de este tenor: «Las casas y edificios públicos incendiados son numerosísimos, como las iglesias, de las que no queda una, excepto la Catedral, que es de piedra. Para llevar a cabo los incendios, especialmente en las iglesias, se valían de tanques llenos de gasolina y con las mangas rociaban el interior y el exterior, e inmediatamente prendían fuego, ante la gran algarada de la muchedumbre, a la que previamente se le invitaba para presenciar el espectáculo. En muchas casas particulares no daban lugar a sus habitantes a salir de ellas y eran víctimas de las llamas sin tener en cuenta a mujeres y niños que también perecieron en algunos incendios», «El mundo civilizado quedará asombrado al conocer los crímenes tan horrendos que se han cometido y se vienen cometiendo en Almería, ciudad de las más castigadas por los asesinos rojos» en ABC (Sevilla), 8-11-1936.
52 M. Isabel García Sánchez (1992-1993) y Manuel Delgado (1997).
53 ¡Adelante!, 5-8-1936. Los rumores sobre los arsenales en manos del clero en testimonio de I. P. R. Almería, 22-4-2006 y testimonio de Agustín Hernández Díaz. Almería, 25-5-2006.
54 ¡Adelante!, 8-8-1936 y 23-8-1936.
55 Martín del Rey (1939). No muy distinta era la lectura que César González Ruano ofrecía de la ciudad mártir por excelencia: Madrid. «Madrid, 1938» en ABC (Sevilla), 1-1-1938. Un excelente estudio del Madrid imaginado en la mentalidad franquista en Box (2008).
56 Quirosa-Cheyrouze (1997b).
57 El escrito iba dirigido al Comité Ejecutivo del Frente Popular en Almería. Esta institución había dirigido un escrito previamente en estos términos: «En reunión celebrada por este Comité Ejecutivo en el día de ayer, algunos vocales pusieron de manifiesto la benignidad con que se está juzgando a los fascistas, y se acordó dirigirse a esa suprema autoridad para que si existe esta causa recomiende a quien corresponda el más exacto cumplimiento en la defensa de la causa antifascista» AJTMT-23. Expediente 453-31534. Escrito de Enrique Fornovi Martínez al Comité Ejecutivo del Frente Popular. 28-7-1937 y Escrito del Comité Ejecutivo del Frente Popular al fiscal de la República. 23-7-1937. Sobre la moderación de los periódicos a partir de mediados de 1937, Óscar Rodríguez Barreira en VV. AA. (2004): La religiosidad popular y Almería. Sobre los incontrolados y su uso por el Estado republicano, Julius Ruiz (2007 y 2009).
58 ¡Adelante!, 11-1-1938. La violencia anticlerical dañó considerablemente a la República en el ámbito internacional. En este sentido, los gobiernos republicanos tuvieron gran interés en controlar, o dar apariencia de control, la furia anticlerical. Hilari Raguer (1995 y 2001). La campaña propagandística, en cualquier caso, se inició en los servicios de propaganda exterior de la Junta de Burgos, que informaban copiosamente de la persecución contra el clero en las principales ciudades republicanas. Los propios periódicos del bando rebelde también se llenaron de noticias en este sentido: «La iniciación y desarrollo del Movimiento Nacional contra el marxismo en Barcelona» en ABC (Sevilla), 26-9-1936; «En Málaga se vive desde el 18 de julio en plena anarquía» en ABC (Sevilla), 6-11-1936; «Madrid bajo el fantasma rojo» en ABC (Sevilla), 22-11-1936. Hugo García (2007 y 2008) y Sofía Rodríguez López en VV. AA. (2004): La religiosidad popular y Almería.
59 Rodríguez López (2003).
60 Martín del Rey (1939: 26-27).
61 Una excelente aportación al conocimiento del quintacolumnismo, fundamentalmente femenino, en Sofía Rodríguez López (2008).
62 ¡Adelante!, 15-8-1936.
63 Antonio Manuel Roncal (2002, 2001-2002 y 2008).
64 Sobre el discurso oculto y los espacios protegidos, James C. Scott (2003). Sobre los marcos de injusticia y la acción colectiva, Bert Klandermans y Sjoerd Goslinga en Dough McAdam, John D. McCarthy y Mayer N. Zald (1999), Bert Klandermans en Enrique Laraña y Joseph Gusfield (1994) y Sidney Tarrow (1997).
65 Testimonio de Antonio Andrés Díaz. Sevilla, 3-7-2003.
66 Testimonio de Juan José Pérez Gómez. Aguadulce (Almería), 30-5-2003 y 10-6-2003.
67 Testimonio de María Cassinello Pérez. Almería, 8-1-2001. Lo de Carmela Gisbert en Sofía Rodríguez López en VV. AA. (2001): Humanidades y educación. Sobre la importancia que las derechas concedieron a la abolición de las normas de cortesía y de las fiestas y costumbres católicas véase «La palabra “adiós” prohibida en Barcelona», en ABC (Sevilla), 18-2-1937.
68 Rafael Cruz (2006a) y José Luis Ledesma (2003). «Con el alma de niño ablanda la armadura / de su cuerpo acerado de caminar ligero, / dejando ver por entre su semblante roquero / de los tiernos sentires la exquisita dulzura. / Porque nada la falte, completa su figura / una doble aureola, luna de su sendero, / pues lo mismo se muestra apostólico obrero / que del saber alcanza precoz magistratura». Martín del Rey (1939: 45).
69 Rafael Quirosa-Cheyrouze (1998), Martín del Rey (1939) y Juan López Martín (1999).
70 López Martín (1999: 1274 y 1278).
71 «Almería bajo la horda» en Yugo, 31-3-1940.
72 Manuel Román González, el niño que ayudó a Carmen Góngora en el Socorro Blanco, se negó rotundamente a entrevistarse con nosotros cuando le comunicamos que queríamos hablar de este tema. «De eso no puedo hablar», fueron sus palabras textuales. A pesar de que intentamos desviar su atención hacia otros asuntos, nos resultó completamente imposible entrevistarnos con el protagonista.
73 Testimonio de Antonio Andrés Díaz. Sevilla, 3-7-2003.
74 Testimonio de Celestino Fernández Ortiz. Sevilla, 4-7-2003.
75 Javier Cervera (1998: 129-173).
76 Michael Seidman (2003: 27-28), Cervera (1998: 197 y 203) y Cazorla (2005).
77 Sofía Rodríguez López (2005a: 107). El primer relato sobre las actividades de la Quinta Columna en Almería, en Rodríguez López (2003: 250-266).
78 Godicheau (2006: 74).
79 Ángel Bahamonde y Javier Cervera (2000).
80 Javier Paniagua y Benjamín Lajo (2002: 15).
81 Según Ana Román la detención en cadena de la mayor parte de los colaboradores del Socorro Blanco no estuvo causada por la detención de Carmen Góngora, sino por la delación de Rafaela González, quien «contribuyó con sus declaraciones a descubrir toda la trama de la clandestina, asegurando ante los agentes del SIM que de todas las andanzas de Carmen Góngora López, alma de la clandestina, tenía que estar enterada hasta el último detalle la declarante por ser su confidente e íntima amiga». Tampoco debió de ser muy necesaria la delación de Rafaela ya que, según Serafín Aguilera Alférez, Miguel Artero se había conseguido infiltrar en la clandestina realizando «algunos servicios». Una vez adquirió suficientes datos, denunció a todos al SIM, aunque más tarde «seguía fingiéndose de derechas ante las familias de los presos, con objeto de seguir obteniendo datos preciosos que le eran necesarios para completar su servicio». Archivo Histórico Nacional (AHN), Causa General (CG), Pieza 4 (P4), Tomo I (TI) y Pieza 3 (P3), Tomo III (TIII) Declaración de Carmen Góngora López; Declaración de Manuel Román González; Declaración de Ana Román González y Declaración de Serafín Aguilera Alférez.
82 Durante el juicio a Enrique Fornovi Martínez se descubrió la actuación humanitaria de este con respecto a sacerdotes y personas vinculadas a la clandestina. Según el párroco Fernando Gómez Lara, el acusado «no actuó al principio del glorioso movimiento con ensañamiento contra los sacerdotes». Gómez Lara también explicó la actividad de Fornovi para conseguir salvar la vida a Carmen Góngora. Estos hechos fueron confirmados por la propia Carmen. La idea fue demorar el juicio en virtud de una fórmula propuesta por Enrique Fornovi «consistente dicha fórmula en que se alegara enfermedad por la exponente». AJTMT-23. Expediente 453-31534. Declaración de Fernando Gómez Lara, 2-4-1939 y Declaración de Carmen Góngora López, 2-4-1939.
83 AHN, CG, P4, TI, Declaración de Cármen Góngora López.
84 Los talleres de La Independencia estaban compuestos por la siguiente plantilla: Propietario/gerente: Juan Vivas-Pérez Bustos. Director: Fructuoso Pérez Márquez. Administrador: Antonio Martínez Martínez. Presbítero censor: Rafael Ortega Barrios. Redactores: José Giménez del Castillo, Antonio Barceló Toro, Rafael Román Donaire, Alejandro Salazar Salvador, Jesús Salazar Ruiz, José Lozano Aragón y Vicente Burgos Raso. Colaboradores: Rafael Calatrava Ros, Jaime Calatrava Romero, Francisco Florido, Pablo Sáenz de Bares y Bernardo Martín del Rey. Cabría señalar que la mayor parte de esta plantilla fue fusilada durante la Guerra Civil. Entre los mártires estarían: Juan Vivas-Pérez, Fructuoso Pérez, Antonio Barceló, Alejandro Salazar, Rafael Román, Jesús Salazar, Rafael Calatrava, Jaime Calatrava, Francisco Florido y Pablo Sáenz de Bares. La importancia política que adquirieron los supervivientes y los familiares de los muertos de la plantilla apenas se puede ocultar. Estamos pensando en personas como Rafael Salazar Ruiz, Fructuoso Pérez Barceló (que además eran cuñados), Bernardo Martín del Rey o el propio vicario Rafael Ortega. AHN, CG, P6, TI y TII, Informe de la Dirección General de Seguridad acerca de la prensa en época republicana; Declaración de Ginés de Haro Haro y Declaración de Adolfo Téllez Herrera.
85 Sobre la delegación de Información e Investigación de FET-JONS en Almería, Rodríguez Barreira (2008). Véase también el análisis realizado en Alfonso Lazo (1998) para el ámbito rural sevillano. Sobre la Comunión Tradicionalista almeriense, Quirosa-Cheyrouze (1998).
86 El servicio de Información e Investigación de Falange fue absorbido por el Ejército durante la Unificación. Como explican Morten Heiberg y Manuel Ros Agudo «Ya a comienzos de mayo de 1937, los servicios de inteligencia de la nueva Falange Española Tradicionalista y de las JONS fueron puestos directamente a las órdenes del SIM». La situación llegó a tal punto que los jefes locales de FET-JONS únicamente pudieron minimizar daños. Morten Heiberg y Manuel Ros (2006: 116-117) y Manuel Ros (2002).
87 Según Sofía Rodríguez, esa identidad sexual feminizada de las primeras redes antirrepublicanas no se puede desvincular del fuerte ascendiente que la religión todavía conservaba en amplias capas de la población femenina de clase media. Rodríguez López (2008). Sobre la movilización católica femenina, Inmaculada Blasco (2002, 2003 y 2005).
88 AHN, CG, P3, TIII, Declaración de Ana Plaza Cuervo.
89 AJTMT-23. Expediente 453-31534. Declaración de Carmen Góngora López, 2-4-1939.
90 AHN, CG, P4, TI, Declaración de Encarnación Alcalá Templado.
91 Intervención de Mercedes Pérez Romay durante la grabación del testimonio de María Ángeles Roda Díaz. Almería, 11-7-2005. Archivo Histórico CC. OO.-Andalucía.
92 Una actitud similar, aunque menos crítica, era la de Dolores Bueso, quien manifestó a Sofía Rodríguez su incomprensión con la labor desarrollada por el Socorro Blanco. Testimonio de Carmina Montero Mateos. Almería, 19-1-2001. Lo de Dolores Bueso en Sofía Rodríguez López en VV. AA. (2001): Humanidades y educación.
93 Tomás Montero Sierra fue cesado como secretario del Gobierno Civil y encerrado en el SIM como consecuencia de «sus actividades a favor de la Causa Nacional y de los presos adictos que sufrían cautiverio en las cárceles rojas». AHN, CG, P4, TI, Declaración de Tomás Montero Sierra.
94 AHN, CG, P4, TI, Declaración de Antonia Rodríguez Tuset.
95 AHN, CG, P4, TI, Declaración de Carlos Juárez López.
96 Rodríguez López (2005a: 112-115 y 122).
97 La construcción del SIPM estuvo estrechamente ligada a la figura de José Ungría Jiménez. Una vez este se hizo cargo del SIM, pronto percibió que la descentralización y diferentes orientaciones de todos los servicios secretos del Generalísimo tenían como consecuencia una descoordinación alarmante. Las quejas ante Franco por las divisiones y diferencias entre el Servicio de Información de la Frontera Noroeste de España (SIFNE) y los grupos en Marruecos, etc., finalmente consiguieron que el Caudillo ordenara a Ungría la elaboración de un informe a fin de reorganizar y ampliar las competencias del entonces Servicio de Inteligencia Militar. José Ungría se consagró a esta labor consiguiendo, finalmente, que el 30 de noviembre de 1937 Franco firmara un orden secreta que anticipaba la creación del SIPM. El nuevo servicio cambiaba radicalmente la orientación de los servicios secretos franquistas. En adelante se funcionaría de acuerdo con cuatro secciones: a) Información, Propaganda y Acción; b) Contraespionaje y Antiextremismo; c) Información General, y d) Secretaría Técnica. Heiberg y Ros (2006: 91-100).
98 Según Francisco Callejón, los miembros más destacados de la organización eran: Manuel Fernández Aramburu, Manuel Mendizábal Villalba, Gabriel y José Alférez Callejón, Francisco Jiménez Fernández, José López Ruiz, Antonio Ferragut, Luis Pancorbo Tercero, Alfonso Ballenilla. Todos ellos funcionarios del Estado y, en su gran mayoría, ingenieros bien de minas, bien agrónomos. AHN, CG, Pieza Principal (PP), TI, Declaración de Francisco Callejón González.
99 AHN, CG, PP, TI, Declaración de Manuel Mendizábal Villalba.
100 AHN, CG, PP, TI, Declaración de Emilio Salvador Guijosa.
101 AHN, CG, PP, TI, Declaración de Manuel Mendizábal Villalba.
102 AHN, CG, PP, TI, Declaración de Emilio Salvador Guijosa.
103 AHN, CG, PP, TI, Declaración de Manuel Trujillo Galera.
104 Ibíd. Según el propio José Antonio Franco, su labor consistía «simplemente no dar curso a aquellas cartas que los soldados rojos desde el frente anunciaban éxitos o alegrías. Y, en cambio, dar curso a aquellas otras en que se manifestaba, de una manera u otra, su malestar, su pesadumbre por los reveses del ejército rojo, etc. Porque aunque esto estaba prohibido los soldados, no poco infringían lo ordenado y escribían lo que les daba la gana». AHN, CG, PP, TI, Declaración de José Antonio Franco Franco.
105 AHN, CG, PP, TI, Declaración de Manuel Trujillo Galera.
106 AHN, CG, PP, TI, Declaración de José Pérez Hita-Jover.
107 Testimonio de Ginés de Haro Rossi. Almería, 10-7-2003. El testimonio de Guillermo Verdejo es menos alarmista, pero incide en el concepto que pretendemos resaltar: evitar la recluta de derechistas. «Cuando me tocó el servicio militar pues tuve que venir a Almería a incorporarme y entonces pues tuve la suerte también de que me dieran inútil total por epiléptico (risa) [...] Y entonces acordaron... no sé... no me acuerdo ahora cuál, lamento no poder citarlo ni recordarlo con gratitud cuál fue el médico militar que, realmente desconocido, que yo no conocía de nada... Que me dio el informe por epiléptico. Mire usted pues realmente, gracias a Dios, pues nunca he tenido esa enfermedad [risas] pero en fin... Las cosas eran muy distintas es muy difícil posteriormente poder hacer un juicio totalmente objetivo». Testimonio de Guillermo Verdejo Vivas. Almería, 2-7-2003.
108 Testimonio de Juan José Pérez Gómez. Aguadulce (Almería), 10-6-2003.
109 James C. Scott (1985 y 1997). Una tesis similar en Rodríguez López (2008).
110 AHN, CG, PP, TI, Declaración de José Ferrando Segarra.
111 AHN, CG, PP, TI, Declaración de Manuel Rodríguez Manzano.
112 AHN, CG, PP, TI, Declaración de José Ferrando Segarra.
113 AHN, CG, PP, TI, Declaración de Manuel Trujillo Galera.
114 AHN, CG, PP, TI, Declaración de Manuel Mendizábal Villalba.
115 AHN, CG, PP, TI, Declaración de Domingo Liria Valls. La declaración de José Ravassa de Castro también camina en el mismo sentido y muestra la imperiosa necesidad de la clandestina de hacerse con una emisora de radio: «que el declarante pertenecía a una organización clandestina habiendo instalado una emisora de radio que no llegó a funcionar porque faltaban algunas piezas y además porque no les dio tiempo». AHN, CG, P4, TI, Declaración de José Ravassa de Castro.
116 Mendizábal menciona como principales colaboradores de su grupo a su esposa, Inés Vidal Rico, a Andrés Iniesta Sánchez, Francisco Navarrete Jiménez, Adelino Martínez López, Domingo Liria Valls, Pedro Gómez, Joaquín Soriano Segura y Rafael Sierra Capdevila. AHN, CG, PP, TI, Declaración de Manuel Mendizábal Villalba.
117 Archivo Histórico Provincial de Almería (AHPAL). Gobierno Civil (GC). Secretaría General (SG). Orden Público/Derechos ciudadanos (OP/DC). GC-1923. Escrito del Consejo Municipal de Albox al Gobierno Civil de Almería, 8-5-1938.
118 AHPAL. GC. SG. OP/DC. GC-1923. Escrito-reclamación de José Padilla Sáez, 22-1-1938.
119 AHPAL. GC. SG. OP/DC. GC-1923. Orden del Gobierno Civil al alcalde de Cantoria, 6-1-1938.
120 AHPAL. GC. SG. OP/DC. GC-1923. Informe sobre José Padilla Sáez del sindicato único de oficios varios de Chercos, 21-5-1937.
121 AHPAL. GC. SG. OP/DC. GC-1923. Informe sobre José Padilla Sáez CNT, PCE, PSOE, JSU y UGT, 11-1-1938.
122 AHPAL. GC. SG. OP/DC. GC-1923. Orden del Gobierno Civil al alcalde de Cantoria, 21-1-1938.
123 AHPAL. GC. SG. OP/DC. GC-1923. Escrito del Centro de Telégrafos al Gobierno Civil de Almería, 7-5-1938 y Escrito del Consejo Municipal de Cuevas al Gobierno Civil de Almería, 4-5-1938.
124 AHPAL. GC. SG. OP/DC. GC-1923. Escrito del Gobierno Civil de Almería al alcalde de Cuevas de la Almanzora, 23-3-1938.
125 AHPAL. GC. SG. OP/DC. GC-1923. Escrito de José Díaz Márquez al Gobierno Civil de Almería, 19-3-1938.
126 Sandie Holguín (2003: 213).
127 El 30 de abril de 1938 Emancipación publicaba unas declaraciones del gobernador civil en las que autorizaba la posesión de un aparato de radio en cada centro y en cada organización antifascista. Emancipación, 30-4-1938.
128 AHPAL. GC. SG. OP/DC. GC-1923. Escrito del Comité Provincial de la Liga Nacional de Mutilados de Guerra, 12-12-1938.
129 AHPAL. GC. SG. OP/DC. GC-1923. Escrito del Centro de Telégrafos al Gobierno Civil de Almería, 3-9-1938.
130 La cosa no quedaba ahí, sino que el gobernador civil también tuvo a bien ceder otra estación de radio a las oficinas del CRIM que, como ya vimos más arriba, estaba completamente dominado por los hombres de Manuel Trujillo. AHPAL. GC. SG. OP/DC. GC-1923. Escrito del Comisario de Guerra del Hospital Militar al Gobierno Civil de Almería, 7-9-1938 y Escrito del Gobernador Civil al Centro de Telégrafos de Almería, 19-9-1938.
131 AHN, CG, P2, TI, Declaración de Fernando Brea Melgarejo.
132 AHN, CG, P2, TI, Declaración de Isidoro García Pérez.
133 Antonio Cuesta Moyano (1-11-1893/30-4-1978), hijo de Manuel Cuesta Moraleja y Rosa Moyano Rioja, nace en Manila (Filipinas). Hijo de un capitán de infantería, continúa con la tradición familiar ingresando en la Academia de Infantería de Toledo el 30 de agosto de 1911. Como militar participa en diferentes ocasiones en la guerra de Marruecos, lo que le sirve para ascender rápidamente en el escalafón. En 1932 aprovecha la ley de Azaña para convertirse en retirado extraordinario. En esos momentos comienza su actividad política ingresando en la Acción Popular de Almería, de la que llega a ser miembro de su Comité Ejecutivo. Al margen de su propia iniciativa y su ideología, su vertiente pública se vería favorecida y determinada por el hecho de que entroncó con una importante familia política almeriense al casarse con Carmen González Montoya (hija del importante banquero, exportador uvero, propietario y notable almeriense Antonio González Egea) en 1928. A pesar de lo dicho, Antonio Cuesta no heredó la clientela política de su suegro, ya que sus relaciones no fueron todo lo cordiales que pudieran haber sido. En cualquier caso, su carrera militar y política se relanzaría durante la posguerra al presidir los tribunales militares encargados de la represión en Almería y alcanzar el rango de coronel en abril de 1952, un año antes de su pase a la reserva en 1953. Como político tendría responsabilidad en la etapa de Lorenzo Gallardo Gallardo en la Diputación Provincial y, a partir de 1957, como consecuencia de la llegada al Ministerio de la Gobernación de su amigo personal y compañero de armas Camilo Alonso Vega, como alcalde de Almería, cargo en el que se mantuvo hasta diciembre de 1965. Fue procurador en Cortes desde la V hasta la VIII legislatura, si bien apenas tuvo actividad alguna. Pedro Martínez Gómez (2007), Quirosa-Cheyrouze (1986 y 1998a), Antonio Cazorla (1999a) y Rodríguez Padilla (2005).
134 AHN, CG, P2, TI, Declaración de Fernando Brea Melgarejo.
135 Rafael Quirosa-Cheyrouze (2004a).