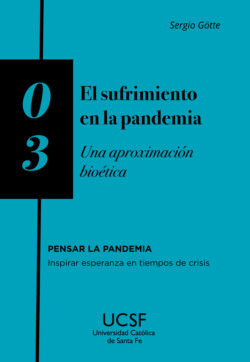Читать книгу El sufrimiento en la pandemia - Sergio Götte - Страница 7
1. Concepto de dolor y de sufrimiento
ОглавлениеSuele decirse que el término “‘vida’ es abstracto” (Verneaux, 1970, p. 18), porque “la vida” estrictamente hablando no existe, sino más bien este vocablo designa la propiedad de ciertas operaciones “vitales”, y, por tanto, la propiedad del sujeto que realiza esas operaciones: el “viviente”. De la misma manera, afirmamos que no existe propiamente el sufrimiento, sino que concretamente existe el “sufriente”, una persona que experimenta una desarmonía, no solo como herida o malestar en su cuerpo, sino también vivenciada como crisis en todos los aspectos.
En este contexto, es conveniente notar ante todo una diferencia semántica entre algunos términos. En primera instancia, se habla de dolor, el cual ha sido definido como una “experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño actual o potencial de los tejidos” (Merskey, 1994, p. 209). Aquí se destacan dos aspectos: por un lado, en cuanto seres humanos, a todas las sensaciones asociamos emociones, las cuales forman parte de nuestro mundo afectivo. A su vez, un daño indica la presencia de una realidad que es objetivamente mala para el sujeto que la padece. Por lo tanto, el dolor debe ser tratado, no solo por razones humanitarias, sino básicamente fisiológicas.
El dolor como sensación displacentera se hace sufrimiento cuando empieza a penetrar en todas las facetas de la persona, hasta alterarla por completo. El sufrimiento termina identificándose en última instancia con quien lo padece: “una vez que el sufrimiento llega a la vida, el sufrimiento soy yo.” (Bautista, 1996, p. 21). De este modo, no solo puede ir ganando intensidad y duración a medida que la enfermedad avanza, sino también profundidad: echa raíces, persiste, tiene una hondura. Va generando entonces, por un lado, una pérdida de confianza en la propia corporeidad y en la autosuficiencia y, por otro, una progresiva dependencia con respecto a los demás.
De manera similar, es oportuno distinguir entre “la enfermedad”, como concepto enfocado en alteraciones de estructuras y procesos del cuerpo (en cuanto objeto), y “el enfermarse”, como vivencia personalizada (en cuanto propia de un sujeto). Al enfermarse la persona experimenta una serie de interrupciones en su cotidianeidad, es una vivencia de vulnerabilidad y precariedad. El enfermo no percibe el mundo como un hogar, sino que, porque su cuerpo se está de algún modo disgregando, aprehende su entorno como algo extraño y resistente. Hay desintegración con respecto al espacio (que se llena de barreras como las cabinas de aislamiento dentro de las terapias intensivas) y al tiempo (el futuro aparece oscuro, el enfermo restringe su mirada al presente focalizado en la incomodidad sin alivio).
En la línea de lo que nosotros entendemos como sufrimiento, Cicely Saunders habla del “dolor total” (Saunders, 1980, p. 259): el dolor tiene cuatro componentes, que son físico, social, emocional y espiritual, que en una persona están interrelacionados y vividos como un todo. Esto es importante a la hora de planear cualquier estrategia terapéutica. Si en un paciente con dolor solamente se tiene en cuenta el componente físico y se planifica una intervención puramente farmacológica, olvidándose de las otras dimensiones, entonces seguramente la mitigación de dicho dolor va a ser insuficiente. Asimismo, el componente social es muy relevante. Por eso, el aislamiento durante la internación es un dolor añadido. La carencia de lo cotidiano y los cercanos, la ausencia de proyectos comunitarios, la exclusión de los acontecimientos exteriores, etc., se suman a un dolor que el paciente vive globalmente.
Si trasladamos esto al sufrimiento ocasionado por Covid-19, junto a los síntomas del propios de la enfermedad, algunas de las consecuencias de esta pandemia han sido: aislamiento, consecuentemente soledad, de pronto nos encontramos sin visitas, sin familias, cuando nos despedíamos no sabíamos si nos íbamos a volver a ver. Un distanciamiento que implicó no vernos el rostro, sin tocarnos, alejados y con miedo de los demás, separados de los seres queridos con los que teníamos contacto físico y emocional, sin sus risas, sin abrazos ni caricias, sin charlas, sin caminar las calles del barrio o sin poder compartir un café. Junto a ello, incertidumbre, malestar, incomodidad, etc. En condiciones normales, el ser humano toma los elementos del pasado y del presente; pero hace planes, está inserto en el mundo, y quiere vivirlo, cambiarlo, amarlo. La pandemia, en cambio trajo pesimismo por no poder predecir el futuro. Simultáneamente, se nos hizo más cercana la presencia de la muerte, vimos cómo las personas que nosotros queremos ya no se encontraban acompañadas del mismo modo como nosotros amamos a nuestros familiares, sino que estaban acompañadas por otros, por extraños. Incluso en los casos trágicos, han sufrido y muerto acompañados por “otros”. No podíamos movernos naturalmente en el mundo humano que conocimos y habitamos.