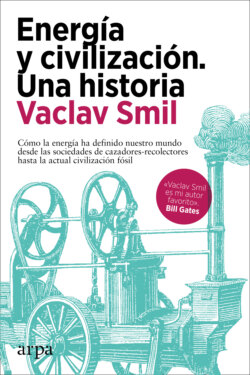Читать книгу Energía y civilización. Una historia - Vaclav Smil - Страница 12
ORÍGENES DE LA AGRICULTURA
Оглавление¿Por qué algunos cazadores-recolectores comenzaron a cultivar la tierra? ¿Por qué estas nuevas prácticas se difundieron de manera tan amplia y por qué su adopción se produjo, en términos evolutivos, tan rápido? Podemos eludir estas preguntas espinosas utilizando el argumento de Rindos (1984), según el cual la agricultura no tiene una causa única, sino que surgió de una multitud de interacciones interdependientes. Como dijo Bronson (1977: 44): «[La agricultura] es un sistema adaptativo complejo y polifacético y en los sistemas adaptativos humanos [...] no existen “causas” únicas y perfectamente eficientes». Sin embargo, muchos antropólogos, ecólogos e historiadores han tratado de identificar esas causas y existen un sinfín de publicaciones que ofrecen diversas teorías sobre el origen de la agricultura (Cohen, 1977; Pryor, 1983; Rindos, 1984; White y Denham, 2006; Gehlsen, 2009; Price y Bar-Yosef, 2011).
La existencia de pruebas abrumadoras sobre el carácter evolutivo de la innovación agrícola reduce las posibilidades. La explicación más convincente de los orígenes de la agricultura combina crecimiento demográfico y estrés ambiental. Es decir, reconoce que la transición al cultivo permanente tuvo que ver tanto con factores naturales como sociales (Cohen, 1977). Como durante el Paleolítico tardío el clima era demasiado frío y los niveles de CO2 demasiado bajos, y como estas condiciones cambiaron con el calentamiento posterior, Richerson, Boyd y Bettinger (2001) defienden que la agricultura fue imposible durante el Pleistoceno e inevitable durante el Holoceno. Este argumento se ve reforzado por el hecho de que hace 10.000-5.000 años el cultivo evolucionó de manera independiente en al menos siete zonas situadas en tres continentes distintos (Armelagos y Harper, 2005).
En esencia, el cultivo es un esfuerzo realizado para garantizar un suministro adecuado de alimentos. Por consiguiente, el nacimiento de la agricultura podría explicarse perfectamente como un ejemplo más de imperativo energético. El rendimiento decreciente de la recolección y la caza condujo a la extensión gradual de una forma incipiente de cultivo en muchas sociedades de cazadores-recolectores. Ya hemos señalado que la caza, la recolección y el cultivo coexistieron durante periodos muy largos. Pero ninguna explicación sensata de los orígenes de la agricultura puede ignorar sus muchas ventajas sociales. El cultivo sedentario fue un recurso eficiente para lograr que más personas pudieran vivir juntas: facilitó el crecimiento de las familias, la acumulación de posesiones materiales y la organización de la defensa y el ataque.
Orme (1977) llevó esta conclusión al límite al defender que la producción de alimentos pudo no ser importante como fin en sí mismo en el desarrollo de la agricultura. En cualquier caso, no hay duda de que la génesis y difusión de la agricultura tuvieron cofactores sociales críticos. Además, todas las explicaciones monocausales y centradas en la energía de los orígenes de la agricultura también se ven debilitadas por el hecho de que el retorno de energía neto de la agricultura temprana a menudo era inferior al de la recolección y la caza anteriores o concurrentes. Es decir, la agricultura temprana solía requerir más energía humana que la caza y la recolección. A cambio, ofrecía un suministro de alimentos más fiable y la posibilidad de alcanzar una mayor densidad de población. Esto explica por qué tantas sociedades de cazadores-recolectores interactuaron continuamente (y comerciaron) con grupos agrícolas vecinos durante miles (o al menos cientos) de años antes de adoptar sistemas de agricultura permanente (Headland y Reid, 1989).
No hubo un solo centro de domesticación a partir del cual se propagaran las plantas cultivadas y los animales productores de leche y carne. En el Viejo Mundo, la región más importante para el desarrollo de la agricultura no fue el Levante meridional, como se pensaba anteriormente, sino los tramos superiores de los ríos Tigris y Éufrates (Zeder, 2011). Esto significa que la producción de alimentos comenzó en los márgenes —y no en las áreas centrales— de las zonas climáticas óptimas. El registro botánico de Chogha Golan, en las estribaciones de los Zagros iraníes, proporciona la confirmación más reciente de esta tesis (Riehl, Zeidi y Conard, 2013): allí comenzó hace unos 11.500 años el cultivo de cebada silvestre (Hordeum spontaneum), y más adelante de trigo y lentejas silvestres.
Es importante insistir en que no existen divisiones o umbrales temporales claros entre la caza y recolección y la agricultura, ya que la verdadera domesticación de plantas y animales silvestres, que se caracteriza por la aparición de cambios morfológicos claramente identificables, vino precedida por periodos prolongados de manipulación. Por otro lado, y a pesar de lo que se pensaba anteriormente, la domesticación de plantas y animales se produjo de modo casi simultáneo y se normalizó con bastante rapidez (Zeder, 2011). Las primeras especies domesticadas de plantas fueron el trigo farro (Triticum dicoccum), el trigo escanda (Triticum monococcum) y la cebada (Hordeum vulgare) en Oriente Medio hace 11.500-10.000 años (figura 2.4), el mijo chino (Setaria italica) y la calabaza mexicana (distintas especies de Cucurbita) hace 10.000 años, el maíz (Zea mays) hace 9.000 años y el arroz (Oryza sativa) y la patata andina (Solanum tuberosum) hace 7.000 años (Price y Bar-Yosef, 2011). Los primeros animales domesticados fueron la cabra y la oveja, hace 10.500-9.000 años, seguidos del ganado vacuno y porcino.
Las dos principales explicaciones de la transición neolítica hacia la agricultura en Europa son la difusión por imitación (difusión cultural) y dispersión de población (difusión démica). La datación por radiocarbono de los restos de los primeros yacimientos neolíticos realizada por Pinhasi, Fort y Ammerman (2005) arrojó resultados consistentes con la predicción de una difusión démica que pudo partir del Levante septentrional y el área mesopotámica hacia el noroeste a un ritmo medio de 0,6-1,1 km/año. Esta conclusión está respaldada por la comparación de secuencias de ADN mitocondrial de esqueletos de cazadores-recolectores europeos tardíos, los primeros agricultores y europeos contemporáneos que muestra de manera convincente que los primeros agricultores no eran descendientes de cazadores-recolectores locales, sino que habían inmigrado al inicio del Neolítico (Bramanti et al., 2009).
Figura 2.4 Los primeros cereales domesticados. a-c. El trigo farro (Triticum dicoccum), el trigo escanda (Triticum monococcum) y la cebada (Hordeum vulgare) fueron los cimientos de los orígenes de la agricultura en Oriente Medio (Corbis).
La agricultura temprana solía ser itinerante (Allan, 1965; Spencer, 1966; Clark y Haswell, 1970; Watters, 1971; Grigg, 1974; Okigbo, 1984; Bose, 1991; Cairns, 2015) y alternaba periodos cortos de cultivo (1-3 años) con periodos de barbecho mucho más largos (una década o más). Aunque existían diferencias relacionadas con el ecosistema, el clima y los cultivos dominantes, las prácticas agrícolas eran muy parecidas entre sí y estaban claramente orientadas hacia la búsqueda del mínimo gasto de energía. El ciclo habitual comenzaba con la limpieza de la vegetación natural: su tala o quema solía ser suficiente para viabilizar el cultivo. Para minimizar los recorridos a pie, se crearon campos o huertos lo más cerca posible de los asentamientos. La opción preferida fue la eliminación del crecimiento secundario. Rappaport (1968), por ejemplo, descubrió que solo uno de los 381 campos de Tsembaga (Nueva Guinea) fue creado en bosques primarios. Algunas parcelas tuvieron que ser cercadas para evitar que las dañaran los animales. En ese caso, la tala de árboles para fabricar cercas exigía una abundante mano de obra. El nitrógeno de las plantas solía perderse en la combustión, pero los nutrientes minerales enriquecían el suelo.
Los hombres hacían el trabajo pesado (algunos árboles tenían que ser cortados para fabricar cercas y, cuando no había buenas herramientas, la vegetación simplemente se quemaba), mientras que las mujeres se dedicaban principalmente al desmalezado y la cosecha. Como tenían rendimientos relativamente altos, los alimentos básicos fueron los cereales y los tubérculos (Rappaport, 1968). En todas las regiones cálidas se practicaron mucho la asociación de cultivos (sobre todo en campos de cultivo intensivo), el cultivo múltiple y la cosecha escalonada. La agricultura itinerante fue importante en todos los continentes, excepto en Australia. En América del Sur, su forma antigua (1000-500 a. C.) dejó huella en toda la cuenca del Amazonas en forma de terra preta: suelos oscuros de hasta dos metros de profundidad que contenían madera carbonizada y residuos de cultivos, desechos humanos y huesos (Glaser, 2007; Junqueira, Shepard y Clement, 2010). En América del Norte llegó hasta el norte de Canadá, donde el pueblo hurón cultivó maíz y frijoles en largos ciclos de rotación (35-60 años) que alimentaban a 10-20 personas/ha (Heidenreich, 1971).
En áreas de baja densidad de población y abundante disponibilidad de tierra, la agricultura itinerante fue una etapa clave de la secuencia evolutiva que va desde la caza y recolección hasta el cultivo permanente. La reducción de tierras disponibles, la degradación ambiental y la presión creciente a favor de cultivos más intensivos han ido reduciendo su importancia progresivamente. El retorno neto de energía fue muy variado. El retorno energético de la horticultura de los Tsembaga, en las tierras altas de Nueva Guinea, era de 16 (Rappaport, 1968). Otro estudio realizado en Nueva Guinea dio resultados de 6-10 (Norgan et al., 1974). El retorno de la cosecha de maíz de los kekchí (en Guatemala) era de 30 (Carter, 1969). La mayoría de retornos eran de 11-15 para cereales pequeños y 20-40 para los cultivos de raíces, plátanos y maíz, mientras que el retorno más alto de algunas raíces y legumbres podía llegar a 70 (recuadro 2.9). Alimentar a una persona requería limpiar periódicamente 2-10 ha de terreno, con un área realmente cultivada de 0,1-1 ha/persona. Incluso cuando solo era moderadamente productiva, la agricultura itinerante sostuvo densidades de población superiores en un orden de magnitud a las de los mejores sistemas de caza y recolección.
En territorios en los que llovía muy poco o en los que no llovía durante largas temporadas, el cultivo fue imposible o poco productivo y el pastoreo nómada supuso una mejor alternativa (Irons y Dyson-Hudson, 1972; Galaty y Salzman, 1981; Evangelou, 1984; Khazanov, 2001; Salzman, 2004). De hecho, el pastoreo rotativo fue el fundamento energético de decenas de sociedades del Viejo Mundo, y, aunque algunas de ellas permanecieron pobres y aisladas por siempre, otras constituyen los invasores de larga distancia más temidos de la historia: los xiongnu estuvieron en conflicto con las primeras dinastías chinas durante siglos, mientras que la invasión mongola de 1241 llegó hasta las actuales Hungría y Polonia.
La cría de animales es una forma de conservación de presas, una estrategia para diferir cosechas cuyo coste de oportunidad es mayor para animales muy grandes, especialmente bóvidos (Alvard y Kuznar, 2001). Aunque el retorno energético de los animales grandes sea a priori mayor que el de los pequeños, la mayor tasa de crecimiento de ovejas y cabras acabó favoreciendo su cría. Los animales pueden convertir la hierba en leche, carne y sangre con un aporte notablemente bajo de energía humana (figura 2.5). El trabajo de los pastores se limitaba a pastorear a los animales, protegerlos de los depredadores, darles agua, ayudarles a parir, ordeñarlos regularmente y ocasionalmente construir cercas temporales y matar algún animal para comerlo. Las densidades de población de estas sociedades no sobrepasaron las de las sociedades de cazadores-recolectores (recuadro 2.10).
RECUADRO 2.9
Coste energético y densidad de población del cultivo itinerante
En este recuadro utilizamos el coste neto de energía para calcular el retorno de la agricultura itinerante. He asumido que el aporte de trabajo medio requiere 700 kJ/h. La producción de energía es igual a las cosechas comestibles. No he calculado las pérdidas relacionadas con el almacenamiento y cuidado de las semillas.
| Poblaciones | Principales cultivos | Aporte de energía (horas) | Retorno de energía | Densidad de población (personas/ha) |
| Asia sudoriental | Tubérculos | 2.000-2.500 | 15-20 | 0,6 |
| Asia sudoriental | Arroz | 2.800-3.200 | 15-20 | 0,5 |
| África occidental | Mijo | 800-1.200 | 10-20 | 0,3-0,4 |
| Mesoamérica | Maíz | 600-1.000 | 25-40 | 0,3-0,4 |
| América del Norte | Maíz | 600-800 | 25-40 | 0,2-0,3 |
Fuentes: Conklin (1957), Allan (1968), Carter (1969), Clark y Haswell (1970), Heidenreich (1971), Thrupp et al. (1997), y Coomes, Girmard y Burt (2000).
El pastoreo nómada dominó partes de Europa y Oriente Medio y grandes regiones de África y Asia durante milenios. En ocasiones convivió con distintas formas de agropastoreo seminómada, especialmente en partes de África donde la caza y la recolección siguieron siendo prácticas significativas. Algunos grupos tuvieron poco impacto más allá de su entorno inmediato, pues solían permanecer rodeados por agricultores más productivos y depender del trueque con sociedades establecidas.
En cambio, otros grupos ejercieron una enorme influencia en la historia del Viejo Mundo a través de incursiones recurrentes y conquistas (temporales) de sociedades agrícolas (Grousset, 1938; Khazanov, 2001). Algunos pastores y agropastores puros han sobrevivido hasta el día de hoy (sobre todo en Asia Central, África Oriental y el Sahel), aunque su presencia es cada vez más marginal.
Figura 2.5 Pastor masái con su ganado (Corbis).
RECUADRO 2.10
Pastores nómadas
Helland (1980) evidenció la reducida mano de obra requerida en las sociedades de pastores al señalar el gran número de animales de grandes especies ganaderas gestionados por un solo pastor en África Oriental: hasta 100 camellos, 200 vacas y 400 ovejas y cabras. Khazanov (1984) también reporta números importantes para los pastores asiáticos: dos pastores montados para 2.000 ovejas en Mongolia y un pastor adulto y un niño para atender entre 400 y 800 reses en Turkmenistán. El atractivo de este bajo esfuerzo fue una de las razones clave para que muchos pastores se mostraran renuentes a convertirse en agricultores permanentes. Como resultado de ello, muchas sociedades nómadas convivieron con agricultores sedentarios durante generaciones y solo abandonaron sus rebaños después de sequías devastadoras o pérdidas sustanciales de hierba disponible.
La subsistencia en sociedades pastorales exigía un mínimo de 2,5-3 camellos, 5-6 cabezas de ganado vacuno o 25-30 cabras u ovejas por persona. Los masáis tradicionales poseían muchas más cabezas de ganado vacuno (13-16 per cápita) debido al requisito mínimo de la extracción de sangre, que se realiza perforando una vena yugular apretada y extrayendo 2-4 L de sangre cada 5-6 semanas. Durante los periodos de sequía era necesaria una manada de 80 reses para proporcionar sangre a una familia de 5-6 personas, esto es, 13-16 animales por persona (Evangelou, 1984). En cualquier caso, las densidades de población de los nómadas siempre fueron bajas en comparación con las de los agricultores sedentarios: entre 0,8 y 2,2 personas/km2 y 0,03-0,14 reses/ha en África Oriental (Helland, 1980; Homewood, 2008).