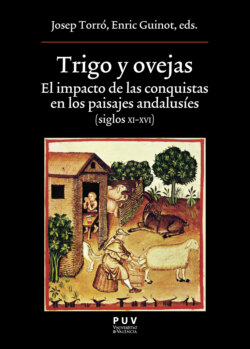Читать книгу Trigo y ovejas - AA.VV - Страница 6
ОглавлениеPRESENTACIÓN
Entre finales del siglo XI y finales del XV, los reinos cristianos de la península Ibérica protagonizaron un largo proceso de ampliación territorial a costa de al-Andalus. Aunque los conflictos armados entre monarquías y bandos nobiliarios de dichos reinos marcaron la progresiva construcción política de los mismos, lo cierto es que por diversas razones, en buena medida también ideológicas, es el ámbito de la conquista exterior el que ha despertado más la atención, el interés y, sin duda, también la diversidad de lecturas historiográficas sobre su significado a lo largo del tiempo. Esa búsqueda de la peculiaridad, con todo, no debe hacernos olvidar que la expansión de la sociedad cristiana ibérica no fue un hecho excepcional, sino una de las manifestaciones de la dinámica de ensanchamiento de las fronteras de la Cristiandad latina en esa misma época.
Lo cierto es que la expansión militar sobre al-Andalus conllevó la reproducción de las relaciones sociales feudales sobre dichos territorios, así como la configuración de nuevas formas de distribución poblacional y ocupación del espacio, en el marco de una amplia migración de todo tipo de personas y familias al calor de las guerras de conquista. Con todo, lo que historiografías más tradicionales dieron en llamar la «repoblación», resultó ser un proceso histórico de varios siglos, bastante más complejo en todos sus aspectos. Se repartieron tierras y casas, pero también se fundaron pueblas y villas; se crearon señoríos y se generalizó la condición de vasallos fuera de las villas reales; se erigieron parroquias y se estableció la red de obispados, no sólo con funciones religiosas sino también fiscales. Más bien a partir del siglo XIII se instauraron las estructuras del poder real y los gobiernos urbanos, en algunos reinos incluso anteriormente. También mercados y ferias se fueron generalizando, así como las tiendas y los talleres artesanales.
Las investigaciones han mostrado cierta preferencia por el problema de los repartimientos y el asentamiento de los «repobladores», los migrantes cristianos de diversas clases sociales. No cabe duda de que la transferencia de tierras y espacios residenciales andalusíes a los colonos y la aparente pervivencia de los ámbitos de habitación, tanto en las implantaciones cristianas como en los lugares donde permanece la población musulmana, han propiciado que se generalizase durante bastante tiempo una imagen de continuidad entre las formas de asentamiento y ocupación del espacio anteriores y posteriores a las conquistas. Pero no ha sido éste el único motivo. No se puede ignorar el peso de las interpretaciones ideológicas relacionadas con la persistencia milenaria de una sociedad «española», «andaluza» o «valenciana», así como su variante cristiano-católica, que han jugado con fuerza en la historiografía tradicional para resaltar la idea de fuerte continuidad y escasa ruptura entre la sociedad de los vencedores y la de los vencidos. Tampoco ciertas visiones producidas, fundamentalmente, desde el ámbito anglosajón, en las que las transformaciones cristianas quedarían mitigadas por el pragmatismo latente en los tratados de rendición, la pervivencia de instituciones, las prácticas de irrigación...
No vamos a considerar ahora estas cuestiones, pero sí queremos recordar el cambio de perspectivas que, tanto sobre la sociedad andalusí como sobre los efectos de la conquista cristiana de Valencia, representaron los estudios de Pierre Guichard durante los últimos treinta años del siglo XX. El trabajo del historiador francés no sólo estableció las profundas diferencias en las formas de organización social del mundo andalusí en general, sino que también dejó fuera de lugar las ilusiones continuistas en materia de asentamientos y organización del espacio, propiciando una sustitución de las bases conceptuales con que debía plantearse el problema de la colonización cristiana. En esa misma dirección debemos también resaltar la importancia, desde ámbitos diferentes, de la trayectoria de los profesores Miquel Barceló y Thomas F. Glick. El primero, más preocupado por la caracterización del campesinado andalusí a partir del análisis de la organización de les espacios irrigados, de los asentamientos rurales y de los procesos de trabajo, con una atención muy especial al fuerte papel estructurante del parentesco. El segundo, partiendo del estudio de la organización social del regadío valenciano de la baja Edad Media para llegar a una obra de referencia como lo es Paisajes de conquista, dedicada a la comparación de los dos sistemas de organización social del espacio en la sociedad andalusí y la sociedad cristiano-feudal de la península Ibérica medieval.1
Los trabajos presentados en esta compilación parten del planteamiento historiográfico de que la colonización cristiana de los territorios ibéricos conquistados de al-Andalus entre los siglos XI y XV no se limitó a prolongar la utilización de los espacios agrarios ocupados a los musulmanes, sino que la apropiación fue seguida por cambios profundos en las formas de gestión que, eventualmente, condujeron al abandono y, en otros casos, por el contrario, a una rápida ampliación, dependiendo del éxito de las migraciones que siguen a las conquistas. Por otra parte, todo proceso de colonización se funda en saberes prácticos adquiridos a través del manejo adecuado de muchos factores técnicos y, por tanto, ampliamente experimentados en los medios ecológicos de procedencia. Las cuestiones que permitirían explicar las opciones de los nuevos pobladores y evaluar el alcance de la transformación deben, necesariamente, partir de esta consideración, raramente tenida en cuenta.
Es en este contexto donde deben situarse las aportaciones reunidas en el presente libro, concebido originalmente como uno de los resultados del proyecto de investigación «Modificaciones del ecosistema cultivado bajomedieval en el reino de Valencia» (HAR2011-27662), desarrollado entre los años 2012 y 2015, pero que finalmente ve la luz en el marco del proyecto «Crecimiento económico y desigualdad social en la Europa mediterránea (siglos XIII-XV)» (HAR2014-58730-P).2 El fondo común de los trabajos se identifica con el estudio del reordenamiento de los espacios de cultivo y las operaciones de agrarización que siguieron a las conquistas de al-Andalus, desde mediados del siglo XI hasta los inicios de la época moderna y aún en el paso a la primera época de la colonización hispánica en tierras americanas. Hay, por tanto, una voluntad de tratar el problema desde una perspectiva de la larga duración y sobre una diversidad de territorios de la península Ibérica, aunque no haya sido posible reunir un elenco más completo de investigaciones. Pese a todo ello, el conjunto de trabajos ofrece bastante representatividad, en cuanto presenta una variedad notable de casos, tanto en el arco cronológico como en el espacial.
El título del libro, Trigo y ovejas, pretende evocar, ante todo, las principales producciones de los ecosistemas configurados tras las conquistas y, de este modo, poner de relieve que la agricultura y la ganadería empiezan a organizarse a una escala de magnitud superior, orientándose hacia especializaciones capaces de satisfacer las exigencias de la renta señorial e, indirectamente, el aprovisionamiento de las ciudades y de los mercados interregionales. La lana y el cereal también pueden simbolizar las diferencias en los ritmos de colonización entre los reinos occidentales y orientales de la península. En el primer caso, la escasez inicial de pobladores, unida a la amplitud geográfica y las condiciones ambientales de los espacios capturados, favorecerá el desarrollo de opciones pastoralistas que contrastan con los procesos de transformación agrarias que en las regiones mediterráneas siguen más de cerca a las operaciones militares.
Las contribuciones reunidas, en efecto, comprenden visiones tanto de los reinos castellano y leonés en sus ámbitos de expansión a partir del siglo XI–esto es, las regiones del norte de la actual Castilla la Nueva, Extremadura y Andalucía–, como del sur de Cataluña y Valencia en el marco de la Corona de Aragón. Conviene indicar que hemos decidido, finalmente, un orden de presentación cronológico frente al «político» de los diversos reinos medievales ibéricos. Nos parece relevante, en cierta manera, superar la visión «institucional», atendiendo a que, pese a tratarse de una variable a considerar, en realidad el objeto de estudio se inscribe en las dinámicas de expansión de la sociedad cristiano-feudal en su conjunto (con todas las peculiaridades que se quiera sobre la especificidad de cada uno de los países ibéricos) y la confrontación de dos sistemas sociales en tanto que ecosistemas.
Por todo ello, el libro se inicia con tres aportaciones sobre los procesos de ocupación, reparto y reorganización de los espacios rurales en el periodo de la plena Edad Media, siglos XI-XIII, el marco de la gran expansión agraria y colonizadora de Europa occidental, con aspectos tan llamativos y característicos como lo son las roturaciones y la fundación de nuevas poblaciones, que también se materializan en la península Ibérica. Es ahí donde se inscribe el texto de Helena Kirchner y Antoni Virgili sobre el Bajo Ebro y la región de Tortosa a partir de la conquista catalana de 1148 y los cambios producidos a raíz de la ocupación y reorganización del espacio. Combinando los datos arqueológicos con los de la documentación escrita, los autores identifican los principales rasgos de la intervención colonizadora sobre un paisaje de espacios irrigados discontinuos, alimentados fundamentalmente por agua de norias, a los que en pocas décadas se agregan las áreas pantanosas circundantes, imponiéndose una marcada orientación cerealista y vitivinícola con la consiguiente proliferación de complejos molinares asociados a largas canalizaciones. Roturaciones y desecación de espacios encharcados al servicio de la expansión del cereal son, también, los fenómenos identificados en el trabajo realizado por Guillermo García-Contreras sobre el caso del sector oriental de la Extremadura castellana (entornos de las localidades de Atienza, Sigüenza y Molina de Aragón en la actual provincia de Guadalajara), aunque asociados a una creciente importancia de la ganadería en lo que el autor considera un «cambio de escala» en la gestión del espacio. En el mismo sentido, refiriéndose a la actual región de Extremadura, Julián Clemente Ramos muestra la «sucesión de dos modelos agrarios contrapuestos»: el andalusí, de carácter circunscrito e intensivo, frente a los criterios extensivos y roturadores implantados tras la conquista.
Los tres siguientes capítulos se centran en el periodo histórico inaugurado con las grandes conquistas sobre al-Andalus en el siglo XIII. En él se encuadra la síntesis de María Antonia Carmona Ruiz sobre la transformación de los paisajes rurales en el valle del Guadalquivir, cuyo aspecto más destacable es la despoblación y el abandono de tierras cultivadas que sigue a la conquista castellana. Este hecho tiene como consecuencia una considerable recuperación de los ecosistemas naturales que favorece la expansión ganadera, por lo que la colonización sistemática debe esperar al Cuatrocientos y al fin de la frontera con Granada. El retraso del proceso colonizador de la Andalucía bética contrasta con la celeridad del que tiene lugar en el reino de Valencia. Lo comprobamos en la aportación de Enric Guinot Rodríguez sobre las consecuencias de los repartimientos en la construcción de nuevos espacios agrarios, elaborada a partir de dos ejemplos concretos: el de la localidad de Puçol en la Huerta de Valencia, y el de la villa de Vilafamés en una región de secano como es el Maestrat de Castelló. Por su parte, el texto de Josep Torró y Ferran Esquilache, complementa, en el contexto valenciano, la diversidad de transformaciones de espacios rurales con el caso de la desecación y puesta en cultivo de las franjas pantanosas alrededor del lago de la Albufera de Valencia. El estudio se prolonga en el tiempo planteando una cuestión que también es tratada en el trabajo de García-Contreras, como lo es la de la precariedad de algunas de las tierras ganadas, que se pone de manifiesto con los efectos de la crisis demográfica del siglo XIV, y la subsiguiente recomposición de los ecosistemas cultivados sobre unas bases menos frágiles.
Más centrados en los siglos finales de la Edad Media se hallan los dos últimos capítulos. El de Emilio Martín Gutiérrez examina la evolución de los paisajes rurales de la región de Cádiz, donde se reproduce el escenario –descrito por Carmona– de escasez de pobladores tras la conquista del valle del Guadalquivir. La explotación extensiva del territorio se pone en práctica, pues, entre los siglos XV y XVI, sobre todo mediante la expansión del viñedo y el olivar, acompañada incluso de la fundación de villas. Finalmente, el trabajo de Félix Retamero, Ignacio Díaz y Esteban López aborda una cuestión de particular interés como lo es la gestión diferencial de espacios agrarios compartidos entre moriscos y colonos cristianos en el siglo XVI, a partir del análisis de un caso local en la Serranía de Ronda, Málaga.
Como decíamos más arriba, dentro de la diversidad de casos, cronologías y geografías ibéricas, existen hilos conductores que conectan los diferentes estudios y permiten entender procesos del mundo rural que fueron de larga duración. Facilitan, también, una mejora de nuestras posibilidades de comprensión de las consecuencias de la larga expansión cristiano-feudal europea en esta región meridional ibérica, con todas las singularidades derivadas del hecho de producirse sobre un medio humano y agrario configurado por lógicas sociales extrañas a las de los vencedores.
Josep Torró Universitat de València
Enric Guinot Universitat de València
1. Editado por Publicacions de la Universitat de València en 2007. Se trata de la versión en castellano, ampliamente corregida y modificada, de From Muslims fortress to Christian castle. Social and cultural Change in medieval Spain, Manchester, Manchester University Press, 1995.
2. Financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España.