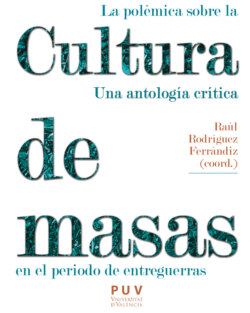Читать книгу La polémica sobre la cultura de masas en el periodo de entreguerras - AA.VV - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIntroducción
Raúl Rodríguez
CONDENADAS MASAS
El término «cultura de masas», que tuvo su edad de oro (o de plomo, según se mire) desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta los años setenta,1 ha sufrido un proceso de desgaste: se diría que las «masas» han dejado de ser una categoría sociológica, y lo que tenemos son nichos de mercado cultural, consumidores de cultura muy segmentados, como en otros ámbitos del consumo, y de adscripciones volátiles y erráticas: se habla ya, de hecho, de sociedad y cultura «postmasivas». En cuanto a la «cultura», no se sabe muy bien qué cosa es, pero sin duda parece reventar las costuras de los trajes que le sirvieron en otras épocas, presa de una elefantiasis galopante.2
Ahora bien, para saber a dónde han ido a parar las «masas», al menos en tanto destinatarias de una cultura, es necesario reconstruir su avatar, extremadamente complejo a pesar de las connotaciones un tanto groseras del término: entre la física y la panadería. Parece que el término latino «massa» aplicado a multitudes humanas se remonta nada menos que a la Vulgata (Romanos 8, 29 y 9, 21). De allí lo toma San Agustín (Enchiridion, cap. XXVII) junto a sus complementos -massa damnata o massa perditionis- que parecerán en general, a partir de entonces, una redundancia: por supuesto que la masa es la condenada masa, sea en el más allá o en el más acá.3
En cierto modo, hablar de «masas» había sido siempre un recurso para afirmar la propia individualidad irreductible de quien las nombra, porque las masas son un conglomerado imposible de abarcar salvo mediante alejamiento/simplificación un tanto miope: las masas se deshacen en cuanto las situamos ante el teleobjetivo, incluso ante unas gafas bien graduadas. La novedad de la modernidad con respecto a las masas no ha sido el desprecio o el aborrecimiento, sino la sorpresiva incomodidad y luego el temor, como si las masas hubieran dejado de ser obviamente «condenadas masas» y sin embargo parecieran beneficiarias de dones o de prerrogativas que nadie se habría atrevido a concederles antes, de una presencia que ya no es meramente física, visible (las masas eran aquello sobre lo que se podía disparar), sino disueltas, permeadas, infiltradas en cierto modo en toda institución política, económica, social y ¡ay!, cultural también.
Y así, quien forjó eso de «cultura de masas» sin duda pretendía dar cuenta de un fenómeno nuevo, y parece obvio que en su opinión la «cultura» a secas era algo nunca antes asociado a las masas. Es decir, había algo intrínseco en la cultura que la hacía refractaria o al menos ajena a las «masas». Antes de «cultura de masas» se habían acuñado otras fórmulas que son expresión del mismo desconcierto: «soberanía de masas», «producción de masas», «ornamento de masas» (cfr. Kracauer en esta misma antología), «ídolos de masas» (Löwenthal) incluso «sociedad de masas» (Arendt) y hasta «civilización de masas» (Leavis). La expresión «cultura de masas», sin embargo, parecía la más peliaguda, la de digestión más penosa. Poseía un ingrediente añadido: debía provocar primero hilaridad, luego estupefacción, pero después inquietud.
De hecho, «masas», en su uso moderno, debió adquirir carta de naturaleza sociológica a partir de rasgos específicos, entre los cuales no es aventurado incluir el que decretaba precisamente su reluctancia a cualquier «cultivo», porque el cultivo es una tarea individual, solitaria, reconcentrada, aplicada a su objeto y no pendiente y menos todavía necesitada de la presencia de otros sujetos, que para colmo no están en la masa en tanto suma de individuos agrupados en razón de algún interés común o algún propósito, sino que se diluyen en un magma indistinto y respiran al unísono sin demasiada conciencia de ello, en virtud de un contagio, una sugestión, bien recíproca o bien inducida por un líder. Suponer que las masas podían merecer y apreciar una cultura, o que alguna instancia estaría interesada en poner una cultura a su disposición, era peregrino, por no decir –todavía– escandaloso.
Y sin embargo, paradójicamente, parece evidente que las masas adquirieron notoriedad con fenómeno digno de la atención de la mirada sociológica –más allá de la mera agrupación física, del fenómeno «de las multitudes», como decían Le Bon, Poe o Baudelaire, o «de las aglomeraciones» como decía Ortega– precisamente cuando una forma de «cultura» (libros, filmes, programas de radio, discos, revistas ilustradas destinados a ellas y por ello necesariamente estandarizados) las aglutinó. Es decir, que las masas, cuando ya no fueron abarcables de un vistazo (como desde una atalaya superior y a salvo de ellas), alcanzaron masa crítica precisamente por compartir, entre otras cosas, una cultura material, por acceder a unos medios de comunicación «de masas» cuya disponibilidad y difusión consentían precisamente hablar de masas de usuarios y consumidores de esa «cultura». Es decir, cuando las masas rebasaron cualitativamente la mera agrupación física para conformar agrupaciones psíquicas, mentales, aunque deslocalizadas, vía el acceso a las mismas fuentes de información y de entretenimiento.
2. CULTURA DE MASAS COMO OXÍMORON
En cualquier caso, la voluntad de quienes forjaron la etiqueta «cultura de masas» era inequívocamente polémica. De forma sin duda mayoritaria, su intención era deplorar esa situación en que la cultura se rebajaba a las masas, no enardecerse con la perspectiva de unas masas que se ganaban con esfuerzo su acceso a la cultura. Es decir, era la cultura la que debía transformarse para ser poseída por las masas, no las masas las que alcanzaban una educación del gusto tal que les permitiera disfrutar de una cultura incólume ante sus limitaciones y eventuales demandas. Es más hacedero adulterar la cultura que refinar a las masas. Las masas refinadas dejarían por ello mismo de ser masas (porque el refinamiento lleva implícita la selección de aquello que se disfruta y la distinción que se desprende de esa selección), la cuestión es si la cultura adulterada para el consumo masivo seguiría siendo cultura: de ahí el escándalo de la «cultura de masas».
Por decirlo con todas sus letras, quienes forjaron y emplearon el término «cultura de masas» en general pretendían contraponerlo, en tanto pseudocultura, cultura adulterada, rebajada, diluida, a la alta cultura, la cultura de elites o la Cultura tout court, entendida en el sentido de la excelencia artística, literaria, del pensamiento y de la ciencia. Es decir, la cultura masiva sería para sus impugnadores –pues de eso se trataba– esa cultura a la que hay que poner un adjetivo que en parte la niega, porque en su devenir se ha apartado de lo que ha sido cabalmente entendido por cultura desde hace mucho tiempo: esa cultura animi que Cicerón imaginó emparentada metafóricamente con la agricultura, es decir, en realidad un «cultivo», una «crianza», un cuidado afectivo, esa cultura que alcanzó dignidad moderna hacia la segunda mitad del siglo XVIII en las naciones más ilustradas, que se llamó civilisation en Francia, Bildung en Alemania, refinement en Inglaterra, términos que hablaban en su idioma de un común esfuerzo civilizador, de educación, de mejora moral y de ennoblecimiento del gusto (Bauman, 2006: 73-91), y que contemplaban un horizonte de carácter supranacional. Horizonte que comparte desde luego la cultura de masas, pero al que opone, sin embargo, una especie de igualación a la baja: es decir, el horizonte de la cultura de masas parece la difusión de la cultura, no su mejoramiento y progreso; es cuantitativo y no cualitativo, es un producto rentable, no un proceso. La cultura de masas procede adecuándose a un gusto medio, no desafiándolo o estimulándolo para que aspire a algo mejor, consuela con la vuelta de lo conocido, no enriquece con el escalofrío de lo nunca experimentado4 .
Son muchas las definiciones de cultura, pero aquella contra la que se recorta el término «cultura de masas», aquella frente a la que contrasta chillonamente, aquella a la que pretendía zaherir, insultar con la pretensión de un parentesco, es esencialmente una. Quizá fuera Matthew Arnold quien más sucintamente la definió, en 1869: «lo mejor que ha sido pensado y dicho en el mundo» (Arnold, 1935: 44-45). La cultura era la suma de perfecciones singulares y al tiempo universales, intemporales y absolutamente valiosas, y por lo tanto siempre «in minority keeping». Esa minoría detentaba y hacía valer un privilegio natural, como natural era el torpor que atenazaba el entendimiento de la mayoría. Esa situación no sólo era irremediable, sino que habría sido una tragedia remediarla.
F. R. Leavis retoma en 1930 la herencia de Arnold, pero confiesa que aquel lo tuvo más fácil: en su propia época, viene a decir Leavis, se hace necesario explicar y justificar por qué la cultura (en ese sentido) es cosa de minorías, como también hizo notar Ortega por las mismas fechas. El gusto estético capaz de juzgar de primera mano, que permite no sólo apreciar los valores de cultura de los grandes del pasado –Dante, Shakespeare, Baudelaire– sino también reconocer a sus últimos descendientes, es una gracia que no sólo conlleva distinción, sino también responsabilidad, pues de los agraciados depende tanto la conservación de la tradición –siempre vulnerable– como de los «estandards implícitos» que establecen en cada época qué es relevante y qué secundario, en qué dirección nos movemos, dónde está el centro y dónde la periferia (Leavis, 1930: 3-5). Según Leavis el declinar de la cultura se debe a un colapso de la autoridad que recaía en las minorías, y el proceso a su juicio sólo podría ser revertido o al menos ralentizado con una educación militante capaz de promover la resistencia contra la cultura de masas y la discriminación entre sus productos más dañinos y los más inocuos. Las ficciones populares del cine o de las novelas románticas estaban entre los primeros, pues ofrecían compensación y distracción en vez de genuina «recreación» (Leavis y Thompson, 1977: 3-5 y 100).
En cualquier caso, la masa, fuera cual fuese la posición política desde la que se hablaba, causó espanto casi sin excepción a todos aquellos que se atrevieron a relacionarla con la cultura. De hecho los primeros pronunciamientos sobre la mass-culture, fueran conservadores (Arnold, Spengler, Ortega, Collingwood, Eliot, Leavis) o progresistas (Kracauer, Adorno y Horkheimer, Rosenberg, Löwenthal, Broch, Greenberg, MacDonald) desconfiaron siempre del ideal de extender la cultura con mayúsculas a multitudes, sólo que en aquellos el argumento se hacía explícito y en éstos se expresaba mediante circunloquios y medias palabras: se derivaba insensiblemente desde el discurso sobre los niveles de calidad de la cultura a los niveles de competencia estética, de ejercicio del juicio de gusto, de los fruidores de esa cultura (Carey, 2009). Que en unos casos la razón esgrimida fuera natural (la incapacidad congénita de la mayoría para degustar la cultura, privilegio de unos pocos) y en otros artificial (la alienación narcótica provocada por los medios masivos y el bombardeo publicitario, que inhiben la aspiración al cultivo y con él su vocación de cuestionamiento permanente de lo existente) no afectan al núcleo del asunto y apuntan a un esencial acuerdo de base: para unos y para otros, elite en cualquier caso, la «promoción de la cultura» era un disparate, pues la cultura auténtica no es susceptible de promoción, sino gracia concedida a almas sensibles, o iluminación de almas despiertas, vigilantes y resistentes.
Es decir, el ideal de paideia, pedagógico, que latía en el origen mismo de la cultura como cultivo del espíritu, cede ante la avanzada de la cultura como 1) don gracioso, que o se posee de nacimiento o es inútil inocular (de manera que la cultura no se adquiere –la sola resonancia mercantil de la adquisición repugna-, sino que se es o se está en ella, pero eso suena a don hereditario, a privilegio de clase) o 2) espejismo que se aleja conforme nos acercamos a él, porque las condiciones objetivas del trabajo en la sociedad industrial imponen un ocio entregado al entretenimiento, que busca huir al tiempo del aburrimiento y del esfuerzo (Bourdieu y Darbel, 2003).
La inevitabilidad del fenómeno llamado «cultura de masas» y su previsible auge era corolario de lo anterior, tanto para los críticos conservadores como para los progresistas de los años treinta a cincuenta del pasado siglo, aunque discreparan sobre sus consecuencias: para unos era la anarquía –por decirlo con la expresión de Matthew Arnold, el verdadero arquetipo intelectual de la crítica conservadora–, para los otros en cambio la apatía, el conformismo. Para unos la cultura de masas socavaba las jerarquías y los cánones del buen gusto, imponía en todas partes la tiranía de su gran número –una tiranía acápite y maleducada, nada de despotismo ilustrado– y amenazaba con su desprecio la continuidad de la tradición, en particular la de sus ejemplos más sutiles y por ello más frágiles. Para los otros en cambio la cultura de masas se había convertido en una legitimación simbólica del poder –capitalista o socialista–, en una sofocación, por vía del entretenimiento o del adoctrinamiento, de la voluntad polémica y crítica de la realidad que es la condición inalienable de la genuina cultura: la cultura era por definición resistente frente a las dinámicas sociales, pero la cultura de masas es indefectiblemente complaciente y legitimante.
Casi todos los argumentos contra la cultura de masas incurrían, cierto es, en clamorosos déficits democráticos, pero es que partían del principio de la esencial desigualdad de los hombres ante la cultura, desigualdad que no podría solventarse proporcionando una universal y equitativa educación del gusto. Es más, esa desigualdad -una minoría poseedora del refinamiento y la sensibilidad para degustar las obras del gran arte y una mayoría incapaz de apreciarla- conjugada con la democracia –la «tiranía» del número– tendría efectos deletéreos sobre la excelencia artística, porque un arte sometido a sufragio universal sólo podría deparar vulgaridad y ramplonería. Como es evidente en Ortega, Leavis, Eliot y muchos otros, las masas no eran un fenómeno curioso, un extravío pasajero, ni siquiera una lacra o un mal que al fin y al cabo afectaba siempre a otros, y contra la que se estaba a resguardo, sino un peligro inminente y pandémico.
Explicar esa desigualdad fue tarea ardua y controvertida para quienes no querían ser acusados de burdo elitismo. Para algunos podía formularse como una simple cuestión estadística, lo cual permitía obviar las aristas más cortantes del problema ético y del estético: el aumento exponencial de los públicos derivado de la alfabetización no podía ser compensado por un aumento también exponencial de los genios o los talentos artísticos –cuya reproducción no era tan sencilla– que surtirían ese mercado. Se trataba por tanto, aunque no se confesara así, de una cuestión de oferta y demanda: el incremento de la demanda tenía efectos no sobre los precios del producto cultural, sino sobre sus estándares de calidad, que se rebajaban escandalosamente para atender a ese público creciente y ávido. En otros casos se formulaba en términos de un determinismo económico. Se afirmaba, por ejemplo, que la cultura de masas se dirigía solamente al «gusto de necesidad», que es un gusto de privación, la de quienes no pueden elegir sino lo que es necesario porque padecen necesidades, y aceptan resignadamente lo inevitable, frente al «gusto de libertad» de la burguesía (Bourdieu y Darbel, 2003; Bourdieu, 1988; Busquet, 2008: 99-110). Ese gusto de necesidad privilegia la función sobre la forma, busca la utilidad, lo práctico, el mérito sobre la gratuidad y la frivolidad, y no entiende de ejercicios formales o de estilo (pero contra esa explicación se oponía la constatación de la habitual no coincidencia de la elite económico-financiero-mundana con la elite cultural: ha sido notada a menudo la incompetencia en materia de gusto y el carácter bien reaccionario, academicista, bien resueltamente snob de las clases pudientes). También podría formularse contradictoriamente en apariencia: precisamente porque el trabajador se agota en su jornada laboral, busca en la cultura que consume en su tiempo de ocio el gusto del mero agrado, de lo inmediatamente placentero y lo burdamente sensual, de lo que no requiere esfuerzo ni invita a la reflexión, de lo que da una satisfacción y no da que pensar.
En unos casos se descalificaba al público de masas por demasiado pragmático y en otras por demasiado hedonista, aunque siempre en virtud de una carencia, de una privación a la que no estaría sometido el público selecto, ajeno tanto a los penosos afanes de subvenir a las necesidades materiales (y por lo tanto capaz de elegir en libertad también en materia de cultura, por puro gusto desinteresado) como a las limitaciones intelectuales y de sensibilidad (y por lo tanto capaz de elegir la dificultad, el goce dilatado, el paladeo)5 . En ambos casos nos encontraríamos –en una lectura quizá extremista del filósofoante el «gusto bárbaro» descrito por Kant, que se resume en una contemplación interesada -bien en interés de la razón utilitaria o de los sentidos-, y opuesto al gusto apropiado, que es desinteresado (Kant, 1977: 155-156 y 159).
Si conciliamos todos los argumentos, la cultura de masas resulta tentadora porque satisface las necesidades del espíritu como si de necesidades materiales se tratara, de forma económica en un doble sentido: es barata y eficaz. Detecta que en la sociedad industrial avanzada el alimento espiritual es tan necesario como el otro y su necesidad está igualmente generalizada, y lo produce, empaqueta, distribuye y sirve como el otro: en las grandes superficies, bazares también de la cultura. La estética del arte de masas está pues en las antípodas de la estética idealista: satisface una necesidad colmándola, la sacia completamente por esa vez, hasta una necesidad esencialmente idéntica que será colmada por algo esencialmente equivalente. Y ello sin progreso, sin que la necesidad se redoble o se haga más compleja, más insaciable, y su satisfacción por lo tanto imposible, sin que la obra pueda a su vez imaginarse reservándose un capital que nunca podrá agotarse, y que admitirá por tanto infinitas frecuentaciones, sino entregada toda de una vez, agotada, consumida por tanto.
3. EL TERCERO EN DISCORDIA
En cualquier caso, parece evidente que la cuestión de un arte y una cultura de elites opuesta a una de masas no se reduce a una reedición de la oposición simple entre alta y baja cultura, presente de una u otra manera en todas las épocas. Es decir, si todas las épocas han deparado «niveles» de cultura –llámense gravis, mediocris y humilis stylus, arte serio y arte ligero, artes mayores o menores, o bien maestros y epígonos, creadores e imitadores…– la Modernidad trajo consigo novedades. Es necesario al menos conjugar la distinción clásica de los «niveles de cultura» con la irrupción poderosa de una cultura industrializada y tecnificada, fenómeno a su vez indisociable de la soberanía de masas en el ámbito político y de la producción y consumo de masas en el económico. Y así, aunque la dicotomía esencial está profundamente arraigada en la malaise sobre la cultura, incluso mucho antes del advenimiento de la sociedad industrial de masas –desde Heráclito y Platón, nada menos, cfr. nota 3 de esta introducción- el subgénero ensayístico que describe desde mediados del siglo XX la emergencia del fenómeno cultural masivo incorpora nuevas variables y debe necesariamente hilar más fino.
En rigor, el dualismo alto-bajo a menudo se alternó con una distinción tripartita de mucho predicamento en el mundo anglosajón, y que adoptó varias denominaciones. Matthew Arnold, por ejemplo, empleó ya en 1869 los apelativos barbarians (los aristócratas), Philistines (los burgueses) y populace (la plebe) (Arnold, 1935: 98-128). Edward Shils prefirió, ya en los años cuarenta del siglo pasado, la tricotomía «superior o refinado», «mediocre o vulgar» y «brutal o abyecta» (Jacobs, 1959: 1-27). Pero quizá las etiquetas más duraderas fueron las de highbrow-middlebrow-lowbrow. Richard Chase y Russell Lynes (Lynes, 1954: 310-333; Chase 1958), entre otros, emplearon esta distinción entre los perfiles alto, medio y bajo, aunque su uso más temprano se remonte a la batalla de los brows en la Inglaterra de finales de los años veinte y principios de los treinta: de esa batalla damos una muestra eminente en el cruce de argumentos entre J. B. Priestley y Virginia Woolf, cuyos textos recogemos en esta edición crítica. En cualquier caso, a Virginia Woolf cabe atribuir no ya la adición –pues era ya un término acuñado y en circulación- pero seguramente sí la posteridad para ese tercero en discordia del middlebrow.
Es evidente que el deslinde diádico (alta cultura o cultura de elites o baja cultura o de masas) se ordenaba jerárquicamente según una imagen vertical, ascensional, donde lo alto es naturalmente superior a lo bajo, lo alto es lo excelso, lo sublime, lo celeste, mientras lo bajo es lo degradado, lo rastrero, lo pedestre. El deslinde triádico era más complejo, pues sin renunciar a la ordenación vertical, establecía alianzas entre los extremos, en pro de la simplicidad original: entre los poderosos y los subalternos se había introducido una cuña que atentaba contra el orden natural y que, perteneciendo al orden inferior, aspiraba a codearse con el superior en un acto de insumisión. Lo alto y lo bajo asociados respectivamente a lo bueno y lo malo, a lo deseable y lo execrable, responden a una especie de símbolo antropológico. Los distintos brows o perfiles introducen matices nuevos. La tradición anglosajona de los brows jugaba sin duda también con lo alto y lo bajo, pero no en el ámbito metafórico de lo escatológico (lo celeste y lo pedestre) ni de lo bélico (como hará poco después el término vanguardia y una «retaguardia» que se identificaría con la cultura de masas), sino en el registro más bien de una clínica (pseudo) científica: en origen la distinción highbrow-lowbrow se debe al doctor Franz Joseph Gall, el padre de la frenología, y aludía a la creencia, luego absolutamente desacreditada, según la cual las personas con la frente grande poseen cerebros de mayor tamaño y por lo tanto son más inteligentes. A pesar de la inconsistencia científica del vínculo, el término highbrow pasó a referirse a las personas con inquietudes intelectuales y gustos culturales elevados, y de ahí también a los «intelectuales» en general.
Es decir, el crítico cultural casi siempre distinguió muy bien, con matices distintos, entre una (sub)cultura industrial sin tapujos, llamada unas veces brutish o coarse (Shils, 1959), otras lowbrow o masscult (Woolf en esta misma antología, Lynes, 1954 y MacDonald 1969) y otras mero entretenimiento o diversión (Collingwood en esta misma antología, Arendt, 1961) –la de la música «gastronómica», las publicaciones deportivas y del corazón, la pornografía y el cómic violento, el cine de serie B, las fotonovelas o radionovelas o culebrones– y otra, llamada por algunos «semicultura», «pseudocultura» o «pseudoformación» (Halbbildung en Adorno y Horkheimer, 1989: 175-199), cultura mediocre (Shils) y middlebrow o midcult (Woolf, Lynes6 y MacDonald) –la de los best sellers literarios, las biografías noveladas, cierto ensayismo tópico pero con excipientes filosóficos, históricos o científicos, un presunto cine de autor, cierta discografía artística. La primera no aspira a ninguna dignidad y sale en busca de su público con franqueza y descaro. La segunda halaga con malas artes la vanidad intelectual de un público de diletantes que busca la distinción con respecto a aquel otro «brutal», pero no alcanza ni con mucho verdadera elevación artística: la artisticidad y no el arte, la sensiblería y no la sensibilidad son sus pobres recursos, los afeites con que maquilla su venalidad y su oportunismo. Es más, es el propio afán desmedido de distinción lo que la arruina inapelablemente: la distinción no puede ser el fin de las propias elecciones culturales, sino el efecto no pretendido conscientemente de la sensibilidad y el criterio a la hora de elegir aquello que se contempla, escucha o lee.
El debate sobre las masas y la cultura que merecerían o a la que podrían aspirar, pues, se movió entre una imagen dicotómica que opone la masa, como horda temible, a la cultura auténtica, cuyos monumentos arrasaría para levantar sobre los escombros su campamento de subsistencia (esa «invasión vertical de los bárbaros» de la que hablaba Ortega, tomando la expresión de Rathenau), y una visión más matizada y sutil, que distingue, en el aglomerado informe de la masa, un ansia burguesa de distinguirse, un prurito de remedar los modos del gusto aristocrático sin poseerlo: comprándolo. Hecha esa distinción, e identificado el mal en quien no se aviene a aceptar su condición subalterna, los gustos de la «masa» podrían quedar relativamente a salvo frente a los degenerados de los parvenus culturales. Y así, una de las defensas teóricamente posibles de la cultura de masas era la que pretendería convertirla en la heredera, en tiempos modernos, de la cultura popular, del folclor. El vínculo sería la condición intelectualmente humilde, la falta de cualificación, de los fruidores de ambas culturas. Pero a nadie podía escaparse que esa cultura popular tradicional lo era no sólo porque la disfrutaba el pueblo, sino porque también la creaba el pueblo (o al menos la preservaba, a menudo enriqueciéndola), mientras la cultura industrializada no tiene una base popular. Mientras la cultura popular-folclórica parece cosa de comunidades relativamente pequeñas y cerradas, del ámbito rural, bien en forma de productos manufacturados (artesanía) o en forma de canciones, cuentos, obras de teatro, ceremonias o fiestas participativas, la cultura de masas es un fenómeno planificado y producido industrial y tecnológicamente, distribuido y comercializado en grandes áreas del planeta por empresas multinacionales y consumido en entornos sobre todo urbanos de forma esencialmente pasiva.
Es decir, en línea de principio era difícil confundir la cultura popular –en el sentido que le dio Herder a finales del siglo XVIII– con la cultura de masas que nació al menos un siglo después, sobre todo porque la primera miraba al pasado –y las recopilaciones, antologías valoraban sobre todo la transmisión a lo largo del tiempo, la preservación de una tradición en su prístina pureza- mientras que la cultura de masas parecía desentenderse y hasta despreciar ese pasado, pues su público había emigrado a la ciudad y en ese ambiente cosmopolita, ajetreado, mecanizado y de máquinas también culturales y comunicativas, que exalta la novedad, la moda y su rápida rotación, la sola mención de ese pasado –sentido como atraso– del que se había escapado era inoportuna.
Con todo, en algunos textos de referencia –como en el de Adorno que recogemos en esta antología– persistió el empleo del término «popular» para referirse a lo que aquí consideramos «masivo», y quizá ello se deba en parte a que en la tradición anglosajona especialmente las expresiones popular culture y mass culture se emplearon y se siguen todavía empleando a menudo, con matices, como sinónimos.7 Esa peculiaridad puede ser explicada por varios motivos no excluyentes. Por un lado, una parte al menos de la tradición anglosajona antepone el factor de la recepción y los efectos al de la producción y los media, y por lo tanto, desde ese punto de vista, la cultura industrializada es desde luego cultura «popular» en el sentido en que puede llamarse «soberanía popular» la democracia por sufragio universal y directo. Que haya unas elites del capitalismo industrial que planifican, producen y difunden la cultura de masas (como que haya una clase política que administra y gestiona lo público) no resta, desde ese punto de vista, «popularidad» al fenómeno desde el punto de vista de sus destinatarios (consumidores o ciudadanos). En segundo lugar, parece evidente que la cultura norteamericana hizo prácticamente tabula rasa del pasado precolonial y del acervo indígena, que no permeó de manera relevante su cultura popular: ésta es ya casi ab initio una cultura industrializada y su «folclor», que se remonta como mucho a la conquista del Oeste y a la Guerra Civil, ya fue servido en forma de novelitas de género de distribución masiva, de cómics y poco después de filmes de Hollywood (no hay, digamos, una Ilíada o un Cantar del Mío Cid o de los Nibelungos, o un ciclo artúrico para el Far-West, excepto en forma ya impresa y distribuida en masa, o bien cinematográfica).8 Y en tercer lugar porque la expresión «masas» era sospechosa de criptocomunismo en la época maccarthysta –como si no hubiera sido empleada por Ortega y muchos otros nada sospechosos–, y en general «cultura de masas» connotaba una posición muy crítica con la gestión capitalista de la cultura, de manera que la escuela funcionalista norteamericana mantuvo siempre reticencias hacia la fórmula -como hacia la de «industria cultural»– más propias de los radicals.9
Esa cuestión terminológica no debe hacer perder de vista la corriente de fondo que anima las relaciones entre la cultura popular (en el sentido del folclor) y la cultura de masas. Porque en rigor la tentación historiográfica y crítica más común ha sido glorificar la cultura popular para mejor denigrar la cultura masiva. Ya hemos visto arriba cómo el crítico cultural que habló de «niveles de cultura», fuera aristocrático o «radical», salvó en cierta manera el lowbrow e intentó convertirlo en aliado en la pugna desigual del highbrow amenazado contra el invasivo y pretencioso middlebrow. Una de las tácticas, de hecho, era la de ver las apetencias culturales del lowbrow como una forma de folclor industrializado, valga la peregrina contradicción. Otra táctica, quizá más coherente, fue hablar de «niveles de cultura», sí, pero exceptuar a la cultura popular de cualquier jerarquización, ubicándola en un limbo ajeno al cielo de los cultos y al infierno de los pseudocultos o los decididamente vulgares, de los filisteos o de los embrutecidos, un reino de inocencia, de espontaneidad, de creación colectiva y frecuentemente anónima: primitivismo, purismo, comunalismo, ruralismo eran sus rasgos, ajenos tanto a la sofisticación y a la autoconciencia creadora pero resabiada de la cultura ilustrada como a la estandarización mercantil y la heterónoma nivelación a la baja de la cultura de masas. Una tentación que sin duda se deja notar en el texto de Collingwood que recogemos abajo.
De hecho, la radicalidad con que se produjo en algunos casos la sustitución de popular culture (referida a los productos industriales consumidos por masas sobre todo urbanas a través de los medios de comunicación masivos o la distribución masiva de bienes culturales) por mass culture –el caso de Dwight MacDonald es paradigmático– delata una voluntad de preservar lo «popular» de cualquier infección característica del fenómeno de masas: no cabe confundir, parece reprocharse MacDonald, las folk-songs con el music-hall y el vodevil, los bailes populares con el can-can, el fox-trot o el cha-cha-chá, los cuentos tradicionales con los seriales radiofónicos o las soap-operas, populares pero de otra manera.
En efecto, el crítico cultural a menudo descargó sus baterías contra la mass culture desde una doble atalaya a salvo de la planificación y racionalización culturales, de la «cultura administrada»: desde luego la cultura «cultivada», pero también la cultura popular del folclor, el artesanado, la tradición autóctona.10 Abominar de la cultura de masas supuso con frecuencia exaltar a un tiempo estos paraísos perdidos de distinto signo, hermanados en la nómina de la especies extinguidas o en vías de extinción. De la misma manera que en los inicios de la era burguesa la aristocracia decadente idealizó al campesino, los críticos culturales selectos idealizaron al pueblo frente a la masa: la intelectualidad de finales del XIX y primeras décadas del XX prefirió con mucho al «paisano» como modelo humano, porque al fin y al cabo su ruda austeridad, su falta de refinamiento alimentaban también su respeto por los cultivados, mientras la cultura de masas en cambio se deploraba en tanto inapelablemente alienada, artificial, superficial, homogeneizadora.11
Ahora bien, es difícil negar absolutamente la dimensión popular de la cultura de masas con el argumento de que esa «popularidad» es inducida por instancias no populares, instancias de las que se da por descontado el carácter manipulador y envilecedor. Al contrario, es legítimo calificar de «popular» aquello que ingentes cantidades de personas escuchan, leen, compran, consumen y disfrutan. Sin duda tendríamos que ponernos de acuerdo sobre lo que significa «pueblo» y «popular», términos de tan enmarañada definición como la propia «cultura», y que no hacen sino multiplicar su complejidad cuando se cruzan, pero muchos críticos culturales parecen suscribir una visión arcádica de lo que es una genuina «cultura popular». Como dice Stuart Hall, «no hay ninguna «cultura popular» autónoma, auténtica y completa que esté fuera del campo de fuerza de las relaciones de poder cultural y dominación» (Hall, 1984: 100), es decir, la pretensión de coherencia, autosuficiencia, integridad de una cultura popular es una mistificación: lo popular, en todo caso, se mide y se recorta constantemente –pero de forma constantemente nueva, fluctuante– con respecto a la cultura de elites o dominante, en un campo de batalla de continuas escaramuzas, capturas y conversiones, deserciones que engrosan el bando contrario, de forma tan absolutamente dinámica que cualquier inventario de lo popular –como de lo selecto, en realidad, a pesar de que la biblioteca o el museo parecen siempre crecer sin cuestionarse la historicidad de sus cánones– es una instantánea, una coyuntura volátil que contradice la anterior y será desmentida por la siguiente. Pero eso resulta demasiado cercano y familiar a lo que ocurre con la cultura de masas con respecto a la cultura culta como para no reparar en la continuidad del proceso: ni la cultura popular era tan homogénea ni la cultura de masas tan homogeneizadora como se pretendía.
4. DE CULTURA DE MASAS A INDUSTRIA CULTURAL
Pues bien, los textos que presentamos en las páginas que siguen corresponden todos ellos a autores que reflexionaron sobre la cultura de masas en su momento inaugural, inaugural no tanto del fenómeno –que ya había dado muestras más que evidentes de su pujanza y de su proyección: en la prensa y el folletín, en la fotografía y el cine, en la radio y en la fonografía industrial– cuanto de la reflexión sobre el mismo y de la acuñación de categorías que pretendieran explicarlo. No es exagerado decir que son todos ellos textos donde se gestan las categorías que ordenarán durante el siguiente medio siglo la reflexión sobre la cultura, así como el papel que juega en ella esa otra categoría del «intelectual»: ocio de masas (Kracauer), reproductibilidad de la cultura (Collingwood), perfiles y niveles culturales (Priestley y Woolf), incluso una teoría del receptor y los efectos (Adorno).
Todos los textos se enmarcan en el periodo de entreguerras, en Gran Bretaña, en Alemania y en el exilio norteamericano de un judío alemán, e incluyen a tres ensayistas, a medio camino entre la filosofía y la estética (Kracauer, Collingwood y Adorno) y aderezado con categorías sociológicas (en el caso de Kracauer y Adorno), y dos literatos, también inclinados al ensayo (Priestley y Woolf). La cuestión de la estratificación de los niveles culturales y la polémica sobre las virtudes y desatinos del juicio de gusto atribuido a cada uno es el argumento sobre el que giran los textos de Priestley y Woolf, en abierta polémica. Acción y reacción, solidarias, se mueven de un panorama diádico (propenso al fácil maniqueísmo) a un panorama tripartito (más complejo, de geometrías variables) del gusto. La reproductibilidad técnica de la cultura y su problemática conciliación con la actividad artística y su aspiración a la permanencia, a la inagotabilidad es el tema en el que Collingwood incursiona, anticipándose tal vez unos pocos años a Benjamin. Ilustra a la perfección el recelo del intelectual ante las «máquinas» culturales (la fotografía, el cine, la radio, la fonografía) y la ingenuidad de sus defensores desde el populismo educativo: la divulgación no puede evitar la vulgaridad. La estandarización del producto cultural y por ello su necesidad imperiosa de pseudonovedades publicitarias, que sirve a los públicos a la vez para evitar el aburrimiento y el esfuerzo, es el tema de Adorno: en él se vislumbra la insuficiencia de la categoría de «masas», pues el mercado y la industria no dejan de generar distinciones rentables (distinciones que, dicho sea de paso, prevén e incluyen por supuesto al que se pretende «distinguido» culturalmente de iure). Quizá el texto de Kracauer, el más antiguo, sea el más apartadizo, por visionario y quizá el peor comprendido en su época. Ilustra el desconcierto del intelectual ante la irrupción, en la próspera y culta Alemania de la República de Weimar, de la cultura popular estadounidense: un ocio que no deja de ser negocio, una diversión taylorizada. En él se vislumbra que los espectáculos de masas lo son en un doble sentido: no sólo para las masas, sin su concurso más que pasivo, sino también de las masas, es decir, la forma en que la masa tiene de espectacularizarse, de convertirse en objeto de su propia contemplación, más que espectacular, especular: que la masa alcance a verse reflejada en una especie de narcisismo de masas del que hablaría también Benjamin diez años después.
Nos detenemos precisamente en el albor de la categoría «industria cultural», que gestan Adorno y Horkheimer a mediados de los años cuarenta, pero que se lee entrelíneas en todos ellos, como si el término fuera el precipitado natural de un aire del tiempo, en suspensión todavía entre la intelectualidad de la época. Sin duda «industria cultural» era otro monstruo terminológico no menor que «cultura de masas». Si las masas parecían refractarias, prima facie, a la cultura en sentido recto, también lo parece la industria, pues la cultura, cuya punta de lanza son las bellas artes y las bellas letras, se diría incompatible con la industrialización: las musas inspiradoras o el genio creador casan mal con la producción en serie, planificada, con la división del trabajo y con la búsqueda del rendimiento económico y la ampliación de mercados. De manera que «industria cultural» y «cultura de masas» parecen dos fórmulas de referirse al mismo fenómeno, dos fórmulas que pretendían denunciar más que disimular la anomalía que contienen, y que en todo caso se diferencian en poner la primera el acento en la producción, como la segunda lo hace en la recepción. Ahora bien, es indudable que «industria cultural» aporta matices distintos. Al acercar la producción de cultura a cualquier otra producción industrial del capitalismo avanzado, ya no es tanto el rasgo de la homogeneización el que prevalece, sino, precisamente, el de la –falsa, impostada- diferenciación. No es ya tanto producir algo adecuado al gusto de todos, sino más bien que todos y cada uno perciban que sus gustos personales e intransferibles tienen en el mercado quien los represente, refleje, alimente. Impedir, por todos los medios, que la sospecha de ser masa arruine nuestro disfrute narcisista, que el hecho de compartir nuestros gustos y disgustos acaso con cientos de miles de otros seres no empañe el gesto soberano de nuestra elección.
Esa nueva situación, que ha sido llamada postmasiva -por seguir con la moda del prefijo de marras antepuesto a casi cualquier categoría de las ciencias sociales y humanas, y que no puede ser desvinculada de sus parientes cercanos postindustrial y postfordista- ha sido bien estudiada y explicada, pero parece claro que no es algo que afecte exclusivamente al consumo de cultura. Se diría que eran los productos culturales los que exigían una más acelerada rotación, que era el consumo cultural el más necesitado de nuevos estímulos: tramas, personajes, formatos, soportes. Y ello porque, siendo esos productos inagotables en cuanto a su fruición (y por lo tanto susceptibles de constituir un catálogo y alimentar un consumo long tail), esa inagotabilidad no era incompatible, sino que en cierto modo era solidaria o funcional, con la exacerbación del prurito de nuevos consumos, con el deseo movilizado de nuevos libros, películas, canciones.
Ahora bien, no es sólo el producto cultural el que padece esa aceleración. Es todo el rango de los bienes y servicios puestos en manos de los usuarios y consumidores los que han asumido las estrategias pseudoindividualizadoras de la industria cultural. Es la Industria Cultural la que ha enseñado de vuelta al resto de industrias a diferenciar sus productos con matices cada vez más nimios pero más decisivos para el consumidor, la que ha sabido, haciendo de los símbolos su producto, mostrar al resto de industrias que debían hacer otro tanto, por muy utilitario y prosaico que fuera éste. Pero esa nueva situación, que a grandes rasgos se gestó tras la Segunda Guerra Mundial, es ilustrada por otros autores y merecería un tratamiento que excede el propósito de estas páginas.
1. Sobre el debate acerca la cultura de masas, cfr. las recopilaciones ya clásicas de Rosenberg y White (1958) y Jacobs (1959) y el libro de Hall y Whannel (1965). En español son imprescindibles la edición de Dorfles (1973) y las recopilaciones de MacDonald y otros (1969) y Bell y otros (1979). Sendas revisiones y puestas al día muy interesantes del concepto de «cultura de masas» las encontramos en el n.º 9 de la revista Cuadernos de Información y Comunicación (2004), editada por la Universidad Complutense de Madrid, y en el n.º 290-1 de la Revista de Occidente (julio de 2005), dedicadas ambas monográficamente a este tema. Por parecernos de especial interés, recomendamos también las monografías de Carroll (2002), Pardo (2007), Busquet (2008) y Carey (2009). Entiéndase lo anotado como un breve apunte bibliográfico sobre la discusión crítica acerca de la cultura de masas, sus defensores y detractores –sobre todo en los textos de los cincuenta, sesenta y setenta. No podemos abordar aquí ni siquiera una bibliografía mínima sobre los análisis de productos de la cultura de masas (literatura popular, radio, cine, televisión, etc.) que han proliferado en los últimos treinta años.
2. Sobre las definiciones de «cultura», cfr. Williams, 1976, 1994 y 2008. Cfr. también Cuche, 1996; Sini 1993: 52-60; Martínez Sauquillo 1997: 173-195. Una panorámica del estado de la recorded culture o «cultura documentada» a finales del siglo XX lo encontramos en Crane, 1992.
3. Sería sin embargo injusto pensar que la segregación de una minoría de elegidos de una turbamulta de condenados (eso quiere decir segregar: separar de la grey) es asunto de la cultura judeocristiana. En los mismos orígenes del pensamiento griego Heráclito distinguía ya entre una elite moral e intelectual (los aristoi, es decir, «los buenos») y una masa conformista y sin ánimo de pensar y esforzarse (los polloi, «los muchos»). Y en Platón la dicotomía podría quizá encarnarse en los términos Urania o Celeste contra Pandemia, y se halla en El banquete. Bien es cierto que allí los términos se refieren a dos tipos de amor, pero quizá no sea descabellado intentar su transposición al «amor» por la cultura y el conocimiento. El amor, como argumenta Pausanias en el diálogo, no se dice de una sola manera, sino de dos al menos, como corresponde a las dos Afroditas: una es la Afrodita Urania o Celeste, la más antigua, la que se dirige a la inteligencia y al espíritu, y la otra la Afrodita Pandémica o popular, que es sensual y hasta brutal, del goce inmediato. La primera aspira a lo mejor, en una búsqueda con perfeccionamiento; la segunda en cambio «ama sin selección», ansía la variedad, el deslumbramiento momentáneo y efímero. La primera es la vía que toman los hombres egregios, la segunda la de los hombres vulgares, por emplear la versión orteguiana del arquetipo. Como es obvio, Platón aboga por la Celeste, la que inspira el genuino «amor platónico».
4. Aunque también, no lo olvidemos, alentaba una esperanza: era, desde otro punto de vista, sin duda minoritario, una forma de auspiciar una sana rebeldía contra toda forma de elitismo y aristocratismo cultural, al abogar por la democratización de la cultura. Para encontrar una defensa de la «masa» en su dimensión cultural sería necesario recurrir a algunos textos del Proletkult de Alexander Bogdanov o del productivismo de Boris Arvatov de los años veinte (Bogdanov, 1924; Arvatov, 1973).
5. Quizá Ortega fue el crítico de la sociedad de masas que mejor y más coherentemente conjugó ambas posiciones: para él el hombre vulgar, el hombre masa, no distingue el goce estético del resto de sus apetitos vitales, de ahí que se afane en satisfacerlos al tiempo con determinación finalista (la consecución de la risa o el llanto) y con economía de recursos (la ley del mínimo esfuerzo), lo cual no hace sino confirmar que el hedonismo, contra lo que se cree, no es dispendio y debilidad, sino también ahorro y cálculo. El hombre selecto, en cambio, no lo es por nobleza de sangre o posesión de rentas, sino por su severa autoexigencia, que ve recompensado el esfuerzo con goces inalcanzables para la masa satisfecha (Ortega y Gasset, 1991 y 1998).
6. Lynes ofrece un retrato del middlebrow prototípico: «lee memorias y biografías por entregas, acude a las inauguraciones de exposiciones artísticas y a estrenos teatrales, posee algunos óleos, pero también reproducciones a color de cuadros de Cézanne o Toulouse-Lautrec, su casa está decorada según los dictados de la moda tal y como se recoge en las revistas del ramo, frecuenta mercadillos o rastros donde compra bibelots o lámparas antiguas, su biblioteca acoge best-sellers, que lee más con curiosidad que con interés, posee primeras ediciones firmadas por sus autores y antologías poéticas y está suscrito a revistas culturales» (Lynes, 1954: 321-322).
7. Dwight MacDonald escribió en 1944 un artículo clásico, «A Theory of Popular Culture» que reescribió cinco años más tarde con el título «A Theory of Mass Culture», en un significativo cambio terminológico al tiempo que radicalización crítica. MacDonald siguió revisando su texto, que alcanzó en 1955 una redacción más elaborada y extensa, donde ya exponía una nomenclatura que hizo fortuna, masscult y midcult. La equivalencia o alternancia de los términos «masivo» y «popular» se mantuvo en la que quizá siga siendo la más completa recopilación de textos sobre la cultura de masas, a pesar de remontarse a finales de los años cincuenta. La antología se tituló Mass Culture. The Popular Arts in America (Rosenberg y White, 1958). Sobre la precisión del término «popular culture» en la tradición anglosajona, con deslindes muy pertinentes, nada mejor que recurrir al artículo de Stuart Hall «Notas sobre la desconstrucción de ‘lo popular’» (Samuel, 1984: 93-110). Cfr. también Storey, 2003.
8. El rescate de esas culturas precoloniales sin duda se vio favorecido por el impulso del turismo y de la búsqueda del sabor local, como sucedió con las fotografías y documentales de carácter antropológico de Edwin S. Curtis en In the land of the Headhunters (1914) y de Robert Flaherty en Nanuk el esquimal (1922). Con respecto a los negros de Norteamérica cabe citar los trabajos de Alan Lomax Negro Sinful Songs (1939 –disco–) y Negro Folksongs sung by Leadbelly (1936 –libro–). En cualquier caso, se trata de folclore mediado industrialmente.
9. Mientras mass culture connotaba radicalismo crítico, intelectualidad militante de inspiración marxista, en cambio mass communication sí fue fórmula admitida en eeuu entre el establishment académico y profesional, como lo demuestra la orientación –en ambos sentidos– de la llamada precisamente mass communication research. Fue ese precisamente el marbete disciplinar de los estudios que desarrolló el Bureau of Applied Social Research, nacido en 1944 en la Universidad de Columbia bajo la dirección de Paul Lazarsfeld.
10. «La noción de cultura de masas no supone un arte que tiene su origen en la masa y que se eleva a partir de ella. Este tipo de arte ya no existe y aún no lo hemos recuperado. Hasta los restos de un arte popular espontáneo han perecido ya en los países industrializados: sobreviven aún en los atrasados sectores eminentemente agrícolas. En la era industrial avanzada, las masas no tiene más remedio que desahogarse y reponerse como parte de la necesidad de regenerar las energías para el trabajo que consumieron en el alienante proceso productivo. Esta es la única «base de masas» de la cultura de masas. En ella se cimenta la poderosa industria del entretenimiento que siempre crea, satisface y reproduce nuevas necesidades» (Adorno, 2007). «Dentro de ciertos límites, la Masscult es una continuación del arte popular, pero las diferencias son más importantes que las similitudes. El arte popular crece desde abajo, como producto autóctono, salido del pueblo para satisfacer sus propias exigencias, aun cuando muchas veces padezca la influencia de la Cultura Superior. La Masscult desciende desde lo alto. La fabrican técnicos puestos al servicio de hombres de negocios. Dichos técnicos investigan por uno y otro lado y si algo obtiene éxitos de taquilla, tratan de obtener beneficios con productos similares, igual que hacen los expertos en consumo de un nuevo cereal, o un biólogo de escuela pavloviana, encaprichado con un reflejo que según su modo de ver puede condicionarse. Es muy distinto satisfacer el gusto popular, como la poesía de Robert Burns, y explotarlo, como hace Hollywood. El arte popular era una institución del pueblo, un huerto privado, protegido por un cerco que lo aislaba del gran parque formal de los patrones. Pero la Masscult destruye el muro, integra las masas en una forma degradada de cultura superior y la convierte en un instrumento de dominio.» (MacDonald, en Bell y otros 1979: 70-71).
11. Son tales los detritus sedimentados sobre el término «masa» o «masas», tal su carga peyorativa, que cuando los investigadores de los Estudios Culturales se aplicaron precisamente sobre esos productos de la cultura y arte masivos no se animaron a emplear ese adjetivo, y volvieron al marbete «popular», con lo que prefirieron decantarse por un término ambiguo y ahistórico (lo «popular») antes que por otro más apropiado seguramente, que no niega la condición popular, pero que la circunscribe a una sociedad industrial y tecnológicamente desarrollada, capaz de acometer tanto la reproductibilidad –en copias poseídas privadamente- como la difusión –mediante los medios de flujo- de escritos, imágenes, músicas, etc. Cfr. Fiske, 1989.