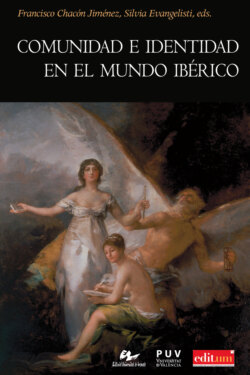Читать книгу Comunidad e identidad en el mundo ibérico - AA.VV - Страница 11
THE REFORMED SPANIARD: CAMBIOS E INTERCAMBIOS CONFESIONALES ENTRE ESPAÑA E INGLATERRA
ОглавлениеJames S. Amelang
History, Grand Valley State University (Michigan)
Se ha escrito mucho sobre las relaciones entre la España moderna y las islas justo al norte de ella, es decir, las dos esferas de la vida y trabajo de James Casey. Jim destaca entre los hispanistas por muchas razones, y una de ellas es la tenacidad con que se ha esforzado en buscar una salida a la sempiterna trampa de ver a Inglaterra y a España como enemigos eternos, además de haberse encaminado cada uno de estos países por senderos históricos opuestos, el primero de éxito y el segundo de fracaso.
Desde luego existen muchas pruebas de la larga conflictividad entre españoles y británicos.1 Hace sólo dos semanas participé en un congreso en Valladolid que tuvo lugar en un lugar muy curioso, el colegio jesuita inglés de St. Albans. Allí, a pocos metros del llamado Corredor de los Mártires –decorado con una serie de retratos que reflejaban las torturas que esperaban a sus alumnos tras su graduación– una docena larga de estudiosos dedicamos un par de días a hablar de una mujer igual de curiosa, doña Luisa de Carvajal y Mendoza, aristócrata española objeto de una biografía reciente de Glyn Redworth. Carvajal fue introducida subrepticiamente en Inglaterra por los jesuitas en 1605, después de renunciar a sus considerables bienes terrenales y de hacer voto de martirio. Allí puso en marcha una misión personalísima cuyo objetivo era la recuperación de ese malaventurado país para la Iglesia católica. Las circunstancias eran poco afortunadas –la llamada Conspiración de la Pólvora fue descubierta justo antes de su llegada– y no dispuso de la posibilidad de circular libremente tal como esperaba. De todos modos, se enfrentó con todas sus fuerzas a los perseguidores de su fe y fue detenida dos veces por predicar el catolicismo en público y por mantener lo que las autoridades locales sospecharon que era un convento clandestino. Otra pizca de mala suerte: en vez de convertirla en mártir, como era su ferviente deseo, esas mismas autoridades la excarcelaron ambas veces. Después de su muerte en 1614, el embajador conde de Gondomar envió su cadáver y sus papeles personales a España, manifestando la esperanza de que no tardaría en ser canonizada.
Las numerosas cartas escritas por Carvajal durante su década londinense son fascinantes. Nunca menguó su entusiasmo por la causa y, como era de esperar, confiaba firmemente en que sus esfuerzos contribuyeran significativamente a la restauración de la fe verdadera. Esperaba mucho de y para Inglaterra, aunque era suficientemente realista para reconocer los defectos de aquel país, entre ellos el tiempo abominable, una gastronomía aún peor y unos precios exorbitantes en Londres. Pero ninguno de estos obstáculos la disuadió de sus propósitos. Por eso Luisa de Carvajal tal vez sea la persona equivocada con la que iniciar un texto sobre cambios confesionales: su fervor religioso nunca menguó a lo largo de su vida tan singular. Pero Carvajal sólo era una de las personas que se movió entre España y Gran Bretaña durante la época moderna. Gracias a su epistolario, tan abundante, y su visibilidad dentro de varios contextos documentales, sabemos bastante sobre ella. Y gracias también a las investigaciones de estudiosos como Gordon Kinder, Albert Loomie y otros especialistas de la conexión anglo-española, estamos cada vez mejor informados sobre muchos de los otros individuos que probaron suerte en ambas direcciones, en búsqueda de riquezas, conocimientos, salud espiritual y servicio a un amplio abanico de ideales e intereses.
Quisiera en estas pocas páginas echar una mirada a una de estas figuras, alguien que podría ser definido casi literalmente como el polo opuesto de Luisa de Carvajal. En 1621 una tal «John Nicholas and Sacharles» –una traducción muy literal, uno sospecha que los nombres originales pudieron ser Juan [o Joan] Nicolás y Sacharles– publicó en Londres un opúsculo con un título francamente delicioso: The Reformed Spaniard. Es un texto bastante breve, de unos veinte folios. Una nota al principio explica que fue escrito (e impreso) originalmente en latín, y luego traducido a tiempo para la reunión del sínodo de Londres del mismo año. El autor se identifica como español y católico de nacimiento. Aunque no dice nada sobre sus orígenes geográficos y sociales, podríamos suponer por sus apellidos y los pocos detalles biográficos que deja escapar que era catalán o tal vez aragonés.
La temática principal de este folleto es la conversión, incluyendo las razones que la motivaron. El rechazo del catolicismo por el protestantismo por parte de Nicolás tuvo unos comienzos muy lentos; según él empezó durante su adolescencia, cuando se dio cuenta de que no había verdad en muchas de las cosas que le habían enseñado. La primera duda que menciona, que ubica en sus «años de discreción», es la sospecha de que la transformación del pan y vino en el cuerpo y la sangre del Señor era «una mera ficción» [A3]. Esta y otras dudas comenzaron en 1596, nos explica, cuando asistía a las muy concurridas lecciones públicas de Bartomeu Hernández, profesor de la universidad de Lleida. Gracias a su influencia empezó a sospechar de la doctrina de la transubstanciación, «que presume de colocar el cuerpo de Nuestro Señor en muchos millones de lugares en el mismo instante de tiempo» [A5]. Es especialmente interesante que el autor atribuya a Hernández un propósito deliberado de plantar la semilla de la duda, a través de una sutil estrategia de poner en evidencia fallos en la doctrina oficial de la Iglesia.
Sin embargo esto no era suficiente para provocar una ruptura con la fe en la que se había criado. Nicolás nos informa que siguió negando la verdad durante nueve años más: incluso cuando cumplió dieciséis años se hizo fraile jerónimo. Acabó estudiando en el colegio de la orden en el monasterio de El Escorial, donde experimentaba «ninguna alegría, ningún consuelo, ninguna quietud ni tranquilidad de conciencia» [B1]. Al contrario, mientras mostraba exteriormente entusiasmo por las misas, ponía mucho tiempo y diligencia en «examinarme a mí mismo». No por casualidad (al menos para un protestante en ciernes) es aquí donde el lector le encuentra citando la Biblia por primera vez, en este caso I Corintios 11:28 («Probet autem seipsum homo»). Pero los resultados no eran alentadores. No encontraba ninguna justificación bíblica de la misa, ni de la transubstanciación (la palabra clave aquí es «bíblica»; como acabo de sugerir, citó la Biblia varias veces, y parece haber sentido una atracción especial hacia el libro de la Revelación). Otras cosas también le molestaban. En primer lugar las diferencias entre los catecismos pontificio y español en torno a, por ejemplo, cuál de los Diez Mandamientos tenía prioridad. A Nicolás también le preocupaba la contradicción entre la llamada de Cristo a todos los fieles a beber del cáliz, y cómo el catolicismo había transformado esta invitación abierta en un privilegio reservado exclusivamente al clero. Sobre todo no tenía ninguna confianza en la Iglesia como institución, que veía dominada por «el orgullo luciferiano del Anticristo romano... el jefecillo [ring-leader] de los Hipócritas» [B2].
Sin embargo flaqueaba. Cada vez que se sentía con suficientes fuerzas para dejar atrás esta Babilonia, se sentía inhibido por su atracción hacia la Virgen María (en efecto admitía que tenía una media docena de imágenes de ella en su celda). De todas formas, esta devoción se debilitaba y acabó de una forma inesperada. Mientras leía un libro en la biblioteca de El Escorial (de la cual fue responsable durante un breve período de tiempo) encontró un pasaje en un texto de un dominico español sobre el rosario, que interpretaba como una referencia al estímulo sexual que sentía el creyente cuando contemplaba los pechos de María. Esto, nos dice, le puso enfermo, y literalmente «enfrió» (son sus palabras) su lealtad a la Virgen. A partir de ese momento entendía que existía «un único abogado con Dios el Padre, es decir, Jesucristo» [B3-4].
La suerte estaba echada. Volvió a su tierra natal –otra vez, sin identificarla– y sin perder tiempo viajó a Roma (para dar a su antigua fe una últi-ma oportunidad, nos dice), para acabar en Montpellier, donde abandonó su hábito monástico y se hizo miembro de la iglesia Reformada. No pudiendo predicar por su falta de conocimiento del francés, se dedicó a estudiar medicina. Tuvo un último contacto con su familia, provocado por el intento desesperado de un hermano y un primo (que era sacerdote) de convencerle que volviera al catolicismo. Entre los muchos motivos de hacerlo, le explicaron, estaba la amenaza de que sus doce sobrinas nunca pudieran casarse por la infamia de ser parientes de un hereje. Por «el honor de nuestro linaje y sangre», le instaron, debería volver a la grey [C2]. Pero Nicolás se mantuvo firme en su determinación de seguir siendo protestante, y finalmente se doctoró en medicina. Practicó como médico en el sur de Francia y en ocasiones participó en disputas públicas con jesuitas y otros sobre los sacramentos y otras cuestiones teológicas. Al mismo tiempo se iba familiarizando cada vez más con las doctrinas calvinistas, e incluso llegó a traducir un tratado (no identificado) escrito por el predicador hugonote Pierre du Moulin. Cuando su familia ofreció una recompensa por su muerte, decidió refugiarse en Inglaterra. Sobrevivió a un intento de asesinato en Londres, donde fue atendido por el médico real (y también hugonote) Théodor de Mayerne. Y allí, en vísperas del sínodo de la Iglesia anglicana de 1621, acabó con la redacción del resumen de lo que había sido una vida espiritual bastante turbulenta hasta aquel momento.
Pocos dudarían del interés de un texto semejante. No obstante, muchos aspectos de ello distan de estar claros. Un primer misterio es obviamente la cuestión de la identidad del autor. No tengo la certeza de que nadie llamado Nicolás y Sacharles haya existido, al menos bajo este nombre. Incluso (hasta el momento) no se puede garantizar que haya un auténtico español detrás de este escrito. Lo que motiva estas dudas es sobre todo la abundancia de los tópicos presentes en la narración. Se ve con facilidad que muchos de los detalles ostensiblemente personales se encuentran también en otros textos polémicos contemporáneos. Estereotipos de esta índole incluyen la familia española dispuesta a contratar asesinos para proteger su honor católico ofendido, o la mención de los triunfos dialécticos de Nicolás en las disputas públicas sobre cuestiones controvertidas de teología (algo que Luisa de Carvajal también relataba con cierta complacencia). Por no hablar de la visita a la misma cueva de la iniquidad, Roma, que servía sólo para confirmar su decisión de romper con la Iglesia, etc., motivo que encontramos en los escritos de Lutero, un cuento de Boccaccio y varias fuentes folklóricas. Todos estos temas se encuentran fácilmente en otras partes y, tomados en su conjunto, pesan algo en contra de la credibilidad del autor, fuera quien fuera.
Pero más allá de estas dudas, una de las facetas más intrigantes de este relato es la semejanza tan estrecha que mantiene con determinados aspectos de la vida de Luisa de Carvajal. Y llama la atención que, aunque aparentemente Nicolás y Carvajal nunca estuvieron en el mismo lugar en el mismo tiempo, existían varias vinculaciones indirectas entre ellos. Para empezar, Gondomar poseía un ejemplar de la versión latina del librito de Nicolás en su biblioteca personal, dentro del apartado bastante extenso de libros prohibidos (el diplomático gallego disponía del permiso de la Inquisición para coleccionar y leer obras heréticas). Además, hay el curioso dato de que el libro de Nicolás, e incluso tal vez el título, podían haber sido inspirados por una obra anterior del teólogo puritano William Perkins, A Reformed Catholic, publicado originalmente en Cambridge en 1597, y reeditado en Londres en 1617, poco antes de la aparición del opúsculo de Nicolás. Este era un texto muy conocido que trataba la misma temática que la del español, es decir, las diferencias entre el catolicismo y el protestantismo. También dio lugar a una cadena de respuestas, incluyendo una primera réplica escrita por un anónimo exiliado católico inglés, seguido por un libro llamado A Defence of the Reformed Catholic, que salió en Londres en tres tomos entre 1606 y 1609. Esta última polémica era obra de un tal Robert Abbot, obispo de Salisbury. Éste resultó ser el hermano de George Abbot, el individuo al que Luisa de Carvajal se refirió como el «falso obispo de Canterbury», un «insolente instrumento del infierno» y una «bestia terrible» porque como arzobispo de Canterbury persiguió a Luisa e incluso la interrogó personalmente después de su segunda detención, de la cual se jactó de ser responsable.
Cuando uno empieza a apurar estas conexiones se encuentra rápidamente atrapado en el mundo sumamente complejo de las relaciones angloespañolas, relaciones políticas, diplomáticas, económicas y militares, además de religiosas. Esta es una esfera tipo Graham Greene-Pérez Reverte, llena de entusiastas, traidores, impostores y agentes dobles. Y el movimiento hacia aquí y allá dentro de este mundillo fue facilitado muy a menudo por la conversión, real o fingida, entre dos países llenos de conversos de un tipo u otro.
Dejando a un lado este nido de intriga y enfocando el texto mismo, uno encuentra que desde luego la vida de Nicolás permite vislumbrar muchas cosas interesantes, y en particular el lado más personal y menos directamente doctrinal de las lealtades espirituales modernas. A este respecto es especialmente fácil darse cuenta de la marcada aversión de Nicolás hacia el aspecto físico del catolicismo, sobre todo cuando llegó al punto de ruptura, al darse cuenta de la presencia de atracción sexual en la devoción mariana. Esto hace pensar a uno sobre cómo el pobre Nicolás hubiera reaccionado frente a algo como la pintura de Alonso Cano en el Museo del Prado, del milagro en que la Virgen María con el Niño Jesús en sus brazos, exprimió algo de su leche en la boca de San Bernardo, arrodillado delante de ella. Y ¿qué hubiera pensado de la obsesión –ésa es la palabra adecuada, creo– de Luisa de Carvajal por recoger todos los trozos de los cuerpos de los católicos ajusticiados en Londres? Varias veces corrió grandes riesgos, yendo al cadalso de Tyburn para coleccionar estas protoreliquias de los misioneros jesuitas y otros mártires que fueron descuartizados allí. Luego los distribuyó en España, donde fueron venerados al lado de otras reliquias más antiguas, además de ser reproducidas en la iconografía declaradamente corporal de las pinturas en el Corredor de los Mártires vallisoletanos.
Aún más reveladora es la yuxtaposición directa de estas dos trayectorias personales. A primera vista parecen ser historias radicalmente opuestas. La historia de Nicolás es un drama sobre la expansión de la duda, que empieza lentamente y luego conduce a una crisis, seguida por la convicción, y finalmente a la redención, redención que con un poco de suerte le traería también algo de empleo. La de Carvajal, por otro lado, es una narración en que la duda sencillamente no tiene lugar. En su caso la ruptura no es con la fe, sino con las convenciones y limitaciones de su género y clase. Su éxito en conseguir evadir estas trabas le conduce a encontrar cierto grado de satisfacción en una misión que, aunque no le proporcionó el martirio que tan ansiosamente buscaba, sin embargo le permitió ser testigo público de la verdad de su fe frente a sus enemigos más declarados.
No tengo conclusiones que ofrecer, sino sólo un par de observaciones finales y un breve epílogo. La primera observación tiene que ver con la cuestión del impacto de la diferencia de género sobre la escritura autobiográfica moderna, algo planteado por la comparación de los textos de esta pareja tan extraña. Esta diferencia ha sido reducida a menudo a un contraste entre los muchos modelos de que los hombres disponían cuando escribían sobre sí mismos, y el único guión asignado a las mujeres. Se ha teorizado mucho sobre esta distinción. Antes se creía que la escritura autobiográfica efectuó una especie de bifurcación, dotando a los hombres con un grado impresionante de autonomía y capacidad de auto-expresión, mientras que obligaba a las mujeres a ocupar un espacio textual rígido y reducido en el que estaban sometidas a una supervisión constante por parte de sus confesores y otros superiores masculinos. Algunos trabajos recientes nos han llevado a repensar esta dicotomía, invitándonos a concebir el espacio autobiográfico femenino como algo más amplio y que permitía más autonomía y libertad de movimiento de lo que suponíamos antes.
La vida de Luisa de Carvajal –y cuando digo esto me refiero tanto a sus textos personales como a su andadura vital– rompió decididamente con casi todas estas limitaciones. Empleó los muchos recursos que tenía a su disposición, no sólo socio-económicos, sino también otros más intangibles, como la fuerza de su personalidad –además de su habilidad estratégica para compatibilizar sus propósitos con los de sus llamados protectores– para forjar una trayectoria espiritual absolutamente singular, con poquísimos (¿ningunos?) paralelos contemporáneos.
¿Pero qué pasa si resulta que a Carvajal no le faltó compañía en su viaje textual? He aquí la segunda observación final. Hasta este punto he puesto todo el énfasis en el carácter distintivo de la trayectoria de Nicolás. Mientras hacía eso he llamado la atención a los contrastes con el caso de Carvajal, a quien he presentado también como un individuo notablemente único. Ahora quisiera dar un paso hacia atrás, para sugerir que a pesar de la incontestable singularidad de cada uno/a, ninguno/a de los dos se encontraba solo/a ni en sus andanzas entre norte y sur, ni en el hecho de que conocemos sus vidas gracias a su escritura en primera persona. Esta carretera aguantaba bastante más tráfico, y de nuevo conocemos esto mejor gracias a la aportación de los testimonios autobiográficos. En la confesionalmente desunida Europa de la época moderna, muchísima gente se trasladaba de un lugar a otro por razones de fe. En el caso de la historia inglesa, los dos ejemplos clásicos son, en primer lugar, los exiliados «marianos» (es decir, los protestantes que se refugiaron en el continente durante el reinado de María Tudor), y sus contrincantes católicos a partir de los años 1560, cuando Isabel I consolidó el anglicanismo como religión oficial. La contrapartida de extranjeros que llegaron a Inglaterra intentando escapar a la persecución son precisamente individuos como Nicolás, además de personajes mucho más famosos, como el protestante italiano del siglo XVI Pietro Martire Vermigli, o el irenista checo Jan Amos Comenius en el XVII.
Se ha prestado poca atención a las corrientes ibéricas dentro de este río más grande. Pero encontramos aquí a unos cuantos sujetos fascinantes que merecen ser estudiados con más detenimiento. Acaso el mejor conocido de entre ellos, y el antecedente más directo de Nicolás, es el calvinista sevillano Antonio del Corro, que acabó en Londres después de escribir una carta detallada a Felipe II explicando las razones por las que se hizo protestante, carta que después sacó como un librito en francés en 1567. Existe además el ejemplo de Adrián Saravia, protestante español nacido en Flandes y exiliado en Inglaterra, que también como Nicolás buscó y obtuvo la protección y el mecenazgo del obispo de Londres, después de arraigarse definitivamente allí en los 1580. El historiador del arte Felipe Pereda ha llamado la atención recientemente sobre el exagustino de Burgos Rafael Carrascón, que en los años 1620 se refugió en Inglaterra, donde escribió un tratado en español en el que denunció como idolatría el culto de las imágenes que había dejado atrás en España. Finalmente existe también un tal Jaime Salgado, otro hombre misterioso que, como Nicolás, había sido fraile y que publicó un folleto autobiográfico en Inglaterra en 1681, Confesión de fe, que incluye un relato tenebroso de su estancia en Extremadura como preso de la Inquisición. Y si puedo añadir un toque norteamericano a este Anglo-Spanish Match, sólo los misterios de la fortuna pueden explicar cómo y por qué un ejemplar de su texto acabó en la biblioteca particular de Benjamin Franklin.
Existían naturalmente desplazamientos en la otra dirección. En una carta fechada en 1608 Luisa de Carvajal menciona su éxito en llevar al catolicismo a un predicador calvinista, que acabó sus días en España como monje benedictino. También convirtió a un carpintero puritano, que se mudó después a Valladolid. Estos son sólo dos entre los numerosos ejemplos de personajes británicos (y sobre todo irlandeses) que a partir del siglo XVI emigraron hacia el Sur en búsqueda de una libertad de culto que les era negada en su país.
Finalmente uno no debería perder de vista a esos individuos que acabaron viajando en ambas direcciones. Aquí encontramos a alguna gente auténticamente pintoresca. Destacaron entre ellos un puñado (o más) de renegados arrepentidos, cuya experiencia representaba un tipo de equivalente atlántico a los tan frecuentes cambios de lealtad religiosa entre cristianos y musulmanes en el Mediterráneo. Un ejemplo bastante famoso es el de Marc Antonio de Dominis, un obispo católico de origen croata que huyó a Inglaterra en 1616. Se hartó pronto del lugar y volvió a Italia, donde se reconcilió con la Iglesia católica, aunque una muy poco convencida Inquisición acabó quemando sus restos postmortem en el Campo dei Fiori en Roma justo después de su muerte en 1624 (aficionados de la literatura jacobea le recordarán como el modelo para el «obispo gordo» que constantemente cambiaba de lado y color en la comedia de Thomas Middleton, A Game at Chess, de 1624). También tenemos al notorio Thomas Gage, miembro de una importante familia católica cuya lealtad Luisa de Carvajal alababa en sus cartas, y que profesó como dominico en Valladolid antes de ser enviado como misionero a México y Guatemala. Finalmente volvió a Inglaterra y abandonó al catolicismo, pero no sin entregar a algunos de sus propios parientes a las autoridades; condenados por traición, fueron ejecutados a principios de los 1640. Gage también escribió un amplio relato autobiográfico de sus desplazamientos, tanto espirituales como geográficos, que fue publicado con el curioso título The English-American, en 1648. Tanto Gage como Nicolás tuvieron un antecedente parcial en el escritor isabelino Thomas Lodge, que viajó a las Azores, Canarias y América del Sur antes de convertirse al catolicismo (acabó estudiando medicina en el Sur de Francia). Otro ejemplo siniestro de agente doble como Gage fue James Wadsworth, que afirmó haber roto con el catolicismo, que había aprendido de niño de su padre Joseph Wadsworth, capellán anglicano (!) de la embajada inglesa de 1605 que se convirtió a la fe romana en ese mismo año. El hijo emuló a su padre, pero al revés; según él, se hizo protestante porque encontraba «absurdas» las imágenes y ermitas milagreras, como el llamado Cristo de Burgos. Él también mostró su fiabilidad delatando su cuota de Recusants (católicos ingleses), que acabaron también en el patíbulo.
Hay tanta ida y vuelta aquí que esto corre el riesgo de convertirse en un juego de ping pong. Espero que me perdonen si pongo fin a este escrito con un breve comentario personal. Cuando redactaba mi tesis doctoral sobre la Barcelona moderna en 1980-1981, tenía tres libros sobre la mesa: The Revolt of the Catalans de John Elliott (1963), el primer volumen de La Catalogne dans l’Espagne moderne de Pierre Vilar (1962), y The Kingdom of Valencia in the Seventeenth Century de James Casey (1979). Las tres obras tenían mucho en común, más allá del tiempo y el espacio del que trataban. Tal vez la característica más singular que compartían era que, a pesar de ser las tres tesis doctorales, se encontraban entre los ejemplos más conseguidos que yo había visto de historia total, una etiqueta muy en el aire en aquellos tiempos. Descubrí enseguida que cada uno de estos libros tenía su propio modo de entender qué significaba la historia total. El libro de John Elliott planteaba un amplísimo análisis general del mismo lugar y período que yo estaba estudiando, y en particular me sirvió de guía en la muy compleja vida política de la Cataluña moderna. El punto de vista de Vilar era igual si no más panorámico, pero su logro particular era la capacidad de fundamentar el rumbo general de la historia en los datos y cifras muy precisos de la coyuntura económica. La monografía de Jim también cubría todos los aspectos de la historia. Pero cualquier lector, hasta un advenedizo como yo, podía ver claramente que su corazón de corazones estaba metido en la historia social. O mejor dicho, en una visión de la historia que miraba hacia los fenómenos sociales como un tejido, producto del arte de entrelazar la política y la economía. Era el mejor libro de historia social que había leído. Y un resultado de esa lectura fue que lo que yo acabé escribiendo sobre Barcelona pasó antes por el prisma de Valencia, ciudad que yo nunca había visitado y que llegué a conocer gracias a este estudio.
Otra consecuencia de esa lectura fue la impresión que tenía de conocer al autor antes de conocerle. Cualquier historiador capaz de escribir un (¡primer!) libro así sólo podía ser un infatigable asiduo de los archivos, escrupuloso en separar el grano de la paja y juicioso a la hora de construir un argumento. Años después tuve la suerte de conocerle, y resultó ser todas estas cosas, además de un colega y amigo leal y generoso. Es para mí un placer inmenso estar aquí, y tener el privilegio de escribir en honor de Jim.
1 Este texto ofrece un bosquejo de lo que espero aparezca un día como un libro sobre los intercambios espirituales entre España e Inglaterra en los siglos XVI y XVII. Dado el estado preliminar de mis investigaciones, ahorro las citas bibliográficas, esperando que las referencias dentro del texto sean suficientemente explícitas para orientar al lector interesado.