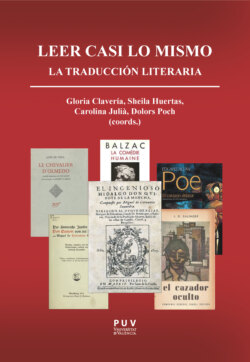Читать книгу Leer casi lo mismo - AA.VV - Страница 7
ОглавлениеVIAJE DEL QUIJOTE AL ALEMÁN DEL SIGLO XXI
Susanne Lange
Mucho se ha hablado de las pérdidas inevitables en la traducción de las grandes obras literarias. Pero cada nueva traducción de un libro clásico que merece su nombre, trae también algo nuevo, algo inesperado. Lingüísticamente hablando, el original se ha quedado fijo. Mantiene imperturbable su forma a través de los siglos, y muchas veces el tiempo corre un velo sobre algunos matices de sus frases. Pero en la traducción a otras lenguas, esta escultura fija comienza a moverse, sus rendijas se llenan con una vida distinta que nace de la propia dinámica de cada lengua. Lo nuevo se manifiesta en un nivel microscópico que no salta inmediatamente a la vista del lector, pero que puede tener repercusiones fundamentales en cuanto a su lectura. La nueva traducción toca cuerdas de significado que no han sido tocadas aún, tiene que hacerlo incluso si quiere justificarse como nueva puesta en lengua. Va minando lo bien conocido, y lo eternamente repetido que todos pensaban conocer sobradamente. Porque este es el efecto que tienen los clásicos: muchos ya los dan por leídos colectivamente. Creen conocer a Don Quijote, porque han oído hablar de él, pero pocos se lo han encontrado realmente en las frases del libro. Así que las nuevas traducciones ofrecen la oportunidad de ocuparse de las obras clásicas en detalle y quizá por primera vez, un proceso que incluso puede permitir devolver parte de esta remodelación al original.
Italo Calvino ha intentado definir el concepto de una obra clásica. Su libro Por qué leer a los clásicos comienza con la afirmación siguiente: «Los clásicos son esos libros de los cuales se suele oír decir: “Estoy releyendo...” y nunca “Estoy leyendo...”» (Calvino 2009: 13). Y al final, llega a una definición que me parece interesante para el proceso de la traducción: «Un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir» (Calvino 2009: 13).
La tarea del traductor consiste en que la obra siga diciendo lo que permanece oculto en ella. Walter Benjamin (1971 [1923]), en su ensayo sobre esta tarea, afirma que la traducción «hace madurar en los idiomas la semilla oculta de otro lenguaje más alto» y habla de la postmaduración de la palabra escrita que puede manifestarse en el acto de traducir.
Se ha dicho muchas veces que la razón para traducir de nuevo a los clásicos consiste en que el lenguaje envejece y cada 50 años es necesario retocar el texto para quitarle el polvo y renovarlo. Pero creo que esa afirmación de ninguna manera hace justicia a la tarea de una nueva traducción. Quien quiera acercarse a un clásico ya traducido, debería enfrentarse a dos movimientos: al viaje de la lengua y la literatura extranjeras a través del tiempo, y al viaje de la propia lengua y literatura hasta el presente. En este trayecto, el traductor no sólo se adentra cada vez más profundamente en el original, sino que también traduce, en una suerte de acción paralela, la distancia temporal entre el lenguaje del original y el lenguaje actual de la traducción y al mismo tiempo inicia un viaje a través de la historia de su propia lengua. Y en ese camino hasta el presente tiene que mirar con atención lo que puede pescar del tesoro de su propia lengua para hacerlo fructífero para la traducción.
Para Don Quijote, el oficio del traductor no parece tener mayores dificultades. Por eso, en su visita a la imprenta, hacia el final de la segunda parte, se queda estupefacto al ver a un traductor del italiano corrigiendo unas galeradas. Se entabla un sabroso diálogo:
–Pero dígame vuesa merced, señor mío, y no digo esto porque quiero examinar el ingenio de vuestra merced, sino por curiosidad no más: ¿ha hallado en su escritura alguna vez nombrar piñata?
–Sí, muchas veces –respondió el autor.
–¿Y cómo la traduce vuestra merced en castellano? –preguntó don Quijote.
–¿Cómo la había de traducir –replicó el autor– sino diciendo olla?
–¡Cuerpo de tal –dijo don Quijote–, y qué adelante está vuesa merced en el toscano idioma! [...] Osaré yo jurar [...] que no es vuesa merced conocido en el mundo, enemigo siempre de premiar los floridos ingenios ni los loables trabajos. ¡Qué de habilidades hay perdidas por ahí! ¡Qué de ingenios arrinconados! ¡Qué de virtudes menospreciadas!
Traducir el Quijote en el siglo XXI es algo que se sale por completo de esta olla; algo que rebosa de dificultades. Es una aventura que a veces parece tan fantástica como las visiones del desventurado hidalgo, porque significa el ascenso a una montaña que se compone de tradiciones literarias y lingüísticas de 400 años, de manera que la traducción de una obra tan vasta y polifacética ya se adentra en la teoría del caos. Porque el traductor ha de tener siempre a la vista el conjunto de las repercusiones en el contexto de la obra y saber que el cambio de una sola palabra puede alterar toda la constelación, como el aleteo de una mariposa en China puede cambiar el tiempo atmosférico en Europa.
Pero, a pesar de la dificultad de adentrarme en una novela que tiene ya 400 años, tuve la extraña impresión de moverme en un terreno conocido. Puede que la razón (o sinrazón) fuera justamente que el anacronismo inherente a toda traducción de una obra clásica es en este caso inherente también a la obra misma. Don Quijote es un caballero anacrónico que parece exigir también una traductora anacrónica.
Como se sabe, al comienzo de El Quijote hay un juego con el punto de vista narrativo. Después de ocho capítulos en los que un narrador anónimo construye alegremente la trama, la novela acaba generando a su propio autor ficticio y lo que leemos se revela como una traducción. Al mismo tiempo, el héroe deja de ser sólo un personaje y se convierte en lector de sí mismo. Porque cuando Don Quijote dice que ya sabe lo que dirá el sabio encantador que un día escribiese sus hazañas, lee en su propia vida no vivida aún como en un libro. ¿Y no sería igualmente posible que hubiera leído ya sus futuras traducciones? Esta perspectiva fracturada tiene tantas facetas que yo, como traductora de esta traducción ficticia, tengo la extraña sensación de que me encuentro ya en alguna parte del texto de Cervantes. No se trata de una identificación con el traductor ficticio que en El Quijote (este libro de los muchos nombres) quedará sin nombre, y que traduce por dos arrobas de pasas y dos fanegas de trigo el manuscrito de Cide Hamete Benengeli (y en sólo mes y medio, por lo cual hubiera merecido más que un nombre). No: es el mismo Cide Hamete quien parece quejarse de las omisiones de su traductor, de manera que uno se pregunta cuánta sabiduría lingüística y profética debe poseer un original que es capaz de comentar su propia traducción. Puede que en algún lugar entre los pliegues y refracciones del original se encuentre ya oculto el traductor desde el principio. Todo lo cual es, en mi opinión, una invitación de Cervantes para que nos unamos a ese juego de perspectivas y agreguemos la propia de cada uno de la cual, de todas formas, no solo es imposible escapar sino que más bien hay que buscar para poner en marcha este proceso de la postmaduración del cual habla Benjamin.
A pesar de los logros incuestionables de las traducciones anteriores (las cuales, por cierto, he dejado de lado durante el trabajo principal de la traducción, para no sufrir influencias tempranas, retomándolas sólo a partir de las últimas revisiones), resulta evidente que El Quijote necesitaba una nueva traducción para que pudieran actuar nuevas enzimas lingüísticas que continuaran el proceso de maduración.
Pero, ¿qué objetivo tendría una nueva traducción con respecto a sus predecesoras? ¿Sólo intentar adaptar la obra a la época actual?
La tarea de traducir nuevamente a los clásicos consiste, a mi juicio, en traducir no solamente el contenido, sino también y sobre todo la forma. Friedrich Schlegel (1967 [1801]: 281), el teórico del romanticismo alemán, describió así la prosa cervantina: «En ninguna otra prosa el orden de las palabras es hasta tal punto simetría y música; ninguna otra emplea los estilos cual si se tratase de masas de color y de luz». Y es justamente a estas masas de color y de luz a las que debe aplicarse el autor de una nueva traducción de El Quijote.
Era necesario liberar a Don Quijote y a Sancho de la bidimensionalidad a la que han sido condenados, como puede verse en las numerosas ilustraciones de que han sido objeto: siempre el flaco alto sobre su caballo esquelético, y el pequeño gordito sobre su rucio. Congelación pictórica que ha tenido su correspondencia en el lenguaje, como si ambos se hubieran congelado lingüísticamente al modo de un grabado de Gustave Doré. Lo demuestra también un comentario de Heinrich Heine, que dice que lo grande de la obra es justamente la caracterización y el lenguaje de sus dos protagonistas: el hecho de que Don Quijote hable siempre desde lo alto de su caballo, mientras que Sancho lo hace siempre desde la albarda de su burro. No se da cuenta de que Don Quijote se acomoda sobre el lomo del burro cuando le conviene, y que Sancho trata constantemente de subirse al alto caballo del lenguaje y de la retórica. Y que esta dinámica lingüística entre los dos personajes es precisamente el alma de El Quijote. Porque el verdadero, el absoluto protagonista de El Quijote, en mi opinión, es el lenguaje. Y eso no solamente es lo fascinante en la aventura de traducirlo, sino analizar y asimilar este lenguaje en otra lengua constituye también el hilo de vida que hace perdurar a las obras literarias.
Don Quijote y Sancho Panza pasan por algunos molinos de viento y por algunas ventas y castillos, pero básicamente permanecen en el camino sobre sus respectivos jumentos y no hacen otra cosa que eso: hablar. Y hablando evolucionan. Los dos exploran un terreno desconocido, y Cervantes lo muestra en los matices, en las vibraciones más finas de las frases, puesto que con cada palabra el tono puede cambiar, de lo sincero a lo paródico, de lo cómico a lo trágico, de lo auténtico a lo fingido. La tarea de una nueva traducción, entonces, consiste en devolverles a las dos figuras su multidimensionalidad, y en mostrar cómo se va desarrollando su relación a través de su lenguaje.
Algunos traductores intentan recrear la pátina de un lenguaje antiguo. Pero eso es justamente lo que Cervantes llamaría afectación, y que quería evitar a todo precio. Además, dejando a un lado el hecho de que en la época de Cervantes la lengua alemana estaba forjándose aún a partir de las numerosas lenguas regionales, sería completamente vano intentar apropiarse un lenguaje de otra época. ¿Y la fabla de la caballería? Aquí el traductor puede lanzarse con gusto en lo arcaico e inventarse un lenguaje antiguo, porque también en Cervantes estos pasajes son arcaicos y artificiales. Pero cuando Cervantes no echa mano al lenguaje de los libros de caballería, sus personajes hablan un español moderno para su época, así que tampoco deben hablar de una manera anticuada en la traducción (siempre, claro está, que no utilicen términos históricamente imposibles en la época de Cervantes).
Eso no significa que traduciendo el Quijote haya que meterse en la camisa de fuerza del lenguaje contemporáneo. Como ya dije, un movimiento de la traducción debe también ser un recorrido por la propia tradición lingüística. Así que la traducción del Quijote fue para mí un viaje fascinante a través de la lengua y la literatura alemanas. Pude explorar no sólo el mundo de Cervantes, sino todo el universo lingüístico alemán entre los siglos XVI y XXI. Fueron casi seis años de cabalgatas a través de sus diccionarios antiguos y modernos, sin olvidar las colecciones de refranes. Así que me puse a sacar palabras y expresiones del pozo o del alfiletero de la lengua, comenzando con Lutero y pasando, por ejemplo, por Fischart (que en el siglo XVI había reinventado en alemán a Gargantúa y al Amadís), por la literatura barroca, por Grimmelshausen, Goethe, Jean Paul y Kleist, por E.T.A. Hoffmann y Brentano, por los hermanos Grimm y su diccionario de la lengua.
También el expresionismo de Döblin o Georg Heym, así como Robert Walser, Arno Schmidt y, en general, toda la literatura contemporánea, me suministraron –aunque suene curioso– riquezas que parecían hechas justamente para El Quijote alemán. Me serví a mis anchas de todo el caudal de la lengua y la literatura alemanas, tal como lo hizo Don Quijote con los libros de caballería.
A lo largo del libro, brillan sobre todo la naturalidad y el ingenio de Sancho, que es en sí mismo un universo lingüístico con su propio ritmo y su propia lógica. Porque Sancho siempre se desarrolla, equivocándose y superándose, siguiendo los pasos de su amo como si ascendiese por una escalera de palabras. Reproducir los matices de su voz y toda la complejidad del personaje era uno de los objetivos principales y uno de los retos más grandes de mi traducción.
Otro reto fueron los juegos de palabras, que abundan en El Quijote y son tan difíciles de manejar en alemán. En ese caso, fue preciso comprender primero su mecanismo interior, para reproducirlos luego según las posibilidades de la lengua alemana. Es más, había que pensar qué hubiera hecho el mismo Cervantes con las distintas posibilidades de la lengua alemana: sus palabras compuestas, por ejemplo, o el variado espectro de sus metáforas. A veces resultó posible incluso añadirles una nueva dimensión semántica, como en el caso siguiente, en el que Sancho, quejándose de que Don Quijote siempre está corrigiendo su manera de hablar, le dice:
Pero no importa: yo me entiendo, y sé que no he dicho muchas necedades en lo que he dicho, sino que vuesa merced, señor mío, siempre es friscal de mis dichos, y aun de mis hechos.
–Fiscal has de decir –dijo Don Quijote–, que no friscal, prevaricador del buen lenguaje, que Dios te confunda.
Al equívoco lingüístico friscal-fiscal del texto, pude añadirle en alemán un nuevo componente semántico, traduciendo fiscal por Zensor (censor) y friscal por Senser (guadañador o segador), de modo que ahora Don Quijote aparece como guadañador de los dichos de Sancho. Y en efecto, los siega con mucho entusiasmo.
Otro rasgo estilístico importante de El Quijote consiste en que Cervantes utiliza muchas veces las mismas palabras en dos sentidos, como en el caso del epíteto de la triste figura, en el que triste significa a la vez ‘miserable’ y ‘melancólico’. O en el de la palabra inaudito, que aparece a veces en el sentido figurado de ‘extraño’ o ‘extraordinario’ y a veces en el sentido literal de ‘nunca oído’, porque las aventuras quiméricas de Don Quijote no han existido nunca. Carga doble o triple de las palabras que era necesario recrear en alemán en los lugares en los cuales la lengua lo permitía. Y fue así que el fementido lecho que se le rompe debajo a Don Quijote en el establo de la venta de Maritornes se transformó en alemán en una wortbrüchiges Bett (una cama que literalmente rompe su palabra).
Citaré otros ejemplos de ambigüedades que se les permiten a los protagonistas en alemán y no en español. Como si las lenguas ya estuvieran provistas de las palabras que las obras extranjeras puedan exigirles. Por ejemplo: para traducir la expresión encolerizarse, he empleado la locución alemana ponerse en arnés (in Harnisch geraten), que parecía hecha a la medida de Don Quijote. Y allí donde se habla de la quintaesencia de los caballeros andantes, empleé el adjetivo alemán erlesen, que significa ‘exquisito’, pero que también puede interpretarse como er-lesen (lo que se adquiere leyendo). Y, de hecho, es así como Don Quijote ha adquirido su pasión por la caballería.
Y en cuanto a la ínsula que tanto le tiene prometida Don Quijote a Sancho, se requería una palabra antigua o rebuscada en alemán, así que me decidí por el poético Eiland, que tiene la ventaja añadida del prefijo Ei, que significa literalmente ‘huevo’. De modo que la frase de la sobrina de Sancho en la segunda parte cobra un sentido nuevo cuando dice: «Malas ínsulas te ahoguen (...), Sancho maldito. ¿Y qué son ínsulas? ¿Es alguna cosa de comer, golosazo, comilón que tú eres?».
Muchos críticos le han reprochado a El Quijote también sus supuestos errores, ya sea en cuanto a la narración o en cuanto al estilo. Se ha hablado de la obra más descuidadamente escrita de la literatura mundial, y muchos editores han luchado contra el potencial anárquico de absurdidades e ilogismos, de burros que desaparecen y reaparecen, de yelmos que se han destrozado en mil pedazos para reaparecer poco después en la cabeza del protagonista. Pero lo fascinante de El Quijote es que no necesita de tales correcciones. La propia novela se ha tematizado tanto a sí misma y a su estructura en su espejeo lúdico, que sus personajes pueden incluso conversar tranquilamente sobre estos supuestos errores.
Un aspecto que como traductora me parece especialmente interesante y que otros traductores han pasado por alto (casi siempre en favor de la corrección) son las particularidades gramaticales de Cervantes. No sólo se le han achacado faltas en la estructura y la lógica de la novela, sino también en la gramática y la estructura de sus frases. Pero, si se miran de cerca estas supuestas faltas, se nota que en muchos casos –y justamente en una época en la cual la gramática estaba todavía en movimiento– son recursos que sirven para intensificar la fuerza expresiva de lo escrito. Y esto le viene bien al traductor, porque puede ver en qué parte de la frase Cervantes quiso poner el acento. Un procedimiento estilístico frecuente es, por ejemplo, el anacoluto. Una frase comienza de una manera y termina de otra. Normalmente, los traductores lo convierten en una frase gramaticalmente coherente, siguiendo el lema –denunciado por el anglista y traductor alemán Klaus Reichert– de que «cuando se hunde el barco del texto, la banda del traductor ha de seguir tocando a bordo Más cerca, oh Dios, de Ti». Pero de este modo se pierde por completo la esencia de la prosa cervantina. En su texto La formación paulatina de los pensamientos al hablar Heinrich von Kleist ha mostrado cómo lo que se quiere expresar adquiere forma sólo en el acto mismo de la expresión, tal como se recoge en el dicho l’appétit vient en mangeant (l’idée vient en parlant). Proceso que puede observarse también en la estructura de las frases de Don Quijote.
Cuando Don Quijote se topa con un fenómeno desconocido, su cabeza trata de interpretarlo conforme a su universo de caballería. Al principio tantea para encontrar el camino, luego va tomando impulso, y termina en un clímax de retórica caballeresca que muchas veces no tiene ya nada que ver gramaticalmente con el punto de partida. De esta dinámica y libertad gramatical tampoco debería huir el traductor.
Lo mismo sucede con las repeticiones, que la mayoría de los traductores normalmente suprime. Hay casos que demuestran que Cervantes las empleó de modo consciente, como por ejemplo el pasaje en el que aparece seis veces en tres líneas el verbo decir:
(...) y a esta sazón dicen que Sancho dijo entre sí: ‘¡Válate Dios por señor! ¿Y es posible que hombre que sabe decir tales, tantas y tan buenas cosas como aquí ha dicho, diga que ha visto los disparates imposibles que cuenta de la cueva de Montesinos? Ahora bien, ello dirá. (...)
Al terminar con «ello dirá», Cervantes demuestra que se trata de un juego consciente; juego que el traductor no debería perderse.
Pienso que si se quiere devolver el movimiento a la imagen congelada de Don Quijote, hay que hacerlo acentuando estos detalles lingüísticos, porque los personajes de Cervantes cobran vida y se definen por su manera de hablar y por la luz que el foco del narrador proyectó sobre ellos.
Puede que el lector de una traducción que toma en cuenta estas sutilezas ni siquiera note el nuevo Don Quijote que se le presenta (puesto que el trabajo del traductor no debe nunca ponerse llamativamente en primer plano), pero a la larga tendrá la oportunidad de penetrar más profundamente en el espíritu del libro y de sus personajes. Podrá participar, con pleno derecho, en ese proceso de postmaduración que hace posible que las obras clásicas viajen a través del tiempo conservando eternamente su frescura.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Calvino, Italo (2009): Por qué leer los clásicos. Siruela, Colección Biblioteca Calvino. Traducción de Aurora Bernárdez.
Benjamin, Walter (1971 [1923]): La tarea del traductor. Barcelona: Edhasa. Traducción de H. A. Murena.
Schlegel, Friedrich (1967 [1801]): Charakteristiken und Kritiken I, Hans Eichner (ed.), Paderborn: Schöningh.