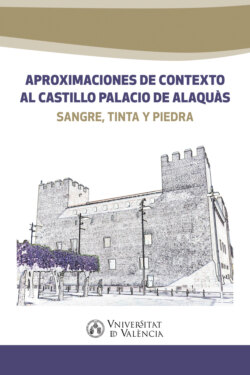Читать книгу Aproximaciones de contexto al castillo palacio de Alaquàs - AA.VV - Страница 9
ОглавлениеCarlos I creó tres títulos: marqués de Elche (1520), marqués de Llombay (1530) y marqués de Guadalest (1542). Felipe II, por su parte, concedió tres altas distinciones nobiliarias más: el marquesado de Navarrés (1560) y los condados de Elda (1577) y de Sinarcas (1597)141. Si en «inflación de honores»142 o en «fiebre aristocratizante» estuviéramos pensando, esta, desde luego, no se habría iniciado hasta la coronación de Felipe III. En apenas seis años (1599 a 1604)143, excepción hecha de la promoción del marquesado de Albaida (1605), el Piadoso otorgó nada menos que siete nuevos títulos nobiliarios: conde del Real (1599), conde de Villalonga (1601), conde de Alaquàs (1602)144 y condes de Anna, Buñol, Carlet y Castellà (todos ellos en 1604). Hasta su muerte (1621), Felipe III concedió cinco títulos más: doce en total, a lo largo de un reinado de 23 años, lo que representa un título nobiliario cada bienio, cuando su padre Felipe II tan solo había otorgado tres títulos nobiliarios a lo largo de sus 42 años de gobierno. Por lo que a Valencia respecta, el ritmo vertiginoso impreso por el Piadoso se mantendría durante el reinado de Felipe IV el Grande. Durante sus 44 años de gobierno, a razón de un título nobiliario por bienio, el Rey Planeta creó un total de 23 nuevos aristócratas145.
Viciana había caracterizado el primer y más elevado nivel del estamento militar mediante la tríada «noble», «barón» y «título», pero lo cierto es que, entre los miembros del segundo peldaño, no faltaban barones o titulares de baronías que ejercían la jurisdicción suprema. Aunque el historiador de Borriana hubiera caracterizado al «noble don» mediante otros tres rasgos –«nobleza», «hidalguía» y «riqueza»– la condición de barón, como acabamos de indicar, no fue ajena a muchos miembros de este segundo rango del estamento militar: así, p. e., D. Baltasar de Mompalau, barón de Gestalgar y Sot, o D. Vicent Vallterra, barón de Torres-Torres, Castielmontán y Montanejos. Precisamente eran estos barones los nobles mejor situados en el «ascensor» que conducía desde el piso de la simple nobleza a la azotea ocupada por la aristocracia. P. e., los Mercader fueron barons de la Foia de Bunyol hasta que, en 1604, el noble D. Gaspar Mercader y Carroz, VIII señor de la Foia, se convirtió en el espectable comte de Bunyol146; lo mismo sucedió con el noble D. Luis Pardo de la Casta, primer conde de Alaquàs (1602)147.
Un ensayo de definición y de clasificación: los nobles
Hacia 1500 el reino de Valencia contaba con nueve familias aristocráticas. Cuatro de ellas se verían distinguidas, dos décadas después, con la grandeza recién creada en 1520 por el emperador Carlos. Iniciado el XVII, tras la celebración de las cortes de 1604, los linajes aristocráticos específicamente valencianos se habían multiplicado por 2’4. ¿Y los nobles: los nobles don? ¿Cuántos eran en 1500? ¿Cuántos en 1604? La respuesta no es en absoluto sencilla. El hecho de que los nobles hubieran tenido vedado el acceso a los oficios de gobierno del consell de la ciudad de Valencia hasta mediados del siglo XVII (1653)148, impide que dispongamos de otras nóminas de nobles149 para la Valencia del siglo XVI que sendas matrículas de nobles y caballeros –prácticamente calcadas una de la otra– confeccionadas con el fin de llevar a cabo las elecciones de diputado y de contador del estamento militar de la Diputació del General o Generalitat valenciana150. Al cumplir los 24 años, los nobles y los caballeros valencianos solicitaban ser inscritos en la matrícula del estamento militar. En ese momento, sus datos, títulos, dignidades y tratamientos eran anotados en el registro por el secretario del estamento. Por lo que sabemos, la información de la matrícula de nobles es bastante completa, pues, aunque alguno de sus miembros estuviese inhabilitado para ocupar cargos en el seno del estamento militar, por pertenecer a una orden militar –cuya representación política se vehiculaba a través del estamento eclesiástico– o por alguna otra causa justificada, como estar desempeñando un alto cargo en la administración real, las identidades de los nobles eran anotadas de manera sistemática en el censo151.
Pues bien, el registro 699 de la sección Real Cancillería del Archivo del Reino de Valencia permite documentar la identidad de un total de 444 nobles don152. Del censo hemos eliminado a todos aquellos nobles que poseían un título nobiliario valenciano, como los titulares del ducado de Gandía o del marquesado de Elche, pero no, p. e., a D. Francisco de Montcada, barón de Chiva153, inscrito el año 1554154, porque sus títulos nobiliarios correspondían a solares catalanes155. También hemos computado, por poner un ejemplo más, al noble D. Pedro Maza de Lizana, un magnate con importantes baronías en las actuales provincias de Valencia y de Alicante, a pesar de que, por sus títulos no valencianos –duque de Mandas y Villanueva, Ier marqués de Terranova y marqués de Orani– pudiera haber sido computado entre los aristócratas del reino156. Aristocratizar a la nobleza no, pero ennoblecer caballeros y notables sí fue una opción de promoción social a la que no se mostraron tan remisos los dos primeros soberanos Habsburgo157. Consciente de que la fortuna ascendente de algunos miembros prominentes de la sociedad –la mayor parte de los cuales gozaba ya del estatus de cavaller magnífic mossèn– debía ser recompensada de alguna forma, Felipe II accedió a ennoblecer a un total de 12 valencianos cuando su padre Carlos y su bisabuelo Fernando solo lo habían hecho en un único caso respectivamente.
A lo largo de su dilatado reinado, el Prudente solo había creado tres títulos aristocráticos (0’07 títulos/año), pero decidió ennoblecer a 12 súbditos, lo que representa un promedio de 0’28 nobles/año. Aunque 12 promociones apenas supongan el 2’7 % de los 444 nobles computados, comparadas con la primera mitad del XVI, estas cifras en absoluto pueden ser consideradas cortas, aunque los resultados que hayamos obtenido sean entre 10 y 12 veces inferiores y, por tanto, se hallen enormemente distanciados de las cifras «inflacionistas» de los dos primeros tercios del siglo XVII: 2’7 nobles/año del reinado de Felipe III (63 en total) y 3’3 nobles/año del de Felipe IV (en conjunto, 147)158. En la época de Felipe II, el segmento noble del estamento militar valenciano creció mucho más de forma, por así decir, «natural», que como consecuencia de los ennoblecimientos sancionados por la corona. Durante la segunda mitad del siglo XVI, el número de nobles reconocidos por el estamento militar y, por tanto, relacionados en los registros de Cancillería que utilizamos como fuente, experimentó un aumento del 34’7% gracias al crecimiento vegetativo y a las promociones. Se trata de un incremento muy importante que todavía puede quedar más acentuado si lo circunscribimos al último tercio de la centuria, pues, solamente durante la etapa 1570-1601 llegó a representar un crecimiento del 46’4 %.
Un ensayo de definición y de clasificación: los caballeros
Tras los aristócratas y los nobles, Viciana situó, en tercer y cuarto lugar de la jerarquía militar valenciana, a «[h]idalgos e generosos que proceden de sangres militares limpias e antiguas» y a «cavalleros que, o por haver ganado hazienda o heredado aquella, o por haver hecho algún acto [h]eróico, el rey les decoró de la orden de caballería»159. No deja de ser curioso que, para referirse al tercer nivel, el de Borriana utilice una palabra castellana como «hidalgo» y otra castellanizada como sería «generoso», en lugar de dos palabras valencianas como «donzell»160 y «generós», o dos castellanas, estrictamente equivalentes a las anteriores, como «hidalgo» y «gentilhombre». El revolutum lingüístico no nos parece del todo inocente. Hasta donde sea posible, intentaremos esclarecer esta cuestión –que ya anunciábamos peliaguda, pues va en su seno inclusa la determinación de la hidalguía– comenzando por los tratamientos de cortesía. Ya sabemos que, en la Valencia del XVI, un caballero siempre era designado mediante la locución magnífic mossèn161. Lo mismo sucedía con un gentilhombre o generós, considerado por Madramany descendiente legítimo de un cavaller162. A diferencia del antepasado que hubiera recibido la ejecutoria de caballero y hubiera sido investido como tal en la ceremonia correspondiente, los generosos no precisaban ser armados por el monarca –o por sus representantes en el reino– para ser considerados iguales en rango y jerarquía a los cavallers. Ahora bien, pese a haber sido situados por Martí de Viciana por delante de los caballeros recién armados, no todos los donceles recibían en Valencia el tratamiento de magnífic mossèn. También había donzells que únicamente disfrutaban del reconocimiento de magnífics en, consideración, por cierto, que también recibían algunos ciutadans, aunque no todos, porque otros, como si no ocuparan en realidad un peldaño superior a quienes vivían «por sus manos», eran tratados como si no fueran más que simples artesanos, anteponiéndoseles un mero honorable en.
¿Cómo es posible, pues, que un donzell magnífic en pudiera ocupar la tercera posición de la jerarquía militar valenciana y un cavaller magnífic mossèn la cuarta? ¿Si un donzell magnífic en gozaba en el reino de la misma consideración que un hijodalgo en Castilla, alguien que fuera igualmente considerado o tratado, p. e., un ciutadà magnífic en, podría aspirar a un reconocimiento idéntico, es decir, a la hidalguía? El problema es más importante de lo que a simple vista parece, pues, en definitiva, se trata de definir, distinguir y jerarquizar a la nobleza valenciana con todos los matices y garantías jurídicas necesarias, aunque sin dejar de abordar, de igual modo, el impacto social que este tipo de controversias proyectaron en su tiempo.
Ya hace años que me ocupé del tema en un artículo cuyo contenido, en líneas generales, ha sido corroborado por otros historiadores163, de modo que ahora resumiré muy brevemente mis conclusiones de entonces. Entre 1555 y 1568, las órdenes militares españolas y alguna otra de marcado carácter transnacional, como la de los caballeros hospitalarios de Malta, comenzaron a endurecer los criterios para la admisión de nuevos miembros. En un momento de vacilaciones, de cambio, de transición entre dos concepciones alternativas de lo nobiliario –inmemorial, genética y horizontal vs. memorial, meritocrática y vertical164– la acumulación de dignidades y reconocimientos resultaba crucial para todo peregrinar por el tour intergeneracional hacia el ennoblecimiento. Que un organismo «gestor de los valores y identidades nobiliarias», como entonces eran las órdenes militares, cerrara el paso, por un motivo u otro165, no ya a un individuo, sino a un grupo, rango u orden social constituía una decisión gravísima y un precedente inaceptable.
Un ensayo de definición y de clasificación: los ciutadans
Pues bien, esto es lo que, a juicio de los estamentos valencianos, sucedió tres años después del fallecimiento de Viciana, nuestro malogrado oráculo de la nobleza del Quinientos. El día 6 de octubre de 1587 tuvo lugar en la casa de la Diputació del General una reunión de los tres estamentos. Sus miembros habían sido convocados para discutir y, en su caso, adoptar un acuerdo conjunto, acompañado de un memorial que lo recogiese, avalase y argumentase, en orden a la defensa del rango militar y, por tanto, nobiliario de los ciutadans honrats del reino de Valencia. El honor y la dignidad militar de los mismos habían sido puestos en entredicho por la orden de Malta. Los sanjuanistas habían decidido dejar de dar curso a las peticiones de adhesión presentadas por algunos ciutadans valencianos aduciendo que, si satisfacían –como, de hecho, hacían– el impuesto del morabatí, no podían ser nobles sino plebeyos. Los caballeros de Malta pasaban por alto que los llamados ciutadans honrats habían sido tradicionalmente admitidos al servicio del priorato de la Castellanía de Amposta y de las encomiendas hospitalarias de Azón, Ulldecona, Orta, Villalba y la Cènia, de modo que, como poco, tenían derecho a la consideración de hidalgos a fuero de España166. Los estamentos no solo reaccionaron ante los caballeros sanjuanistas; también enviaron a Madrid a un representante, D. José Pellicer, para que defendiera la causa de los ciutadans honrats ante el Consejo de Órdenes Militares (27-X-1587) y el oidor D. Diego Ayala y Bonifaz (XII-1587). El Consejo se mostró sordo ante las peticiones de los valencianos. Ni siquiera la presencia en Madrid en apoyo de la demanda de prestigiosos juristas como los doctores Francisco Granada y Joaquín Real, consiguió marcar un rasguño en aquel muro de acero.
De ahí, pues, que los estamentos decidieran proceder con mayor contundencia. Se pusieron manos a la obra de nuevo para redactar un extenso informe (22-IV-1588) de 13 puntos titulado Memorial de las razones y causas con que se justifica la pretensión del Reyno de Valencia de que los ciudadanos honrados de él son hidalgos, y tenidos por tales, conformes costumbres, fueros y privilegios de aquel reyno. El plato fuerte del memorial de 1588 se hallaba al final del mismo. En sus últimos cuatro puntos, se daba forma a toda una serie de argumentos que, desde entonces, iban a estar presentes en la tratadística nobiliaria de los siglos XVII y XVIII, especialmente en León, en Valda y en Madramany. Entre todos, el argumento que mostró ser de inferior eficacia fue, precisamente, el que derivaba del más estricto respeto a la ley y al derecho, es decir, el privilegio del rey Alfonso el Magnánimo del año 1420 que reconocía la condición militar o nobiliaria de los llamados ciutadans honrats y también de los meros ciutadans167, es decir, de los abogados, mercaderes, notarios, cirujanos y apotecarios, siempre y cuando éstos últimos hubiesen desempeñado los cargos y las magistraturas de Mustassaf, Justícia y/o Jurat de la ciudad de Valencia168. En general, las órdenes militares se mostraron muy remisas a conceder hábitos a los llamados ciutadans –o hidalgos, que ya tanto da– «de privilegio» y, ya en el siglo XVII, Malta (1634) y Calatrava (1652) acordaron excluir por completo de sus filas a aquellos que solo esgrimieran privilegios y no pudieran probar la ranciedad y prosapia de su linaje169.
El caso de los ciutadans honrats era –o se pretendía que fuese– bastante distinto. De ellos afirmaba el informe que descendían de los caballeros de la conquista que habían accedido voluntariamente renunciar a su inmunidad fiscal y tributar, satisfaciendo los correspondientes pechos locales y reales, con el fin de poder hacerse cargo del gobierno de las poblaciones arrebatadas a los moros, muy especialmente de la capital, Balansiya, la ciudad de Valencia, ya que la nobilitas minor –los cavallers y los generosos, es decir, «ellos mismos» antes de haberse libremente privado de sus privilegios fiscales170, o sus padres y sus hermanos mayores, impositivamente privilegiados todavía– habría estado excluida de los oficios del consistorio durante los primeros 90 años (desde 1240 a 1329) de vida institucional y política del consell de la ciutat de València171. El punto XI del memorial de 1588 apostillaba que, aunque en estas tierras los ciutadans recibieran el tratamiento de honrats, su estatus y rango era exactamente el mismo que en Castilla poseían los hidalgos de sangre y solar conocido, los hidalgos a fuero de España o los hidalgos de la inmemorial, de modo y manera que aquella valenciana locución bien podría traducirse al castellano como ciudadanos de la inmemorial172. Así, de hecho, se les había reconocido y tratado siempre, y se les había admitido en las órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, o en los prioratos y encomiendas de la orden de San Juan del Hospital. Por otra parte, dado que el honor de la hidalguía pertenecía a la familia, y no al individuo, que los ciutadans honrats pagasen impuestos no invalidaba el derecho del linaje entero al reconocimiento de la hidalguía inmemorial. El memorial añadía, para rematar su contundente argumentación, que también los ciutadans honrats gozaban del mismo e idéntico privilegio marital que poseían los nobles y caballeros valencianos173.
Con independencia del eco que el memorial de 1588 haya tenido entre las órdenes militares –mayor en Montesa y Alcántara; menor en Santiago, Calatrava y Malta174–lo verdaderamente relevante es la ampliación del concepto de hidalguía en el seno de la foralidad valenciana. Entre mediados de los sesenta y de los setenta, Viciana no había contemplado a los ciutadans –ni el historiador, ni sus parientes lo eran– entre los hidalgos. Para él, solo los donzells, los nobles y los cavallers de la cuarta generación podían gozar de aquella honorabilísima, inmemorial y linajuda consideración. Los estamentos y la misma ciudad de Valencia, sin embargo, barajaban criterios más generosos hasta el punto de permitirse reescribir la historia de la ciudad de Valencia, sacándose de la manga aquello de la renuncia voluntaria de los caballeros de la conquista al propio fuero. Con independencia de que los donzells175 y sus presuntos descendientes, los llamados homes de paratge176, o los cavallers177 armados y los suyos, conocidos como generosos178, pudieran reclamar para sí la hidalguía de la sangre, o de la inmemorial, o del fuero de España, los estamentos valencianos tenían muy claro que los ciutadans honrats o de la inmemòrial y, desde 1420, los ciutadans de privilegi de la ciutat de València, también tenían pleno derecho a exigir la consideración, el reconocimiento y el trato correspondiente a la hidalguía179, en el primer caso, la hidalguía inmemorial y, en el segundo, la hidalguía de privilegio180.
El «gran» problema de los ciutadans para conseguir el pleno y universal reconocimiento de su estatus nobiliario no era que sus pretensiones careciesen de un fuerte respaldo histórico, social y legal. La discrepancia nacía del carácter autorregulado de su condición, y la falta de reglas y mecanismos de exclusión tan selectivos y exigentes como los que, desde hacía ya algún tiempo, estaban poniendo en práctica instituciones reguladoras de la condición nobiliaria. En España este papel lo interpretaron las órdenes militares. En Europa las protagonistas de semejante chiusura fueron instituciones de carácter estamental181, los consejos asesores de naturaleza militar y nobiliaria182, los mismos consejos urbanos de numerosas ciudades europeas183, e, incluso, instituciones «filtro» de la promoción neonobiliaria de los togados184. En Valencia, a pesar del control que procuraba ejercerse sobre quienes optaban al desempeño de los oficios públicos de la ciudad, todavía no existía un régimen de chiusura del patriciado capaz de garantizar el carácter «elitista» que se presumía de todo noble. No existía nada semejante, p. e., a la Serrata veneciana de 1297185, o a la configuración de una nobilità del seggio como en Nápoles186. Será necesario esperar hasta el siglo XVII para ver aprobadas las primeras medidas restrictivas –no excesivamente duras, por cierto– en materia de reconocimiento de la condición ciudadana por parte de la propia ciudad y de los tribunales de justicia187.
El problema de los reconocimientos y las homologaciones
El interés histórico de la obra de Martí de Viciana no justifica las lisonjas de muchos de sus estudiosos y mejores conocedores. Al proponer una cuádruple división en el seno de la nobleza valenciana y excluir de ella a los ciutadans, el de Borriana cometió dos arbitrariedades que tal vez algún día haya que cohonestar con el enojo más o menos justificado que la Crónica provocó entre lectores de mayor prosapia. La primera arbitrariedad consistió en mezclar abigarradamente lo jurídico, lo histórico y lo social –el estatus jurídico con la jerarquía social– componiendo un cuadro del honor nobiliario incierto, especulativo y opinable. La segunda –ya lo hemos apuntado– fue excluir a los ciutadans. El derecho de estos últimos a formar parte del escalafón nobiliario no podía ignorarse ni per se ni pese a que, como sostendría Borrull y Vilanova en 1810, los ciutadans valencianos fuesen representantes políticos de las ciudades dentro del brazo real –y del estamento del mismo nombre, añadimos nosotros– en cortes, a diferencia de sus homólogos catalanes quienes, siempre y cuando fuesen además señores de vasallos, formaban parte del brazo militar188. ¿Qué hubiera dicho, entonces, Borrull de los Knights, Squires y Gentlemen, componentes todos ellos de la célebre gentry inglesa, con sus escaños en la House of Commons y excluidos de la House of Lords? Más aun ¿Cómo hubiera encajado dentro de un esquema tan simplista –que, por cierto, hubiera aplaudido Viciana– el hecho de que los Baronets, dignidad creada en 1611 por Jacobo I para ponerla descaradamente a la venta dentro del último escalafón del Peerage inglés, tuvieran, asimismo, reservados sus escaños entre los comunes y no entre los lores?189
Viciana, por otra parte, no había dedicado una sola línea a un asunto que no solo comenzaba a preocupar intensamente en el momento de publicarse la segunda entrega de su crónica, sino también tocaba de lleno al meollo de la estructura imperial del territorio y del gobierno de la Monarquía Católica o de la Monarquía de España, como se prefiera190. Me refiero a la cuestión –ardua, como acabamos de ver al comentar la actitud de las órdenes militares hacia los presuntos parvenús y los honores «exóticos»– de la homologación o reconocimiento de los títulos, armas, blasones y cortesías entre los diferentes dominios de aquella monarquía compuesta191. Como en tantas otras dimensiones de lo público, Valencia carecía de los instrumentos legales –una Pragmática de Córdoba o unas Leyes de Toro– e institucionales de Castilla –un Consejo de Órdenes o sendas Salas de Hijosdalgo en las chancillerías de Valladolid y Granada– pero, aun así, se las apañaba bastante bien. En el siglo XVI, desde luego, se podía ir tranquilamente por el mundo –por Europa, por América y también por Oriente– fingiéndose noble. Recordemos que la primera versión literaria del célebre cuento popular El gato con botas, no es la que Charles Perrault publicó en 1697, sino la que el escritor lombardo Gianfrancesco Straparola da Caravaggio (1480-1557) dio a conocer, en pleno siglo XVI, a través de la edición príncipe de su colección de relatos cortos Le piacevoli notti (Venecia, 1550)192. Pero si uno quería hacer valer sus privilegios y trocarlos por derechos en el país de acogida, debía homologar y registrar su condición.
Para un aristócrata no era difícil conseguirlo. Sus títulos, propiedades y riquezas lo avalaban suficientemente. En nuestro caso, bastaba que estuviera «naturalizado» como valenciano –algo que solía solicitarse solemnemente a las cortes, pero que, en su defecto, podía conceder la Generalitat y el propio monarca– para que el magnate en cuestión pudiera concurrir y votar en el seno del estamento y del brazo militar del reino de Valencia. A partir de 1653, además, un noble titulado podía desempeñar cargos ejecutivos y jurisdiccionales en el consistorio de la capital. El de los nobles, de los caballeros y de los hidalgos era otro cantar. Los valencianos que deseaban probar fortuna en cualquiera de los vastos dominios de su soberano tenían dos vías si aspiraban a que se les abriesen las puertas del selecto club de la nobleza: u obtenían un privilegio del rey o trataban de homologar la real o presunta condición militar que traían puesta de casa. Para ello disponían de los tribunales –en Castilla, las salas de hijosdalgo; en Aragón, el tribunal del Justicia, etc.– competentes en cada territorio, sin olvidar nunca la vía de la gracia y de la merced real193.
Los extranjeros que quisieran hacer lo propio en Valencia, después de haberse «naturalizado», podían acogerse a muy distintas modalidades de homologación hasta que, en el año 1575, la corona se reservó para sí misma este tipo de decisiones. David Bernabé ha demostrado que, hasta 1575, los caballeros recién «nacionalizados» valencianos buscaron el amparo de las instituciones dentro de las cuales deseaban integrarse –bolsas de insaculados, consells municipales, brazo militar, brazo eclesiástico en el caso de los caballeros de hábito– o de los tribunales locales –justiciazgos– y territoriales –gobernaciones– con competencias civiles, para conseguir este objetivo. En 1575, sin embargo, Felipe II decidió que fuera la Real Audiencia el órgano decisorio en tales casos, lo que, por cierto, no fue óbice para que los interesados continuaran apelando a instancias inferiores hasta el año 1604. Finalmente, el año 1623, Felipe IV retiró las competencias en esta materia a la Real Audiencia y las transfirió al Consejo de Aragón194. Esta circunstancia daría pie a la composición de la célebre Decisio (1628) de F. J. de León, primer texto –este sí– en el que se asumía plenamente la estructura policéntrica e imperial de la Monarquía de España, y se invitaba a la nobleza valenciana a tejer una malla plurinacional de soporte y refuerzo de la misma195.
La nobleza valenciana del XVI: un peso creciente sin «inflación de honores»
Sabemos que, entre 1500 y 1604, el reino pasó de nueve a 22 títulos de nobleza tradicionalmente considerados valencianos. Traducir estas cifras en su equivalente en número de individuos sería muy difícil porque no solo habría que computar a los primogénitos, herederos de los títulos y dominios, sino también a sus hermanos y hermanas, a los hijos y sobrinos con derecho a los blasones, además de familiares, pajes, servidores y criados, muchos de los cuales eran hijos de –o ellos mismos– aristócratas, nobles, caballeros, donceles, ciudadanos, escuderos, etc. Por otra parte, ¿de qué serviría establecer su número, si la mayor parte de la vida de estas grandes familias aristocráticas valencianas se desarrolló fuera de las fronteras del reino? Hemos señalado, asimismo, que disponemos de un censo de unos 444 nobles valencianos para el siglo XVI, también incompleto, pues no abarca al conjunto de familiares, hombres y mujeres, de tal condición. Entre ellos, hemos computado, p. e., a Aitonas, Maza de Lizanas y otros, de los cuales no podría afirmarse que anduvieran por estos pagos desplegando su poder y ascendiente personal y político, en lugar de hacerlo por Castilla, Cataluña o Cerdeña.
Y ahora debemos preguntarnos: ¿cuántos caballeros? ¿Cuántos generosos? ¿Cuántos donceles? ¿Cuántos ciutadans honrats? ¿Cuántos otros meros ciutadans, o ciutadans de privilegi? Llegados a este punto, no podemos sino recurrir a los registros de Real Cancillería que ya conocemos (699 y 695) para ofrecer este sencillo cómputo: 11 donceles, 12 generosos y 652 caballeros. Nada podemos decir de los ciutadans porque ellos no formaban parte del estamento militar. Sin embargo, si contamos cuidadosamente a todos aquellos individuos identificados como tales en los listados de munícipes de la ciudad de Valencia durante el siglo XVI obtendremos la cifra de 221 ciudadanos. Evidentemente, nos faltarían los de las restantes ciudades y villas reales, aunque, si extrapolamos y tomamos en consideración que los 60.000 habitantes –todos ellos cristianos viejos– de la ciudad de Valencia, representaban aproximadamente el 27 % del conjunto de la población no morisca del reino, tal vez podría aceptarse como provisionalmente razonable la cifra de entre 700 y 880 ciudadanos para el conjunto del reino196. Siguiendo, pues, nuestro propio camino, podríamos decir que, hacia finales del siglo XVI, el número de nobles en el reino de Valencia podía moverse entre los 1.880 y los 2.060, una cifra algo superior a los 1.657 individuos nobles que James Casey calculaba para el conjunto del reino de Valencia a comienzos del siglo XVII197.
De la misma manera que hemos visto suceder con los nobles, el incremento de número de caballeros a lo largo del Quinientos se debió mucho más a causas, por así decir, «naturales» que a la política de promociones arbitrada por la corona. El número de caballeros, generosos y donceles durante la segunda mitad del XVI aumentó un 37’2 % (recordemos que el de los nobles lo había hecho en un 34’7 %), cifra que, pese a su relevancia, se halla bastante alejada, p.e., del crecimiento del número de familias nobles de la elección francesa de Bayeux, superior al 81 % entre 1540 y 1598198. Ahora bien, a diferencia de lo sucedido con los nobles don, el incremento de caballeros no se intensificó durante el último tercio de la centuria. Si, entre los nobles, este crecimiento había sido del orden del 46 %, entre los caballeros, apenas llegó a superar el 26 %199.
Gracias a los datos reunidos por Pastor Fluixà, es posible afirmar que Fernando el Católico y su nieto Carlos I solo crearon 7 y 6 caballeros respectivamente, lo que no representa más allá de 0’16 caballeros/año. Felipe II, sin embargo, armó un total de 49 caballeros200, es decir, 1’14/año201. Estas cifras, en cualquier caso, representan muy poco si se las compara con la verdadera «explosión de la caballería» que se produjo durante la etapa 1598 a 1665. Felipe III armó un total de 80 caballeros (3’34/año) y Felipe IV hizo lo propio con 226 más (5’02 caballeros/año). ¿Quiénes fueron los beneficiarios de estas promociones a la condición de caballeros entre 1550 y 1665? La respuesta es bastante fácil de resumir: A) juristas y magistrados en una proporción de casi el 60 %202, lo que no está nada mal considerando que en Valencia no hubo nada parecido a la venalité des offices, ni a la noblesse de robe, ni tampoco a la nobilità di toga203, B) miembros de la oligarquía urbana enriquecidos a través del ejercicio de la manufactura, el comercio, el préstamo, el arrendamiento de rentas e impuestos y los vínculos patrimoniales en un 22 %204 y C) oficiales del ejército en un 18 %205.
Tabla 3. Géneros y especies de nobles en Valencia (1500-1604).
NMa = nobilitas maior / NMi = nobilias minor/ A = aristócrata / M = magnate / N = noble / H = hidalgo/ • = con las salvedades comentadas a lo largo del trabajo / • = precisa habilitación fuera del reino de Valencia para alcanzar la plenitud de derechos civiles y políticos / • = linajes / • = individuos / [•] =según el listado publicado por Boronat, el año 1609 habría 186 barones en el reino de Valencia [CASEY, J. El reino…, p. 105].
El ascenso social a la luz del ennoblecimiento… ¿conocemos todas las claves?
Nuestro conocimiento del escalafón nobiliario valenciano y de la diferencia existente entre rango y título –el primero, transmisible al conjunto de la descendencia206; el segundo heredable por uno o varios beneficiarios207– no es suficiente. Los archivos judiciales y los protocolos notariales poseen la respuesta a preguntas que hoy carecen de ella y que, sobre todo, atañen a los estratos más bajos de la pirámide y a fenómenos o manifestaciones de «descenso», más que de «ascenso» social. ¿Cuál era el modelo familiar de la pequeña nobleza valenciana? ¿Cuál la edad media de los contrayentes, promedio de descendientes, supervivencia de los mismos, alteración positiva o negativa del nivel de vida propio y del de los vástagos, etc? ¿Todos los hijos, varones y hembras –naturales y/o legítimos208– de los nobles, de los caballeros y de los ciudadanos heredaban el estatus del padre? ¿Y los hijos de éstos? ¿Y los nietos? Entre sus descendientes ¿hubo quien se vio forzado a renunciar, e, incluso, prefirió no reivindicar o hacer uso de su rango? Quien opine que los nobles siempre apostaban por la hipergamia, que apuntaban sistemáticamente hacia arriba en sus proyectos matrimoniales, o que el mantenimiento del propio estatus no puede ser sino el amargo reflejo del infortunio, tal vez no conozca un excelente trabajo del prof. Mateu Rodrigo209.
En este estudio se abordan dos casos fascinantes, el primero y más extenso correspondiente al año 1510 y el segundo, bastante más breve, que data de 1551. Bernat Sorell fue el primer miembro de su familia armado caballero (c. 1482) y el primero, por tanto, que gozó del tratamiento de magnífic mossèn. Era hijo de Pere Sorell Sagarriga, del que sabemos poco. Entre sus parientes, no faltaban juristas, como los Avella o Avellà, pero tampoco labradores y artesanos. Casó dos veces. Sus esposas aportaron al matrimonio 35.000 y 50.000 sueldos, respectivamente. Pero esta no fue la clave de su ascenso social, sino su designación como heredero universal por su tío, Tomás Sorell (14??-1485), ciutadà honrat y señor de la población de Albalat (dels Sorells)210. Bernat, el sobrino, ya se había distinguido por su apoyo al rey durante el conflicto civil catalán y la revuelta contra Juan II, y en aquellos días participaba en las operaciones militares contra la Granada nazarí, donde comandaba un grupo de diez hombres que estaban luchando allí a sus expensas durante tres años. Tomás Sorell, el tío, ciutadà honrat y, como tal, un supuesto prohom descendiente de aquellos cavallers de la conquesta que habían renunciado a la inmunidad fiscal para poder gobernar con generosidad y sabiduría la ciudad de Valencia, era hijo, en realidad, de Bernat Sorell (¿1357-1453?), nacido en Torroella de Montgrí (Baix Ampurdà), que había ejercido el oficio de tintorero hasta que, al parecer, un golpe de suerte puso en su manos una elevada cantidad de dinero que el artesano supo administrar, invirtiendo en señoríos y prestando a los reyes Pedro IV y Martín I.
La progresión estaba muy clara: primera generación, tintoreros; segunda, ciudadanos honrados, señores de unas cuantas poblaciones, propietarios de una casa señorial en las cercanías del Carrer dels Cavallers, diseñada por Francesc Baldomar y Pere Compte; tercera, caballeros ricos211. A la cuarta le correspondía, pues, solicitar al rey el ennoblecimiento y el tratamiento de don. Pero, he aquí que el cavaller Bernat Sorell II, señor de Albalat, tras haber vinculado su patrimonio y haber dispuesto que discurriera por vía agnaticia y primogenitura entre sus herederos, obligó a los mismos, comenzado por su hijo mayor, Baltasar Sorell, a renunciar, bajo amenaza de pérdida de la herencia, al ascenso dentro del escalafón nobiliario, a no pretender el ennoblecimiento, y ni siquiera a utilizar pública o privadamente el tratamiento de noble don212. ¿«Puritanismo ciudadano», como apunta Rodrigo Lizondo? ¿Deseo de evitar la espiral de gastos derivados de la adquisición título? ¿Interés por mantener el patrimonio familiar fuera del alcance de dispendiosos, manirrotos y rapaces nobles don? Pese a los deseos del vinculador, los descendientes de Bernat Sorell II guardaron su testamento del mismo modo que se respeta un semáforo plantado en medio del desierto. Su nieto Lluís Sorell fue ennoblecido por Carlos I en 1526 y su descendiente, D. Jaime Sorell y Boil, sería distinguido con el título de conde de Albalat en 1626 por Felipe IV.
El de Sorell podía haber sido una simple gota en un vasto océano de comportamientos completamente distintos, pero disponemos de un segundo ejemplo. Se trata del testamento redactado el año 1551 por el ciutadà Pere Pallarés con el cual vinculó sus propiedades, prescribiendo a sus herederos y sucesores que «hajen de casar ab filles de ciutadans honrats de sa condició, e de allí en avall, e no ab cavallers, nobles, donzels, generosos, ni altra manera de estat major que ciutadà»213. Semejante circunstancia obligó a Pedro Pallarés, en 1664, a recurrir ante la Real Audiencia para ser exonerado del rigor de aquella cláusula y poder contraer matrimonio con una esposa de condición noble. Entendiendo que la promoción social de los caballeros era favorable a la utilidad pública, la Real Audiencia falló a favor del demandante, un siglo y una década después de que el paradójico antepasado Pere Pallarés hubiera dispuesto justo lo contrario214. Es de lamentar que los extraordinarios testamentos localizados por Rodrigo Lizondo daten ambos de la primera mitad del Quinientos y que, a lo largo del lustro que hace desde que el trabajo fuera publicado, nadie se haya ocupado de seguir la pista a una cuestión tan relevante como esta especie de renuencia militante a continuar ascendiendo dentro el escalafón nobiliario. Tal vez en el futuro podamos contar con un número mayor de evidencias documentales semejantes que nos permitan comprender si semejante «puritanisme ciutadà»215 pervivió o naufragó durante el hervidero de ascensos y promociones de la segunda mitad del Quinientos.
El impacto de la nobleza sobre la economía valenciana del XVI: la aproximación de J. Casey
Podría pensarse que, siendo los nobles el grupo social más importante y mejor documentado de todos cuantos componen la sociedad de Antiguo Régimen, y no siendo, por otra parte, su número astronómico, los historiadores conoceríamos bien su economía: su patrimonio, sus propiedades, sus fuentes de ingresos, sus actividades, negocios e iniciativas, sus gastos, su implicación en el mundo de las finanzas, su dependencia del mismo, etc. Sin embargo, nada hay más lejos de la realidad. Así como la tesis doctoral del prof. Jorge A. Catalá Sanz nos permitió conocer mucho de los entresijos de las economías nobiliarias valencianas del siglo XVIII216, lo que sabemos del XVI y del XVII no se halla al mismo nivel. Hay, eso sí, monografías en las que se recogen aspectos más o menos relevantes de la vida material de la nobleza valenciana del período foral moderno217, y los consabidos estudios sobre señoríos, institución a la que hemos prestado los historiadores valencianos una gran atención, muy por encima del resto de España218, pero el estudio de las economías nobiliarias en su conjunto está todavía por acometer. Es verdad que James Casey hizo un gran esfuerzo por radiografiar a la sociedad valenciana de la segunda mitad del Quinientos y de la entera centuria siguiente, pero es posible que alguna de sus brillantes síntesis hubiera podido desincentivar a los futuros investigadores.
El inteligente irlandés nos dio a entender que, en la Valencia de 1609, había básicamente dos tipos de nobleza: una nobleza terrateniente, propietaria de tierras, señora de vasallos moriscos, dispendiosa y endeudada hasta las cejas, y un patriciado urbano, compuesto por excomerciantes y segundores, sin tierras, aunque poseedor de cuantiosos censales219. A los primeros les estaba cayendo encima en aquellos instantes una «crisis stoniana de la aristocracia» que pronto culminaría con el extrañamiento morisco de 1609. Como consecuencia de ello, los segundos iban a verse ahogados por una «crisis braudeliana de la nobleza rentista», y a ser arrastrados al fondo de abismo financiero por la ceguera y la falta de previsión de sus parientes más ricos, y por el golpe regio que Rafael Benítez ha calificado, con fina ironía, como «heroica decisión»220. Así las cosas, poco más cabía añadir a lo establecido por Casey. En la Valencia del Quinientos habría cuajado una sociedad dirigida por una minoría de terratenientes ricos montados a horcajadas sobre los hombros de sus vasallos, especialmente los cristianos nuevos, cuyas copiosas rentas en parte les permitían vivir a «cuerpo de rey» –cada vez menos a causa de la fuerte inflación del período– y en parte servían como garantía de los préstamos solicitados a unos hermanos menores afincados en la ciudad, receptores de los réditos de sus censales, ocupados en sus lecturas, en el boato sus mansiones, en sus matrimonios y familias, en sus quintas de recreo y, de tanto en tanto, en el gobierno de la ciudad. Y, ya al final, en la base de la pirámide con la que invariablemente nos figuramos el cuerpo social, se hallaba el sufrido vasallo obligado a soportarlo todo: los impuestos del rey, el diezmo de la iglesia, la justicia, los derechos dominicales y las regalías de sus señores, las cargas comunitarias, los censos enfitéuticos en metálico o en especie y los intereses de la deuda contraída por los barones221.
Tabla 4. Comparación de las rentas anuales medias de las 157 casas nobles más ricas, del real patrimonio, de la iglesia, de las órdenes militares y de la renta agraria valenciana hacia 1609 (en libras [£]).
LEYENDA: 1= estimación de la renta anual de los 8 principales magnates valencianos / 2 = estimación de la renta anual de las 20 siguientes casas nobiliarias importantes / 3 = estimación de la renta anual de las siguientes 129 familias importantes / A = 1 + 2 + 3 / B = estimación de los ingresos medios anuales del real patrimonio / C = estimación de la renta anual de los obispados y principales monasterios valencianos / D = estimación de la renta anual de las 19 encomiendas valencianas / E = A + B + C + D / F = estimación de la renta agraria anual media del reino de Valencia.
Fuente: CASEY, J. El reino…, pp. 105-106. Elaboración propia.
Casey, incluso, había llegado a cuantificar el impacto de la nobleza sobre la economía valenciana de finales del XVI y comienzos del XVII, valiéndose de los datos y evaluaciones propuestas por el cronista Gaspar Escolano222. Según el historiador de Belfast, el pináculo de la nobleza valenciana, integrado por 157 señores de feudos laicos, vendría a obtener en conjunto un total de 878.000 £ anuales durante la primera década del Seiscientos. Considerando que la renta agraria del reino de Valencia en aquel momento podría alcanzar 4.676.000 £/año223, y que el promedio arbitrario de miembros de estas 157 poderosas familias podría ser, poco más o menos, tres o cuatro veces superior a la media224, nuestros supuestos implicarían que, entre el 0’16 y el 0’24 % de la población valenciana del momento, conseguía detraer y acaparar el 18’7 % anual de la renta territorial. No está nada mal: 1/417 de los valencianos concentraba en sus manos casi el 1/5 de la renta agraria225. Evidentemente, el reparto interno de la renta señorial no era igual entre los diferentes señores de vasallos. Las 129 familias de menor rango del grupo (82’16 % de 157) percibían en bloque 387.000 £ anuales (44’1 % de la renta señorial calculada por Casey) alcanzando así un promedio de ingresos anuales de 3.000 £, lo que tampoco está nada mal, si pensamos, p. e., que el señor de la Vall de Alcalà tendrá que conformarse con 299 £ anuales inmediatamente después de la expulsión de sus vasallos moriscos226, o que Gilles Picot (1521-1578), señor de Gouberville, de Le Mesnil-au-Val y de Russy, en la Normandía «hipernobiliaria», vivió, entre 1549 y 1561, con un presupuesto anual que nunca pasó de las 200 £ tornesas227. Encima de estas 129 familias, se hallaba el integrado por los 20 barones más importantes del reino que, en conjunto, podían llegar a percibir hasta 202.000 £ anuales228. Dicho de otro modo, el 12’7 % de los magnates valencianos acaparaba el 23 % de la renta señorial, obteniendo así ingresos anuales medios de 10.100 £. Y ya, por último, figuraban los ocho grandes títulos del reino: seis títulos valencianos, como los duques de Segorbe y Gandía, los marqueses de Denia, Elche y Guadalest229, y el conde de Cocentaina, y dos títulos castellanos, pero con propiedades en Valencia, como los duques del Infantado230 y de Mandas231. Pues bien, estos ocho títulos (el 5’1 % de los magnates valencianos) percibía una renta anual cercana a las 289.000 £, casi el 33 % de la renta señorial, con ingresos medios anuales por título de 36.125 £.
En definitiva, cualquier aspirante a historiador que leyese el Reino de Casey a mediados de los 80 podía pensar que el de la nobleza no era precisamente un tema desconocido en el que conviniera profundizar. Con sus aproximadamente 1.657 miembros, representaba entre el 0’6 y el 1 % de la población cristiano vieja de la Valencia de finales del XVI. En su seno se distinguía un gran bloque de 1.000 ciutadans (60’3 % de 1.657) –oligarquía urbana rentista– y de 500 cavallers (30’2 % de 1.657) –unos, colegas de los primeros y, en definitiva, parte de la oligarquía urbana rentista; otros, dueños de pequeños señoríos ínfimos y alfonsinos– y una minoría de 157 barons (9’5 % de 1.657) propietarios de localidades enteras y de vastos territorios. Este vértice, los «157 barones», de la pirámide nobiliaria representaba el 0’24 % de la población cristiano vieja valenciana y conseguía detraer en beneficio propio casi el 19 % de la renta agraria global. La situación era, pues, muy clara. La decantación histórica del Quinientos había producido una nobleza poco numerosa que, no obstante, controlaba la mayor parte de la renta «nacional» –la deuda pública local, de la que vivían ciutadans y, en parte, los cavallers, no estaba cuantificada, pero se adivinaba importante– dentro de la cual había una minoría formada por 157 familias que se repartía de manera desigual el 20 % de la renta agraria: 8 aristócratas el 33 % de la misma, 20 casas importantes otro 23 % y 129 familias de la nobleza media el 44 % restante. Y, para rematar esta imagen fuertemente oligárquica de la nobleza valenciana, Casey apostillaba que el 5 % de la población española –la que habitaba el reino de Valencia– venía obligada a satisfacer el 8 % de los ingresos de la nobleza española, la valenciana: una fuerte «presión señorial» que, todavía se acentuaba más al considerar que lo que las grandes casas, y algunas otras no tan grandes, sacaban de Valencia, lo gastaban fueran de las fronteras del reino, contribuyendo de este modo al declive económico del mismo232.
Los magnates: ni tantos, ni tan grandes, ni tan ricos
Pero Casey no había dado respuesta a todos los interrogantes. De las rentas e ingresos de los 1.500 nobles e hidalgos que ocupaban los peldaños más bajos del escalafón nobiliario valenciano apenas había escrito unas líneas. Si los «157» percibían al año 878.000 £ (promedio anual de 5.592 £) tal vez las 1.500 familias que quedaba por computar, considerando un ingreso medio 30 veces inferior –supuesto este que no deja de ser bastante «radical»233– esto es, unas 186 £ anuales, bien podrían obtener en conjunto unas 279.000 £/año, cifra que, si bien representa la tercera parte de los ingresos de los «157», supera en un 50 % a los ingresos conjuntos del real patrimonio valenciano (90.000 £/año), a los 3 obispados y 6 monasterios más ricos del reino (70.000 £/año) y a los de las 19 encomiendas militares del territorio (26.565 £/año)234.
En segundo término, resulta verdaderamente arduo reconstruir el camino seguido por Casey hasta obtener los resultados que ofrecía en su obra. Para elaborarlos, desde luego, se había servido de los datos del cronista Gaspar Escolano. Obviando el hecho de que el historiador irlandés remitía a una supuesta página 102 de las Décadas y no, como hubiera sido menester, a las columnas 209 y 210, averiguar de dónde han salido los ocho magnates más importantes del reino y la suma de sus rentas anuales, no es excesivamente complicado. Parece evidente que Casey ha seguido a Escolano en casi todo para aislar a las ocho casas más ricas de la aristocracia valenciana235. Con rentas superiores a las 20.000 £ anuales, figuraba en primera posición D. Carlos Francisco de Borja-Centelles. Gracias a sus señoríos de Llombay, Oliva y Gandía, el duque podría haber llegado a obtener cerca de 75.000 £ anuales en los días previos a la expulsión de los moriscos. Tras él, se hallaría el ducado de Segorbe, entonces bajo secuestro judicial todavía236, con unas «50.000 £» de renta anual, cifra a todas luces exagerada por el capellán de San Esteban, como el mismo Casey señala muy atinadamente237. El tercer escalón aparece ocupado por el todopoderoso Lerma, V marqués de Denia, con 40.000 £/año238. Los marqueses de Elche y de Guadalest y el conde de Cocentaina se reparten la cuarta posición con 26.000, 25.000 y 24.000 £ anuales cada uno. Finalmente, D. Pero Maza de Lizana, Ier duque de Mandas, y la VI duquesa del Infantado, Da Ana de Mendoza, ocupan la octava posición unas 20.000 £ anuales respectivamente.
En resumen, pues, el grupo más selecto, el α, de la primera división de la nobleza valenciana habría estado formado a finales del s. XVI por ocho magnates239, que, en virtud de sus estados y rentas, podrían ser clasificados en tres niveles básicos: el comprendido entre las 20.000 y las 30.000 £ anuales (5 linajes) entre las 40.000 y las 50.000 (2 linajes) y el de más de 80.000 £ (1 linaje): los descendientes del papa Alejandro VI. Ahora bien, ¿podemos dar por buenas las estimaciones del capellán de San Esteban? Dejando de lado el hecho que el texto de la Década no era una aproximación neutral a las dimensiones económicas del reino de Valencia, sino una respuesta al célebre publicista piamontés Giovanni Botero (1533-1617), que había escrito que el valenciano era un territorio pobre y despoblado, el propio Casey disponía de información propia que le hubiera permitido matizar las cifras de Escolano. Por ejemplo, es posible que el ducado de Gandía –solo él– no produjese al año las 50.000 £ que anota Escolano, sino, más bien, las 45.000 que le atribuye Casey240. Más aún, es probable que, juntos, el ducado de Gandía, el condado de Oliva y el marquesado de Llombay, a comienzos del s. XVII, no rentasen más allá de 75.000 £ en años excepcionalmente buenos241.
Las rentas de los dominios de la casa de Mandas son muy problemáticas. Escolano atribuye a Llutxent y Castalla rendimientos de 20.000 £/año, mientras que Casey obtiene cifras bastante menores de alrededor de 13.600 £/año242. Sucede, sin embargo, que, antes de referirse al duque de Mandas, nuestro capellán ha atribuido 8.000 £ al año al «barón Maza de Lizana», jurisdicción que debe corresponder –si no estamos equivocados– al mismo duque de Mandas, de modo que las rentas de este último no serían 20.000 sino 28.000 £ al año243. Respecto del marquesado de Guadalest constatamos también disparidades: Escolano, 25.000 £/año; Casey, 20.000244. Lo mismo sucede con Cocentaina: 24.000 £/año, según la Década; 21.000 £/año en el Reino245.
Las cifras del ducado del Infantado y de los marquesados de Denia y Elche, o bien son iguales246, o sencillamente no podemos contrastarlas debido a la falta de información precisa247. Pero el caso más notable, con todo, es el del ducado de Segorbe. Casey sospechaba que la valoración de Escolano estaba muy hinchada –lo que no sorprende si consideramos en la inevitable conexión mental entre «grandeza» del título y de la casa, y «largueza» de rentas y patrimonio que se debía haber establecido en la cabeza del clérigo– pero no parece poseer información que oponer a las 50.000 £ anuales que tan alegremente ventilaba el autor de la Década. Nosotros, sin embargo, poseemos las cifras oficiales de la administración judicial del ducado de Segorbe entre 1576 y 1617248, de modo que estamos en disposición de afirmar que 1577 fue el año de un mayor y más completo nivel de ingresos, y que la cifra alcanzada entonces fue de 9.326 £249. Esta cantidad no solo tiene la implicación metodológica más evidente –las rentas segorbinas ni siquiera representaban la quinta parte de lo que suponía Escolano– sino también otra más sutil: no alcanzando el nivel de las 20.000 £, Casey no debería haber contado con el ducado de Segorbe a la hora de construir el grupo α de la primera división de la nobleza, como tampoco lo ha hecho con el marquesado de Albaida250, con rentas anuales evaluadas por Escolano en 12.000 £.
Está claro que, por muchas matizaciones y correcciones que efectuemos, no dejaremos de movernos en el terreno de lo aproximado y especulativo. Más adelante insistiremos en el carácter quimérico de las evaluaciones efectuadas tomando como referencia un año escogido al azar, mediante catas arbitrarias o periódicas, o aprovechando una referencia descontextualizada. Las fluctuaciones anuales de los ingresos y los gastos de las administraciones señoriales suelen ser tan acusadas que únicamente la reconstrucción sistemática de unos y otros puede considerarse fiable. Las muestras, las deducciones y las inferencias en absoluto lo son. Ahora bien, dicho esto, no podemos menos que señalar que Casey se tomó muy poco trabajo a la hora de construir su grupo de los «ocho». Trataremos de sintetizar lo que pretendemos decir con el siguiente cuadro:
Tabla 5. Rentas anuales de los principales magnates valencianos entre finales del XVI y principios del XVII (datos en £ valencianas).
[] = datos Escolano / () = Datos Casey / [) = Datos de Escolano confirmados o enmendados por Casey / * = dato procedente del año 1577 del secuestro de Segorbe / ** = suma de las rentas del ducado de Mandas (Casey) y la baronía Maza de Lizana (Escolano).
En resumen: Casey estaba en condiciones de haber corregido a Escolano, al menos, en la proporción de un 10 % y, con un poco de esfuerzo, hasta en un 23 %. Siendo muy conservador y otorgando a las cifras de Escolano una fiabilidad que no tienen, la versión definitiva del cuadro anterior –del que hemos eliminado al ducado de Segorbe, pues sus rentas no alcanzaban las 20.000 £/año– nos sitúa en una sobrevaloración de la renta señorial de los «siete» –no «ocho»– magnates principales del reino cercana al 26 %. Yo no tendría ningún empacho en evaluar las suposiciones y «excesos» del capellán y cronista hasta en un 50 %. De este modo, las famosas 289.000 se convertirían en 144.500, y el único magnate que probablemente merecería figurar en el selecto grupo de los receptores de más de 20.000 £/año sistemáticas –no solo de vez en cuando– sería el duque de Gandía.
Barones y señores de vasallos: ni tan ricos, ni tan poderosos
La evaluación de los ingresos del grupo α de los magnates, al final, ha resultado ser bastante problemática. ¿Y el grupo β el formado por los «20 barones más destacados del reino»? ¿Debemos considerar al «barón Maza de Lizana» distinto al duque de Mandas, como ha hecho Casey, y contarlo dos veces? ¿Debemos pasar al duque de Segorbe al peldaño β? ¿Tendríamos, más bien, que transferir a todos los titulados, con la excepción del duque de Gandía, a β? Respetemos, de momento, lo planteado de Casey. Procediendo de este modo, computaremos, en efecto, un total de 20 barones. Entre ellos, las rentas anuales de los «riquísimos» señores de Alcudia, Bélgida, Dos Aguas, Gestalgar y Torres–Torres no están, sin embargo, evaluadas. Si sumamos las estimaciones propuestas por Escolano para los ingresos anuales de los restantes 15 barones obtenemos la suma de 177.000 £ y no las 202.000 que proporciona Casey251. Para alcanzar esta última cifra resulta imprescindible atribuir a los 5 «riquísimos» barones anteriormente mencionados rentas anuales medias de 5.000 £, lo cual parece «muy razonable», porque, según el capellán de San Esteban, el grupo χ de la primera división nobiliaria estaba formado por más de 120 barones y señores de vasallos con rentas de «entre 2.000, 3.000 y hasta 4.000 £» anuales. De modo que, puestos a suponer e inferir ¿por qué no atribuir un mínimo de 5.000 £ a las 5 baronías no estimadas por Escolano?
Aquí, como vemos, el problema radica menos en los miembros reales del grupo β, o de los «20», cuanto en la evaluación de sus rentas. En este caso, Casey no dispone de tantas referencias de archivo como las que ha conseguido cobrar sobre los «ocho». Las que ha reunido, sin embargo, parecen corroborar las estimaciones de Escolano: el condado de Elda, 12.000 £ anuales, y el de Castellar, 13.650252. Respecto del condado del Real y del de Buñol hay diferencias entre el valenciano y el irlandés, aunque, curiosamente, se compensan entre sí, porque Escolano atribuye 14.000 £ anuales al conde del Real y 10.000 al de Buñol, mientras que Casey otorga al primero 10.000 y a segundo 14.000253. En el caso del señor de Olocau, el noble D. Alonso de Vilaragut, barón de Olocau, Gátova, Marines y Llanera, Escolano calcula rentas anuales de 8.000 £ no desmentidas por Casey254. Ahora bien, la mejor conocedora de las cuentas de la casa de Olocau, Paz Lloret, en un reciente trabajo, ha mostrado que su titular –interesado, por cierto, en hacer manifiesta su ruina tras la pérdida de sus vasallos moriscos para así librarse de sus acreedores– se tribuía unas rentas de 4.536 £, 12 sueldos y 7 dineros/año antes de 1609 y un nivel de 1.509 £, 19 sueldos y 8 dineros/año desde 1610255. Resumiendo: cuando podemos oponer a Escolano una cifra con garantías de verosimilitud –como la que corresponde a la baronía de Olocau-Llanera– advertimos diferencias cercanas al 43 %, lo que, de nuevo, nos sitúa ante la posibilidad, nada remota, de que el conjunto de las estimaciones del cronista de San Esteban deban ser divididas por dos para alcanzar una imagen más cercana a la realidad.
¿Y qué sucede con el grupo χ de la primera división nobiliaria: estos «más de 120 señores con rentas de 2.000, 3.000, e, incluso, 4.000 £»256? Para empezar, Casey traduce «más de 120» por «129» –esto es, «más de 120», pero «sin llegar a 130»– y les atribuye a todos ellos rentas anuales medias de 3.000 £; es decir: ni 2.000, ni 4.000257. Creo que hubiera sido muy de agradecer que un historiador tan grande, sutil, riguroso y brillante como James Casey, se hubiera tomado la molestia de redactar una nota bastante más extensa que la nº 7 de la página 105 para explicar bien su método de trabajo; también para oponer todos los reparos que hubiese considerado necesarios a la información suministrada por Escolano y para haber relativizado mucho más los resultados así obtenidos. Tal vez, de ese modo, en lugar de habernos dado a entender que el 0’24 % (los «157») de la población valenciana de finales del siglo XVI acaparaba el 18’7 % de la renta agraria, podría haber concluido que el pináculo de la nobleza local no llegaba a detraer más allá del 10 % de la producción agraria anual. Antes de la expulsión de los moriscos, la nobleza valenciana debió contar solo con un magnate con rentas superiores a las 50.000£ anuales –el duque de Gandía– unos cinco más con ingresos próximos a las 20.000 £ anuales, una docena más con rentas en torno a las 10.000 £ y alrededor de 30 más que percibían entre 2.000 y 4.000 £ al año. Es mucho más verosímil, desde mi modesto punto de vista, que, hacia 1609, la «primera división» de la nobleza valenciana constase de unas 50 familias con ingresos globales cercanos a las 360.000 £ anuales, que no de 157 familias con rentas que, en conjunto, podrían alcanzar las 878.000 £/año.
El endeudamiento señorial y su medida
Cualquier lector de la obra de Casey, acabado el capítulo sexto, titulado «La bancarrota de los señores»258, hubiera llegado a la conclusión de que importantísimos niveles de deuda consolidada lastraban la mayor o menor enjundia de los ingresos señoriales en 1609.Cuatro millones de ducados comprometidos que probablemente generasen al año intereses por valor de 280.000 £, lo que, a juicio de Casey, vendría a representar entre el 25 y el 33 % de los ingresos señoriales a comienzos del siglo XVII, cuando cuatro décadas después, hacia 1640, el abono de los réditos de la deuda vigente apenas llegaría a superar el 17 % de la renta disponible259. El caso más imponente sería el del marqués de Guadalest, con rentas anuales de unas 20.000 a 25.000 £ y una deuda consolidada de 28.000 £. A la zaga irían el duque de Mandas, con una deuda del 62’2 % de sus ingresos anuales –8.470 £ sobre 13.600 £ de renta– el conde Cocentaina, con ingresos de 21.000 £/año y una deuda de 12.056 £ (57’4 %) y el duque de Gandía con una deuda consolidada del 51’6 % –35.546 £ sobre unos ingresos previstos para el año, sin duda excepcional, de 1605, del que se esperaba una lluvia de 68.848 £260.
La situación era tan grave que, según el juez visitador Diego Clavero, las rentas que obtenían las casas de Aitona, Buñol, Elda, Guadalest, Navarrés y El Real no alcanzaban sino para pagar deudas únicamente261. Entre los señores medianos y pequeños la situación no parecía tan apurada antes de la expulsión. Las 292 £ que pagaba en concepto de intereses de sus deudas el señor de la Vall de Alcalà representaban el 11’2 % de sus ingresos, y las 246 £ que abonaba al año el señor de Alboy –término de Xàtiva– equivalían al 19 % de los suyos. Pero aquella cómoda situación de 1608, dos años más tarde, expulsados los moriscos y desvanecidos los ingresos que de ellos se obtenían, se había tornado dramática: el 97’6 % de los ingresos del señor de Alcalà estaban obligatoriamente destinados al pago de intereses262, y lo mismo sucedía con el 54’6 % de los del señor de Alboy.
Las cifras de que disponemos deben tomarse como lo que son: indicios de un problema económico y financiero que adivinamos severo, pero no, en absoluto, la prueba de una «crisis de la aristocracia»263 a punto de llevarse por delante al estamento militar valenciano como consecuencia de la dramática combinación de una presunta irresponsable gestión del patrimonio y, por descontado, la expulsión de sus vasallos moriscos. Además de que sabemos que esto no fue así264, considero que evaluar la deuda de la nobleza utilizando como referencia de la misma la información de un año o de un par de años puede ser un método engañoso. Mi propio seguimiento de los intereses abonados por el secuestro del ducado de Segorbe en concepto de pensiones de censales, me ha permitido comprobar que ni todos los años se abonaba la misma cantidad, ni tampoco la deuda censal representaba la misma proporción de los ingresos. La respuesta a estas variaciones no es la falta de fondos, pues hemos comprobado que todos los años había dinero suficiente para abonar la suma más alta en concepto de intereses pagada a lo largo de la etapa. Las fluctuaciones, si no estamos equivocados, obedecían a los problemas derivados del procedimiento, siempre lento, de autentificación y/o certificación de la deuda y también al destino judicial de los bienes del señorío –entregados a unos u otros miembros de la familia Aragón-Folch de Cardona, o recuperados de unos y puestos a disposición de otros– que garantizaban la deuda censal.
El investigador que decidiera estudiar el problema haciendo catas aleatorias e, incluso, periódicas podría obtener una instantánea muy distinta de la deuda censal según dónde apuntara el objetivo de su cámara. P. e., las 2.642 £ abonadas en 1577 en concepto de intereses de censales representaban el 34 % de los ingresos del ducado de Segorbe –incluyendo el llamado antiguo patrimonio, con las rentas reconocidas de Benaguasil, Paterna y la Pobla de Vallbona– pero en 1579, las 2.090 £ satisfechas por idéntico motivo apenas superaban el 25 % de los ingresos. El año siguiente (1580), sin embargo, se pagaron 2.606 £, esto es, el 29’3 % de los ingresos. En 1582 se abonaron 3.776 £ censales. Esta suma supuso entonces nada menos que el 68 % de los ingresos. En 1584 y 1585 se satisficieron intereses de 3.865 y 2.631 £, respectivamente, que representaron la mitad de los ingresos obtenidos por el secuestro del señorío. ¡Qué cifras y qué proporciones tan distintas cada año: entre unas 2.100 y 3.900 £ y entre el 25 y el 68 % de los ingresos! ¿A qué conclusiones tan diferentes hubiera llegado cualquiera que se hubiese conformado con el registro contable de una anualidad, dando por sentados una deuda consolidada fija y unos ingresos prácticamente iguales año tras año?265 Pero sucede, además, que, a diferencia de lo que hemos constatado con los señoríos de Alcalà y Alboy, las pensiones de la deuda censal segorbina comprometían una proporción menor de los ingresos del secuestro en fechas inmediatamente posteriores a la expulsión que tras haberse decretado la reducción del interés oficial de los censales en 1614. En 1615, la deuda censal asumida entonces por el secuestro (382 £) representaba el 21 % de los ingresos del señorío. Un año antes, en 1614, las 319 £ satisfechas por idéntico concepto equivalieron al 20’5 % de lo ingresado por los secuestradores. Sin embargo, dos años atrás (1612), las 122’5 £ abonadas en virtud de intereses generados por la deuda censal, tan solo habían representado el 7 % de los ingresos266.
Por supuesto, ni la deuda, ni los derechos dominicales, ni las regalías, ni los arrendamientos del señorío, se habían reducido y, por descontado, no lo habían hecho en aquella proporción tan escandalosa. Ahora bien, si solo nos hubiésemos conformado con los expedientes contables posteriores a la expulsión, nos hubiéramos quedado boquiabiertos al constatar que los niveles de endeudamiento señorial recogidos por la fuente eran tan «anormalmente» bajos. En cualquier caso, el historiador que desee analizar el impacto del crédito y de la deuda en las economías señoriales, hará bien en no dejarse llevar por el cliché que le anuncia dos décadas finales del Quinientos y cinco primeras del Seiscientos verdaderamente terribles. Echará también la vista atrás y comprobará que el siglo XV, p. e., estuvo jalonado de añadas que no alcanzaban lo suficiente para pagar los intereses de la deuda cargada contra el patrimonio señorial, de modo que resultaba absolutamente imprescindible «prescribir» a los vasallos el pago de compartiments extraordinarios que, de puro repetitivos, acabaron convirtiéndose en normales267. El año 1477, las poblaciones del ducado de Segorbe y del antiguo patrimonio de la reina María de Luna tuvieron que hacer frente a un compartiment de 715 £ para el abono de los intereses de la deuda impagados, del que no escaparon los cristianos viejos de Segorbe, a los que les correspondió satisfacer 81 £, es decir, algo más del 11 % de reparto. Al año siguiente, 1478, el compartiment extraordinari se elevó a 265’5 £, pero esta vez fueron únicamente las aljamas de Segorbe, la Vall de Almonacid, Benaguasil, Paterna y la Pobla de Vallbona las que tuvieron que repartirse de manera proporcional la deuda268.
Como decíamos párrafos atrás, el lastre de las economías señoriales no procedía únicamente de los intereses de la deuda contraída por sus titulares. Los gastos de administración del señorío, máxime si pensamos en los grandes estados como el ducado de Gandía; los salarios de los oficiales de la baronía – representantes, procuradores, administradores, gobernadores, bailes, escribanos, etc.– de los servidores y criados del señor; los desembolsos derivados del ejercicio de la jurisdicción, pago de abogados, jueces y notarios contratados con ocasión de uno o varios procedimientos instados ante el tribunal señorial; la satisfacción de incentivos al arrendamiento de reservas, regalías y derechos dominicales o adehalas; la realización de obras de mantenimiento o de reparación de hornos, molinos, tiendas, mesones, etc.; desembolsos extraordinarios, etc.269, consumían una parte muy importante de los ingresos señoriales hasta el punto de reducir la renta disponible a un porcentaje escasamente significativo de los ingresos globales. No disponemos de estudios sistemáticos que nos permitan siquiera apuntar qué proporción de los ingresos señoriales podía quedar a disposición de los titulares del dominio una vez detraídos los gastos y los intereses de la deuda. El secuestro de Segorbe, sin embargo, puede proporcionarnos algunos indicios en este sentido.
En 1577, como sabemos, los intereses de la deuda censal ascendieron a 2.642 £. Los restantes gastos representaron 5.267 £ más: en total, 7.909 £ que, deducidas de las 9.326 £ ingresadas, arrojan una renta disponible de 1.417 £, equivalente al 15’2 % de los ingresos totales del secuestro aquel año. De igual forma que vimos con los intereses de la deuda, también los gastos y desembolsos variaban considerablemente de un ejercicio a otro. En 1582, p. e., se produjo un déficit de 895 £, pues los gastos (6.445 £) superaron claramente a los ingresos (5.550 £). En 1586, 1587, 1591, 1600 y 1612 volvió a repetirse la misma situación. En 1586 hubo unos gastos un 24 % superiores a los ingresos, pero en 1600 el déficit apenas superó en un 4’3 % a los ingresos, en 1591 apenas lo hizo en un 1’6 % y en 1587 y en 1612 los gastos no sobrepujaron a los ingresos más allá del 0’6 % y del 0’4 % respectivamente. Salvo este pequeño grupo de ejercicios deficitarios, en los restantes, la renta disponible fluctuó entre un 1’3 % de los ingresos (1590), entre un 5 y un 9 % (1578, 1581, 1585, 1588,), entre el 15 y el 18 % (1576, 1577, 1584), entre el 25 y el 31 % (1614 y 1615), el 47 % (1580), el 56 a 57 % (1579, 1589), el 76 % (1593) e, incluso, el 94’5 % (1592).
Las complejidades de la economía nobiliaria
Nuestro conocimiento de las economías nobiliarias es muy fragmentario. Lo es en España y también lo es en toda Europa. Les atribuimos una naturaleza esencialmente rentista. Es frecuente afirmar, pues, que los ingresos de la aristocracia terrateniente procedían de sus propiedades y de sus derechos feudales, mientras que los del patriciado urbano provenían de los réditos de los capitales, arrendamientos y derechos de cualquier otro tipo. En algún caso ha sido posible cuantificar con cierta precisión estos ingresos y disponemos270, por tanto, de algunas evidencias cuya importancia real, sin embargo, no resulta fácil de valorar271. Porque si estuviéramos completamente seguros, incluso, de que los ingresos de tal o cual casa, después de haber procedido a sumar cantidades de la más diversa procedencia, alcanzaban un determinado nivel, nos faltaría la otra cara de la moneda: los gastos, los desembolsos, cómo se distribuía el dinero, cómo se administraban los remanentes, cómo se enjugaban los déficits. Pero la nobleza –lo sabemos bien– no solía llevar sus cuentas de una manera clara y rigurosa. Este comportamiento debiera ser motivo de profunda reflexión, porque la administración real actúa del mismo modo. Algunas de las grandes fuentes de ingresos –descontados errores, corruptelas y cohechos– pueden ser controlables. Pero es empresa ardua y, a la postre incierta, tratar de reconstruir qué cantidad de dinero ingresaba en las arcas de la corona o de la nobleza, y trabajo aún más quimérico determinar de qué modo se administraba y gastaba el dinero.
La bibliografía general y especializada está repleta de cifras que pretenden ser reflejo de una imagen que, en realidad, no acabamos de comprender, porque no la acabamos de abarcar. No basta afirmar que alguno de los grandes magnates polacos, como el canciller Jan Zamoyski, poseía 80 ciudades y más de 800 poblaciones dentro de un inmenso señorío de más de 800.000 Ha.272 No es suficiente contabilizar los ingresos de un lord inglés o de un par francés. Las más de las veces, la información disponible se reduce a una foto fija y desvaída: fija porque tan solo nos proporciona información de un año, o de un cortísimo período de tiempo, y desvaída porque nunca representa o da cuenta del conjunto de los ingresos de la casa en cuestión. Así pues, sabemos poco y la escasa información de la que disponemos no aparece integrada en un cuadro general de las economías nobiliarias más acorde con la realidad.