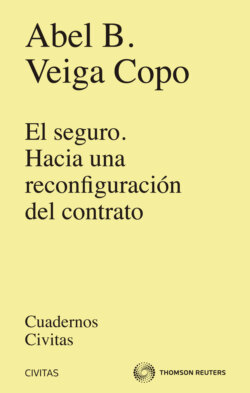Читать книгу El seguro. Hacia una reconfiguración del contrato - Abel B. Veiga Copo - Страница 5
2 La asimetría informativa: la distorsión entre la selección adversa y el riesgo moral
ОглавлениеAbel B. Veiga Copo
Conocer los factores que limitan y delimitan, que componen y vertebran el riesgo, pero, sobre todo, que son esenciales para su análisis, valoración y evaluación por parte de la entidad aseguradora no es simétrico ni está en igualdad de condiciones para las partes. Hoy como ayer, aquí radica uno de los grandes talones de Aquiles del contrato de seguro, y cómo no, del equilibrio sinalagmático. Conocer y gestionar el riesgo, significa identificación de éste, pero antes, precisa de información1). El prisma esencial para un solicitante de seguro difiere del que tiene presente la aseguradora. La información es imperfecta, pero es también disímil en grado, en intensidad y en importancia para cada una de las partes. Partiendo de la realidad de que el asegurado es quién conoce el riesgo, lo fáctico, el pasado y presente, es la aseguradora la que aplica técnicas de cálculo, de estadística, etc., que diseccionan y dispersan, pero también seleccionan el riesgo que se asume, el límite, la no desnaturalización del contrato de seguro. Pero al mismo tiempo hemos de interrogarnos por quién y el qué del conocimiento ex ante del seguro, del contrato. ¿Qué sabe un futuro tomador del contrato sobre lo que es y significa, su función y alcance, contenido, derechos y obligaciones de un contrato de seguro? Y ¿qué sabe sobre el riesgo? Mas, ¿es el asegurador mejor conocedor de ambos, o solo del contrato y no del riesgo?
Quién porta y quién no buenos o malos riesgos es una selección, como lo es un buen o mal seguro, o aseguramiento. La ignorancia de información sobre el riesgo que un determinado, pero todavía futuro asegurado, representa, modaliza la contratación y con ella no sólo la perfección sino el coste mismo del contrato de seguro. Éste no será equilibrado u homogéneo salvo que los presupuestos de distintos contratos lo sean igualmente. O, dicho de otro modo, la selección conduce irreversiblemente a precios distintos en el mercado o cuando menos a la irrelevancia de un precio único. Los solicitantes de seguro asumen y representan perfiles disímiles de riesgos y por ello, las coberturas no siempre son idénticas2).
Indagar y perimetrar en el comportamiento conductual del asegurado versus tomador, al menos en el momento inicial y perfectivo, y donde se propende a una actitud colaborativa, leal y de buena fe, que sin duda deben presidir toda la relación contractual y no solo el marco perfectivo, nos brinda los parámetros, pero también los anclajes de la selección adversa y el riesgo moral. Selección que también se manifiesta durante el contrato y ante extremos a priori que parecieran ser de soslayo, como es el eventual ejercicio de un derecho de rescate o la reducción del contrato de seguro. Habida cuenta que el foco se centra en el conocimiento de cualesquiera factores relativos al riesgo por parte del asegurado o persona sobre cuya cabeza pende un seguro, más allá de la titulación propia o no del interés, debe analizarse cómo es y en qué grado esa actitud, ese comportamiento del asegurado, más allá de un implícito deber de respuesta a unas preguntas o a un cuestionario o a un examen médico, sino a lo largo de la vida de todo el contrato. El riesgo moral de quién se sabe ya cubierto, con mayor o menor preeminencia y ámbito garantorio, puede alterarse precisamente ante este hecho. Sus deberes, sus diligencias, sus acciones o por el contrario sus omisiones de quién ha trasladado un riesgo propio a una aseguradora puede alterarse por el simple hecho de la existencia de esta asunción profesional de cobertura por parte de una entidad aseguradora. ¿Cuál es la línea entre buenos y malos riesgos?
La contingencia del riesgo lo atrapa todo. Lo que no significa que ese riesgo cubierto y asegurado sea holístico. Pero el seguro tiene un punto de debilidad, la imperfección de la información, la asimetría informativa, tanto en fase contractual como precontractual, la selección adversa y objetiva del riesgo3). Se calculan y estudian comportamientos, pautas, conductas, pero siempre queda un halo de aleatoriedad en el seguro pese a las múltiples combinaciones estadísticas, numéricas y de datos masivos. Imperfecciones que crean inseguridades, que crean incertidumbres, que generan dudas y debilidades que se plasman sobre todo en el momento postsiniestral. Neutralizar el riesgo conlleva un coste, un coste que no siempre descansa en el equilibrio sinalagmático4). El cómo perimetrarlo, asumirlo, afrontarlo y asegurarlo trasladando las consecuencias dañinas de su perjuicio confronta el seguro. Graduarlo, clasificarlo, asumirlo o no, técnica y estadísticamente a través del cálculo de probabilidades y el cálculo económico es la tarea ingente que asumen las aseguradoras5). El cómo lo hagan o no, tiene, o debe tener, un límite infranqueable, a saber, la perenne búsqueda o consecución del equilibrio contractual. Un equilibrio además que se inserta en un marco temporal amplio normalmente y cuyo transcurso condiciona y modula la relación aseguraticia. Pero no olvidemos, como afirmábamos supra, que el mercado del riesgo no es perfecto, y no lo es por la asimetría. Ni es, ni tampoco funciona, de un modo perfecto en el contrato de seguro6). Y no lo es por la selección adversa, por los riesgos morales en los comportamientos conductuales que sobre el riesgo puede tener el asegurado y no siempre descontados por el asegurador, así como por los costes de transacción ínsitos al propio seguro. Saber descontarlos, saber anticiparse y asumirlos es prioritario desde la óptica de la aseguradora7).
Las exigencias del tráfico mercantil y, en especial del sector asegurador, no permiten una discusión minuciosa, sosegada y pormenorizada de los contratos, actuación ésta que casa mal con el intento de adaptación a los intereses concretos y particularizados que puedan tener cada uno de los contratantes, por lo que forzosamente han irrumpido los contratos tipo con una rígida estructura y una profunda predeterminación8). Y no lo hará tampoco ante una economía más digitalizada y un derecho más desformalizado. Ahora bien, esa imperatividad exige ex ante un presupuesto, el conocimiento del riesgo, la selección del mismo, la ponderación equilibrada del grado de cobertura mínimo que una póliza exige o debe exigir, la consistencia en suma de la cobertura del riesgo. Obtener esa información cualitativa es el primer paso, por mucho o amén que las pólizas y los condicionados ya están prerredactado o donde la capacidad de negociación de individual se reduce a su mínima expresión. Mas, la imperatividad de la norma del seguro ¿cercena la posibilidad de una cierta, o en su caso mayor autorregulación por las partes al menos cuando estamos en los ámbitos dispositivos que los artículos de la Ley permiten y dejan a la heteronomía de los contratantes su regulación? Pero el que este tipo de contratación se verifique de este modo, no puede significar bajo ningún concepto un detrimento de la información, de fallos o déficits de la misma9). La parte que prerredacta el contrato -la entidad aseguradora-, debe plasmar e incorporar en él información, preparación y experiencia de que dispone en su actuación empresarial en el tráfico, de donde debería resultar una regulación más o menos correspondiente con la que se habría producido de haberse desvelado esa información y preparación y haberse negociado, discutido y regateado sobre su base con los solicitantes del seguro. Se trata de perfeccionar también relaciones de confianza, una confianza que evite precisamente los déficits de información y conocimiento y sirvan al mismo tiempo para minimizar los costes de transacción y los costes de información10).
El adherente con su firma muestra su conformidad con la existencia de un condicionado que ni siquiera lee en su totalidad si es que lo lee, no hay examen previo y consciente del contenido documental, mas esto no significa que su actuación pueda y menos deba catalogarse de negligente11). Su actuación responde de un lado a la necesidad de agilizar la documentación del contrato de acuerdo con la dinamicidad negocial como con un mínimo principio de división de tareas, como de otro lado, con el legítimo interés de la aseguradora de estandarizar y uniformar sus relaciones contractuales.
No en vano uno de los mayores problemas que presenta el contrato de seguro a la hora de su perfección o conclusión es el Informationsproblem, en el que la capacidad de entendimiento jurídico y práctico -Verständnisfähigkeiten- del tomador, todavía mero solicitante del seguro, simple y claramente, cuando no, deliberadamente, es sobreestimada, pero en ocasiones también ninguneada por la aseguradora12). Pero el problema de información también tiene un recorrido inverso, cual es el de la información que el solicitante del seguro tiene obligación de trasladar a la aseguradora sobre todo en lo relativo a la delimitación del riesgo de cara a la selección y, en su caso, antiselección del mismo por parte de aquella, quien conoce los entresijos de la técnica aseguradora con su cálculo de probabilidades, pero no domina la totalidad de los hechos y elementos que pueden incidir en el mismo, pero que sí los conoce o debiera conocer al menos el tomador.
En cierto sentido, la complejidad del contrato de seguro apenas es tenida en cuenta en la fase precontractual. Una complejidad que ha buscarse sobre todo en sus causas, lo que provoca una profundización en el conocimiento de este mercado a través de la estructura de los productos que ofrecen al tráfico las aseguradoras13). Únicamente con el desarrollo de un conocimiento pormenorizado de la estructura integral del contrato con su condicionado y del producto ofrecido, se puede llegar a soluciones correctas y sobre todo a decisiones racionales, pero para ello, entre otros extremos, ha de partirse de la transparencia como característica principal del seguro14).
Equilibrio frágil cuando la premisa de la que se parte no es otra que la de una acentuada asimetría informativa tanto del riesgo que conoce el asegurado como las técnicas estadísticas y actuarias de seguro que conoce y emplea la aseguradora15). Ecuanimidad y equilibrio, simetría e igualdad frente a imposición, ruptura genética del contrato y desigualdad de derechos y facultades. Asimetría y falta de sofisticación paralelamente cuando se ignora la regulación y la ley, lo que en el fondo no exime de su aplicación, pero ¿cuáles son en esos casos los comportamientos de una aseguradora que hipotéticamente parecería más dispuesta a aplicar una protección más minimalista y reduccionista al tomador poco diligente o sofisticado?16) Una asimetría que, en realidad abraza a toda la relación jurídica durante el periodo de vigencia y hasta que se produce el siniestro si es que el mismo tiene lugar. Asimetría en la fase precontractual, asimetría durante la constancia de la vigencia y asimetría cuando se produce el siniestro, sus circunstancias y sus contingencias y perímetros. No se olvide que, a la postre y en cierto sentido, la tutela que brinda la normativa española del contrato de seguro no es tanto una tutela holística y focalizada exclusivamente a la protección del consumidor de seguros, los asegurados, cuanto una tutela con una finalidad más omnicomprensiva y por consiguiente menos específica del sector del seguro en su totalidad e integridad17). Se gana en generalidad, se pierde o debilita quizás en especificidad y acción más directa y próxima.
Son múltiples las causas y los porqués a los que se debe la asimetría informativa18). Puede esta responder tanto a causales como modelos más dinámicos o más estáticos. Asimetría ex ante, genuinamente relevante de cara a la perfección o no del contrato de seguro con las delimitaciones y exclusiones pertinentes, pero asimetría que puede acaecer igualmente durante la vigencia del contrato19). Ahora bien, ¿cómo casan asimetría y equilibrio contractual?, ¿cómo reducimos la misma, a través de la selección, antiselección? Piénsese a modo de ejemplo en la información qué puede tener un asegurado en los seguros de vida tanto para caso de muerte como para la sobrevivencia más allá de una determinada fecha. ¿Qué papel juega la selección adversa en ambos escenarios? ¿acaso un asegurado en un seguro de vida para caso de muerte tiene una información oculta para el asegurador más allá de posibles enfermedades que silencia o que no pone en conocimiento en el hipotético caso de una pregunta en tal sentido en el cuestionario o ante un examen o reconocimiento médico? O, dicho de otro modo, pensemos en un supuesto de unos hechos o fenómenos que sólo son conocidos por el asegurado y qué pueden acortar la longevidad o esperanza de vida de una persona asegurada, tal situación ¿puede y debe ser conocida por el asegurador a pesar de sus tablas y estadísticas? ¿qué impacto acarrea sobre el perfil del riesgo? Y sobre todo ¿qué trascendencia puede tener en la posibilidad de contratar ante un hecho o hechos que pueden apartar del mercado esas contingencias, es decir, a aquellos sujetos con mayor propensión al siniestro, con más factores que acorten la esperanza de vida?
Al mismo tiempo, no es dable ignorar que la aleatoriedad el alea, el acaecimiento del siniestro tiene su papel relevante en la selección adversa, como tampoco el impacto que la misma tiene durante la vigencia del contrato, donde el riesgo asegurado es claro e inequívoco, al menos en un plano teorético, que no pragmático habida cuenta de la litigiosidad del contrato de seguro. ¿Quid con la proporcionalidad versus desproporcionalidad entre prima y riesgo cubierto a lo largo de la vida del contrato de seguro, sea éste de daños, lo sea de personas, per se de mayor durabilidad? ¿Acaso la selección adversa no tiene su papel ante el eventual ejercicio de un derecho de rescate o de reducción por parte del asegurado-tomador? ¿Es que un rescate o una reducción del seguro no deja hipotéticamente al asegurador en peor situación si quiénes rescatan son quienes titulan a priori buenos riesgos? Todos los solicitantes de seguro ¿tienen un implícito grado de aversión al riesgo? Indudablemente no. Comportamientos, causalidades y conductas más o menos oportunistas presiden y causalizan sin duda la motivación del aseguramiento.
Y aquí la autonomía de la voluntad juega un papel, o debería hacerlo, pero tal vez no tan clave como a priori se pudiere pensar. Autonomía que, en suma, se evidencia en una erosión de la bilateralidad, en la negociación, pero no en la selección de otras alternativas entre otros oferentes del seguro20). Así las cosas, no puede, además, ignorarse la función social que el seguro, su contratación, cumple21). Y es que, si tradicionalmente la doctrina, ha entendido que el seguro cumple diversas funciones, a saber, risk transfer, risk pooling and risk allocation, reconducidas todas a un ámbito o función económica del seguro, cumple ineludiblemente una función social22).
El seguro o el fenómeno asegurador es un fenómeno complejo y en el que se entrecruzan de modo conexo al lado de aspectos eminentemente jurídicos, reglas económicas y técnicas que presiden el fenómeno aseguraticio en todos sus contextos. Reglas que pernean y modelan la disciplina jurídica del seguro23). Y que auxilian y coadyuvan a que el seguro cumpla sus múltiples funciones y alcance lo que se conoce como riesgo óptimo24). Funciones y causas, teorías y asunciones de riesgos, pero siempre latiendo una función de garantía, económico y social, una función de reparación del daño, una función de previsión y ahorro, una función de prevención de siniestros25).
Pero en el reverso de esa misma cara el contrato de seguro es más versátil, más sutil tal vez, debiendo hallar y mantener un justo reequilibrio de las obligaciones y deberes de las partes. Y es que, aparte de la primordial función económico financiera que el seguro cumple, amén de la función de garantía, no es menor la función social que al mismo debe asignársele y cumplir igualmente.
Justicia y rectitud, reglas de equidad y proporcionalidad, equilibrio contractual, sin abusos, sin imposiciones, donde la simetría de la transparencia, la lealtad contractual, la aversión al fraude y su incidencia en el contrato de seguro, han de ser la regla, la pauta de comportamiento conductual de asegurado/tomador y entidad aseguradora26). Asignatura ésta que es relegada, escondida siquiera, pero de importancia capital en este sinalagma necesario. Reflejo, en definitiva, de la noción mayor que es, en suma, la economía del contrato, una noción que toma como punto de partida la relación de equilibrio entre los derechos y obligaciones que derivan del contrato de seguro tanto funcional como genéticamente27).
La aversión al riesgo, a sufrir las consecuencias dañinas de un determinado evento o suceso sobre el patrimonio o sobre la propia persona ha generalizado, pero también, democratizado, la extensión y amplitud del contrato de seguro. La propia existencia humana rehúye o por el contrario busca cobijo ante las situaciones de riesgo28). La aversión al riesgo del asegurado se cohonesta con la selección adversa de la aseguradora, o más bien la antiselección de los riesgos, dado que para éste resulta imposible ex ante distinguir los diversos riesgos que existen en la fase inmediatamente anterior a la cobertura contractual, situación radicalmente diferente a la asimetría informativa como es el moral hazard en el que el oportunismo contractual y la imposibilidad de la aseguradora de observar el comportamiento y la actitud del asegurado después de concertar el seguro, hacen que la selección y delimitación del riesgo asegurable marquen los umbrales negociales y, por extensión, las obligaciones29).
En efecto, una vez perfeccionado el contrato de seguro el comportamiento del tomador, o en su caso, del asegurado puede variar, y hacerlo asumiendo riesgos que de no estar asegurado simplemente evitaría, de modo que, en cierto sentido, el hecho de haber contratado un seguro le incentiva a no prevenir esas contingencias y no ser adverso o cuando menos cauto al riesgo. Máxima esta que quizás tiene toda su virtualidad en los seguros contra daños y no así en los de personas, sobre todo en los de vida, en los que tratándose de bienes insustituibles como son la propia existencia humana y la salud es harto difícil que el asegurado no trate de prevenir igualmente esos riesgos30). Debe recordarse como las aseguradoras, han utilizado tradicionalmente para desincentivar comportamientos típicos de riesgo moral, las franquicias, imputación al asegurado de la asunción o autoasunción parcial del daño, así como planes de bonificaciones, o métodos de clasificación de riesgos en el sentido de excluir de cobertura y fijar un importe de prima más alto para el caso de comportamientos especialmente arriesgados31).
La transmisión del riesgo a una aseguradora -que, en cierto sentido lo compra a cambio de un precio32)- cumple la función causal del propio contrato, pues la finalidad indemnitaria únicamente se predica en puridad de los seguros de daños o contra daños. Y es que, en definitiva, en el de seguro se produce una transferencia del riesgo que evita sin duda la incertidumbre, o la minora, y mantiene un patrimonio o una riqueza constante33). Y esa transferencia de riesgo implica que el tradens tiene un interés sobre esa cosa o bien que teme pueda sufrir un daño34). Autores ya clásicos en el derecho de seguros han sostenido que el alea contractual inescindible a su vez con la individualización convencional del riesgo cubre en el plano económico el riesgo extracontractual, conformando ambos riesgos coligados la función aseguradora35).
Así, HARRIGNTON/NIEHAUS, Risk management and insurance, New York, 1999 [2.ª ed. 2003], pp. 170 y ss., realizan un vivo análisis de la identification risk desde la óptica del managment y los famosos cinco pasos a tener en cuenta: 1) la identificación de todos los significativos riesgos que pueden causar pérdidas, 2) la evaluación de todas las potenciales frecuencias de severidad de esas pérdidas, 3) desarrollo y selección de métodos de managing risk, 4) la implementación de los managment risk elegidos y sus métodos y 5) monitor the suitability and performance of the chosen risk management methods and strategies on an ongoing basis.
Esto es lo que en economía se conoce como separating equilibria que aboca a un fraccionamiento del mercado en función de la combinación precio-cobertura. Vid. DE OLIVEIRA, O seguro de vida enquanto tipo contratual legal, Coimbra, 2010, p. 193 nota 365. Sobre los separating equilibria en la teoría de los signaling games vid., OSBORNE/RUBINSTEIN, A course in game theory, Massachusetts, 1994.
Así, sobre este problema de la imperfect information, ABRAHAM, Insurance Law and Regulation, 4.ª ed., New York, 2005, pp. 6 y ss. Afirma WILSON, «Adverse Selection», The New Palgrave Dictionary of Economics, [DURLAUF/BLUME], Palgrave, 2008, www.dictionaryofeconomics.com/article?pde2008, como si bien los asegurados prefieren un precio menor a uno mayor y un grado de cobertura más amplio a uno más estricto, el trade-off que para cada uno depende de la probabilidad que atribuya el pago. Aplicando el óptimo de pareto a los problemas del moral hazard, PAULY, «Overinsurance and public provisions of insurance: the roles of moral hazard and adverse selection», Quaterly Journal of Economics, 1974, vol. 88, pp. 44 a 62. COHEN/SIEGELMAN, «Testing for Adverse selection in Insurance Markets», The Journal of Risk and Insurance, 2010, vol. 77, pp. 39 y ss. MAYAUX, «Qu’est-ce qu’un contrat d’assurance?, RGDA, 2011, n.º. 3, pp. 629 y ss.
Indica CALVO, Il contratto di assicurazione: fattispecie ed effetti, Trattato della responsabilità civile, [FRANZONI (Dir.)], Milano, 2012, p. 32 como la neutralización del riesgo y la prestación indemnizatoria «non sono vicende scindibili, ma facce della stessa medaglia ove è effigiata la funzione empirica del vincolo assicurativo».
Ya advertía GASPERONI, «La data di scadenza del primo premio e la riattivazione del contratto di assicurazione sulla vita», Assicurazioni private (Scritti giuridici), Padova, 1972, pp. 839 y ss., p. 841 cómo la aseguración es un fenómeno complejo en el cual las reglas de la economía y de la técnica están íntimamente conexas y compenetradas con las jurídicas.
Referencia DE LORENZI, cit., p. 69 los problemas económicos del contrato de seguro. Sobre los costes de transacción en el seguro GOLLIER, «Economic Theory of Risks Exchanges: A Review», Contributions to Insurance Economics [DIONE (Dir.)], Kluwer Academic Press, 1992, pp. 3 y ss. CHANDLER, «Insurance Regulation», Encyclopedia of Law and Economics, 2000, pp. 837 y ss.
Vid. KOCH/OSTNER/PEISKER/SCHÜLKE, «Eine Analyse ultimaten Verhaltens als Erklärungsansatz des moral hazards», ZVersWiss, 2009, n.º 98, pp. 315 y ss., p. 317 cuando aseveran como el origen de un riesgo moral está en la asimétrica «Informationsverteilung zwischen einer höheren und einer kollektiven Instanz».
Así REHBERG, cit., p. 25. Véase RAKOFF, «Contratcs of Adhesion: An Essay in Reconstruction», Harv. L. R., 1983, n.º 96, pp. 1173. KESSLER, «Contracts of Adhesion-Some Thoughts About Freedom of Contract»; Col. L. R., 1943, n.º 43, pp. 629 y ss. KOROBKIN, «Bounded Rationality, Standard Form Contracts, and Unconscionability», U. Chi. L. R., 2003, n.º 70, pp. 1203 y ss. SCHWARZC, «A Product Liability Theory», cit., p. 1403 tras criticar la teoría de interpretación judicial del contenido de las pólizas pone su acento en la dicotomía que se produce entre los términos de la póliza de seguro.
Sobre los Fehlentwicklungen bei Informationsdefiziten en los contratos vid. SHÄFER/OTT, Lehrbuch der okonömischen Analyse, 3ª ed., Berlin, 2000, p. 466. Igualmente, CALVO, Il contratto, cit., p. 14 al analizar la deriva formalística que necesita ser movida por el plusvalor axiológico.
Y es que como señalan SHÄFER/OTT, cit., p. 476 cuando hablan del peligro del oportunismo, las relaciones de confianza se generan para solucionar problemas de información y ahorrar costes de información, Vertrauensbeziehungen werden aufgebaut, um Informationsprobleme zu lösen und Informationskosten einzusparen.
Nos recuerda SCHWARCZ, «Regulating Insurance Sales or Selling Insurance Regulation?: Against Regulatory Competition in Insurance», Minn. L. R., 2010, vol. 94, pp. 1707 y ss., p. 1735 como «consumer protection is the central objective of insurance regulation». Sobre el rediseño de los métodos de conflicto, SCHWARCZ, «Redesigning Consumer Dispute Resolution: A Case Study of the British and American Approaches to Insurance Claims Conflict», Tul. L. R., 2009, vol. 83, pp. 735 y ss.
Como bien ha señalado PRÄVE, Versicherungsbedingungen, cit., p. 2 se pretende: Informationen is für sich genommen aber noch kein wirksamer Versicherungsnehmerschutz zu garantieren.
Así, SCHWINTOWSKI, Der Private Versicherungsvertrag zwischen Recht und Markt, Baden-Baden, 1987, p. 17.
Se pregunta SHÄFER/OTT, cit., p. 466 «in welchem MaBe die Existenz von Informationkosten wegen Qualitäts-und Preisunsicherheit zu Fehlentwicklungen füheren kann, die administrative Beschränkungen der Privaautonomie, umfassenden Verbraucherschutz, staaliche Qualitätsnormen und Qualitätsprüfungen, Gebote und Verbote rechtfertigen».
En un valiente artículo SCHWARCZ, «Reevaluating Standardized Insurance Policies», U. Chi. L. R., 2011, vol. 77, pp. 10 y ss., echa por tierra la afirmación empírica de que las pólizas de seguros en caso de vivienda no varían a través de distintas compañías. Asevera CALVO, Il contratto, cit., p. 21 como la ecuanimidad legislativa no puede ser cancelada por las condiciones generales del contrato ampliando o disminuyendo los poderes.
Enfatiza esta situación, ante tomadores más o menos sofisticados SCHWARCZ, «Regulating Insurance», cit., p. 1737.
Conforme, CALZADA CONDE, «La protección del asegurado en la ley del contrato de seguro», La protección del cliente en el mercado asegurador, Cizur Menor, 2014, pp. 107 y ss., p. 110.
Desde un punto de vista económico sobre los efectos de la asimetría, AKERLOF, «The market for “Lemons”: Quality, Uncertainty and the Market Mechanism», Quarterly Journal of Economics, 1970, n.º. 84, pp. 488 y ss.; en el ámbito del seguro, ARROW, «Uncertainty and the welfare economics of medical care», American Economic Review, 1953, n.º. 53, pp. 941 y ss. Sobre el stock de información en el seguro YOUNG, «Is Insurance A Niche Business? Reflections On Informations As An Insurance Product», Conn. Ins. L. J., 1995, n.º. 1, pp. 1 y ss., p. 4 donde realza el papel de la información relevante que no es otra que la de los risk factors, los risk transfer, los risk distribution y los risk poolings. KIMBALL, «Reflections on the “meaning” of insurance», IJIL, 1995, n.º. 2, pp. 226 y ss. DI NOVI, «Selezione avversa e mercato assicurativo privato: un’analisi empirici su dati USA», Dir. ed econ. Dell’assic., 2011, n.º. 3, pp. 943 y ss.
Para DE OLIVEIRA, O seguro de vida, cit., p. 188 la asimetría informativa puede deberse a la inobservancia de ciertos factores de mortalidad –relativos, por ejemplo, a la salud o al estilo de vida- o resultar de prohibición legal, en razón de la prohibición de discriminación.
Señala GARCÍA-PITA LASTRES, «La autonomía de la voluntad en la contratación mercantil», La Ley, n.º. 7714, 13 de octubre de 2011, pp. 4 y ss., p. 5 como la autonomía contractual cuando se ejercita es un derecho que se limita. No hay contrato cuando no se ha ejercicio debidamente la autonomía contractual, si no hay consentimiento, objeto y causa. El corolario lógico de la autonomía contractual es pacta sunt servanda. Si hay autonomía contractual, como una ley física, lo que sucede, es lo otro.
Pionero sobre esta función social SHAVELL, «On the social function and the regulation of liability insurance», The Geneva Papers on Risks and Insurance, 2000, vol. 25, n.º. 2, Oxford, pp. 166 a 179.
ABRAHAM, Insurance Law and Regulation, cit., pp. 4 y ss., donde desarrolla esa función y analiza cómo el seguro sensibiliza las normas, convirtiéndose en un regulador subrogado.
Es esta una constante bien reflejada en su momento por GASPERONI, «La data di scadenza», cit., pp. 204 y ss., quien advierte que considerar aisladamente el contrato de seguro, no sólo se individualizan los particulares elementos en la plenitud de sus aspectos en su realidad, sino que se llegan a conclusiones erróneas. Señala GHERSI, cit., p. 5 como la aseguradora realiza un estudio de riesgos, conforme a distintas actividades de emprendimientos empresariales, así como evaluaciones de los daños acaecibles a personas en el transcurso de su vida, incluso su propia muerte. Arguye GIAMPAOLINO, Le assicurazioni, cit., p. 1 como la operación asegurativa consiste en la asunción de un determinado riesgo y su «inserimento» en una «mutualità».
Sobre este extremo, SCHWINTOWSKI, Berliner Kommentar zum Versicherungsvertragsgesetz [HONSELL (Hrsg.)], Zurich, 1998, pp. 44 y ss., donde desarrolla las funciones de garantía, liquidación, innovación, riesgo óptimo, prestación de servicios y desarrollo productivo. ALBRECHT/LIPPE, «Prämie, matematische und wirtschaftliche Fragen», Handwörterbuch der Versicherung [FARNY/HELTEN (Eds.)], Karlsruhe, 1988, pp. 525 a 532. Postulando el seguro como contrato de prestación de servicios, EICHLER, «Versicherung als Geschäftsbesorgung», Festschrift für Hans Karl Nipperdey [DIETZ/HÜBNER (Eds.)], I, München, 1965, pp. 237 y ss., p. 248; DREHER, Die Versicherung als Rechtsprodukt, Tübingen, 1991, pp. 59 y ss.
Sobre las funciones del seguro, FONTAINE, Droit des assurances, cit., pp. 20 y ss. COUSY, «La fin de l’assurance? Considerátions sur le domaine propre de l’assurance privée et ses frontières», Droit et économie de la santé, Mélanges Lambert, Paris, 2002, pp. 111 y ss.
Recuerda STIGLITZ, Temas de derecho de seguros, Bogotá, 2010, p. 77 como en la teoría general del contrato, y en el seguro, los deberes secundarios de conducta se explican en la distinción que existe entre las prestaciones principales y aquellas otras que las complementan, que les son instrumentales. RIZZUTI, «Vessatorietà e clausole di limitazione della responsabilità», Ass., 2010, n.º. 3, pp. 469 y ss., p. 477 denuncia como la intangibilidad del equilibrio económico y de la delimitación del objeto contractual, se manifiestan hoy de una manera débil.
En parecidos términos, STIGLITZ, «La franquicia irrazonable y la distorsión del contrato de seguro», RIS, 2010, n.º. 32, vol. 19, pp. 103-120, p. 114.
Sobre la aversión al riesgo y la asignación del mismo en la teoría del seguro SHAVELL, Economic Analysis of Accident Law, London, 2008, pp. 186 y ss. ABRAHAM, Insurance Law and Regulation, cit., pp. 22 y ss.; ROTHSCHILD/STIGLITZ, «Equilibrium in Competitive Insurance Markets: An Essay on the Economics of Imperfect Information», Quart. J. Econ., 1976, pp. 629 y ss.; un amplio ensayo tanto con argumentos pro y en contra del riesgo de selección adversa en SIEGELMAN, «Adverse Selection in Insurance Markets: An Exaggerated Threat», Yale L. J., 2004, n.º. 113, pp. 1223 y ss.; BENSTON, «The Economics of Gender Discrimination in Employee Fringe Benefits: Manhart Revisted», U. Chi. L. Rev., 1982, vol. 49, pp. 451 y ss., p. 489. PAULY, «Overinsurance», cit., pp. 44 y ss. Igualmente PRIEST, «The Current Insurance Crisis and Modern Tort Law», Yale L. J., 1987, n.º. 96, pp. 1521 y ss.; BAKER, «Containing the Promise of Insurance: Adverse Selection and Risk Classification», Conn. Ins. L. J., 2003, nº. 9, pp. 371 y ss.
LUKE/ABRAMOVSKY, «Managing the next deluge: a tax system approach to flood insurance», Conn. Ins. L. J., 2011-2012, vol. 18.1, pp. 1 y ss., p. 27. Imprescindible BAKER, «On the Genealogy of Moral Hazard», Tex. L. R., 1996, vol. 75, n.º 2, pp. 237 y ss.
NOGUÉRO, «Sélection des risques. Discrimination, assurance et protection des personnes vulnérables», RGDA, 2010, n.º 3, pp. 633 y ss.
Conforme sobre la incidencia del riesgo moral y selección adversa, DE PAZ COBO/CARO CARRETERO/LÓPEZ ZAFRA, El principio de igualdad sexual en el seguro de salud. Análisis actuarial de su impacto y alcance, Madrid, 2010, pp. 19 y ss.
Es esta una concepción extendida en la literatura inglesa del seguro donde traspone al ámbito del seguro la terminología y concepción propia del contrato de compraventa, por lo que es normal aún hoy hablar allí de acto de compr venta de seguros. Vid. ISELIN, «Life insurance purchase invalid: owner had not insurable interest», New York L. J., 2006, vol. 235, n.º. 94, pp. 1 y ss.
Así, MITCHELL POLINSKY, An introduction to Law and Economics, 3.ª ed., New York, 2003, pp. 60 y ss.
Recordaba GARRIGUES, «El interés en el derecho», en Temas de derecho vivo, Madrid, 1978, pp. 225 y ss., p. 235 como riesgo e interés son conceptos paralelos, porque donde no hay riesgo, tampoco puede haber interés. Ambos conceptos constituyen el binomio de la realidad sobre el cual descansa la estructura del seguro
MORANDI, El riesgo en el contrato de seguro, Buenos Aires, 1974, pp. 60 y ss.; también BESSON, «Le contrat d’Assurance», Les assurances terrestres, I, 5.º ed., Paris, 1982, pp. 33 y ss.