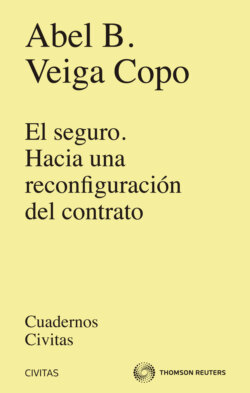Читать книгу El seguro. Hacia una reconfiguración del contrato - Abel B. Veiga Copo - Страница 6
3 Concepto de seguro, ¿necesidad o cuestión estéril?
ОглавлениеAbel B. Veiga Copo
Han sido muchos los intentos doctrinales para definir y ofrecer una noción amplia de contrato de seguro. Incluso para crear un tronco común o marco de referencia legal con carácter general, sea en códigos civiles o mercantiles, sea en normas especiales, sea últimamente a través de la confección doctrinal de unos Principios de derecho de seguro. Pero ¿tiene sentido ofrecer un concepto cerrado de seguro? La fractura teórica entorno a la existencia o no en todo seguro de los principios y elementos esenciales del propio contrato seguro, amén de la ya clásica dicotomía entre teorías unitarias y dualistas, la irrupción de nuevos riesgos emergentes, sean éstos contractuales, lo sean extracontractuales pero con la impronta común de su neutralización, la ausencia normalmente de una definición legal, no así en nuestra norma de contrato de seguro, pese a ofrecernos una noción lo suficientemente amplia como parca y omisiva de elementos y principios configuradores del seguro, y el contrato específicamente, han provocado la irrupción de un campo de debate y discusión lamentablemente aún no cerrado en el derecho de seguros.
Campo donde todavía se trazan las fronteras y las delimitaciones del derecho de seguro, incluso su propia incardinación en una u otra disciplina del derecho privado, y donde la inflación legislativa, sea ésta principal o secundaria, así como la teorización dogmática y la ingente labor jurisprudencial marcan y perfilan día a día los contornos del derecho de seguros y, particularmente, del contrato de seguro.
No es una tarea sencilla ni tampoco cómoda tratar de ofrecer una noción, un concepto de contrato de seguro1). Una noción que busque la omnicomprensividad de elementos, la esencia y entidad misma del seguro y del contrato, donde riesgo e interés, prima y siniestro, queden trazadas con nitidez y un mínimo rigor. Una noción, en suma, que no solo debe mirar ad intra, sino ad extra con otras figuras e institutos jurídicos que contornean y se asemejan funcional y esencialmente al contrato de seguro2). La interacción de diferentes ámbitos, parcelas y dimensiones, la imbricación económica y la impregnación metajurídica han de estar presentes en la elaboración o disertación en torno a la noción y concepto de contrato de seguro3). Y no debe ignorarse por otra parte, la yuxtaposición entre lo que es un análisis conceptual dogmático con lo que es y debe ser un análisis tipológico. Yuxtaposición, que no solapamiento ni confusión, pues ambas han de coexistir.
La praxis reinventa y se redefine constantemente ampliando las fronteras poco rígidas del contrato de seguro. Tipicidad y cierta atipicidad o halo de atipicidad conviven con nuevos riesgos, nuevos productos y nuevas tipicidades regulatorias o no, fruto de la práctica y la innovación4). Concepto cerrado e impermeable el primero, abierto y flexible el segundo, menos abstracto sin duda. Cabría incluso admitir la dualidad concepto tipo y concepto clasificación5). Mas, sin duda, el afán doctrinal y también jurisprudencial no ha sido otro que el empeño de describir antes que de definir6). Cuanto más amplia y, en cierto modo difusa sea la noción o concepto que legalmente establezcan los ordenamientos respecto del contrato de seguro, sin duda mayor será la flexibilidad y permeabilidad para que toda la innovación contractual, así como las emergentes figuras jurídicas que irrumpan, tengan mayor y mejor cabida bajo ese concepto.
La elasticidad del concepto permite un mayor cobijo del amplio espectro aseguraticio que enriquece y genera la práctica día a día7). ¿Acaso no es más rica y plural la práctica del contrato de seguro que los arcaicos y rígidos esquemas legales definitorios contenidos en no pocas leyes de seguro en los distintos países?, ¿cuántas figuras contractuales de seguro existen que no tienen consagración legal en los códigos? La atipicidad legal si por tal entendemos su definición y conceptualización y tipología en una ley de contrato de seguro, lejos de ser un anatema, es lo normal en el derecho de seguros. Repárese que nuestra ley de contrato de seguro únicamente regula y recoge nueve modalidades contractuales. Pero en ellas, como también en las que no están asentadas tipológicamente en la ley, es la voluntad de las partes en unos casos, imposición de la aseguradora en otros, los que a través de los condicionados modulan riesgos, coberturas y siniestros8). Y este parece ser además el derrotero que siguen o quieren hacer seguir a todo lo proyectado respecto del contrato de seguro, fuere donde fuer el cuerpo legal donde la misma se exprese, codicístico o no, en tiempos donde los códigos no abundan, en lo atinente a la regulación dada al propio contrato. Numerus apertus frente a la enumeración y tipicidad que exigiría en definitiva una norma omnicomprensiva, habida cuenta de la verticalidad del contrato de seguro, la ingeniería financiera y la elasticidad de una práctica que inventa y proyecta, ofrece en definitiva, productos de seguro nuevos, propios y a veces extraños, o híbridos de difícil argumentación, dónde hoy como ayer, continúan aflorando y conviviendo diversas finalidades, naturalezas, funciones y, peculiaridades, en suma, del contrato de seguro. Parece que tanto históricamente como a día de hoy, abrazan y persiguen al contrato de seguro sus dos almas, sus dos categorizaciones clásicas, y la vieja, inveterada discusión en torno a la unicidad o no del propio contrato.
Buscar, anclar, exigir la pureza y destilación pura de conceptos es negar la realidad y empeñarse en ver con anteojeras9). Hoy no tiene sentido abogar por un principio indemnizatorio puro y estricto como patrimonio exclusivo de los seguros contra daños, y en los que además la prestación indemnizatoria/resarcitoria de la entidad aseguradora venga constreñida por el alcance y magnitud del daño10). Hace mucho que las fronteras y las líneas divisorias se han contagiado de practicidad y elasticidad, pues, ¿qué ocurre entonces con los seguros a valor a nuevo, con las pólizas estimadas, o con el seguro mismo de lucro cesante?11), ¿qué se está indemnizando realmente?12)
Mantener a día de hoy una férrea e incomunicada distinción entre seguros de daños y de personas como arquetipos de una distinción única y clara de teorías unitarias y dualistas en torno a la existencia o no del principio indemnizatorio, no conduce a ningún lugar13). Amén del juego que tanto el riesgo, pero, sobre todo, el interés cumplía en una u otra de las categorías teóricas, convertía en puro dogmaticismo sin soluciones pragmáticas una confrontación doctrinal ambigua y hasta cierto punto carente de un verdadero fundamento14). Lo que además llevaba a replantear la función misma del interés, ya sea como objeto del seguro, ya, en su caso, sea como objeto del contrato de seguro, lo cual son ámbitos completamente diferenciados15).
Adviértase además como la propia regulación del seguro elevó a elemento esencial, nuclear y axial, el riesgo, en tanto exponente único de la función misma del contrato de seguro. Sin cobertura de un riesgo o riesgos, delimitados, seleccionados, antiseleccionados, por tanto, no hay contrato, siendo este elemento el trazo definidor y común a todo contrato de seguro. Dada la relevante polémica abierta doctrinalmente sobre la noción misma de interés y su existencia o no en los seguros de personas, fue el riesgo el motor, el eje cardinal sobre la que trazar y elaborar no sólo la definición y funcionalidad del propio contrato, cuanto de la ley misma16). No se olvide que los límites, la extensión, la cobertura en definitiva del contrato, los marcan los hechos, los acontecimientos previstos y trazados en la póliza, en el condicionado del contrato de seguro. Eso sí, con un límite, la no desnaturalización del propio seguro, del contrato, si las exclusiones de cobertura vacían y despojan de su funcionalidad, la garantía del riesgo, al contrato de seguro mismo. Así las cosas, como un soniquete reiterativo, la propia norma del seguro cuando describe el elenco de tipos o modalidades de seguros que prescribe la propia norma, nueve en total, acaba con una frase de estilo pero atrapalotodo en la que se incide en que «el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos por la Ley y el contrato, a indemnizar…», Así lo infiere en la regulación que dispensa del seguro de incendio, de robo, de transporte, de caución, de crédito, de responsabilidad, reaseguro, etcétera17).
Considera STIGLITZ, Ley de Seguros, cit., p. 1 altamente positivo que el legislador haya decidido definir el contrato de seguro. Para el profesor argentino, ello importa un compromiso asumido a favor de una correcta identificación del tipo contractual y, muy especialmente, en punto a la limitación de su objeto y función.
Trazan la divisoria entre contrato de seguro y de garantía LOWRY/RAWLINGS/MERKIN, Insurance Law, cit., p. 5 y ss.
Afirma LIMA REGO, Contrato de seguro, cit., p. 31, como el seguro es un contrato social y legalmente típico. Socialmente típico en la medida en que la realidad socioeconómica del seguro precede al seguro en cuanto figura jurídica legalmente reconocida y regulada.
Así, GAGLIARDI, Il contratto di assicurazione. Spunti di atipicità ed evoluzione del tipo, Torino, 2009, pp. 42 y ss., nos ofrece una nítida radiografía de la tensión entre la individualización del contrato de seguro y aquellos parámetros de referencia para la subsunción a éste de nuevos productos aseguraticios.
Sobre este particular, DUARTE, Tipicidade e atipicidade dos contratos, Coimbra, 2000, pp. 96 y ss.; un buen ejemplo en la literatura extranjera sobre esta dualidad: descripción versus definición, CLARKE, Policies and perceptions of insurance law in the twenty-first century, Oxford, 2005, p. 348; HODGIN, «Problems in defining insurance contracts», LMCLQ, 1980, pp. 14 y ss., p. 15. PURVES, «The Expanding (or Shrinking) Scope of Insurance in FSA Regulation», JBL, 2001, pp. 623 y ss. Categóricos LOWRY/RAWLINGS/MERKIN, cit., pp. 3 y ss. Una amplia exposición de teorías, DREHER, Die Versicherungs, cit., pp. 33 y ss.; DÖRNER, Berliner Kommentar zum Versicherungsvertragsgesetz [HONSELL (Hrsg.)], Zurich, 1998, pp. 16 y ss., parágrafos 40 y ss.
Desde una visión del aseguramiento de riesgos no siempre medibles, HAX, «Wesen, Bedeutung und Gliederung der Versicherung», Versicherungsenzyclopädie, I, Wiesbaden, 1976, pp. 1 y ss., p. 16: «El seguro es la satisfacción de una necesidad pecuniaria, aisladamente incierta, pero de mensurabilidad global, con base en una compensación de riesgos entre economías»
En parecidos términos BASEDOW, «Der Allgemeine Teil des Versicherungsvertragsgesetzes 2006 ‒ausgewählte Fragen‒», Versicherungswissenschaftliche Studien, 2005, n.º 29, pp. 45 y ss. Vid. asimismo PRÖLSS, J., Versicherungsvertragsgesetz, 27.ª ed., München, 2004, parágrafo 1, pp. 76 y ss. GAGLIARDI, cit., pp. 42 y ss.
Acierta VOLPE PUTZOLU, «La clausola “claims made”, Rischio e sinistro nell’assicurazione r.c»”, Ass., 2010, nº. 1, pp. 3 y ss., p. 5 cuando señala cómo el seguro es un contrato en el cual, la obligación de resarcir el daño está subordinada a todas las condiciones en el previstas.
No le faltaba razón a VIVANTE, Il contratto di assicurazione, Milano, 1887, p. 37, cuando señalaba: «… il cero è che tutti i contratti di assicurazione, qualunque sia il loro oggetto, formano una sola familia giuridica. La pratica mercantile che loro diede lo stesso nome e le stesse forme ha colto, con felice istinto, nel segno. I rapporti giuridici che sorgono fra l’impresa assicuratrice e gli assicurati hanno, in ogni specie di assicurazione, una uniformità intima ed esenziale; ma questa uniformità non risiede nello scopo di risarcimento. Il concetto comune devéssere dedotto da un’indagine più profonda e più tecnica di quella che fu fatta finora, dei rapporti che esistono fra il rischio ed il premio», 125 años después de que Vivante realizara esas aseveraciones, GIAMPAOLINO, cit., p. 170 señala como la concepción unitaria ha sido fundada o sobre la empresa (Vivante; Mossa) o sobre una causa negocial unitaria (satisfacción de una necesidad patrimonial con un costo cierto parcial, la llamada teoría de la necesidad eventual de Santoro Passarelli) o sobre el principio indemnitario (Ascarelli, Donati, Buttaro) común, según esta impostazione, a todos los seguros y no sólo al ramo daños.
Señalaba WARKALLO, «L’assicurazione del profitto sperato, l’assicurazione valore a nuovo, il valore convenzionale ed il principio indennitario», Ass., 1966, pp. 390 y ss., como el principio indemnizatorio acaba erigiéndose en un muro divisorio, abismo entre los seguros de personas y daños. Una visión superadora, ORDÓÑEZ, «El carácter indemnizatorio de los seguros de daños», Estudios de seguro, Bogotá, 2012, pp. 181 y ss., p. 183.
Para STIGLITZ, Códigos civil y de comercio, 2011, cit., p. 3 partiendo de un acto jurídico bilateral, la definición de contrato de seguro deberá hacer referencia (a) a la existencia de los sujetos de la relación sustancial: asegurador y asegurado; (b) a su formación (por adhesión) en razón de que constituye una característica esencial, ya que de ella se desprenden consecuencias trascendentes; (c) al objeto sobre lo que se consiente, o sea la operación jurídica, por lo que habrá de aludirse al riesgo cuya realización (siniestro) durante el plazo de duración material del contrato moviliza el efecto principal a cargo del asegurador (pago de la prestación) y, finalmente, a los efectos del contrato, constituido por las obligaciones correspectivas: (d) pago o promesa de pago del premio por parte del tomador, y (e) prestación dineraria a cargo del asegurador (f) tal como ha sido convenida en el contrato.
Afirmaba DUQUE, «El cálculo de la indemnización en el seguro contra la pérdida de beneficios por interrupción de la empresa», Studi in onori di A. Donati, I, Roma, 1970, pp. 157 y ss., p. 163 como existen seguros dentro del de daños que se convierten en seguros de sumas. En derecho alemán, véase la pionera monografía de HAX, Betriebsunterbrechungsversicherung, cit., pp. 162 y ss.
Mantiene esta divisoria clásica en el derecho francés, LAMBERT-FAIVRE/LEVENEUR, Droit des assurances, 13.ª ed., Paris, 2011, p. 51.
Consciente de las dificultades en trazar ciertas divisorias, CALVO, Il contratto, cit., p. 4.
Vid. GIRGADO, «El interés asegurado», La protección del cliente en el mercado asegurador, [BATALLER/VEIGA (Dirs.)], Cizur menor, 2014, pp. 641 y ss. En esta confrontación unitaria dualista, conforme al primero, se ha indicado que el interés no sólo asume la función de objeto del seguro, sino también como objeto del contrato de seguro.
Así, SÁNCHEZ CALERO, «Artículo 1. Definición», Ley, 2.ª ed., cit., p. 32 señala como el artículo 1 ha puesto especial atención en la cobertura del riesgo, como elemento común a todo contrato de seguro, en cuanto que la prestación del asegurador depende, en cualquier clase de seguro, de «que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura».
Incide SÁNCHEZ CALERO, «Artículo 1», cit., p. 34 en la idea de la cobertura del riesgo como efecto del contrato otorga para el contratante una seguridad con efectos psicológicos y económicos. Jurídicamente, el riesgo es la causa del contrato que predetermina la obligación del asegurador.