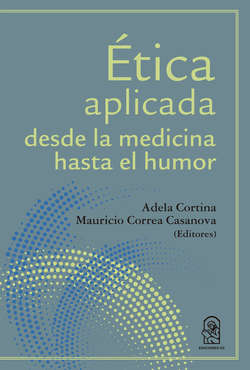Читать книгу Ética aplicada desde la medicina hasta el humor - Adela Cortina - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIII.
ÉTICA ECOLÓGICA
Revisión crítica y propuesta de fundamentación
Álvaro Ramis
Introducción
Las fronteras que podrían delimitar la ética ecológica como un campo específico y totalmente diferenciado de otras éticas específicas son cada vez más porosas, por lo cual cabe realizar una revisión crítica de sus principales corrientes y perspectivas, tratando de singularizar sus aportes. Las éticas aplicadas al campo ecológico constituyen un ámbito académico cada vez más diverso y complejo de analizar. Confluye en este diagnóstico una mayor especialización de sus perspectivas analíticas debido a una fuerte confluencia interdisciplinar, que les lleva a interactuar con el campo de las ciencias, la economía, la política, la bioética o en general con las éticas de las instituciones humanas, las cuales han asumido cada vez con más centralidad los dilemas medioambientales.
En este capítulo se revisarán algunos autores y enfoques relevantes, partiendo por esbozar la racionalidad específica que debería integrar a las éticas ecológicas. Esta base común se arraiga en la epistemología propia de la ecología, en cuanto ciencia biológica. Seguidamente, el texto esbozará las características de las éticas ecológicas propias de las sociedades tradicionales, donde los marcos normativos de carácter moral tuvieron funciones adaptativas al medio ambiente, estableciendo por medio de las tradiciones simbólico religiosas ciertas funcionalidades ecológicas cada vez más valoradas por la sociedad occidental.
El análisis continúa estableciendo una distinción con las sociedades modernas, donde imperan la razón tecno-científica y el contemporáneo politeísmo de valores. De esta forma se revisará la propuesta de Norton referida a un “antropocentrismo débil”, la “ecología profunda” de Naess, algunas aproximaciones al ecofeminismo, el extensionismo utilitarista de Singer, la ética biocéntrica de autores como Taylor y Regan, y finalmente la ecología social latinoamericana de Godynas y Acosta. En todas estas perspectivas asoma un posicionamiento ético explícito, aunque no siempre decante en la formulación sistemática de una ética ecológica aplicada.
El análisis de estos autores y enfoques se formula desde una perspectiva crítica, tratando de destacar sus novedades y aportes, pero también mostrando sus limitaciones y contradicciones, ya sea en el plano de su formulación abstracta y argumentativa, o en el ámbito de su aplicabilidad. De esta forma, el texto concluye proponiendo una fundamentación ético-discursiva común a las éticas ecológicas, sobre la base de la propuesta de Karl-Otto Apel y Adela Cortina. Esta proposición busca aportar elementos de complementación y superación de las aporías que se detectan en las distintas corrientes analizadas, sobre todo en el nivel de su fundamentación.
1. La racionalidad específica de las éticas ecológicas
La ecología, entendida como una rama de la biología, es la disciplina científica que se aboca al estudio de los ecosistemas. Se trata de un campo de investigación iniciado por la obra del naturalista y filósofo prusiano Ernst Haeckel. Este autor es el primero que utilizó en un sentido propio este concepto, en su obra Morfología general de los organismos, publicada en 1866 (Stauffer, 1957: 138). A través de esta noción, Haeckel integró las palabras griegas oikos (vivienda, casa u hogar) y logos (estudio, tratado) dando lugar a la expresión “estudio de la casa” o “del hogar”. Su interés fue enfatizar el análisis sistémico de las relaciones entre los organismos bióticos y abióticos, como la materia y la energía, y sus influencias y transformaciones mutuas. Este campo relacional conforma el medio ambiente de las comunidades biocenóticas, donde interactúan las diversas especies que comparten un biotopo o territorio biológico.
La imagen haeckeliana del oikos remite a una esfera de vinculaciones complejas, bajo la metáfora de la casa común de las especies biológicas, situadas en un contexto abiótico que interactúa activamente con ellas. No se trata de la “gestión de la casa”, tal como la entiende la economía, que desde los clásicos griegos estudia el oikos desde la esfera productivista. El oikos ecológico es, ante todo, la esfera relacional que se teje en las comunidades biocenóticas y que explica los lazos de dependencia e influencia entre sus individuos, en interacción permanente con factores climáticos, físicos y químicos, como la temperatura, la humedad o la luz. De esta manera, el enfoque ecológico introducido por Haeckel modificó el estudio de las especies, que Darwin había centrado en el análisis de sus singularidades específicas, con énfasis individuales. Bajo el paradigma ecológico, el criterio analítico pasó a centrarse en las redes que las especies establecen entre ellas y con su ambiente abiótico circundante, ya que ese contexto es el que determina sus características funcionales.
De esa forma, la ecología —en tanto disciplina biológica— amplió la conciencia sobre la relacionalidad propia del medioambiente natural, que no solo establece lazos entre plantas y rocas, animales y gases atmosféricos, microorganismos y océanos, sino que también involucra activamente al ser humano. Por este motivo, enfatizó la importancia de estudiar sistemáticamente la influencia antrópica en los equilibrios ecológicos.
Si la ecología se comprendiera exclusivamente como una dimensión descriptiva, no cabría la necesidad de una ética ecológica específica. Sería lo mismo que plantear una ética anatómica o una ética botánica, ya que la ecología, entendida como una disciplina meramente descriptiva, no demandaría a la razón práctica nada más que una ética de la investigación ecológica, similar a la que pide cualquier campo de investigación científica. Sin embargo, la ecología es una ciencia inherentemente normativa, ya que busca explicar e intervenir el curso de los procesos biocenóticos. Esta dimensión arranca del carácter intersubjetivo de su análisis, ya que el ser humano es parte inseparable de los biomas que se analizan. Este aspecto es el que fundamenta la necesidad de una ética ecológica, entendida como el proceso de responsabilización crítica respecto a los efectos de la actividad antrópica sobre los biomas y ecosistemas.
Durante el siglo XX se puede constatar un progresivo incremento de la demanda por una ética específicamente ecológica. Ello se ha desarrollado preferentemente de un modo reactivo a las catástrofes y procesos de degradación medioambiental que han acompañado el crecimiento económico, técnico y productivo de nuestra era. Este proceso, largamente descrito y caracterizado por diversos foros internacionales, como lo hace el documento “Los límites al crecimiento”, redactado por el MIT por encargo del Club de Roma en 1972, el “Informe Brundtland” (1987), la “Declaración de Río” (1992) y el “cuarto informe del Grupo Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático” (2007), ha alertado sobre las externalidades negativas de las actividades productivas sobre el medio ambiente y ha abierto un debate sobre la sostenibilidad de los modelos de desarrollo.
Pero vale hacer notar que el enfoque ecológico iniciado por Haeckel ha permitido que esta reacción, nacida a posteriori de emergencias destructivas, se haya acompañado también de una conciencia más preclara de las dimensiones que vinculan de forma integral a la humanidad con su entorno, por lo cual cabe calificar a la ética ecológica como un importante giro en la racionalidad moral de nuestro tiempo.
Tal como observa Garrido Peña (2007: 31), la nueva ciencia ecológica introdujo una ruptura epistemológica ya que presupuso elementos que anticiparon el pensamiento sistémico contemporáneo. Para el enciclopedismo decimonónico, la naturaleza era ante todo un espacio objetual que debía ser codificado y catalogado mediante infinitas taxonomías que distinguían, antes que vinculaban, a las especies y sus procesos. En cambio, para la ciencia ecológica la naturaleza se concibe como una trama conectada de influencias y vínculos que no dependen del proceso gnoseológico humano. El énfasis en la interdependencia biótica y su relación endémica con el ambiente abiótico obliga a centrar la investigación en las interacciones permanentes en la biósfera.
En coherencia con este paradigma, la ética ecológica comparte este enfoque epistémico, ya que debe romper con la secuencialidad lineal “cartesiana” que tendió a imponer una racionalidad objetual, instrumental y estratégica en las relaciones con el entorno natural. Al contrario, la racionalidad propia de la ética ecológica se basa en la valorización integral de las relaciones sistémicas entre el ser humano y su entorno natural. Este cambio se puede percibir en la obra del conservacionista norteamericano Aldo Leopold “Una ética de la tierra” (2005) publicada originalmente como un capítulo de A Sand County Almanac en 1949. Esta es la primera obra que utiliza explícitamente la categoría de ética ecológica. Su intención es prescribir una nueva formulación del imperativo categórico kantiano para incluir a los miembros no humanos de la comunidad biótica, entendida por Leopold como “la Tierra”. El imperativo que propone se formula de esta manera: “Una cosa (o decisión) es buena cuando tiende a preservar la integridad, estabilidad y belleza de la comunidad biótica. Es mala cuando tiende a lo contrario” (Leopold, 2005: 7).
La especificidad de este enfoque radica en que propone como criterio de responsabilidad la protección de intereses colectivos que superan la satisfacción de necesidades exclusivas de la especie humana. Esta ampliación del imperativo categórico a un marco interpretativo que involucra la dimensión medioambiental conduce a considerar como factor determinante la valorización de los “equilibrios ecológicos”. Este aspecto presupone que los sistemas biológicos se encuentran en un equilibrio de carácter dinámico. De esa forma, un cambio paramétrico en una variable medioambiental tiende a ser compensado homeostáticamente, o por retroalimentación negativa, en otro parámetro.
Eso no quiere decir que esos equilibrios ecosistémicos sean continuos y estables. Al contrario, los sistemas biológicos manifiestan discontinuidades, divergencias y tendencias a la histéresis, por lo cual la historia evolutiva conduce a situaciones diferentes al contexto inicial, de tal manera que pequeños cambios en una comunidad biocenótica pueden originar grandes divergencias en el futuro, basadas en la no-linealidad, en la retroalimentación de variables, en la creación de efectos cooperativos, fenómenos autoorganizativos, bifurcaciones, catástrofes y transiciones al caos (Sheliepin, 2010: 152). Este aspecto, marcado por la incertidumbre, desafía radicalmente a la responsabilidad humana, ya que obliga a enfrentar éticamente las coacciones funcionales sistémicas de la política, el derecho y la economía de mercado (Apel, 2007: 133) que impactan en el planeta sin que podamos tener certezas absolutas sobre los efectos futuros de nuestras acciones presentes. De allí la relevancia de la prescripción de Hans Jonas, respecto a la necesidad de adoptar el principio de responsabilidad como un imperativo central de toda ética ecológica. Propuesta que sintetiza en la prescripción: “Obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra” (Jonas, 1995: 84-87).
2. La ética ecológica en las sociedades premodernas
Aunque la ética ecológica, signada explícitamente con este nombre, solo surge con la obra de Leopold, un análisis genealógico puede constatar que se han desarrollado innumerables prácticas morales, desde tiempos inmemoriales, que han arraigado y definido las relaciones entre las sociedades humanas y las comunidades ecológicas en las que se encuentran insertas. Se trata de una dimensión inherente a la propia vida y sobrevivencia humana.
La forma concreta de estas prácticas morales radica en el plano de las regulaciones sociales, arraigadas en un modus vivendi determinado, por medio de lazos tradicionales e intergeneracionales. La antropología nos muestra que las “normas de uso” de las sociedades arcaicas, orientadas a la reglamentación de las conductas humanas, siempre consideró variables ecológicas, dada su funcionalidad predominantemente adaptativa.
Esas normas tradicionales, transmitidas muchas veces de forma oral, acompañadas de fuertes mecanismos de sanción moral, con altos grados de autonomía respecto a la legislación positiva, consolidaron diferentes modelos de “economía moral de la multitud” (Thompson, 1995: 20-21). Se trató de normas “incrustadas” en relaciones sociales determinadas por una racionalidad extraeconómica, diferente a la racionalidad instrumental (Polanyi, 1989: 117). En ese contexto, el “mundo de la vida” era regulado por medio de un marco ético sapiencial, de carácter simbólico religioso.
Siguiendo a Richard B. Braithwaite, podemos entender la religión como un concepto heurístico que describe un sistema moral, basado en historias que se añaden a título ilustrativo para animar a la acción correcta. Pero no es necesario que los sujetos crean “literalmente” la verdad de esas narraciones para que esos relatos operen fácticamente como guías para la acción, ya que basta con “tenerlas por verdaderas” (Riechmann, 2015). De esa forma, las diversas tradiciones religiosas han construido sus sistemas morales orientados a adaptar ecológicamente a las comunidades humanas al medioambiente, restringiendo y reglamentando sus más diversas dimensiones, incluyendo sus actividades productivas, extractivas, alimentarias, higiénicas o medicinales, así como su movilidad y desplazamientos, flujos mercantiles, labores de cuidado y tareas reproductivas.
Ejemplos de las funcionalidades ecológicas de la religión se pueden revisar en las obras Sacerdotes, guerreros y ganado: un estudio sobre ecología de las religiones (Lincoln, 1991), y Una interpretación ecológica de la religión (Martínez Veiga, 1978). También son obras claves Theory of Cultural Change: The Methodology of Multilinear Evolution (Steward, 1955), Evolution and Ecology. Essay on Social Transformation, (Steward, 1977) y la voz Ecology, en Encyclopedia of Religion (Hultkranz, 1966). Otros autores relevantes son Hervieu-Léger (1993) Gottlieb (2006), Reynolds y R. Tanner (1995), Jones y Reynolds (1995) y Burkert (1996). Sin embargo, vale detenerse especialmente en The Good Book of Human Nature (van Schaik y Michel: 2016), que argumenta que las formas de sociabilidad religiosa se desarrollaron para dar sentido a las transiciones humanas, en particular desde un hábitat ecológico propio de cazadores-recolectores igualitarios a un nuevo hábitat de sociedades agrícolas. Para van Schaik y Michel, la religión surge como una estrategia evolutiva que sirve para hacer frente a los niveles, sin precedentes, de enfermedades epidémicas, violencia, desigualdad e injusticia que esas comunidades humanas enfrentaron cuando abandonaron su forma de vida nómada-pastoril durante la revolución neolítica. La evolución de las normas religiosas, tempestuosa y conflictiva, sería el reflejo de la necesidad de readaptación ecológica de las comunidades humanas.
En ese sentido, cabe la observación de Reyes Mate, cuando afirma: “En las religiones vivas se ha llevado a cabo una reflexión milenaria sobre el perdón de lo imperdonable, sobre el sentido de la vida sin sentido o sobre la memoria salvadora de lo fracasado” (Reyes Mate, 2011: 155). O la frase de Horkheimer (1974: 92) que advierte que la Religión “en el buen sentido” es “el inagotable anhelo, sostenido en contra de la realidad, de que esta cambie, que se acabe el destierro y llegue la justicia”. Se trata de la búsqueda inacabable de un buen vivir, que se logra cuando los individuos logran ser “buenos” y “virtuosos” en relación con las demandas inherentes a la práctica social que ejecutan (MacIntyre, 2010: 15 ss.).
El carácter vinculante de las éticas ecológicas de matriz religiosa se basa en la percepción íntima de los sujetos, que están apremiados por lazos de reciprocidad obligatoria, y por unas creencias movilizadoras en el plano más íntimo de la conciencia. Esta dimensión subjetiva se condensa en una serie de convicciones:
De haber sido concebidos de forma inteligente, de estar controlados y ser reconocidos por un Dios que castigaba y premiaba activamente las intenciones y conductas, lo que habría ayudado a reducir la frecuencia y la intensidad de los tropiezos inmorales de nuestros antecesores, y habría sido, sin duda, favorecida por la selección natural. (Bering, 2011: 21)
Estas formas consuetudinarias de regulación poseían un carácter fuertemente coactivo, ya que lo sagrado lo permeaba todo, en un contexto en donde no era ni pensable ni posible la escisión entre inmanencia y trascendencia. El arraigo de esas certezas religiosas compartidas hizo que las sociedades tradicionales generaran formas de producción basadas en las “costumbres en común” las cuales, junto con prescribir procedimientos, interpretaban el sentido de las actividades humanas. Eso es lo que producía en su audiencia primitiva la lectura de Los Trabajos y los días de Hesíodo, que dictaba una estricta ética del trabajo, adecuada a su contexto determinado:
Los dioses, en efecto, ocultaron a los hombres el sustento de la vida; pues, de otro modo, durante un solo día trabajarías lo suficiente para todo el año, viviendo sin hacer nada. Al punto colgarías el mango del arado… y pararías el trabajo de los bueyes y las mulas pacientes. Pero Zeus ocultó este secreto (el secreto de la abundancia), irritado en su corazón porque el sagaz Prometeo le había engañado. (Sedláček, 2014: 133)
Estas éticas ecológicas se pueden caracterizar por una serie de notas características. Se trataba de éticas materiales o sustancialistas, ya que buscaban proporcionar contenidos morales en la forma de bienes, fines, intenciones o valores compartidos. En el plano ecológico, ello se evidencia en una valorización de la naturaleza como un ámbito sacral, protegido por poderes sagrados. Por esa razón los ecosistemas se situaban fuera del campo de los intercambios mercantiles, ya que la relación con la comunidad ecológica priorizaba el valor de uso por sobre el valor de cambio, asumiendo que la naturaleza era ante todo un ámbito relacional, simbólico y espiritual. En segundo lugar, eran éticas teleológicas, ya que priorizaban la convicción en un ideal de plenitud de vida, que se expresaba como “lo bueno” o “lo felicitante”, localmente situado, por sobre un criterio basado en “lo justo”, entendido como un mínimo exigible universalmente.
A la vez, eran éticas decisionistas, ya que fundamentaban el acto moral como resultado de una decisión última personal no argumentable. Ello se explica en que su forma de justificación se realizaba por la interpretación de un universo simbólico en el que se encontraban difuminados lo literal y lo figurado, ya que el sentido último de las normas siempre permanecía en cierta opacidad para el modo racional de comprensión. Por este motivo eran éticas naturalistas, pues comprendían los actos morales como empíricamente contrastables, basados en un orden social naturalizado. Estas éticas lograban normar la vida de forma rigurosa, pero no eran “normativas” en el sentido contemporáneo, ya que no buscaban fundar de forma lógica sus prescripciones para la acción. Finalmente, no eran consecuencialistas, debido a que no se justifican por el resultado del acto moral, sino que enfatizan el apego a unos ideales permanentes de florecimiento humano, por lo que se les puede analizar como éticas de virtudes.
3. Las éticas ecológicas luego de la gran transformación
La pérdida del poder vinculante de las antiguas éticas ecológicas, implícitas en los sistemas morales de las sociedades tradicionales, ha acontecido de forma progresiva, acompañando los procesos de modernización capitalista. Esos cambios han propiciado un “desencantamiento del mundo” (Weber, 2003: 231) que originó un nuevo estadio moral en las sociedades occidentales, marcado por el “politeísmo de los valores”:
… la vida, en la medida en que descansa en sí misma y se comprende por sí misma, no conoce sino esa eterna lucha entre dioses (…) (La vida no conoce sino) la imposibilidad de unificar los distintos puntos de vista que, en último término, pueden tenerse sobre la vida y, en consecuencia, la imposibilidad de resolver la lucha entre ellos y la necesidad de optar por uno u otro”. (Weber, 2003: 225)
Este efecto, cuya expresión palpable es la desacralización de las estructuras e instituciones de la moral tradicional, solo es explicable por un cambio mucho más de fondo, que se origina en la completa reorganización internacional de las instituciones económicas y sociales. De esa forma acontece una profunda transvaloración de la vida humana. Karl Polanyi denomina este proceso “La Gran Transformación”, cuyo resultado final lleva a la creación de nuevas “mercancías ficticias” (tierra, trabajo y dinero), las cuales en su constitución original no tenían finalidad comercial. De esa forma se disoció radicalmente la tierra y la mano de obra que la trabajaba, siendo los ecosistemas reducidos a su función estrictamente económica, la cual solo era una de las muchas funciones vitales que ejercía en las sociedades tradicionales. Se perdió así el criterio valorativo que acentuaba la estabilidad ecológica, operando una sustancial separación entre el ser humano y la naturaleza (Polanyi, 1989: 238). Esta disociación radical acontece en la medida en que se constituyen “sociedades de mercado”, donde impera el interés individual:
La verdadera crítica que podemos hacer a la sociedad de mercado no es que esté basada sobre lo económico —en un sentido, toda sociedad, no importa la cual, debe basarse en ello— sino que su economía se basa en el interés personal. Tal organización de la vida económica es completamente antinatural, lo que debe ser entendido en el sentido estrictamente empírico y excepcional. (Polanyi, 1989: 330)
Para Macpherson (2005) este proceso se basa en la consolidación del “individualismo posesivo” entendido como la fundamentación racional de una “sociedad posesiva de mercado”, en la cual los individuos son concebidos como propietarios no solo de bienes, sino también de su persona y de su trabajo, entendido como una propiedad alienable.
Tawney utiliza una expresión similar: “sociedad adquisitiva”, que le permite describir el ethos de la modernidad:
Tales sociedades pueden llamarse sociedades adquisitivas porque toda su tendencia, interés y preocupación es fomentar la adquisición de riqueza […] Orienta a los hombres no hacia el cumplimiento de las obligaciones sociales —lo cual limita su energía porque define la meta a la que debe estar dirigida— sino hacia el ejercicio del derecho a velar por sus propios intereses […] asegura a los hombres que no hay otros fines que los suyos, ni otra ley que sus deseos, ni más límite que el que los suyos crean aconsejable. Así convierte al individuo en el centro de su propio universo y disuelve los principios morales entre una elección entre cosas convenientes. Y simplifica enormemente el problema de la vida social en comunidades complejas, pues las libera de la actividad de distinguir entre diferentes tipos de actividad económica y diferentes fuentes de riqueza, entre espíritu emprendedor y avaricia, entre energía y codicia sin escrúpulos, entre propiedad legítima y propiedad que equivale a robo, entre el justo disfrute de los bienes de trabajo y el ocioso parasitismo de nacimiento o de fortuna. (Tawney, 1972: 33-34)
Este cambio, de dramáticas consecuencias en el ámbito de la responsabilidad ecológica, no parece posible que sea desandado sin que, al mismo tiempo, sean alterados los subsistemas funcionales de la actual sociedad humana. No cabe desandar el camino de la modernidad sin retrotraer, a la vez, las conquistas propias de la autonomía y la autodeterminación, conseguidas desde el siglo XVII. Adela Cortina argumenta este punto:
Se dice que en las edades Antigua y Media existió una gran identificación entre cada individuo y su comunidad, porque entendían que la buena marcha de su comunidad coincidía con su propio bien. En ese caso no parecía muy necesario justificar la obligación de obedecer a unas leyes que beneficiaban a la comunidad y también a cada uno de los miembros. Pero en el mundo moderno se introduce la sospecha de que los intereses de un individuo puedan no coincidir con los de su comunidad y, en tal caso, ¿por qué obedecer a las normas? Las versiones modernas del individualismo serán un intento de respuesta a esta pregunta, que hoy continúa abierta, porque no se ha realizado el sueño de los “comunitaristas” de formar comunidades en torno a una idea de bien común. En nuestras sociedades, por contra, entran en conflictos intereses individuales y grupales, y parece difícil ir más allá. (Cortina, 1998: 63-64)
La formulación de propuestas de ética ecológica, en el contexto de sociedades irreversiblemente pluralistas, deben enfrentar al menos tres tareas ineludibles, según detalla Adela Cortina (2003: 1). En primer lugar, contribuir a clarificar lo que se debe entender por ética, en términos generales. Luego, proponer una fundamentación que permita dar cuenta razonada de su propuesta moral específica, argumentando su justificación y su alcance. Y, en tercer lugar, buscar formas de aplicación concreta, en vistas a incidir en la vida cívica.
Estos tres criterios básicos, imprescindibles para toda ética pública, constituyen un lente que permite evaluar los diferentes enfoques en ética ecológica actual. Por medio de ellos se analizarán algunos de los principales paradigmas con un afán descriptivo, pero también en clave crítica, poniendo de relieve las aporías fundamentales que atraviesan estos debates.
La crítica a los enfoques que se detallarán en los siguientes apartados no implica descalificar sus aportes, sin duda relevantes al objetivo que proponen. Es una crítica que presupone, con Walter Benjamin, que “está obligada a conocer sumergiéndose” (Benjamin, 2007: 246). Para eso trata de mostrar sus límites internos en orden a ensanchar sus fronteras actuales, permitiendo el despliegue urgente y necesario de unas éticas ecológicas que resultan imprescindibles.
4. El antropocentrismo débil de Bryan G. Norton
Una primera propuesta a considerar es la de B. G. Norton (1984), basada en su distinción entre antropocentrismo fuerte y débil. Su análisis trata de dar fundamento a un enfoque pragmático, orientado a resolver los problemas ambientales, buscando una ética ecológica que sea compatible con los sistemas éticos de matriz anglosajona, marcados por racionalidades individualistas.
Su distinción inicial radica en separar entre éticas antropocéntricas y no-antropocéntricas. Norton asume que solo la condición humana tiene un valor intrínseco y que los humanos son los únicos organismos capaces de otorgar valor. Además, piensa que existen argumentos para cuestionar los compromisos ontológicos que asumen los enfoques no antropocéntricos, al atribuir valor intrínseco a la naturaleza. En su perspectiva, la ética ambiental no debería asumir en principio la exigencia de adherir al paradigma no-antropocéntrico, por lo cual difiere del planeamiento ya expuesto de Aldo Leopold, que buscó justificar la atribución de valor intrínseco de las entidades naturales no humanas.
Para argumentar este punto, Norton considera que pueden existir dos formas de antropocentrismo, uno débil y uno fuerte. Por antropocentrismo fuerte entiende aquel donde prevalecen las “preferencias sentidas” (felt preferences), que responden a cualquier deseo o necesidad de un individuo humano que pueden ser saciadas, al menos temporalmente, por alguna experiencia específica. En cambio, el antropocentrismo débil prioriza las “preferencias consideradas” (considered preferences), entendidas como las necesidades expresadas tras una deliberación, por lo que pueden ser compatibles con el interés global y tener carácter hipotético. Se trata deseos humanos, pero expresados después de una deliberación cuidadosa donde se enjuicia la consistencia de esos deseos o necesidades frente a una cosmovisión racionalmente adoptada. A la vez, distingue entre “decisiones habituales”, que afectan la equidad individual, y decisiones no habituales, a las que llama “decisiones de asignación”, las cuales competen a la utilización de los recursos durante un tiempo prolongado. Estas últimas serían las decisiones específicas de la ética ambiental.